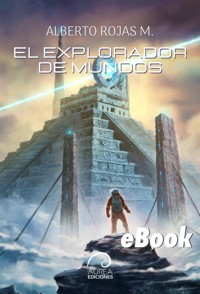
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Áurea Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La ciencia ficción es asombrosa, especulativa, nos ofrece respuestas en un marco que se sostiene por leyes naturales, pero que eventualmente decide moverse hacia el infinito. Este género está repleto de eventos sorprendentes y desproporcionados: saltos en el tiempo, futuros apocalípticos, ucronías, civilizaciones alienígenas, artefactos fuera de lugar, la elevación de la inteligencia artificial, dimensiones inimaginables que existen en las mismas hipótesis que hemos venido alimentando a través de avances tecnológicos. En pocas palabras, no nos basta con la realidad. Muchas veces el mundo parece invertido, la realidad pierde su lógica y hasta nos obliga a movernos en condiciones hostiles para el entendimiento, lugares en donde solo las conspiraciones pueden cobrar vida y forma. Tenemos a un hombre y su hijo, quienes se quedan a merced de las olas del tiempo en un submarino. También descubrimos el paradero y destino del teniente Bello, viajando muchos años antes de su época. Tres astronautas son las encargadas de revivir el programa espacial en un mundo donde Kennedy nunca fue asesinado. Un acorazado alemán se planta frente a Valparaíso, defendiendo el legado del Tercer Reich en todo su apogeo. Dos amigos viajan a las profundidades del océano en busca de una leyenda. Un electricista descubre lo que habita en el centro de la Tierra. Un científico se ve enfrentado a los puentes Einstein-Rosen, y todo lo que eso implica para el futuro de nuestra tecnología. Una empresa se encarga de preservar la vida en jaulas heladas, pero algo falla. Un grupo de exploradores recorre una antigua civilización humana y tratan de comprenderla. Una pareja de eternos jóvenes intenta encontrar la cura para un virus. Un juego de fantasía altera los papeles heroicos y el destino. Una niña camina por un planeta desértico para salvar a su tribu. El universo en los ojos de un gato. Alberto Rojas M. nos deslumbra con una serie de relatos de ficción, sus mundos perdidos, en esta antología de autor que busca resumir toda su obra. La calidad de su prosa y ese estilo que cruza generaciones destacan por sobre lo demás, elevándose como un pionero en su propia ley, con personajes que luchan contra las vicisitudes del espacio y el tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© El explorador de mundos
Sello: Odonata
Primera edición digital: Junio 2024
© Alberto Rojas M.
Director editorial: Aldo Berríos
Ilustración de portada: Jos+e Canales
Corrección de textos: Aldo Berríos
Diagramación digital: Marcela Bruna
Diseño de portada: Marcela Bruna
_________________________________
© Áurea Ediciones
Errázuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile
www.aureaediciones.cl
ISBN impreso: 978-956-6183-23-5
ISBN digital: 978-956-6386-24-7
__________________________________
Este libro no podrá ser reproducido, ni total
ni parcialmente, sin permiso escrito del editor.
Todos los derechos reservados.
El explorador Rojas - Por Francisco Ortega
El Explorer fue la respuesta de la NASA al Sputnik de la Unión Soviética, y aunque se habla muy poco del artilugio estadounidense lanzado al espacio en 1958, lo cierto es que el objeto era bastante más adelantado que el primogénito espacial de Moscú. Suele pasar. En un recorrido superficial por la carrera espacial, los adelantos rusos ganan no solo por haber sido los primeros, sino por ese curioso sentimiento antigringo que abunda en Occidente y que tapa los ojos ante hechos como que el Sputnik era solo una pelota metálica de pruebas, en tanto el Explorer era realmente un satélite artificial, tal como Arthur C. Clarke los había vaticinado a inicios de la década de 1950. Su nombre lo decía todo: “Explorador”, y como tal, el dispositivo cilíndrico y alargado era capaz de completar órbitas, captar y rebotar ondas de radio, además de “mirar” la superficie del planeta con una suerte de sonar similar al usado en los submarinos. En el juego de comparar, el Explorer estaba vivo, lo que no se podía decir del Sputnik, pero claro, los titulares se lo llevan los primeros y la historia la escriben los ganadores.Qué hermosa es la palabra explorador y qué poco se usa hoy. Es como aventura, un término que parece de otra época, del pasado, en un presente donde la saturación de información ha creado la post verdad de que ya todo está explorado, que las aventuras son cosa del ayer, de los libros de Julio Verne o Emilio Salgari. A veces me pregunto cuánto del enredado aquí y ahora se iría al tacho de la basura si la humanidad volviera a concentrarse en ir adelante, en explorar nuevos mundos y nuevas formas de pensamiento, en dejar la comodidad del tiempo actual para regresar al viaje, que fue lo que nos convirtió en civilización. Nuestra especie ganó su puesto en la cadena evolutiva cuando decidió ir más allá de la caverna y luego más allá del río y superar los mares. Y se aventuró a salir de la caja y al hacerlo comenzó a contar historias y del relato pasó a la escritura y así, en un segundo cósmico, pasó de levantar torres en la creciente fértil a alunizar en el Mar de la Tranquilidad allá en la luna en julio de 1969.
Porque explorar es contar, como bien se titula este libro.
Creo que este prólogo es innecesario por varias razones. Empezando porque el libro de Alberto Rojas tiene suficientes virtudes como para defenderse solo, sin necesidad de una introducción; Alberto es un autor hecho y derecho, con miles de lectores y no requiere de presentación. Sin embargo, su libro da para reflexionar acerca de una propuesta narrativa y el sentido de la civilización humana alrededor de esta. Lo previo no solo justifica un prólogo, sino que entusiasma escribirlo, porque acá no hay solo una colección de cuentos, hay una línea editorial, un museo que recorre las salas de una propuesta literaria y de una visión autoral de las más frescas, auténticas y propias de la narrativa chilena de los últimos años. ¿Es Alberto Rojas un escritor de ciencia ficción, de fantasía o de thrillers históricos? No, Alberto Rojas es un autor totalista, una voz que explora y que aventura, para quien las reglas de los géneros son solo un manual de instrucciones para construir un modelo a escala. Y quienes armamos maquetas de aviones y barcos sabemos que las instrucciones solo se siguen al inicio, luego uno monta por instinto, modificando y cambiando lo que sea necesario para personalizar el modelo, es decir, manejar una voz propia.
Por otra parte, El explorador de mundos es un libro que parte de una trampa. Y una bendita y bienvenida trampa. La editorial lo promociona como un breviario, cuando de breviario no tiene nada. Una enciclopedia de autor, creo que sería más exacto, aunque su contenido no esté en orden alfabético. Pero, más allá de la broma —que se la hice al autor y a los editores el día del lanzamiento—, este factor enciclopedista permite aventurarnos por una geografía literaria que salta con habilidad de la parodia al thriller en la línea de Dan Brown en “Todo es una conspiración” a la ucronía en “Apolo XXI”; navega por la narrativa histórica en “El último viaje del Tirpitz” hasta llegar a los universos de espada y brujería de “La voluntad de los dioses”. Pliegues en los cuales abunda la ciencia ficción dura, el steampunk y la space opera. Visiones peligrosas a lo Harlan Ellison, pero, sobre todo, visiones al porvenir según Alberto Rojas.
¿Quién es el explorador de estos mundos? El autor o el lector que se embarca en esta aventura. Creo que la respuesta es otra trampa y los exploradores somos nosotros al leer un libro que funciona como un vehículo espacio-temporal que, mediante hiperimpulsores, motores warp o lo que sea nos lleva al pasado, al futuro o a otros pliegues de la continuidad; una nave que quizá podría llamarse Explorer, como ese primer satélite de 1958.
Bienvenidos a bordo, el capitán Rojas nos dejará el timón hasta acercarnos al borde de la galaxia y más allá.
Todo es una conspiración
Las cámaras del estudio cobraron vida y silenciosamente empezaron a moverse de manera autónoma hasta ubicarse en las posiciones que el director, en otro piso del canal, estimaba necesarias para el programa.Francisco Santander las observó con una mezcla de fascinación e inquietud; aunque sabía que manos humanas las estaban manejando en forma remota, inevitablemente le recordaban a los daleks, aquella raza alienígena que estaba dentro de los villanos más conocidos de su serie de televisión británica favorita: Doctor Who.
—¡Veinte segundos! —gritó el coordinador de piso, quien se acercó al invitado de ese segmento, mientras continuaba dando y recibiendo instrucciones por los audífonos que llevaba puestos—. Veo que ya le trajeron su vaso de agua. ¿Necesita algo más? Estamos por volver de comerciales.
—No, todo está bien —respondió Santander, mientras intentaba acomodarse un poco mejor en la silla destinada a los entrevistados—. Muy amable.
—Perfecto. Recuerde que la conductora se llama Bárbara Covarrubias y esa es su cámara —dijo, señalando a uno de los daleks—. ¡Diez segundos!
El coordinador se alejó y Santander observó a la conductora del programa, que se encontraba sentada al otro extremo de la mesa rectangular que dominaba el estudio. Tenía su libro junto a ella, el cual mostraba al menos una veintena de hojas marcadas con banderitas adhesivas de colores. Ella lo miró de reojo, le dedicó una sonrisa y levantó el pulgar derecho de su mano izquierda; él la imitó, sin pensar mucho qué podía significar ese gesto.
—¡Cinco segundos! —gritó una vez más el coordinador de piso y se retiró detrás de las cámaras—. ¡Atentos!
Bárbara Covarrubias adoptó una postura televisiva, miró a la cámara y su sonrisa llenó todos los monitores.
—Ya estamos de regreso con La semana noticiosa. Ahora nos acompaña un invitado muy especial. Me refiero al profesor Francisco Santander, quien es periodista, historiador y arqueólogo. Espero no haber dejado nada en el tintero —dijo, sonriendo nuevamente—. Francisco acaba de publicar La historia que no te enseñaron en la escuela, un libro que ha generado más de alguna polémica desde que salió a la venta. Buenas tardes, profesor.
—Buenas tardes, Bárbara. Gracias por la invitación.
—La copia que tengo en mis manos es la edición en castellano —comentó mostrando la portada, en la que se veía un bombardero B-29 lanzando una bomba atómica sobre Roma—, pero entiendo que también se ha publicado en el extranjero.
—Exactamente —respondió Santander, intentando mostrarse calmado y seguro—. Esa es la copia que se publicó en España, México, Colombia y Chile, pero el próximo mes también llegará a las librerías de Alemania, Rumania y Corea del Sur.
—Entonces, ya estamos hablando de un best seller, ¿no es así?
—Bueno, yo…
—Lo cierto es que en su libro usted plantea que numerosos episodios históricos, muchos de ellos de gran relevancia en el siglo XX y el actual, y que en su momento todos estudiamos en la escuela, no serían tal como los conocemos. O, para decirlo de otra manera, tienen explicaciones o desenlaces… ¿alternos?
Santander asintió sin decir nada. Solo esperaba que ninguna de las cámaras HD estuviera captando el hilo de transpiración que comenzaba a bajar por su sien derecha.
—Aquí tengo marcados algunos —continuó Covarrubias, abriendo el libro en la primera banderita verde—. En este capítulo titulado “El verdadero fin del Tercer Reich”, usted afirma que Adolf Hitler realmente murió a fines de abril de 1945, tras suicidarse en su búnker en Berlín, cuando las tropas soviéticas ya tenían prácticamente bajo su control la capital alemana. ¿Correcto?
—Exactamente, esa es la conclusión a la que llegué tras una investigación de casi diez años —afirmó Santander, acomodándose en su asiento.
—Pero esa versión se contrapone a la que encontramos en los libros de historia, que establece que Hitler escapó de Berlín a bordo de un avión piloteado por Hanna Reitsch, el cual llegó hasta Dinamarca, y que allí él se embarcó junto con Eva Braun y otros jerarcas nazis en un submarino que cruzó el Atlántico hasta llegar a Argentina.
—Eso es lo que nos han hecho creer durante décadas.
—Entonces, según su análisis, es falso que Hitler se haya instalado en la Patagonia argentina y que desde allá intentó organizar el Cuarto Reich con apoyo del Gobierno de Juan Domingo Perón y otros simpatizantes nazis en Sudamérica.
—Exactamente —respondió mientras veía que algunas personas del público meneaban la cabeza y otras esbozaban disimuladamente una sonrisa—. Revisé decenas de informes de soldados soviéticos y estadounidenses al respecto, y todos coinciden en que cuando llegaron a las ruinas de la cancillería en Berlín, encontraron los restos calcinados de Hitler y de Eva Braun. Y que fueron los soviéticos los que recogieron todo eso y se lo llevaron a Moscú por órdenes de Stalin.
—¿Y qué hay de las pruebas de la red nazi que operó en Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia durante la segunda mitad de los años cuarenta y las décadas de 1960 y 1970? Numerosos autores argentinos, chilenos e incluso estadounidenses han publicado investigaciones al respecto.
—Efectivamente, esas redes de apoyo y encubrimiento existieron, pero estaban muy lejos de haber logrado, de manera seria, la construcción de un Cuarto Reich en Sudamérica.
—¿Y las bases secretas del Tercer Reich en la Antártica, que estaban conectadas con la llamada Tierra hueca?
—Son solo versiones de testigos poco confiables —insistió Santander—. ¿Cuántos reportajes hemos visto sobre ese tema? Cientos. Pero todos ellos usan las mismas imágenes de fines de 1949. Pensémoslo por un momento. ¿Por qué ningún equipo de televisión ha vuelto a esas supuestas bases antárticas secretas desde aquella fecha? ¿Por qué ningún medio de comunicación ha intentado llegar hasta esas supuestas bases subterráneas de los nazis?
—Porque la radiación no lo permite, obviamente —respondió Covarrubias—. Es sabido que aquella última batalla de la Segunda Guerra Mundial acabó con la detonación de dos bombas atómicas. Y que, desde entonces, esa zona de la Antártica está completamente vetada.
La conductora guardó silencio por un momento, mirando fijamente a su entrevistado, y luego buscó la marca que había dejado con una banderita naranja.
—Entonces, hablemos de otro capítulo de su libro, titulado “El verdadero Triángulo de las Bermudas”, en el que usted afirma que no se trata de un portal interdimensional construido por los habitantes de la Atlántida hace miles de años, sino que es solo una zona en la que existen condiciones climáticas y geomagnéticas que alteran los instrumentos de navegación.
—Efectivamente, eso es así. Tras revisar miles de casos de extravíos de aviones y barcos, hablé con decenas de físicos, oceanógrafos, ingenieros y expertos en condiciones climáticas para corroborar mis teorías. Todos ellos ratificaron mis conclusiones.
—Pero nunca hemos escuchado de esos expertos o sus ensayos. Al menos yo, nunca he leído los trabajos que usted menciona en la bibliografía de su libro.
—Sus estudios se publican en respetadas revistas universitarias, todas ellas indexadas, por si desea consultarlas.
—Bueno, habrá que buscarlas… Y de paso, ¿qué hay de la Atlántida? ¿Acaso tampoco existió?
—Hasta el momento no hay pruebas físicas de que un continente o una gran isla haya desaparecido bajo el mar, producto de un cataclismo —sentenció de manera categórica el investigador—. Todo lo que sabemos se lo debemos solo a las referencias en los textos de Platón, así como a fotos y videos de expediciones muy poco rigurosas en esa zona del Atlántico.
—Vaya, eso es impresionante. Porque hasta hoy se enseña que los continentes son América, Europa, la Atlántida, África, Asia, Oceanía y la Antártida —insistió Covarrubias—. Es difícil pensar que todos los escolares del mundo están siendo… ¿engañados?
—Prefiero no entrar en esa polémica —se disculpó Santander—. Entiendo que algo que hemos estudiado durante generaciones sea difícil de cambiar de un día para otro, tanto en las escuelas como los textos de estudio.
De reojo, Santander divisó a algunos miembros del público hablando entre sí, con rostro serio, sin quitarle la vista de encima. Ninguno de ellos sonreía.
—Pasemos a otro tema. ¿Qué hay del Sasquatch, mejor conocido como Pie Grande, el homínido de gran tamaño que habita los bosques de Norteamérica?
—Son solo personas usando disfraces que intentan llamar la atención en redes sociales. Nunca se han encontrado grupos o comunidades sedentarias de estas supuestas criaturas. Tampoco restos óseos o algún tipo de herramientas.
—Pero hay numerosas filmaciones anteriores a la aparición de internet.
—Obviamente, fueron los primeros engaños.
—¿Obviamente? —dijo la conductora, masticando cada sílaba—. De acuerdo con su interpretación, entonces imagino que lo mismo aplica para el Yeti, también conocido como el “Abominable hombre de las nieves”, que habita en las montañas del Himalaya y resguarda el reino de Shambhala.
—Por supuesto que se trata de otro mito que se ha alimentado a lo largo de los siglos con montajes o el uso de falsas huellas en la nieve —afirmó Santander sin mucho entusiasmo—. Además, nadie ha demostrado que el reino de Shambhala realmente exista. No hay testimonios documentados, ni fotos o filmaciones.
—Porque los yetis lo han impedido durante siglos, asesinando a todos los que lo han intentado.
—Bueno, si usted lo dice…
—Sin duda, sus postulados deben ser difíciles de asimilar para muchas personas —afirmó la conductora mientras buscaba otra marca en el libro—. En este otro capítulo, que se llama “Los ovnis no son extraterrestres”, usted va incluso más allá de su teoría sobre el Triángulo de las Bermudas y sostiene que la inmensa mayoría de los objetos voladores no identificados realmente son, y cito textual: “aviones de prueba construidos por diferentes potencias mundiales, muchos de ellos prototipos con tecnología hipersónica y dotados tanto de camuflaje visual como electrónico”. Me parece una afirmación bastante temeraria, diría yo.
—Lo que ocurre, Bárbara, es que un ovni es precisamente eso: un objeto volador que simplemente no podemos reconocer o identificar —explicó Santander mientras gesticulaba con su mano derecha—. Es eso y no otra cosa. El hecho de que se hayan asociado los ovnis con extraterrestres es un tema casi accidental, fruto de la masificación de historias de ciencia ficción a través de la radio y la televisión, y décadas más tarde, con la internet.
—Entonces, según sus investigaciones, ¿los marcianos no atacaron la Tierra en 1938?
—No, por supuesto que no. Nunca hubo marcianos ni nada parecido —continuó Santander, sintiéndose más seguro—. Todo fue una transmisión radial organizada ese año por Orson Welles, basada en la novela La guerra de los mundos, que el escritor británico H. G. Wells publicó en 1898.
—¿Y cómo se podrían explicar los miles de testimonios de abducciones en todo el mundo, profesor?
—No soy psiquiatra ni psicólogo, pero sabemos que la mente humana es capaz de crear recuerdos con gran detalle y realismo. Imágenes y descripciones como las de los llamados “grises” se han masificado durante décadas. ¿Por qué todos imaginan a los extraterrestres de la misma manera?
—Tal vez porque son reales —respondió la conductora con un toque de sorna—. Son una de las 25 razas alienígenas conocidas hasta ahora. O acaso el Discurso del Nuevo Siglo, que los mandatarios de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China dieron en conjunto en Naciones Unidas en abril de 2001, ¿también sería una especie de montaje?
—De hecho, el Discurso del Nuevo Siglo es, probablemente, el mayor montaje en la historia de los últimos cien años —afirmó Santander con ambas manos sobre la mesa.
—Antes de escuchar su teoría al respecto, profesor, recordémosles a nuestros espectadores que el dramático e histórico discurso que esos gobernantes dieron ante la Asamblea de la ONU transparentó, por ejemplo, que Estados Unidos había tomado contacto con razas alienígenas durante el gobierno de Harry Truman, al igual que la Unión Soviética en tiempos de Stalin. Y que el objetivo de esos bondadosos extraterrestres era simplemente guiar a la humanidad en su evolución. Pero que ellos no se manifestarían públicamente, ante la población mundial, hasta que no alcanzáramos un mayor nivel de desarrollo tecnológico.
—Ese es un buen resumen de lo que fue el Discurso del Nuevo Siglo —dijo Santander, tras beber un largo sorbo de su vaso—. El punto es que todo eso es falso. ¿Qué hicieron las principales potencias del mundo después? Impulsaron la creación de un impuesto a nivel mundial para acelerar el desarrollo en áreas como la digitalización de las economías, la inteligencia artificial y la bioingeniería.
—Correcto —agregó la conductora—. Estamos hablando del llamado “Impuesto para el futuro”. Y que nos está ayudando a acortar la brecha con las razas alienígenas, para así tener una mejor convivencia cuando nos integren al sistema político interestelar.
—Eso es lo que nos han dicho durante años, pero la verdad es que todo ese dinero, lo único que ha hecho, es financiar los presupuestos de programas de investigación y desarrollo de corporaciones privadas. Las mismas que después, cuando han lanzado nuevos productos o tratamientos médicos, se han enriquecido aún más con sus patentes.
Bárbara Covarrubias lo miró con seriedad, casi como si estuviera eligiendo su siguiente pregunta dentro de un arsenal mayor.
—En su libro, usted menciona como prueba de que el Discurso del Nuevo Siglo es una especie de conspiración, una serie de memos diplomáticos confidenciales entre las embajadas de diferentes países, que en su momento fueron filtrados por WikiTruth y el conocido colectivo de hackers Digital Justice —continuó Covarrubias—, pero que ha sido negado por todos los Gobiernos mencionados en esos documentos.
—Era esperable que lo negaran.
—Entonces, profesor, ¿todos vivimos dentro de una gran conspiración?
—Sé que es difícil de creer, o al menos considerarlo factible, pero es la verdad —afirmó Santander de manera categórica—. Todos estamos dentro de una conspiración de alcance global.
—Entiendo, profesor. Una última pregunta antes de terminar el programa: ¿por qué en su libro no figura el llamado “Error del milenio”?
—¿Se refiere al Y2K?
—Exactamente —dijo Covarrubias con una sonrisa—. Leí todo su libro y revisé completo el índice, pero no lo encontré. ¿Podría explicarlo, por favor?
—La razón es que, a pesar de lo que la gente cree, el mundo sí enfrentó la posibilidad de un verdadero colapso informático cuando pasamos del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero de 2000 —explicó Santander, con entusiasmo—. Si no se hubiesen actualizado los millones de programas que existían en los computadores de empresas, casas, bancos, hospitales, aviones de pasajeros, trenes subterráneos, armas nucleares y satélites en todo el mundo, por mencionar solo algunos ejemplos, al iniciar el 2000, los relojes habrían marcado el 1 de enero de 1900. Y eso, con toda seguridad, nos habría devuelto a la década de 1930.
—Vaya, profesor. Esa sí que es una afirmación aterradora, pero que finalmente no ocurrió. Nada de eso pasó.
—Precisamente, porque se instalaron a tiempo los nuevos softwares y parches que actualizaron los relojes internos de cada computador del planeta. Millones de personas no lo entienden, pero eso es lo más cerca que hemos estado de un verdadero apocalipsis.
—Agradezco al profesor Francisco Santander por habernos acompañado en La semana noticiosa. Los dejamos invitados a nuestro próximo programa, en el que hablaremos acerca de la polémica por el alza general en los planes de criogenia. ¿Acaso existe una colusión que hace más caro congelarse para ser revivido en el futuro? Los esperamos, muchas gracias por su sintonía.
La cortina musical del programa sonó en el estudio durante algunos segundos y luego se apagó, al igual que las cámaras. Solo entonces, el público se comenzó a retirar.
—¡Muy bien, estamos fuera! —gritó el jefe de piso, quien se acercó hasta Santander, le quitó el micrófono y los cables que iban por debajo de su camisa, y le dio un fuerte apretón de manos—. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
—No, gracias a ustedes —respondió sonriente.
—Profesor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy —dijo Covarrubias—. Su libro es muy… provocativo, pero disfruté mucho leyéndolo. Esperamos invitarlo en alguna próxima oportunidad.
—Bueno, su productora tiene mi teléfono, de modo que podemos seguir en contacto.
—Claro que sí, profesor —respondió la conductora, estrechándole la mano derecha—. Que le vaya bien.
Santander se retiró en calma, despidiéndose de otros miembros del equipo del programa. La conductora lo observó hasta que salió del estudio y luego se dirigió hasta el jefe de piso.
—Voy un momento a mi oficina y luego hacemos la reunión de pauta, ¿te parece? —dijo mientras se quitaba el micrófono y se lo entregaba a un asistente.
—Claro, te esperamos en la sala de siempre.
Covarrubias le dedicó una de sus mejores sonrisas, pidió que le trajeran una bebida light, salió tranquilamente del estudio, avanzó por el pasillo que cruzaba el área de prensa y entró a una de las cinco oficinas vidriadas que había en el lugar. Una vez dentro, cerró la puerta, dejó pasado el seguro, bajó las persianas sin prisa, apagó su celular, se sentó ante su escritorio y abrió el último cajón; el único que tenía llave.
En su interior había solo un teléfono móvil gris sin marcas ni logos. Lo tomó, descorrió la tapa de la pantalla y pulsó la tecla de marcado rápido. Cinco segundos después, contestaron del otro lado.
—¿Está hecho? —dijo una voz femenina gastada y cavernosa.
—Sí, señora. Santander bebió al menos un sorbo del vaso de agua que le servimos. En tres meses, como máximo, dejará de ser un problema. Y entonces él, sus libros y todas sus teorías conspirativas serán olvidadas rápidamente.
Nota del editor
Francisco Santander olvidó un detalle muy importante a la hora de desarrollar sus investigaciones y elaborar sus ideas conspirativas. ¿Quién tiene el control?Ahora mismo, nos podemos preguntar quién tiene este libro en la mano. ¿Cómo eres? ¿Cuáles son las limitaciones de la mente que has decidido habitar?
Porque tú, querido lector, no estás solo. Tu realidad está en constante cambio. Todos somos exploradores de mundos.
Sin embargo, tenemos que sacar algo en limpio de nuestro primer relato: este no es un lugar para incrédulos.
¿Por qué habríamos de poner en duda el infinito?
Más allá de la sorpresa, nos duele saber tan poco. Que seamos tan pequeños frente al universo en constante expansión, que nuestra vida sea tan breve y a veces no tenga sentido.
Más allá del asombro, el pasado convive con el futuro en estos mundos perdidos.
A merced de las olas
Karl Flach intentó abrir los ojos, pero le pesaban demasiado. Casi a ciegas, tanteó a su alrededor y solo encontró el frío casco de su submarino. La sensación de mareo, junto con el zumbido que llenaba sus oídos, le impidió ponerse de pie. De modo que solo atinó a restregarse los ojos con sus puños e intentar enfocar su vista una vez más.Lentamente, las borrosas imágenes comenzaron a tomar forma gracias a la tenue luz de una de las lámparas de carburo que llevaban a bordo. Primero fue su mano, luego el piso del submarino, donde comprobó que se acumulaba una pequeña cantidad de agua, lo que claramente era signo de una fisura en el casco. Y eso era un problema grave, de modo que intentó enfocar hacia la popa del estrecho sumergible y gritó el nombre de su hijo.
—¡Heinrich! ¡Heinrich!
El muchacho le respondió al instante, mientras avanzaba a gatas hasta donde se encontraba su padre. Karl Flach abrazó a su hijo con fuerza, como si no acabara de creer que lo tenía realmente entre sus brazos. En ese instante, nada más le importaba; ni la fama como el constructor del primer submarino para Chile, ni el pago prometido por el presidente José Joaquín Pérez.
—Padre, ¿qué pasó?
—No… no lo sé… Pero al menos nos encontramos a flote —dijo, notando el suave movimiento del sumergible—. Recuerdo que estábamos bajo la superficie, todo marchaba según lo planeado y de repente…
—Algo nos golpeó, ¿verdad? Y nos arrastró con gran fuerza.
—Sí, sí —afirmó Flach, rascándose la cabeza—. Fue casi como si una bestia gigante nos hubiese atrapado entre sus fauces. Y luego, esa luz… Viste esa enorme luz, ¿verdad?
—Sí, una luz muy intensa —afirmó su hijo—. Era tan fuerte que no pude mantener los ojos abiertos. Parecía venir de todas partes… Pero lo que no entiendo es de dónde pudo salir.
—Debimos haber chocado con algo en la bahía. Quizás con algún buque de carga entrando a Valparaíso, o incluso un ancla.
—Pero ¿a esa profundidad, padre?
—Tal vez la flota española regresó del Callao para terminar de cañonear Valparaíso. Eso debe haber sido, porque…
Pero Flach dejó inconclusa su frase. Sus ojos estaban fijos, escrutando la penumbra que se extendía hacia la popa del submarino.
—¿Y dónde están los demás?
Flach y Heinrich se arrastraron hacia la sección trasera del vehículo, donde se ubicaban las manivelas con que los tripulantes movían las hélices. Pero de los nueve tripulantes, solo distinguieron a tres.
Flach alcanzó al que estaba más cerca y lo tomó por el hombro, solo para alejar instintivamente su mano de él.
—¿Qué pasa? —interrogó su hijo—. ¿Está bien? ¿Está vivo?
Flach no articuló palabra, petrificado por la imagen que se revelaba ante sus ojos. Un cuerpo arrugado y marchito, como una uva dejada al sol hasta convertirse en pasa. Así estaban los tres cuerpos que compartían con ellos el estrecho habitáculo de poco más de doce metros de largo.
Flach y su hijo estaban encerrados junto con tres momias, con las cuencas de los ojos vacías y las mandíbulas desencajadas.
Heinrich y su padre contuvieron las náuseas y retrocedieron nuevamente hasta la proa.
—Dios mío, ¿qué les ocurrió? —insistió su hijo—. ¿Por qué sus cuerpos están así? ¡Tú tienes que saber lo que les pasó!
—No tengo respuesta —musitó—. Es como si toda el agua, toda su sangre, hubiese sido drenada hasta dejar los cuerpos convertidos en pellejos. Parece que llevaran décadas en el desierto.
—¿Y el resto? —insistió el muchacho de quince años—. ¿Dónde están?
—No lo sé, no tengo respuestas. Al menos, no todavía.
—¡Tenemos que salir de aquí! —gritó su hijo—. ¡No puedo respirar! ¡Vamos a morir!
—¡Cálmate! —le recriminó su padre—. ¡Contrólate!
—Lo lamento, es solo que…
—Tranquilo, tranquilo —insistió su padre—. Lo importante es que estamos vivos, sin lesiones y, sobre todo, que estamos juntos.
El muchacho lo miró con los ojos llenos de angustia y se echó a llorar. Conmovido, Flach lo tomó entre sus brazos y dejó que se desahogara. Luego secó sus lágrimas con su pañuelo y le indicó que se sentara.
Entonces, el ingeniero alemán se arremangó los puños de su camisa, tomó con fuerza la rueda que abría la escotilla del submarino y empujó en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Nada ocurrió. Tomó aire y lo intentó nuevamente, logrando un ligero movimiento, pero sus fuerzas resultaron insuficientes.
Incapaz de rendirse, Flach recogió del suelo mojado un martillo que siempre llevaba consigo, golpeó varias veces la rueda y lo intentó por tercera vez. Los mecanismos cedieron y la rueda giró libremente, hasta llegar al tope. Y con todas sus fuerzas empujó hacia arriba, abriendo la escotilla.
Al instante, una bocanada de fresco aire marino llenó el pequeño submarino y Flach asomó la cabeza, quedando encandilado por el brillante sol. Un cielo azul con retazos de nubes lo recibió en todo su esplendor.
Las olas mecían rítmicamente su metálica creación de casi cien toneladas, doce metros y medio de eslora, y dos metros y medio de manga. Flach observó el exterior del sumergible hacia la proa y reparó en unas extrañas marcas negras sobre el casco, como si un intenso fuego hubiese dejado quemaduras sobre el acero. Pero el ingeniero olvidó ese detalle al comprobar que el submarino efectivamente flotaba en medio del mar, pero lejos de la bahía de Valparaíso y de cualquier tierra visible.
¿Cómo podían estar tan lejos de la costa? ¿Habían sido arrastrados por alguna corriente submarina? ¿De qué manera podrían volver? La incertidumbre era la única certeza.
—¿Qué se ve, padre?
—Mar… —respondió con voz grave—. Mar y solo mar, hasta donde alcanza la vista.
Entonces Flach se dio la vuelta, intentando encontrar algún punto de referencia a su espalda. Pero lo que sus ojos vieron lo dejó aún más petrificado que la imagen de sus hombres convertidos en momias. Solo en ese momento, el temerario alemán comprendió que ya no estaba en aguas chilenas; ni siquiera en el océano Pacífico. Pero lo más inquietante fue comprobar que tampoco estaba en 1866.
Delante de él, a no más de trescientos metros de distancia, surcaban las aguas dos buques de madera, pequeños y toscos; uno era ligeramente más grande que el otro, con velas cuadradas, mientras que el segundo lucía velas triangulares. De proa a popa no debían tener más de treinta a cuarenta metros de eslora, contando cada uno con tres mástiles. Y a menos de un kilómetro, ya se distinguía el perfil de una tercera embarcación de características similares.
Pero lo primitivo de las embarcaciones no desconcertó tanto a Flach como las cruces de cuatro puntas de color rojo pintadas sobre las blancas velas hinchadas por el viento. Y al tope del mástil principal, distinguió largos estandartes al viento, con escudos que no supo identificar.
Por encima de las barandas, Flach divisó numerosas siluetas que lo apuntaban mientras corrían por la cubierta. El viento le trajo voces en un idioma que no estaba seguro de entender; eran voces alarmadas que daban órdenes. Lo habían visto.
Sin pensarlo dos veces, presa del miedo, el ingeniero alemán empujó a su hijo hacia el interior del submarino. Pero fue en ese breve instante, de manera absolutamente accidental, que alcanzó a divisar un objeto adherido al casco en la zona de popa. Incapaz de identificar qué cosa era o determinar su forma exacta, solo atinó a cerrar la escotilla con todas sus fuerzas.
—Pero ¿qué pasa? —exclamó Heinrich—. ¿Qué viste?
—¡Ayúdame con el lastre! —ordenó Flach—. ¡Tenemos que sumergirnos!
—¿Por qué? —insistió su hijo—. ¿Qué hay allá afuera?
—¡Solo ayúdame, muchacho! —ordenó casi fuera de sí.
El joven acató las órdenes a regañadientes, moviendo hacia la proa los lastres ubicados justo al medio del submarino. La inclinación se dejó sentir de inmediato. Flach encendió otra de las lámparas de carburo y miró su reloj de bolsillo. Y solo cuando comprobó que habían transcurrido dos minutos completos, le ordenó a su hijo estabilizar los lastres.
—Bien, bien —musitó con la mirada perdida—. A esta profundidad estaremos seguros… por ahora.
—Padre, quiero saber qué viste allá afuera —exigió Heinrich.
Flach lo miró fijamente a los ojos y lo tomó por los hombros.
—Yo… no estoy seguro.
—Pero algo debes haber visto para haber reaccionado así. ¿Acaso eran buques de la flota española?
—¿Barcos españoles? Sí, algo así.
—¿Los pudiste identificar?
—Creo que habría sido imposible no reconocerlos —dijo en voz baja.
—¿Y cuántos eran?
—Tres.
—¿Tres buques de guerra?
—No, Heinrich —respondió mientras acariciaba su barba—. Eran tres… eran tres… carabelas.
El muchacho permaneció en silencio durante unos instantes, tratando de comprender la respuesta de su padre, quien al parecer intentaba jugarle alguna clase de broma.
—¿Carabelas? —dijo, incrédulo—. ¿Carabelas como las de Cristóbal Colón?
—Sí, exactamente.
—No te comprendo —insistió Heinrich—. ¿Por qué me dices algo así? No tiene ningún sentido.
—¡Por supuesto que no tiene ninguna lógica, pero yo sé lo que vi! ¿Acaso crees que miento o que estoy loco?
—No, padre. Disculpa.
—Está bien, yo sé que es difícil de comprender, pero…
Karl Flach no pudo terminar su frase, ya que repentinamente todo el submarino sufrió una violenta sacudida que lo lanzó a él y a su hijo al frío piso mojado. Parecía que una mano gigante estuviera jugando con el sumergible, agitándolo en todas direcciones.
Súbitamente, la turbulencia desapareció y el submarino quedó en calma. Aún confundido, Flach se acercó a su hijo y le preguntó si se encontraba bien. El joven asintió con la cabeza mientras intentaba ponerse de pie.
—Ayúdame con los lastres —indicó el ingeniero—. Necesito que regresemos a la superficie para revisar el casco.
—Tenemos una filtración, ¿verdad? —dijo Heinrich, mirando el agua en el piso.
—Sí, pero antes de cerrar la escotilla vi algo… No sé qué era, pero quiero revisar de qué se trata.
Heinrich guardó silencio y solo siguió las instrucciones de su padre. En pocos minutos, el submarino estaba de nuevo a flote y Flach abrió la escotilla, que esta vez no ofreció ninguna resistencia. Pero en esta ocasión no los recibió el brillo del sol, sino la luz pálida de un día frío y nublado.
Flach se asomó y un viento helado lo obligó a regresar por la chaqueta que había dejado al interior del sumergible. Una vez afuera, intentó buscar algún indicio de tierra firme, pero la visibilidad no era buena. Una densa bruma cubría el mar y el ingeniero pensó que, estuviesen donde estuviesen, ya debía estar atardeciendo.
La posibilidad de divisar algo en esas condiciones era casi imposible.
Entonces, recordó el objeto que había visto antes de cerrar la escotilla y comenzó a avanzar hacia la popa del submarino. Sus zapatos resbalaron más de una vez y estuvo a punto de perder el equilibrio y caer a un mar que le pareció frío y extrañamente denso.
A medida que se acercaba, pudo observar con mayor detenimiento aquel objeto desconocido. Comprobó que era de color verde, con delgadas líneas azules que recorrían el objeto sin un patrón claro, como si fueran venas. Además, tenía forma triangular, con lados de aproximadamente un metro de largo cada uno y unos treinta centímetros de alto.
Cuando finalmente llegó hasta donde se encontraba el objeto, lo tocó con cierto temor, como si esperara alguna clase de reacción. Al tacto le sorprendió que emitiera calor y un brillo parejo a medida que acercaba su mano.
Su textura era áspera y tras tocarla varias veces, comprobó que su superficie parecía estar cubierta de delgadas estrías.
Intrigado, intentó desprender el objeto del casco del submarino, pero no cedió ante sus reiterados intentos. “Debe ser magnético”, musitó, sin dejar de observarlo.
Súbitamente, el objeto comenzó a brillar de manera intermitente, como si palpitara, lo que inquietó a Flach. Pero lo que más le sorprendió fue comprobar que el objeto comenzaba a cambiar de forma. Primero pasó de tener un diseño triangular a uno cuadrado y luego de tener cinco lados a siete, sin perder su tamaño original.
El ingeniero estaba absorto mirando los cambios en el objeto, hasta que una especie de chapoteo en el mar lo obligó a escrutar más allá de la bruma. Intentó forzar su vista lo más posible, pero con esa visibilidad y falta de luz, le resultaba muy complicado distinguir alguna forma.
Por segunda vez, Flach escuchó el sonido del chapoteo, pero más cerca del submarino, seguido de un fuerte y profundo graznido. O algo similar.
Entonces, una enorme cabeza reptiliana, unida a un largo cuello, emergió de entre la neblina.
El ingeniero alemán intentó gritar, pero su voz quedó petrificada ante lo que veían sus ojos. Y aunque sus manos temblaban, le resultó imposible no maravillarse ante el espectáculo que estaba presenciando. Sobre todo, porque creía saber qué clase de bestia era la que tenía delante de él.
En un segundo, los recuerdos de su último viaje a Inglaterra llenaron su cabeza. Específicamente, su paso por Bristol, donde había asistido a una exhibición de fósiles descubiertos por Mary Anning durante la década de 1820. Y, entre ellos, lo que le resultó más sorprendente fue el esqueleto completo de un “dinosaurio marino” al que habían bautizado como plesiosaurio.
Un grito de horror lo devolvió a la realidad y al girar la cabeza vio a su hijo asomado por la escotilla, petrificado frente a la criatura.
—¡Heinrich, no! ¡Vuelve adentro! —le ordenó mientras avanzaba hacia la proa del submarino—. ¡Debemos salir de aquí!
El muchacho, sobreponiéndose a la impresión, obedeció a su padre y regresó al interior del sumergible. Flach lo siguió por la escotilla, pero no sin antes dar un último vistazo a aquella criatura aterradora y sorprendente que los observaba con curiosidad.
—¿Viste… viste esa cosa? —balbuceó Heinrich—. ¡Era un monstruo marino!
—No, hijo. Aunque no lo creas, lo que viste allá afuera es un dinosaurio —dijo Flach, tratando de calmar a su hijo, que no dejaba de repetir que había visto un monstruo.
—¿Y cómo es eso… posible?
—No lo sé, muchacho. No tengo una respuesta para eso ni para todo lo que nos está ocurriendo. Yo sé que es imposible, pero es como si estuviéramos viajando hacia el pasado, cada vez más lejos de nuestro presente.
—Primero fueron las carabelas y ahora ese monstruo antediluviano —afirmó Heinrich—. Es una locura. ¿Dónde acabaremos la próxima vez?
—Si es que existe una próxima vez —repuso el ingeniero alemán—. Espero que no ocurra, pero existe la posibilidad de que quedemos varados en este lugar… o tiempo. Y aún no sé qué papel juega esa cosa adherida a la sección de proa del casco.
—¿Cómo es? ¿De dónde salió?
—Imposible saberlo, hijo. Jamás había visto algo semejante. Su forma, su textura… Ni siquiera sé si es algo mecánico o está vivo.
—Papá, ¿cómo vamos a regresar a Valparaíso? ¿Y qué pasó con el resto de la tripulación?
—Ya no me quedan más respuestas, hijo. Lo siento, yo solo…
Por tercera vez, una luz cegadora pareció surgir de las propias paredes del submarino y los envolvió hasta obligarlos a cerrar sus ojos. Sin embargo, en esta oportunidad, ni Flach ni su hijo sintieron las vibraciones ni las sacudidas de las veces anteriores. Y cuando la luz desapareció, ambos se quedaron en silencio, mirándose de frente, casi como si esperaran que algo terrible ocurriera.
—Otra vez lo mismo —susurró Heinrich—. Pero se sintió diferente.
—Yo también lo noté y eso me desconcierta aún más. ¿Qué causó la diferencia? ¿Qué hicimos distinto a las veces anteriores?
—Es posible que nosotros no estemos haciendo nada, padre. Incluso, cabe la posibilidad de que en todo lo que ha ocurrido, realmente nunca hayamos tenido algún rol que jugar. Somos como una hoja seca empujada por el viento del otoño. Estamos a merced de las olas.
Flach miró a su hijo con satisfacción, tras escuchar su hipótesis. Sería un hombre de ciencia o un escritor, pensó el ingeniero, si Dios lo permitía. Tal vez él podría ayudarlo en su formación, pero también tendría la oportunidad única de aprender del propio Heinrich. Eso, claro, si alguna vez lograban regresar a las costas de Chile.
—Por el suave movimiento, estoy seguro de que seguimos a flote —afirmó Flach, avanzando hacia la puerta de la escotilla—. Tal vez sigamos en el mismo lugar que antes.
—¿Con el monstruo marino acechándonos?
—Ya te lo dije —insistió mientras hacía girar la rueda—. No era un monstruo, sino un plesiosaurio. Y no nos estaba acechando, te lo aseguro. Si hubiese querido, nos habría devorado a ambos con facilidad. Probablemente, esa criatura estaba mucho más asustada que nosotros.
—Ten cuidado, por favor.
—Tranquilo, hijo. Todo estará bien.
Flach empujó la puerta y Heinrich vio a su padre desaparecer a través de la escotilla.
—¿Qué hay allá afuera? —le gritó desde una distancia segura.
La única respuesta a su pregunta fue una suave y cálida brisa que renovó el aire dentro del submarino.
—¿Padre…? ¿Papá?
—Ven, acompáñame —respondió el ingeniero desde el exterior, con voz de entusiasmo—. Te aseguro que no hay ninguna clase de bestia que nos quiera devorar.
—¿Estás seguro?
—Muy seguro, muchacho. Mejor ven conmigo, porque no sé cómo explicarte lo que estoy viendo.
Heinrich avanzó hasta la escotilla, se agarró del borde circular y con fuerza se impulsó hacia afuera. Ahí estaba su padre, de pie, con las manos en la cintura y el rostro sonriente. Y solo entonces, Heinrich comprendió por qué su padre no había podido explicarle dónde se encontraban.
A su alrededor ya no había neblina ni extrañas criaturas, y eso al menos fue un gran consuelo.





























