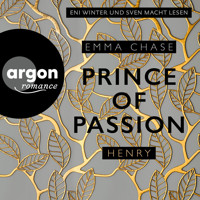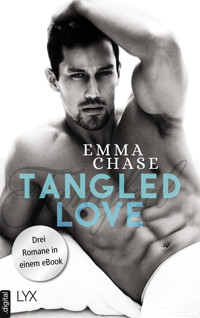Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Europa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La corona no es un peso que Henry soñase con llevar, pero ahora que su hermano Nicholas ha abdicado al trono de Wessco, sus deberes como alteza real dejarán de ser solo un juego, ¿o no? En una última jugarreta, Henry decide encontrar a su futura reina a su manera: una productora seleccionará veinte candidatas aptas para que convivan dos meses con el príncipe en esta versión especial del reality show más exitoso del mundo. Pero solo una ganará la tiara de diamantes y el corazón del apuesto príncipe. Sarah no está entre las participantes, ella solo ha venido a acompañar a su hermana pequeña y a escapar de sus responsabilidades; por eso es la candidata perfecta para convertirse en la confidente del príncipe. Total, ¿cómo podría un pícaro como él enamorarse de una bibliotecaria recatada que busca un amor de novela?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bienvenidos a Emparejados: Edición Real.
La corona no es un peso que Henry soñase con llevar, pero ahora que su hermano Nicholas ha abdicado al trono de Wessco, sus deberes como alteza real dejarán de ser solo un juego, ¿o no?
En una última jugarreta, Henry decide encontrar a su futura reina a su manera: una productora seleccionará veinte candidatas aptas para que convivan dos meses con el príncipe en esta versión especial del reality show más exitoso del mundo. Pero solo una ganará la tiara de diamantes y el corazón del apuesto príncipe.
Sarah no está entre las participantes, ella solo ha venido a acompañar a su hermana pequeña y a escapar de sus responsabilidades; por eso es la candidata perfecta para convertirse en la confidente del príncipe.
Total, ¿cómo podría un pícaro como él enamorarse de una bibliotecaria recatada que busca un amor de novela?
Emma Chase es autora best seller de The New York Times y USA Today. Sus novelas se caracterizan por estar repletas de humor, corazón y un buen toque picante.
Sus libros se han publicado en más de 20 idiomas y Passionflix ha hecho la adaptación cinematográfica de una de sus novelas más icónicas, Enredos.
Emma vive su felices-para-siempre en Nueva Jersey junto a su marido, sus dos hijos y sus dos adorables perros, que se portan muy mal.
Visita su página web: www.authoremmachase.com
Capítulo 1
Henry
—Tócate las pelotas.
La bola se desvía hacia el lado que no es.
No me acuerdo del término correcto. ¿Slice? No estoy seguro. Nunca me ha gustado mucho el golf. Es demasiado lento. Demasiado tranquilo. Demasiado aburrido. Me gustan los deportes como me gusta el sexo: salvaje, duro y sucio.
El fútbol es más lo mío. O el rugby. Puro contacto físico. El polo tampoco está mal.
A estas alturas hasta me conformaría con un enérgico partido de quidditch.
—¿Qué ha dicho, su majestad? —pregunta sir Aloysius.
Le paso el palo a Miles, mi caddie, y me giro de golpe para enfrentarme a los culpables de esta tortura vespertina.
—He dicho «tócate las pelotas».
Lord Bellicksbub, cuyo nombre se parece mucho a Belcebú, se cubre la barba gris con su mano de viejo y tose; desvía la mirada, incómodo. Porque yo ya no debería decir cosas como esa. Es inapropiado. No es lo que se espera del príncipe real, heredero al trono de Wessco. Que es el título con el que ahora cargo gracias a que mi hermano mayor (el muy cretino) se enamoró, abdicó y se casó con una pastelera estadounidense increíble.
La frase que no han parado de repetir este último año: el heredero debe actuar de forma apropiada.
Pero en la vida he cumplido las normas. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
Es un defecto que tengo.
O un reflejo. Si me dicen derecha, voy a la izquierda. Si me dicen que me siente, salto. Si me piden que me comporte, me emborracho y me paso el fin de semana follando con las tres sobrinas del arzobispo.
Son muy buenas chicas. ¿Qué harán este viernes?
No… me retracto. No me importa. Ese era el viejo Henry. El alma de la fiesta, con quien todo el mundo quería estar.
Ahora tengo que ser el Henry con el que nadie quiere estar. Serio. Erudito. Recto. Aunque eso vaya a matarme… de aburrimiento. Mi abuela, la reina, me exige decoro. Es lo que espera el Parlamento (formado por miembros como Aloysius y Belcebú). Es lo que mi pueblo necesita. Todos cuentan conmigo. Dependen de mí. Para guiarlos hacia el futuro. Quieren que lo haga bien.
Que sea… el rey.
Se me retuerce el estómago cada vez que pienso en esa palabra. Me río cuando alguien la dice en voz alta. Si tengo que ser la Gran Esperanza Real para mi país, estamos jodidos.
—Bien visto, príncipe Henry —dice sir Aloysius—. La marca de las pelotas marca la diferencia.
Qué farsante. Sabe perfectamente a qué me refería. Pero así es la política. Mentiras, sonrisas falsas y puñaladas por la espalda.
Odio la política más que el golf.
Pero esta es ahora mi vida.
Aloysius mira de reojo a su caddie.
—Más te vale que tengamos mejores pelotas a la próxima o me aseguraré personalmente de que no vuelvas a trabajar en este circuito. Discúlpate con el príncipe por tu incompetencia.
El joven, ahora pálido, baja la cabeza.
—Lo siento, su majestad.
Se me vuelve a retorcer el estómago.
¿Cómo pudo Nicholas aguantar esto durante tantos años? Antes creía que era dramático, exagerado y quisquilloso.
Ahora lo entiendo. Apenas me acabo de poner en sus zapatos y ya los llevo llenos de mierda.
A cualquiera le gustaría que le lamiesen el culo de esta forma, al menos un poco. Pero, cuando estás rodeado de víboras traicioneras, que quieren darte un beso negro, sacudiendo sus lenguas afiladas, es repugnante.
—No te preocupes —le digo al chico, porque tengo la sensación de que, si sigo con el tema, Aloysius se desquitará con él.
Los caddies se quedan atrás mientras caminamos por el campo.
—¿Qué piensa sobre la legislación de repatriación, su majestad? —pregunta Belcebú de pasada.
—¿Repatria-qué? —respondo sin pensar.
—Repatriación —dice sir Aloysius—. Permitir que las empresas sancionadas por superfluas irregularidades laborales traigan sus activos de vuelta al país sin sanciones. Podrán crear muchos puestos para la clase trabajadora. Hace ya semanas que se discute en el Parlamento. Me sorprende que su majestad la reina no lo haya mencionado.
Probablemente lo hizo. Junto con otros diez mil hechos y números y recortes y legislaciones, información y tecnicismos que tengo que saber para ayer. No soy idiota: puedo ser bastante inteligente si me da la gana.
Simplemente no me interesa nada de eso.
Al principio, mi abuela me enviaba la información por correo, pero, después de que llenáramos el servidor del palacio, comenzó a pedir que me los imprimieran. Es probable que en este momento haya un bosque entero en forma de papel esperándome en mi habitación.
Perdón, medioambiente.
Puede que la política se me dé fatal, pero soy buenísimo en esto de sonreír y disimular mi ignorancia. Actuar. Fingir.
Lo he hecho toda la vida.
—Sí, por supuesto, repatriación. Creí que habías dicho «reperroación» y apenas he empezado con ese tema, pero creo que será una causa en la que estaré muy involucrado. —Me cruzo de brazos frente a sus gestos de desconcierto, bajo la cabeza y replico con solemnidad—: La reperroación es distribuir perros abandonados entre los ancianos. Os enviaré un informe.
Lord Bellicksbub asiente.
—Interesante.
Sir Aloysius concuerda.
—La verdad es que sí.
Y eso, damas y caballeros, es un hoyo en uno.
Aloysius coge el palo de su caddie y lo prueba en el aire antes de acercarse a la bola. Se pone en posición y me pregunta:
—¿Y la repatriación? ¿También te parece una causa importante?
Esta vez intento pensar antes de hablar. La abuela estaría orgullosa.
Al cabo de un segundo, asiento.
—Que haya más oportunidades para la clase trabajadora siempre es algo positivo. Me parece una buena idea.
Belcebú sonríe despacio, sus dientes amarillos brillan en el frío de esta tarde soleada.
—Excelente.
—¿En qué estabas pensando?
Parece que la abuela no está tan orgullosa.
Golpea el Sunday Times contra su escritorio y el titular grita por ella. «LA CORONA CAMBIA DE PARECER: APOYA LA CONTROVERSIAL REPATRIACIÓN».
Desde el otro lado del imponente escritorio de la reina, suelto:
—Eso no fue lo que dije.
Tendría que haber sabido que algo iba mal cuando me pidió que viniera. Que te llamen a la oficina de la reina se parece mucho a que te llamen a la oficina del director: nunca es por algo bueno.
Junta las cejas, las líneas alrededor de su boca están más afiladas y profundas que hace un año. Provoco ese efecto en la gente.
—Llevamos meses trabajando para que este proyecto fracase. Lo único que evitaba su aprobación era nuestro rechazo. Y tú lo estropeaste todo en un solo movimiento.
Siento un escalofrío. Me paso una mano por el pelo, que ya necesita un corte porque casi me roza los hombros.
—¡No hice nada! Fue un comentario de nada. Una conversación.
La reina se aferra a su escritorio y se inclina hacia delante.
—Eres el príncipe real; no puedes darte el lujo de hacer comentarios «de nada». Hablas en nombre de la Casa Pembrook y cada una de tus palabras, acciones y respiraciones puede ser tergiversada y regurgitada según a quién le convenga. Lo hemos discutido, Henry.
Antes era el favorito de la abuela. Teníamos una relación especial. Siempre le divertían mis anécdotas y aventuras. Eso se disipó el día que me nombraron su sucesor. Ya no le parezco divertido: de hecho, creo que ni siquiera le caigo bien.
—¿Al menos te molestaste en leer nuestra postura al respecto? Le pedí a Cristopher que te la enviara hace semanas.
Cristopher es el secretario privado de la reina: su lacayo. Sospecho que en su tiempo libre usa una bola antiestrés con su foto.
—No tuve tiempo.
—No encontraste tiempo para esto.
Cuando las excusas se acaban, hacerse el tonto es un buen recurso.
—Tú fuiste quien insistió en que fuera a jugar al golf con Idiota Uno e Idiota Dos.
Sus palabras salen rápidas y una detrás de otra, como las balas de una ametralladora:
—Porque creí que entendías la frase «sé amigo de tus enemigos». Qué ingenua.
Se me abren las fosas nasales.
—¡Yo no pedí nada de esto!
Que me pongan en esta posición. Que me carguen con esta agobiante responsabilidad. Nunca quise las llaves del reino: era feliz con poder entrar y salir por la puerta.
Mi abuela se endereza y alza el mentón. Inmóvil e inalterable.
—Tampoco fuiste mi primera opción.
Un golpe en el estómago de parte de una dama de setenta y ocho años no debería hacer mucho daño. Pero ¿viniendo de una mujer a la que admiro, que es lo más cercano que a una madre que he tenido? Duele.
Así que reacciono como siempre. Me recuesto en la silla y cruzo el tobillo sobre la pierna opuesta con una sonrisa de oreja a oreja.
—Bueno, parece que estamos en el mismo barco, abu. Deberíamos renombrar el palacio de Wessco: ¿prefieres Titanic o Hindenburg?
No se mueve, no pestañea y, definitivamente, no sonríe. Tiene los ojos grises tan afilados y brillantes como la hoja de una guillotina.
Y son igual de letales.
—Haces chistes. Si esta legislación se aprueba, acabará con la protección a los trabajadores de renda baja. Los expondrá a relaciones laborales injustas y posiblemente peligrosas. ¿Crees que cuando eso suceda van a reírse de tus chistes, Henry?
Mierda, esto se le da muy bien. La culpa de madre es efectiva; pero la culpa de reina está a otro nivel. Mi sonrisa es una bofetada en el rostro.
—Escribiré una declaración para explicar que sir Aloysius me engañó y sacó mis palabras de contexto.
Niega con la cabeza.
—Eso solo servirá para decirle al mundo que se te puede engañar con facilidad.
—Entonces escribiré una declaración que diga que he reflexionado y he cambiado de opinión.
—Y eso demostrará que no se puede confiar en ti; que cambias de opinión y que tu palabra no vale.
Jesús, es un atrapadedos chino: cuanto más luchas, más te atrapa. No fumo, pero en este momento me vendría bien un cigarrillo. O una copa de whisky.
Una pistola también me vale.
—Entonces, ¿qué debo hacer?
—Nada —sisea—. Yo lo arreglaré. Tú ve a la Casa Guthrie y quédate allí. No hables con nadie; no recibas visitas. Solo… lee, Henry. Edúcate. Por el bien de todos.
Y así es como una reina envía a un príncipe a su habitación.
Se da la vuelta, mira por la ventana con sus manos pequeñas y arrugadas apretadas con fuerza delante de ella.
Me pongo de pie y le estiro una mano que quiere decir… algo. Una disculpa o una promesa de hacer las cosas mejor. Pero la devuelvo a su sitio. Porque no importa; ya me ha despedido.
Cruzo con determinación la puerta de la Casa Guthrie: la histórica morada del heredero al trono y mi hogar desde hace un año. Hogar, Prisión Hogar. Subo las escaleras de dos en dos hacia mi dormitorio. Agradezco tener un propósito, una dirección, un plan.
Y mi plan es beber hasta que me olvide de mi maldito nombre. De todos mis nombres.
Las páginas que cubren las paredes se agitan como alas cuando entro a la habitación. No bromeaba cuando dije que mi abuela me había enviado un bosque entero de papeles. Los pegué a las paredes para poder leerlos mientras me visto, me duermo, apenas me despierto. Tengo que cerrar los ojos cuando me pajeo porque las directrices del gobierno bajan cualquier erección. En secreto, también espero que la información entre por proximidad. Hasta ahora no ha funcionado: lo de la ósmosis es mentira.
Me quito el traje azul marino: incómodo y apretado. Aunque me dijeron que me queda muy bien, no es mi estilo. Cada vez que me lo pongo siento que me estoy metiendo en la piel de otra persona.
Recuerdo cuando tenía cinco o seis años y me probé uno de los trajes de mi padre. Mi madre sacó docenas de fotos riéndose por lo adorable que le parecía. Me pregunto si estarán en alguna parte del ático o, lo que es más probable, en posesión del historiador de la realeza para publicarlas cuando me muera. Para demostrar que, alguna vez, el príncipe Henry fue un niño de verdad.
Idealizo a mi padre. Siempre me pareció tan alto… el más grande del mundo. Era sabio y seguro de sí mismo, no había nada que no pudiera hacer: pero nunca perdía la picardía. Era un poco rebelde. Nos llevaba a mí y a Nicholas a conciertos y parques de atracciones, aunque eso le sacara canas a sus guardaespaldas. No le molestaba que jugáramos a lo bruto ni que nos ensuciáramos. Una vez se retiró de una reunión con el primer ministro para unirse a la lucha de bolas de nieve que estábamos teniendo en el jardín.
A veces me siento como si siguiera llevando el traje de mi padre. Y, sin importar cuánto me esfuerce… nunca me queda bien.
—¿Qué crees que estás haciendo? —pregunta mi mayordomo, Fergus, mirando mi traje hecho una bola en el suelo.
Me pongo una camiseta arrugada y mis vaqueros favoritos.
—Iré a La Cabra.
Como era de esperar, gruñe:
—La reina ordenó que te quedaras aquí.
Tengo dos teorías sobre cómo lo hace Fergus para saberlo siempre todo: o tiene instalado un sistema de cámaras y micrófonos en todo el palacio y los monitorea desde alguna sala de control secreta, o es el todopoderoso omnisciente. Un día se lo voy a preguntar; aunque probablemente me acuse de ser un cretino.
Me calzo un par de botines gastados.
—Exacto. Y los dos sabemos que se me da fatal hacer lo que me dicen. Que me traigan el coche.
Capítulo 2
Henry
Si la capital fuera un campus universitario, La Cabra Cachonda sería mi lugar seguro. Mi capullo. Mi batamanta (si vinieran con botellas de alcohol en los bolsillos).
Es un sitio histórico, una de las construcciones más antiguas de la ciudad (con su techo con goteras, paredes descascarilladas y el suelo de madera siempre pegajoso). Dicen que en su época era un burdel… lo que resulta bastante poético. No por el libertinaje, sino por los secretos que deben guardar estas paredes. Hasta el día de hoy. Su puerta deteriorada nunca ha dejado pasar una noticia sobre mí o mi hermano. Nunca se ha impreso ni repetido nada que un noble borracho haya dicho aquí.
Lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas, pero lo que pasa en La Cabra jamás ve la luz del día.
El hombre responsable de este ambiente discreto es el dueño, Evan Macalister. La Cabra lleva generaciones en su familia. Cuando me siento en el taburete, es el hombre robusto con camisa de franela que me pone delante una pinta fresca.
Alzo las palmas.
—A un lado, Guiness… Este es un trabajo para el whisky.
Coge una botella y me sirve.
—¿Día difícil en el palacio, su majestad?
—Últimamente todos lo son. —Me llevo la bebida a los labios, echo la cabeza hacia atrás y trago.
La mayoría de las personas bebe para calmar los sentimientos, para olvidar. Pero el ardor que me invade la garganta es un dolor reconfortante. Me hace sentir despierto. Vivo. Me enfoca.
Hago un gesto para pedir otro.
—¿Dónde está Meg? —pregunto.
Es la hija de Macalister y antigua adoradora de mi hermano antes de que conociera a Olivia. No soy quisquilloso cuando de mujeres se trata, no me molesta compartir y Meg no tiene nada de malo; pero no me la follaría ni aunque el mundo se estuviera acabando. Mi única regla cuando del sexo opuesto se trata es no meter la varita donde haya estado mi hermano.
Es desagradable.
Sin embargo, preferiría estar viendo su cara bonita, por no hablar de su culo.
—Está saliendo con un chico. Tristán o Preston, o alguno de esos nombres de prenda femenina —se sirve un trago para él y musita—: es un cretino inútil.
—¿No lo somos todos?
Se ríe.
—Eso es lo que a la vida le gusta recordarme. Según ella, yo estaba perdido hasta que se ocupó de mí.
Levanto el vaso.
—Por las buenas mujeres… que nunca dejen de vernos como lo que podríamos ser y de rechazar lo que somos.
—Amén. —Choca su vaso con el mío y ambos los vaciamos.
—Brindo por eso.
La intromisión es obra de una castaña pequeña que ocupa el taburete vacío que tengo al lado.
Casi puedo sentir a James, mi leal sombra de pelo claro, mirándonos desde su puesto junto a la puerta. Estoy acostumbrado a tener seguridad, no es nada nuevo, pero ahora es más intensa, más rigurosa… como una soga alrededor del cuerpo.
—¿Qué le sirvo, señorita? —pregunta Macalister.
—Lo que bebe el príncipe —responde con una sonrisa y deja sobre la barra el dinero suficiente para pagar las bebidas de ambos.
Me gustan las mujeres. No, me encantan las mujeres. Cómo se mueven, cómo piensan, el sonido de sus voces, el aroma de su piel, su calidez y su suavidad. Pero en esta mujer no hay nada suave. Es puro ángulos (pómulos prominentes, extremidades lánguidas, mentón puntiagudo y cabello oscuro cortado justo por debajo de las orejas). No es fea… solo delgada y afilada como una lanza. Tiene acento americano y debe tener mi edad, pero la envuelve un aire agresivo que solo he visto en mujeres mayores. Maduras. Me encantan las maduras: tienen la experiencia necesaria para saber exactamente lo que quieren y la seguridad necesaria para pedirlo a viva voz.
Estoy intrigado. Y cachondo. No hecho un buen polvo desde… la boda de Nicholas. Jesús… fue hace meses. Con razón estoy tan desesperado.
Macalister llena una pinta de Guinness, luego le pone un whisky delante, rellena el mío y se va a trabajar a la otra punta de la barra.
Giro en mi asiento y levanto el vaso.
—Salud.
Sus ojos son azul hielo.
—Hasta el fondo.
Le guiño un ojo.
—Es lo que digo en la cama.
Resopla y luego vacía su trago como una profesional. Se relame y mira mi antebrazo izquierdo.
—Bonito tatuaje.
En realidad, son dos.
El escudo de armas real comienza en el nacimiento de mi muñeca y luego tengo el escudo militar de Wessco. Me hice el primero cuando tenía dieciséis años y me escapé después del cierre nocturno de puertas del internado para ir al pueblo con unos amigos. Creí que si siempre llevaba manga larga mi abuela nunca lo vería. Esa ilusión duró exactamente un día: ese fue el tiempo que tardaron en aparecer sobre su escritorio unas fotos mías en la tienda de tatuajes. El segundo lo agregué hace algunos años (después del servicio militar) con mis compañeros de mi pelotón.
—Gracias.
Estira una mano.
—Soy Vanessa Steele.
Definitivamente norteamericana. Si fuera de Wessco, haría una reverencia. Le estrecho la mano; es seca y suave.
—Henry. Pero eso ya lo sabes.
—Lo sé. Es difícil ponerse en contacto contigo.
Sorbo mi bebida.
—¿Qué te parece si me acabo esto y te pones en contacto conmigo hasta quedar satisfecha, mi amor?
Se ríe y le brillan los ojos.
—Eres mejor de lo que imaginaba. —Golpea la barra de madera con una uña roja—. Tengo una propuesta para ti.
—Me gustan mucho las propuestas. ¿Tu casa o la mía? —Luego chasqueo los dedos porque lo recuerdo—. Vamos a tener que hacer una parada en el palacio. Debes firmar un acuerdo de confidencialidad: un tecnicismo. Luego pasamos a lo bueno.
Vanessa apoya los codos sobre la barra.
—No me refería a esa clase de propuesta. No quiero dormir contigo, Henry.
—¿Quién ha hablado de dormir? Estoy hablando de sexo. Buen sexo. A montones.
Eso la hace ruborizarse y se ríe.
—No quiero tener sexo contigo.
Le doy una palmadita en la espalda.
—No seas tonta. El juego del gato y el ratón puede ser provocativo, pero no es necesario. —Bajo la voz a un susurro—. Soy presa fácil.
Sonríe con seguridad y astucia.
—Eso he escuchado. Pero esta es una oportunidad de negocios y nunca mezclo los negocios y el placer.
Y, así como así, pierdo el interés. Últimamente los negocios son más efectivos para eso que una ducha fría.
—Qué pena.
—No tiene por qué serlo. Soy productora de televisión. Emparejados… ¿has oído hablar de él?
La miro de reojo y recuerdo.
—Es uno de esos programas de citas, ¿no? ¿Como Survivor, pero con peleas de gatos y bikinis diminutos?
—Eso mismo.
Con el rabillo del ojo veo a Macalister girar hacia uno de sus matones: un tipo fornido y de cuello grueso. Vanessa también debe notarlo porque habla más rápido.
—Estoy trabajando en una edición especial, una edición real, y quiero que tú seas la estrella. Nos ocuparemos de todo: veinte bellezas de sangre azul en un castillo y tú solo tienes que hacer que se peleen por ti. Será una fiesta sin pausa durante un mes. Y al final podrás tachar tu deber real más importante: elegir una reina.
En lo que a propuesta respecta, la suya no está nada mal. Despierta esa parte de mí que estaba dormida y olvidada y que me recuerda los días fáciles, sencillos, relajados. Es eso que sientes en la noche más fría del invierno: el anhelo por el dulce sol del verano.
El matón se para detrás de ella.
—Hora de irse, señorita.
Vanessa se levanta del taburete.
—Piensa en mí como Billy el niño. —Guiña un ojo—. Te haré famoso.
—Ya soy famoso.
—Pero ya no lo disfrutas, ¿o sí, Henry? Puedo hacer por ti algo que no puede hacer nadie más: le devolveré la diversión a la fama. —Desliza una tarjeta por la barra—. Piénsalo y llámame.
Miro su espalda mientras cruza el bar y sale por la puerta. Y, aunque no tengo interés en volver a contactarla por su oferta, me meto su tarjeta en la cartera. Por si acaso.
Los ochenta son una era muy subestimada en términos de composición musical. No tienen el respeto que merecen. Intento usar mi visibilidad para reparar esta injusticia cantando baladas de los ochenta siempre que puedo. Como ahora, que canto What about me de Moving Pictures en el karaoke. Fue su único éxito y una oda a la autocompasión. Cierro los ojos mientras canto la letra meciéndome detrás del micrófono.
No voy a tiempo con la música. Estoy tan borracho… tengo suerte de seguir en pie.
Suelo tocar la guitarra, pero mi motricidad fina se reduce a cada hora que pasa. Soy un gran músico… pero nadie se da cuenta. Ese talento se pierde a la sombra de los títulos, igual que el de un vástago de dos estrellas consagradas, que se da por sentado por el peso de su familia.
Mi madre me hizo adorar la música, tocaba varios instrumentos. Tuve tutores, primero de piano, luego de violín, pero lo que nunca dejé fue la guitarra. El karaoke de La Cabra era mi segundo hogar y, en las últimas horas, he pensado seriamente en mudarme debajo del escenario.
Si Harry Potter era el niño que vivía debajo de la escalera, yo podía ser el príncipe que vive debajo del escenario. ¿Por qué no?
Me meto en el estribillo una vez más y hay voces en la periferia de mi consciencia. Las oigo, pero no escucho.
—Dios mío, ¿cuánto lleva así?
Me gusta esa voz. Me tranquiliza. Profunda y reconfortante. Me recuerda a mi hermano, pero no es él, porque Nicholas está muy muy lejos.
—Ha tenido un día difícil. —Y ese suena como Simon, el mejor amigo de mi hermano. Viene a verme de vez en cuando—. Los últimos meses han sido difíciles.
—¿Meses? —se atora la voz suave.
—No queríamos preocuparte.
Esa voz es una belleza. Puede confundirse con Franny, la despampanante (y tan directa que da miedo) esposa de Simon. ¿Franny tendrá una hermana gemela? Si es así, me interesa.
—James me escribió cuando no quiso volver a casa. En estos últimos dos días ha pasado de estar mal a…
—… tocar fondo —dice Franny para terminar la oración de Simon. Así son.
Hashtag: pareja perfecta.
—Guau. Los nobles nunca hacéis las cosas a medias, ¿no? —interviene una bonita y particular voz norteamericana—. Hasta vuestros brotes psicóticos son históricos.
La canción termina y, a los pocos segundos, abro los ojos.
Un alma perdida en la mesa de delante aplaude, la ceniza del cigarrillo que tiene entre los dedos cae al suelo.
Luego alzo la vista.
Y mis ojos ven una escena gloriosa.
Mi hermano mayor, Nicholas, de pie junto a la barra con el rostro deformado de preocupación. Tal vez sea una fantasía. Un delirio. Pero voy a aprovecharlo mientras pueda.
Empiezo a sonreír y avanzo, pero me olvido de un detalle: estoy sobre el escenario. Y ese paso es un portal a otra dimensión. Porque luego mi mundo se funde a negro.
Cuando vuelvo a abrir los ojos estoy en el suelo, de espaldas, mirando el techo con humedad de La Cabra Cachonda. Y… creo que también tiene chicle pegado. Un alivio dulce y glorioso se apodera de mi pecho.
—¿Nicholas? ¿En serio estás aquí?
—Sí, Henry —dice despacio—. Estoy aquí. —Apoya una mano sobre mi cabeza—. Te has dado un buen golpe, ¿estás bien?
¿Bien? ¡Acabo de volar!
—He tenido un sueño ridículo. —Señalo a mi hermano—. Tú estabas ahí. —Señalo a Simon junto a él—. Y tú. —Luego Franny y el resto se juntan para mirarme—. Y tú también. Tú… abdicabas al trono, Nicholas. Y todos querían que yo fuera el rey. —Una risa maniática atraviesa mis labios… hasta que me giro a la derecha y miro unos ojos azules, labios dulces y cabello oscuro. —Luego grito como una niñita—. ¡Ahhh! —Es Olivia. La esposa de mi hermano. Su muy estadounidense esposa. Le doy la espalda a Nicholas—. No ha sido un sueño, ¿o sí?
—No, Henry.
Me recuesto en el suelo.
—Mieeeeeerda. —Luego me siento un poco mal—. Lo siento, Olivia. Sabes que te respeto mucho.
Sonríe con dulzura.
—No pasa nada, Henry. Lamento mucho que hayas estado tan mal.
Me froto el rostro con la mano, intentando pensar con claridad.
—No pasa nada. Este es otro plan, uno mejor. Ya no tendré que vivir debajo del escenario.
—¿Ibas a vivir debajo del escenario? —pregunta Nicholas.
Agito la mano.
—Olvídalo. Era la estúpida idea de Potter. A la mierda la esperanza de la magia. —Y ahora mi hermano parece preocupado en serio. Le hago un gesto—. Pero ahora estás aquí. Puedes llevarme contigo a Estados Unidos.
—Henry…
—«¡Dadme vuestras masas cansadas, pobres y apiñadas que anhelan ser libres!». ¡Eso me describe perfectamente! ¡Soy una masa apiñada, Nicholas!
Me aprieta el brazo y lo sacude un poco.
—Henry. No puedes mudarte a Estados Unidos.
Lo sujeto por la camiseta. Y mi voz se transforma en la de un niño de ocho años que confiesa que ve gente muerta.
—Pero es tan mala, Nicholas. Es. Tan. Mala.
Me da unos golpes en la espalda.
—Lo sé. —Nicholas y Simon me arrastran y hacen fuerza para mantenerme en pie—. Pero encontraremos una solución —dice Nicholas—. Todo va a estar bien.
Sacudo la cabeza.
—No paras de decir eso. Empiezo a pensar que no sabes de qué mierda hablas.
Capítulo 3
Henry
Después de eso, las cosas se ponen borrosas. La realidad se reduce a instantáneas. El viaje en coche hacia el palacio. Vomitar en los rosedales que mi tatara-tatara-tatara-tía, Lady Adaline, ordenó que se plantaran fuera del palacio. Nicholas y Simon me meten en la cama mientras Olivia hace un comentario sobre los papeles pegados en las paredes: dice que le recuerda a la guarida de Russell Crowe en Una vida maravillosa.
Luego… solo el abismo.
Pero el vacío no dura mucho. Porque sufro de insomnio: el mal de los campeones. Es así desde que tengo memoria. No duermo más que unas pocas horas, incluso en esas noches en las que mi sangre es prácticamente alcohol. El reloj de la mesita de noche dice que es la una de la madrugada, mis piernas inestables me llevan hacia la cocina, uso la pared para apoyarme. Mi estómago gruñe de solo pensar en las galletas de Cook.
No recuerdo haber comido en La Cabra: ¿cuánto tiempo estuve allí? ¿Un día? Tal vez fueron dos. Me huelo la axila y me estremezco. Definitivamente fueron dos. Maldita sea.
Después de llenarme las mejillas con galletas y de llevarme unas para el camino, camino dando tumbos por los pasillos del palacio. Es lo que hago por las noches: ahora entiendo a los estadounidenses que deambulan por los centros comerciales de madrugada. No puedo quedarme en mi habitación (en ninguna habitación) sin sentir que las paredes se me caen encima. Me viene bien estar en movimiento, aunque no vaya a ninguna parte.
Llego al salón azul, cerca de los aposentos de la reina. La puerta está entornada y alcanzo a ver que la luz está encendida, huelo la leña ardiendo en la chimenea y escucho las voces del interior.
Apoyo la cabeza contra la puerta y escucho.
—Mi niño, tienes buen aspecto —dice la abuela. Hay un cariño cálido en su tono que me resulta familiar. Porque solía estar reservado para mí. ¿Celoso? Un poco, sí—. El matrimonio te sienta bien.
—El matrimonio con Olivia me sienta bien —responde mi hermano.
—Bien dicho.
Oigo el sonido de la botella de cristal y un líquido que cae. Apuesto a que es jerez.
—¿Olivia está durmiendo? —pregunta la reina.
—Sí. Se acostó hace horas. El jet lag le ha dado fuerte.
—Ojalá sea porque está embarazada.
Mi hermano se atraganta.
—Llevamos tres meses casados.
—Cuando yo llevaba tres meses de casada, estaba embarazada de dos meses y medio de tu padre. ¿Qué estáis esperando?
Casi puedo oírlo encogerse de hombros.
—No hay prisa. Estamos… disfrutándonos. Vamos a tomarnos nuestro tiempo.
—¿Pero habéis pensado en tener hijos?
—Por supuesto. Algún día.
Arrastran una silla por la madera del suelo y los imagino sentados uno al lado del otro.
—Dime, Nicholas, ahora que las aguas se han calmado…. ¿te arrepientes de algo?
La voz es suave, pero el tono duro como el hierro.
—De nada. —Mi abuela hace un sonido gutural y me la imagino sorbiendo su trago nocturno de esa forma elegante en la que lo hace todo—. Pero tengo curiosidad —dice Nicholas—. Si hubieras sido tú… si hubieras tenido que elegir entre el abuelo y el trono, ¿qué hubieras hecho?
—Amaba profundamente a tu abuelo, todavía lo hago, y tú lo sabes. Pero, si me hubieran obligado a tomar esa decisión, no lo hubiera elegido a él. Junto con mis hijos, la corona siempre ha sido el amor de mi vida.
Hay una pausa densa y luego Nicholas dice por lo bajo:
—Para mí nunca fue así. Lo comprendes, ¿no?
—Ahora sí.
—Siempre supe qué era lo que se esperaba de mí, y estaba determinado a hacerlo bien, pero nunca lo amé. En el fondo, nunca lo quise.
—Pero ahora estás conforme, ¿no? ¿Con los restaurantes de la fundación que dirigís tú, Olivia y el señor Hammond?
Se toma un momento para responder, pero, cuando lo hace, la voz de Nicholas suena nostálgica.
—No estoy conforme… Estoy feliz. Ridículamente feliz. Más de lo que alguna vez creí posible. Todos los días.
—Muy bien —proclama mi abuela.
—Pero hay algo que quiero decirte —agrega Nicholas—, una nube en el paraíso. —Sus palabras salen sutiles y temblorosas, como si llevaran un largo tiempo esperando en su garganta—. Sé que te defraudé. No era mi intención, pero sucedió. No te advertí ni lo hablé contigo. Desafié a mi reina y tú me criaste mejor que eso. Lo siento mucho. De verdad.
Se oye el sonido de cristal contra la madera: la reina apoya el vaso en la mesita de café.
—Escúchame bien, Nicholas, porque solo voy a decirlo una vez. Jamás me defraudaste.
Pero…
—Te crie para que fueras un líder. Tú evaluaste la situación, consideraste las opciones y tomaste una decisión. No titubeaste, no pediste permiso. Actuaste. Y eso… es lo que hace un líder.
Hay ligereza en su respuesta, alivio.
—Muy bien. —Hay otra pausa y me imagino a mi hermano dándole un sorbo a su bebida. Posiblemente vaciando el vaso. Porque entonces dice—: Hablando de criar líderes…
—Sí. —La reina suspira—. ¿Podemos hablar del problema con demasiados litros de alcohol encima? —dice con frialdad—. Está… ¿cómo lo decís en América? Hecho mierda.
—Así es.
Apoyo la espalda contra la pared y me deslizo hasta quedar sentado en el suelo. Estoy acostumbrado a que se hable de mí… joder, mis pros y contras se suelen discutir abiertamente, hasta conmigo en la misma habitación. Pero esto… va a ser diferente. Peor.
—¿Te acuerdas de la obra de Navidad que hizo Henry en el colegio? Fueron las últimas fiestas que pasamos con mamá y papá. Tenía el papel principal: Scrooge. —Nicholas se ríe.
—Vagamente. No fui a verlo.
—No, yo tampoco. Papá me habló antes. Les preocupaba que la prensa y su maestros y compañeros se dedicaran a revolotear a mi alrededor y que eso le hiciera sombra a Henry. Y tenían razón. —La silla cruje cuando mi hermano se acomoda—. Se pasó toda la vida en mi sombra. Y ahora es el centro atención. Es comprensible que tarde un poco en acostumbrarse. Tienes que darle tiempo.
—No tiene tiempo.
—¿Tienes pensado morirte pronto? —se burla Nicholas.
—Por supuesto que no. Pero los dos sabemos que existen los imprevistos. Tiene que estar listo. No lo entiendes, Nicholas.
—Lo entiendo muy bien. Soy la única persona en el mundo que lo entiende.
—No, no es cierto. Te entrenaron para ocupar el trono desde antes de que pudieras caminar. Todos los días ocurrían miles de cositas a tu alrededor que ni siquiera percibías. La forma en que los demás te hablaban, las conversaciones que tenías, los temas que te enseñaban y el modo en que te los transmitían. Henry tiene que incorporar una vida entera de aprendizaje.
—Algo que jamás podrá hacer si lo rompes —dice Nicholas con severidad—. Si lo convences todos los días de mil maneras de que nunca será suficiente. De que nunca lo hará bien.
El silencio se instala durante varios segundos. Hasta que mi abuela pregunta por lo bajo.
—¿Sabes cuál es la peor parte de envejecer?
—¿La disfunción eréctil? —responde seco mi hermano.
—Oh, no tienes que preocuparte por eso —responde la reina con un tono igual de seco—. Es una cuestión genética y tu abuelo la tenía dura como el hierro hasta el día de su muerte.
Fuerzo una sonrisa.
—Muy bien —dice mi hermano—. Suficiente jerez para ti.
—La peor parte de envejecer —continúa la abuela— es saber que pronto tendrás que dejar a tus seres queridos y que deberán apañárselas sin ti. Y, si no están preparados… si son vulnerables… Es una perspectiva aterradora. —Solo el crujir de la leña rompe el silencio. Luego la reina declara—: Se lo van a comer vivo. Si sigue por este sendero, Henry fracasará estrepitosamente.
Se me cierra el pecho con tanta fuerza que creo que los huesos se me van a romper.
Porque tiene razón.
—No lo hará.
—No lo sabes —devuelve.
—¡Sí que lo sé! Si no, nunca hubiera abdicado.
—¿Qué?
—No me malinterpretes: no me hubiera casado con nadie más que Olivia y, de haber sido necesario, hubiera esperado la vida entera a que cambiara la ley. Pero no lo hice porque, en lo más hondo, sabía que Henry no solo sería un buen rey, sino que sería mejor de lo que yo podría ser jamás.
Se me corta la respiración. No puedo. El golpe de las palabras de mi hermano me da directamente en los pulmones.
La abuela también se sorprende, si puedo tomarme su susurro como un indicio.
—¿De verdad crees eso?
—Absolutamente y, para ser sincero, me duele que tú no.
—Henry nunca estuvo a la altura de las circunstancias —dice sin expresión.
—Nunca hizo falta —insiste mi hermano—. Nunca se lo pidieron, ni una sola vez. Hasta ahora. Y no solo va a estar a la altura de las circunstancias… va a estar por encima.
La voz de la reina se convierte en un susurro, como si estuviera rezando.
—Quiero creer que es verdad. Más de lo que te imaginas. Préstame un poco de tu fe, Nicholas. ¿Cómo puedes estar tan seguro?
Nicholas tiene la voz ronca, rota por las emociones.
—Porque… es como mamá. —Cierro los ojos cuando las palabras llegan a mis oídos. Tengo los ojos húmedos y me arden. Para mí no existe un mayor cumplido—. Es exactamente igual a ella. Esa forma que tenía de saber exactamente lo que necesitaba una persona (ya sea fuerza, un consejo, amabilidad, consuelo o alegría) y de dárselo sin esfuerzo. Esa forma en que la gente giraba a su alrededor…. En las fiestas, todos se daban la vuelta cuando ella entraba… porque todos querían estar cerca. Tenía una luz, un talento, un don… no importa cómo quieras llamarlo, Henry también lo tiene. Él no lo ve, pero yo sí. Siempre lo he visto.
Hay un momento de silencio y me imagino a Nicholas acercándose a la reina.
—El pueblo me hubiera seguido a mi o a papá por el mismo motivo por el que te siguieron a ti: porque somos confiables, sólidos. Confían en nuestro criterio; saben que nunca los defraudaremos. Pero a Henry lo van a seguir por amor. Verán en él a su hijo, a su hermano, a su mejor amigo, y, aunque ahora parezca que está mal, lo seguirán porque querrán que le vaya bien. A mí me hubieran respetado y admirado, pero, abuela… a él lo querrán. Y, si algo aprendí el día en que Olivia llegó a mi vida, es que el amor es más fuerte que la razón, el deber, el honor o la tradición.
Por un rato, mientras la reina piensa, no hay más sonidos que las aisladas explosiones del fuego y el tintineo de los vasos. Pensar antes de actuar con sabiduría. Eso es lo que hace.
Es lo que hacen los líderes.
Lo sé porque le he prestado atención durante muchos años. Y puedo darme cuenta de que yo no soy así.
La reina respira hondo.
—Ninguno de mis intentos ha mejorado la situación. ¿Qué sugieres tú, Nicholas?
—Necesita espacio para… aclimatarse. Un tiempo fuera del foco de atención para tomar dimensión de su nueva posición y de las responsabilidades que implica. Para aprender, a su modo, las cosas que tiene que aprender. Y apropiarse de ellas.
—Espacio. —La reina golpea la mesa con un dedo—. Muy bien, si espacio es lo que el muchacho necesita, espacio es lo que tendrá.
No estoy seguro de que me guste el tono.
Dos semanas más tarde, estoy seguro de que no me gusta.
El castillo de Anthorp.
Me mandó al puto castillo de Anthorp.
No está en medio de la nada: está al fondo de la nada. En la costa, con el océano congelado y acantilados escarpados a un lado y el bosque al otro. Lo más parecido a un pueblo está a una hora en coche. Esto no es «espacio», es destierro.
¡Destierro! Ten piedad, di «muerte». Porque hay más terror en la mirada del exilio.
Romeo era un cobarde, pero, en este momento, lo entiendo.
Me siento en el centro de la cama de cuatro postes, jugueteando con la guitarra al ritmo de las olas bañadas con la luz de la luna cuando rompen debajo de mi ventana abierta. El aire es frío, pero el fuego que arde en la chimenea lo compensa. Mis dedos recorren las notas del Aleluya de Leonard Cohen. Es una canción reconfortante. Triste y deprimente, pero reconfortante en la sencilla repetición.
Molesto conmigo mismo, hago la guitarra a un lado y paso los brazos por la bata. Luego deambulo un poco por el castillo saludando a las espeluznantes armaduras apostadas al final de todos los pasillos. Aunque me vendría bien descansar un poco, no quiero ni intentar volver a dormir.
Porque han vuelto los sueños. Las pesadillas.