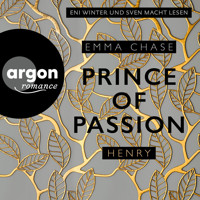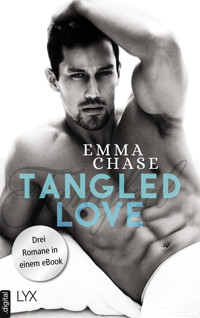Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Europa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Érase una vez, Nicholas Pembrook, príncipe heredero de Wessco, popularmente conocido como «su cuerpazo real». Encantador, atractivo y rico, tiene el mundo a sus pies (literalmente). Érase una vez, Olivia Hammond, humilde pastelera de Nueva York. Preciosa, trabajadora y sin una pizca de paciencia para tíos arrogantes. Érase una vez, una noche de tormenta en Manhattan, en la que el príncipe conoce a la pastelera y… ella le estampa un pastel en la cara. Olivia no espera volver a ver a Nicholas, pero él se ha quedado con el sabor dulce en los labios y pretende conquistar a Olivia, cueste lo que cueste. Y, poco a poco, ella irá descubriendo que detrás de las sonrisas del príncipe se esconde un gran corazón. Pero esto no es un cuento. En el mundo real no hay hadas madrinas, pero sí una reina estirada que, a pesar de que no corta cabezas, no está dispuesta a que una plebeya se acerque al trono… o a su príncipe. Nicholas y Olivia tendrán que hacerse una pregunta: ¿amor o deber?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Mi primer recuerdo no es tan diferente al de cualquier otra persona. Tenía tres años y era mi primer día en el parvulario. Por algún motivo, mi madre se había olvidado de que su hijo era un chico y me había vestido con un mono espantoso, una camisa llena de volantes y zapatos cerrados de charol. Pensaba estropear ese atuendo con los dedos llenos de pintura a la primera oportunidad que tuviera.
Pero eso no es lo que más recuerdo de ese día.
Ya entonces, ver una cámara apuntándome era algo tan común como divisar un pájaro en el cielo. Debería estar acostumbrado… y creo que así era. Pero ese día fue diferente.
Porque había cientos de cámaras.
Estaban colocadas en fila en ambas aceras de la calle y amontonadas en la puerta de mi colegio como un ejército de monstruos de un ojo listos para atacar. Recuerdo la voz de mi madre, que intentaba transmitirme calma mientras yo me aferraba con fuerza a su mano, sin entender una palabra de lo que me decía porque el ruido de los obturadores y los gritos de los fotógrafos tapaban su voz.
—¡Nicholas, sonríe! ¡Alza la vista, campeón! ¡Por aquí, Nicholas!
Ese fue el primer indicio que tuve de que era (de que éramos) diferentes. En los años siguientes entendí cómo de distinta era mi familia respecto a las demás. Intencionalmente renombrada, reconocida de inmediato, nuestras actividades cotidianas eran posibles titulares para la prensa.
La fama es una cosa extraña. Poderosa. Normalmente, va y viene como las mareas. La gente se embriaga y pierde la cabeza por ella, pero con el tiempo la notoriedad decrece y quien estaba en el centro de la escena se convierte en alguien que solía ser alguien, pero ya no lo es.
Eso es algo que nunca me pasará a mí. Era conocido desde antes de nacer, y mi nombre será parte de la historia mucho después de que mi cuerpo se haya convertido en polvo. La infamia es temporal, la fama es fugaz, pero la nobleza… la nobleza es para siempre.
Capítulo 1
Nicholas
Cualquiera creería que, por estar tan acostumbrado a ser el centro de la atención, no me molesta la sensación de que alguien me esté mirando mientras duermo.
Pero ese alguien se equivoca.
Mis ojos se abren de golpe y veo el rostro demacrado y arrugado de Fergus a pocos centímetros de mi cara. «¡Maldita sea!».
No es una visión agradable.
Su ojo bueno me mira con un gesto de desaprobación, mientras que el otro (el bizco, que mi hermano y yo sospechamos que no es bizco, sino que está entrenado para ver en todas las direcciones al mismo tiempo) se dirige a la otra punta de la habitación.
Cada estereotipo empieza en algún sitio. Y siempre conserva un vago vestigio de verdad. Hace un tiempo que sospecho que el estereotipo del sirviente condescendiente y cascarrabias está inspirado en Fergus.
Dios sabe que el cretino es tan viejo que podría ser.
Se endereza junto a mi cama todo lo que le permite su columna vetusta y encorvada.
—No fue sencillo despertarlo. ¿Cree que no tengo nada mejor que hacer? Estuve a punto de darle una patada.
Exagera. Con lo de tener algo mejor que hacer, no con que había pensado en darme una patada.
Adoro mi cama. Me la regaló el rey de Genovia cuando cumplí dieciocho años. Es una auténtica obra de arte con cuatro columnas relucientes, hecha a partir de una sola pieza de caoba brasileña tallada a mano en el siglo XVI. Mi colchón está relleno de las plumas más suaves de gansos húngaros, mis sábanas son de algodón egipcio con tantos hilos que en algunos países es ilegal, y lo único que quiero hacer es remolonear y enterrarme en ellas como un niño que no quiere ir al colegio.
Pero la palabrería de Fergus es una lija para mis oídos.
—Tiene que estar en la sala de estar verde en veinticinco minutos.
Enterrarme bajo las sábanas ya no es una opción. No me salvarán del machete de un asesino en serie… ni de una agenda apretada.
A veces pienso que soy esquizofrénico. Disociado. Posiblemente bipolar. No sería nada raro. En las familias tan antiguas como la mía, aparecen trastornados de toda índole: hemofílicos, insomnes, lunáticos… pelirrojos. Debería considerarme afortunado de no pertenecer a ninguno de esos grupos.
Mi problema son las voces. No me refiero a «ese tipo» de voces… son más bien como reacciones en mi cabeza. Respuestas a preguntas que no coinciden con lo que termina saliendo de mi boca.
Casi nunca digo lo que pienso. A veces suelto tanta mierda por la boca que creo que mis labios se teñirán de marrón. Pero es mejor así.
Porque suelo pensar que la mayoría de las personas son imbéciles de remate.
—Hemos vuelto, seguimos hablando con su alteza real, el príncipe Nicholas.
Hablando de imbéciles…
¿Quién es el hombre pequeño, pecoso y de pelo rubio que está sentado frente a mí llevando esta cautivadora entrevista televisiva? Su nombre es Teddy Littlecock. Sí, en serio, se llama «Pichacorta»… y, por lo que he oído, no es un oxímoron. ¿Os imagináis lo que habrá sido el colegio con un apellido así? Casi que me siento mal por él. Pero no.
Porque Littlecock es un periodista… y siento un desprecio particular por los de su especie. El objetivo de los medios siempre ha sido someter a los poderosos y restregar las transgresiones de los aristócratas en sus caras. En cierto modo, está bien: la mayor parte de los aristócratas son idiotas de primierísima categoría y todo el mundo lo sabe. Lo que me molesta es cuando se lo hacen a alguien que no se lo merece. Cuando ni siquiera es verdad. Si no hay trapos sucios, los medios compran unos nuevos, los pasan por mierda y los fabrican. Aquí hay una contradicción: integridad periodística.
Pero el viejo Teddy no es un periodista cualqueira: está aprobado por el palacio. Lo que significa que, a diferencia de sus corruptos, extorsionadores y mentirosos correligionarios, Littlecock tiene acceso directo a nosotros (como es el caso de esta entrevista) a cambio de hacer las preguntas más estúpidas del universo. Es desesperante.
Tener que escoger entre estúpido o deshonesto es como que te pregunten si prefieres que te apuñalen o que te peguen un tiro.
—¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasatiempos?
¿Veis a lo que me refiero? Es como las entrevistas de Playboy: «Me gustan los baños de espuma, las peleas de almohadas y largas caminatas desnuda por la playa». No es cierto. Pero el objetivo de la pregunta no es informar sino reforzar las fantasías de los tíos que se masturban mirando su foto.
Lo mismo pasa conmigo.
Sonrío y dejo insinuar el hoyuelo en mi mejilla: las mujeres se vuelven locas con los hoyuelos.
—Bueno, me gusta leer por las noches.
Me gusta follar.
Y es probable que mis fans prefieran escuchar esa respuesta. Pero el Palacio perdería la reverenciada cabeza si me ocurriera decir una cosa así.
Da igual, ¿por dónde iba? Cierto… el sexo. Me gusta largo, fuerte y seguido. Con las manos sobre un culo redondo y firme… empujando la espalda de algún bombón contra mí, escuchando sus dulces gemidos que rebotan en las paredes cuando se corre sobre mi polla. Estos dormitorios antiguos tienen una acústica fantástica.
Hay hombres que eligen a las mujeres por su talento para abrir las piernas, pero yo prefiero a las que saben cerrar la boca. La discreción y un contrato de confidencialidad mantienen mis aventuras lejos de los periódicos.
—Disfruto montando a caballo, jugando al polo, las tardes de tiro al plato con la reina.
Disfruto escalando, conduciendo tan rápido como pueda sin chocar, volando, bebiendo buen whisky, viendo películas de clase B y mis charlas mordaces y pasivoagresivas con la reina.
Esto último es lo que mantiene en pie a la vieja: mi ingenio es su fuente de juventud. Además, a los dos nos viene bien un poco de entrenamiento. Wessco es una monarquía constitucional activa por lo que, a diferencia de nuestros ceremoniales vecinos, la corona es uno de los poderes del gobierno y, como tal, goza de decisión y participa en el Parlamento. Eso convierte a la familia real en políticos. Los políticos de más alto rango, por supuesto, pero políticos al fin y al cabo. Y la política es un asunto sucio, conflictivo y expeditivo. Cualquiera que haya estado en una pelea sabe que, si vas a llevar un cuchillo a una pelea de manos, más te vale que esté afilado.
Cruzo los brazos sobre el pecho y dejo ver la piel bronceada de mis antebrazos bajo las mangas de la camisa azul marino que llevo arremangada. Me dijeron que tienen gran aceptación en Twitter… junto con otras partes de mi cuerpo. Entonces cuento la anécdota de mi primera vez en tiro al plato. Es una de las favoritas de los fans: podría contarla estando dormido… y me siento un poco así. Teddy lanza una carcajada al final: cuando, en lugar de un plato, el mocoso de mi hermano puso un pastel de carne en la lanzadera.
Entonces vuelve a ponerse serio y se acomoda las gafas para indicar que el momento emotivo del programa va a comenzar.
—En mayo se cumplirán trece años del trágico accidente aéreo que se llevó las vidas del príncipe y la princesa de Pembrook.
Lo había visto venir.
Asiento en silencio.
—¿Piensa a menudo en ellos?
Siento el peso de la pulsera tallada en madera de teca sobre mi muñeca.
—Tengo muchos recuerdos felices con mis padres. Pero lo más importante para mí es que viven a través de los proyectos que acompañaron, las causas con las que colaboraron y las fundaciones que llevan sus nombres. Ese es su legado. Haciéndolo crecer me aseguro de que siempre serán recordados.
Palabras, palabras, palabras, charla, charla, charla. Eso se me da bien. Sé hablar mucho sin decir nada en realidad.
Pienso en ellos todos los días.
El sentimentalismo no es nuestro estilo: labio superior firme; la mirada altiva y hacia el frente; el rey ha muerto… larga vida al rey. Pero mientras que para el resto del mundo solo eran «su alteza real», para Henry y para mí no eran más que mamá y papá. Eran buenos, divertidos y auténticos. Nos abrazaban a menudo, y nos regañaban cuando nos lo merecíamos (que también era a menudo). Eran sabios, amables y nos querían con locura… algo extraño en mi círculo social.
Me pregunto qué tendrían que decir sobre lo mucho que han cambiado las cosas.
Teddy está hablando otra vez. No le estoy escuchando, pero no es necesario: me basta con oír las últimas palabras.
—¿... la señorita Esmeralda el fin de semana pasado?
Conozco a Ezzy desde que íbamos juntos a la escuela en Briar House. Es una buena chica… aunque un poco extrovertida.
—La señorita Esmeralda y yo solo somos amigos.
—¿Solo amigos?
También es una lesbiana empedernida. Un detalle que su familia quiere ocultarle a los medios. Soy su coartada favorita. El secretario del palacio organiza nuestras citas, de las que nos beneficiamos ambos.
—Los caballeros no tienen memoria —digo con una sonrisa encantadora.
Teddy se inclina hacia adelante y huele el tufillo a noticia. La noticia.
—¿Entonces hay posibilidades de que se esté forjando algo más profundo entre ustedes? El compromiso de sus padres trajo mucha alegría al país. El pueblo espera ansioso que «Su cuerpazo real», como lo llaman en las redes sociales, encuentre a su media naranja y siente la cabeza.
Me encojo de hombros.
—Todo es posible.
Menos eso. No voy a sentar la cabeza en un futuro cercano. Littlecock puede apostar su picha corta a que no lo haré.
Cuando dejo de sentir el calor del foco que me apunta y la luz roja de la cámara se apaga, me levanto de la silla y me quito el micrófono que tengo enganchado en la camisa.
Teddy también se levanta.
—Gracias por su tiempo, majestad.
Baja levemente la cabeza, tal como lo indica el protocolo.
Asiento.
—Un placer como siempre, Littlecock.
Ninguna mujer le habrá dicho eso. Nunca.
Bridget, mi secretaria personal, (una mujer de mediana edad, robusta y discreta) aparece a mi lado con una botella de agua.
—Gracias. —La destapo—. ¿A quién le toca ahora?
A los asesores de la corona se les había ocurrido que era un buen momento para reforzar las relaciones públicas: lo que significa días repletos de entrevistas, excursiones y sesiones de fotos. Para mí, el equivalente al cuarto, quinto y sexto círculo del infierno.
—Teddy ha sido el último por hoy.
—Aleluya.
Bridget camina junto a mí por el largo corredor alfombrado que lleva a la Casa Guthrie: mi apartamento privado en el palacio de Wessco.
—El señor Ellington llegará pronto y ya está todo listo para la cena en Bon Repas.
Ser mi amigo es más difícil de lo que creeríais. No os confundáis, soy un excelente amigo; pero mi vida es un dolor de muelas. No puedo aparecer sin avisar en un bar ni ir a la discoteca de moda cualquier viernes por la noche. Esas cosas tienen que ser planificadas, organizadas. La espontaneidad es el único lujo que no tengo.
—Bien.
Sin más, Bridget entra a las oficinas del palacio y yo a mis aposentos. Tres pisos, una cocina bien equipada, una sala de estar, una biblioteca, dos dormitorios para invitados, ala para el servicio y dos habitaciones principales cuyos balcones tienen la mejor vista de todo el palacio. Renovado y moderno, pero con colores, tapizados, porcelanatos y molduras cuidadosamente elegidos para respetar su herencia histórica. La Casa Guthrie es la residencia oficial del príncipe y la princesa de Pembrook… o quien sea el heredero al trono. Fue de mi padre antes de ser mío y de mi abuela antes de ser coronada.
Los nobles somos expertos en esto de heredar.
Camino hacia la habitación principal mientras me desabrocho la camisa, deseando el masaje caliente que hacen los ocho grifos de la ducha cuando los abro por completo. Mi ducha es una puta pasada.
Pero no llego.
Porque Fergus me intercepta en mitad de las escaleras.
—Quiere verlo —gruñe.
No hace falta decir quién.
Me paso una mano por la cara y siento cómo me raspa la sombra que ya empieza a asomar en mi mentón.
—¿Cuándo?
—¿Usted qué cree? —Fergus resopla—. Ayer, por supuesto.
Por supuesto.
En los viejos tiempos, el trono simbolizaba el poder del monarca. Las ilustraciones lo representaban con el sol naciendo a sus espaldas, enmarcado por las nubes y las estrellas: un asiento digno del descendiente directo de Dios. Como el trono era el emblema del poder, el salón en el que está emplazado era la sala de operaciones del soberano. Donde se emitían los decretos, se firmaban las sentencias y donde resonaban y rebotaban contra las paredes de piedra los «que le corten la cabeza».
Eso era antes.
Ahora, las cosas suceden en el despacho real: la sala del trono se usa para visitas turísticas. Lo que ayer era el trono, hoy es el escritorio ejecutivo. Y ahora estoy sentado frente a él. Es de caoba maciza, brillante y ridículamente enorme.
Si mi abuela fuese hombre, sospecharía que está intentando compensar algo.
Christopher, el secretario personal de la reina, me ofrece un té que rechazo moviendo la mano. Es joven, tiene unos veintitrés años, y es tan alto y guapo como un actor de películas de acción. No es un pésimo secretario, pero tampoco es una joya. Sospecho que la reina lo conserva para divertirse… porque a la muy atrevida le gusta mirarlo. En mi mente lo llamo Igor, porque si mi abuela le pidiera que no comiera nada más que moscas durante el resto de su vida, solo preguntaría «¿con o sin alas?».
Por fin se abre la puerta trasera del despacho azul y aparece su majestad la reina Leonora.
Hay una especie de monos originarios de las selvas colombianas que son los animales más adorables del mundo: son tan tiernos que dejan a los hámsteres peludos y los cachorritos de Pinterest fuera de la competición. Pero esconden unos dientes afilados como navajas y un apetito voraz por los globos oculares humanos. Los desprevenidos que se acercan atraídos por la monería de las bestias, están condenados a perderlos.
Mi abuela se parece mucho a esos monos embusteros.
Parece una viejita como cualquier otra. Pequeña, canija, con el pelo bufado y suave, manos bonitas y pequeñas, perlas brillantes, labios finos que se curvan cuando escucha un chiste obsceno, y una expresión de la sabiduría en el rostro. Pero son los ojos los que la delatan.
Gris metal.
El tipo de ojos que en los viejos tiempos hubiese hecho que los ejércitos enemigos huyeran corriendo. Porque son los ojos de una conquistadora… invencible.
—Nicholas.
Me pongo de pie y hago una reverencia.
—Abuela.
Pasa junto a Christopher sin mirarlo.
—Déjanos solos.
Me siento después que ella, con un tobillo sobre la rodilla opuesta y el brazo apoyado sobre el respaldo de la silla.
—Vi tu entrevista —me dice—. Deberías sonreír más. Antes parecías un chico tan alegre…
—Voy a intentar acordarme de fingir alegría.
Abre un cajón del escritorio, coge un teclado y teclea con más habilidad de la que podría esperarse de alguien de su edad.
—¿Has visto el informativo de esta noche?
—No.
Gira la pantalla para que pueda verla y hace clic a toda velocidad en un portal de noticias tras otro.
LASFIESTAS DEL PRÍNCIPE
EN LA MANSIÓNPLAYBOY.
HENRY EL ROMPECORAZONES.
CALENTURA REAL.
RICOS, FAMOSOS… Y MOJADOS.
El último va acompañado con la inconfundible imagen de mi hermano zambulléndose en una piscina… desnudo como Dios lo trajo al mundo.
Me acerco y entrecierro los ojos.
—Henry va a escandalizarse. La iluminación en esta imagen es pésima… casi no se le ve el tatuaje.
Mi abuela aprieta los labios.
—¿Te parece gracioso?
Sobre todo, me parece un engorro. Henry es inmaduro, irresponsable… un imbécil. Va por la vida golfeando, yendo hacia donde lo lleve el viento.
Me encojo de hombros.
—Tiene veinticuatro años, acaba de terminar el servicio militar…
El servicio militar obligatorio. Todos los ciudadanos de Wessco (hombres, mujeres o príncipes) están obligados a cumplir dos años.
—Terminó hace meses —me interrumpe—, y desde entonces está dando la vuelta al mundo en ochenta prostitutas.
—¿Has intentado llamarle?
—Por supuesto que sí —sisea—. Me responde, hace un ridículo sonido de interferencias y finge que no me oye. Después me dice que me quiere y cuelga.
Sonrío con los labios apretados. El mocoso es ocurrente… eso se lo reconozco.
Los ojos de la reina se oscurecen como si se avecinara una tormenta.
—Está en Estados Unidos, en Las Vegas, y planea irse pronto a Manhattan. Quiero que vayas y lo traigas, Nicholas. No me importa si tienes que arrastrarlo de los pelos y meterlo en un saco, este niño necesita poner los pies en la tierra.
He estado en casi todas las ciudades importantes del mundo: y de todas, Nueva York es la que más odio.
—Mi agenda…
—Ya está todo reorganizado. Mientras estés allí, irás a algunos compromisos en representación mía. Yo tengo que quedarme aquí.
—Me imagino que estarás en la Cámara de los Comunes, ¿no? Alguien tiene que convencer a esos imbéciles de que hagan su trabajo.
—Me alegra que saques el tema. —Mi abuela se cruza de brazos—. ¿Sabes lo que le pasa a un monarca que no tiene una línea de sucesión estable?
Entrecierro los ojos.
—Estudié Historia en la universidad, por supuesto que lo sé.
—Ilumíname.
Me encojo de hombros.
—Sin una línea de sucesión clara, podría haber un golpe al trono. Discordia. Una posible guerra civil entre casas que ven la oportunidad de ascender. —Se me erizan los pelos de la nuca y comienzan a sudarme las palmas de las manos. Esa sensación que te invade cuando estás en la cima de una montaña rusa. Tic, tic, tic…—. ¿Adónde quieres llegar con esto? Hay herederos. Si Henry y yo morimos en una catástrofe, está el primo Marcus.
—El primo Marcus es un imbécil. Se casó con una imbécil. Sus hijos son imbéciles por partida doble. Nunca reinarán sobre nuestro país. —Se acomoda las perlas y levanta la nariz—. En el Parlamento se comenta la idea de convertirnos en una monarquía ceremonial.
—Siempre va a haber comentarios.
—Esta vez es diferente —dice tajante—. Están retrasando la legislación comercial, crece el desempleo, bajan los salarios. —Golpea la pantalla—. Estos titulares no ayudan. El pueblo está preocupado porque no sabe si va a poder comer mientras el príncipe se pasea por hoteles de lujo. Ahora tenemos que darle algo bueno a la prensa. Tenemos que darle al pueblo algo que celebrar. Y necesitamos demostrarle al Parlamento que tenemos las cosas bajo control y que, si no se comportan, los pondremos a raya.
Asiento. Estoy de acuerdo. Como una estúpida polilla que vuela hacia las llamas.
—¿Qué te parece una jornada de orgullo nacional? Podríamos abrir los salones, organizar un desfile… —sugiero—. Al pueblo le encantan esas cosas.
Se da golpecitos en la barbilla.
—Yo estaba pensando en algo… más grande. Algo que llame la atención del mundo. El evento del siglo. —Sus ojos brillan solo de pensarlo, como los de un verdugo antes de blandir el hacha. Y entonces el hacha cae—. La boda del siglo.
Capítulo 2
Nicholas
Todo mi cuerpo se tensa. Y creo que mis órganos comienzan a fallar. Escucho mi voz áspera cuando pronuncio mi absurda e ilógica última esperanza.
—¿Se vuelve a casar la tía abuela Miriam?
La reina entrecruza las manos sobre la mesa. Muy mala señal. Hace eso cuando ha tomado una decisión y nada ni nadie podrá hacerla cambiar de opinión.
—Cuando eras pequeño, le prometí a tu madre que iba a darte la oportunidad de que eligieras esposa por tu cuenta, como tu padre la había elegido a ella. Que ibas a poder enamorarte. Te he observado, he esperado pero me he dado por vencida. Tu familia te necesita; tu país te necesita. Por lo tanto, anunciarás tu compromiso y el nombre de tu prometida en una conferencia de prensa… cuando termine el verano.
Sus palabras me despiertan y me pongo de pie.
—¡Es en cinco putos meses!
Se encoge de hombros.
—Iba a darte treinta días. Agradécele a tu abuelo que me hizo entrar en razón.
Se refiere al cuadro que está colgado a sus espaldas. Mi abuelo lleva diez años muerto.
—Quizás deberías preocuparte menos por mi vida personal y más porque los medios no descubran tu obsesión de hablar con los cuadros.
—¡Me sienta bien! —Ahora también ella está de pie con las manos sobre el escritorio e inclinada hacia mí—. Y solo es ese cuadro… No seas odioso, Nicky.
—No puedo evitarlo. —La miro fijamente—. Aprendí de la mejor.
Ignora la pulla y vuelve a sentarse.
—He reunido una lista de jovencitas muy adecuadas… a algunas las conoces, otras son novedades. Esta es la mejor estrategia, a menos que me des motivos lógicos para convencerme de que estoy equivocada.
Y no puedo. La agudeza me abandona tan rápido que deja una estela de polvo tras de sí. Porque, si lo pienso desde la política o las relaciones públicas, tiene razón: una boda real mata a todos los pájaros de un tiro. Pero a los pájaros no les importa lo que es correcto: solo les importa la piedra que se dirige a toda velocidad hacia sus putas cabezas.
—No me quiero casar.
Se encoge de hombros.
—No te culpo. Yo no quería usar la tiara de tu tatarabuela, la reina de Belvidere, cuando cumplí veintiún años. Era hortera y pesada. Pero tenemos que cumplir con nuestro deber. Lo sabes muy bien. Ahora es tu turno, príncipe Nicholas.
No me lo está pidiendo como abuela: me lo ordena como reina. Y haber sido criado con la responsabilidad, el legado, la herencia y el honor como valores centrales, hacen que me sea absolutamente imposible negarme.
Necesito alcohol. Ya mismo.
—¿Algo más, su majestad?
Me mira fijamente durante varios segundos y asiente.
—Nada más. Buen viaje; hablaremos cuando vuelvas. —Me pongo de pie, bajo la cabeza, y me giro para retirarme. Justo en el momento en que la puerta se cierra a mis espaldas, escucho un suspiro—. Ay, Edward, ¿tanto nos hemos equivocado? ¿Por qué tienen que ser tan conflictivos?
Una hora más tarde, estoy de vuelta en la Casa Guthrie, sentado frente a la chimenea del salón matutino. Le estiro mi vaso vacío a Fergus para que vuelva a llenarlo. Otra vez.
No es que no sea consciente de lo que se espera de mí. Lo sabe todo el mundo. Tengo una única misión: pasar mi sangre superior a la próxima generación. Engendrar al heredero que ocupará mi sitio como yo ocuparé el de mi abuela. Eso y gobernar un país.
Y sin embargo todo parece tan hipotético. Como algo que sucederá en algún momento. La reina todavía tiene quinientos caballos de fuerza y eso no cambiará en un futuro cercano. Pero… una boda… es un asunto serio.
—¡Ahí está!
Puedo contar con los dedos de una mano a las personas en las que confío y en quienes puedo confiar; y Simon Barrister, el cuarto conde de Ellington, es uno de ellos. Me saluda con un fuerte abrazo y una sonrisa brillante. Y cuando digo brillante me refiero a que literalmente brilla: tiene el rostro rojo como un tomate y achicharrado en los bordes.
—¿Qué coño te ha pasado?
—El maldito sol del Caribe me odia. No importa cuánta crema solar me ponga, siempre termino frito. Tuve que ser creativo en la luna de miel. Pero, si se usan bien, los ungüentos puede ser un arma de seducción.
Simon se casó el mes pasado. Estuve a su lado en el altar… a pesar de que intenté convencerlo hasta el último momento de que saliera corriendo.
Es un hombre de buen corazón y mente brillante, pero nunca ha tenido suerte con las mujeres. No ayudan mucho el pelo color cobre, la piel blanca como la leche y el michelín en la barriga que se resiste a rebajarse sin importar las horas de tenis o ciclismo. Y entonces apareció Frances Alcott. No le caigo bien a Franny y el sentimiento es absolutamente mutuo. Le reconozco la belleza, de esas que te dejan sin aliento: pelo y ojos oscuros, rostro angelical, piel de muñeca de porcelana.
Una muñeca que gira la cabeza 360 grados y te arrastra debajo de la cama para estrangularte.
Fergus le pasa una copa a Simon y nos sentamos.
—He escuchado que la abeja reina te ha dado un ultimátum para la boda.
El hielo rebota en mi vaso y le doy un trago largo.
—Qué velocidad.
—Ya sabes cómo son las cosas aquí. Las paredes tienen oídos y bocazas. ¿Qué piensas hacer, Nick?
—Tirarme a la bebida —digo mientras levanto el vaso. Después me encojo de hombros—. Aparte de eso, no tengo planes. —Le paso los papeles—. Me ha hecho una lista de posibles candidatas. Muy considerada.
Simon pasa las páginas.
—Puede ser divertido. Haz cástings, como en La voz. «Muéstrame las virtudes de tu pecho».
Muevo el cuello para intentar deshacer el nudo que se me ha formado en la garganta.
—Además de todo esto, tenemos que ir al puto Nueva York a perseguir a Henry.
—No sé por qué odias tanto Nueva York: buenos espectáculos, buena comida, modelos con piernas de infarto. —Mis padres estaban volviendo de Nueva York cuando su avión se estrelló. Sé que es algo infantil y estúpido: pero lo cierto es que le guardo rencor a la ciudad. Simon alza una mano—. Espera, ¿a qué te refieres con lo de «tenemos que ir al puto Nueva York»?
—La infelicidad es mejor en compañía, así que nos vamos de viaje.
Además, valoro la opinión de Simon, su juicio. Si fuésemos mafiosos, él sería mi consigliere.
Mira el interior del vaso como si contuviera la respuesta a todos los misterios de la humanidad… y de las mujeres.
—A Franny no le va a gustar.
—Llévale algo bonito de la tienda. —La familia de Simon es dueña de Barrister, la cadena de centros comerciales más grande del mundo—. Además, acabáis de pasar un mes entero juntos, debes estar un poco harto de ella.
El secreto para un matrimonio feliz y duradero es experimentar la distancia con frecuencia. Hace que las cosas sigan siendo novedosas, divertidas: nunca hay tiempo para que se instalen el incordio y el inevitable aburrimiento.
—En el matrimonio no hay tiempo de descanso, Nick —dice con una carcajada—. Pronto vas a descubrirlo en tus propias carnes.
Le saco mi dedo corazón.
—Gracias por la empatía.
—Para eso estoy.
Vacío el vaso. De nuevo.
—Por cierto, he cancelado los planes para la cena. He perdido el apetito. Le he dicho al equipo de seguridad que pasaremos el resto de la noche en La Cabra.
La Cabra Cachonda es la construcción de madera más antigua de la ciudad. Está ubicada en lo que solían ser terrenos del palacio: los campos circundantes en los que vivían los sirvientes y soldados. Por aquel entonces, La Cabra Cachonda era un burdel, ahora es un bar. Las paredes están torcidas y el techo lleno de goteras, pero hasta donde sé, es el mejor bar del país. No sé si Macalister (el dueño) se las ingenia con cheques bajo la mesa o sobornos, pero jamás se ha filtrado una historia en los medios después de que mi hermano o yo hayamos pasado una noche en La Cabra.
Y algunas se han descontrolado bastante.
Simon y yo ya estamos borrachos como una cuba cuando el coche aparca en la puerta. Logan St. James, el jefe de mi seguridad personal, nos abre la puerta mientras escanea minuciosamente la acera en busca de cámaras.
El aire del bar huele a cigarrillos y a cerveza rancia, pero es igual de acogedor que si oliera a galletas recién horneadas. Los techos son bajos y el suelo pegajoso. En una esquina hay una máquina de karaoke y un escenario en el que una chica de pelo rubio entona la nueva canción de Adele. Simon y yo nos sentamos en la barra y Meg (la hija de Macalister) la repasa con un trapo y una sonrisa sexy.
—Buenas noches, su majestad. Lord Ellington —le dice a Simon con un movimiento de cabeza y una sonrisa menos sexy. Y entonces sus ojos color miel vuelven a mí—. Le he visto en la televisión esta tarde. Ha salido muy bien.
—Gracias.
Sacude un poco la cabeza.
—No sabía que le gustaba leer. Es extraño que jamás haya visto un solo libro en las muchas ocasiones en que he visitado sus aposentos.
Más de una vez la voz de Meg ha retumbado en mis paredes y sus gemidos han resonado cerca de mi polla… Su contrato de confidencialidad está bien guardado en casa. Estoy casi seguro de que nunca lo necesitaré, pero la primera «charla» que tuve con mi padre no fue sobre cigüeñas ni abejitas, sino que, si de contratos de confidencialidad se trata, es mejor tener de más que de menos.
Sonrío.
—Debes haberlos pasado por alto. No tenías ningún interés en fijarte en los libros cuando estabas allí, nena.
Las mujeres que viven de un sueldo aguantan una (o tres) noches de sexo casual mejor que las de mi clase. Las damas de la nobleza son consentidas, exigentes, están acostumbradas a conseguir todo lo que quieren, y se resienten cuando se lo niegan. En cambio, las chicas como esta bonita camarera están acostumbradas a saber que en la vida hay cosas que nunca podrán atrapar.
Meg sonríe cálida y suspicaz.
—¿Qué van a querer beber esta noche? ¿Lo de siempre?
No sé si es por el día lleno de entrevistas o por todo el whisky que he bebido, pero de pronto siento que mi pulso se acelera con una oleada de adrenalina: y la respuesta está muy clara.
La reina me tiene cogido por los huevos (y voy a tener que hacerme un lavado de cerebro para olvidarlo), pero, por ahora, todavía tengo tiempo.
—No, Meg. Quiero algo diferente: algo que no haya probado antes. Sorpréndeme.
Si te dijeran que el mundo que conoces (la vida que conoces), acabará en cinco meses, ¿qué harías?
Aprovecharías al máximo el tiempo que te queda, por supuesto. Harías todo lo que quisieras hacer… lo harías con todas con las que quisieras hacerlo. Hasta que se acabe el tiempo.
Bueno… parece que, después de todo, sí que tengo un plan.
Capítulo 3
Olivia
Las personas corrientes no suelen tener esos días que te cambian la vida. En serio, ¿conocéis a alguien que haya ganado la lotería o que haya sido descubierto por un agente de Hollywood en el mercado o que haya heredado de una tía abuela perdida una mansión libre de impuestos y lista para entrar a vivir?
Yo tampoco.
Pero (y esta es la cuestión) cuando a unos pocos afortunados sí nos llega un día así, ni siquiera los reconocemos. No sabemos que nos está pasando algo trascendental, monumental. Algo que nos cambiará la vida.
Es después (cuando todo se arregla o se rompe) que volvemos la vista atrás, desandamos nuestros pasos y nos damos cuenta de cuál fue el momento exacto en que nuestra historia se partió en dos: el antes y el después.
En el después, no solo nos cambiaron las vidas. Nosotros cambiamos. Para siempre.
Sé de lo que hablo. El día que me cambió la vida fue uno de esos días. Un día de mierda.
Y la gente normal, de esos sí que tiene muchos.
Empieza cuando abro los ojos… Cuarenta y cinco minutos más tarde de lo debido. Maldito despertador. Debería haber entendido que me refería a «a. m.». ¿Quién coño necesita despertarse a las cuatro p. m.? Nadie. Olvidaos de los coches sin conductor: Google tiene que ponerse las pilas para desarrollar despertadores inteligentes.
Mi día continúa cayendo en picado cuando me pongo el vestuario habitual, la ropa de trabajo (blusa blanca, falda negra y medias apenas rasgadas), ato mis rizos indomables en un coletero y voy hacia nuestra diminuta cocina con los ojos aún entrecerrados. Me sirvo una taza de Cinnamon Toast Crunch (los mejores cereales del mundo), pero cuando voy a buscar la leche, nuestro malvado perro, Bosco, se zampa mi desayuno en tres segundos.
—¡Cabrón! —quiero gritarle, pero susurro, porque mi padre y mi hermana todavía pueden dormir algunas horas más.
Bosco es un perro callejero, mestizo, y es lo que parece. Tiene el cuerpo de un chihuahua, los ojos grandes de un carlino y el pelaje dispar y color café de un shi tzu. Es uno de esos perros que son tan feos que son monos. A veces me pregunto si no será el resultado de un trío que desafió las leyes de la naturaleza. Mi madre lo encontró en el callejón que está detrás de nuestra cafetería cuando era un cachorro. Ya entonces era un comedor voraz, y ahora se comería a sí mismo si se lo permitiéramos.
Cojo la caja de cereales para volver a llenar el bol pero está vacía.
—Qué bonito —le digo al ladrón. Me mira con ojos tristes mientras se baja de la encimera a la que nunca debió haberse subido. Después se tumba de lado para enseñarme la barriga. Pero no voy a caer en su trampa—. ¡Levántate! Mantén un poco de dignidad.
Después de un desayuno alternativo de tostadas y una manzana, cojo la correa de purpurina rosa que mi hermana le compró a Bosco (como si el pobre no tuviera suficientes motivos para acomplejarse) y la abrocho a su arnés.
El edificio en el que vivimos se construyó en 1920. Era una vivienda multifamiliar, pero cuando Kennedy llegó a presidente convirtieron la planta baja en un restaurante. Hay una escalera que lleva directamente a la cocina de la cafetería, pero no dejamos que Bosco pase por allí, así que cruzamos la puerta principal y después bajamos por la escalera verde y estrecha que lleva hacia el callejón junto a la cafetería.
Y joder con el puto invierno, ¡qué frío!
Es una de esas mañanas de marzo que llegan después de que el arrullo de un par de días templados te haya engañado con la falsa sensación de que el invierno ha llegado a su fin. Aún no has acabado de guardar las botas, jerséis y abrigos en el armario, que llega la madre naturaleza y dice: «Lo siento, pringada», y te congela de una patada.
El cielo está gris y el viento despeina. Mi pobre blusa, a la que solo sostienen dos botones mal abrochados, no aguanta.
Se abre.
Justo frente al basurero Pete el Mirón. Mi sujetador de encaje blanco queda completamente a la vista y mis pezones notan la temperatura glaciar en todo su erecto esplendor.
—¡Estás muy guapa, nena! —me grita con un acento tan cerrado de Brooklyn que parece que está burlándose del acento de Brooklyn—. Déjame chuparte esas ricas tetitas. A mi café le vendría bien un poco de leche caliente.
Ewww.
Apoya una mano sobre el camión y con la otra se masajea la entrepierna. Por Dios, los hombres son un asco. Si esto fuese una porno de venganza medianamente decente, se caería dentro del camión, la máquina de presa se encendería misteriosamente y lo dejaría aplastado y triturado.
Por desgracia, esto es solo mi vida.
Pero soy una neoyorquina de pura cepa. Así que solo hay una manera de reaccionar.
—¡Vete a la mierda! —le grito a todo pulmón mientras alzo ambas manos sobre mi cabeza con los dedos corazones en alto.
—¡Contigo adonde sea, cariño!
Mientras el camión se pierde por la calle, le dedico todos los gestos obscenos que conozco. El giro del pulgar contra los dientes, el golpe en el mentón, los cuernos y el puño en alto con la otra mano sobre el bíceps también conocido como el saludo italiano… como lo hacía la abuela Millie.
El problema es que, cuando me golpeo el brazo, dejo caer la correa, y Bosco sale disparado como si acabaran de abrirle las puertas del infierno.
Intento abrocharme la blusa y correr al mismo tiempo, mientras pienso: «Dios, ya es un día de mierda y apenas son las cinco de la mañana».
Pero esa era solo la punta del iceberg de mierda.
Me lleva tres calles atrapar al pequeño cabroncete. Para cuando he vuelto, han comenzado a caer copos de nieve diminutos, como caspa del cielo.
Antes me gustaba la nieve: de hecho, me encantaba. La manera en que cubre todo con su lustre de diamante y hace que las cosas parezcan nuevas y relucientes. Cómo convierte los postes de luz en esculturas de hielo y a la ciudad en una fantasía invernal.
Pero eso era antes. Antes de tener facturas que pagar y un negocio que dirigir. Ahora, cuando veo la nieve, solo puedo pensar en que será un día muy tranquilo, en que entrará poco dinero… La única magia que puedo ver es la que hace desaparecer a los clientes.
El sonido de papel volando por el viento me hace girar la cabeza y entonces descubro el cartel pegado a la puerta de la cafetería. Un aviso de embargo. El segundo que recibimos. Sin contar las decenas de llamadas telefónicas y correos electrónicos que, en resumen, dicen: «Más te vale que tengas el dinero, zorra».
Bueno, la zorra no lo tiene.
Durante algunos meses me esforcé por pagarle todo lo posible al banco, aunque no fuera suficiente. Pero cuando tuve que elegir entre los sueldos de nuestros empleados y proveedores o el banco, dejé de pagar.
Arranco el cartel rojo de la puerta y agradezco por haberlo cogido antes de que pudieran verlo los clientes. Entonces subo, meto a Bosco dentro del apartamento, y voy hacia la cocina.
Aquí comienza realmente mi día. Enciendo el horno antiguo para precalentarlo a doscientos grados. Después me pongo los auriculares. Mi madre era fanática de los ochenta: la música y las películas. Decía que no se hizo nada mejor. Cuando era pequeña, me sentaba aquí, en la encimera de esta cocina, y la miraba hacer sus cosas. Era una artista que creaba una obra de arte comestible tras otra animada por el poder femenino de las baladas de Heart, Scandal, Joan Jett, Pat Benatar y Lita Ford a todo volumen. Son esas mismas canciones las que hoy conforman mi lista de reproducción y retumban en mis auriculares.
Hay más de mil cafeterías en Nueva York. Para seguir con vida al lado de gigantes como Starbucks y The Coffee Beanery, los negocios familiares tienen que tener un nicho: algo que los separe del resto. Aquí, en Amelia’s, ese algo que nos diferencia son los pasteles. Completamente hechos a mano, frescos todos los días, creados a partir de las recetas del «viejo mundo» que han pasado de generación en generación en mi familia.
No sabemos exactamente de qué parte del viejo mundo venían. Mi madre solía decir que nuestra herencia era «Heinz 57»: un poco de todo.
Pero son los pasteles los que nos mantienen a flote, aunque nos hundamos cada día un poco más. Mezclo los ingredientes en un recipiente enorme (un caldero, para ser más precisa), amaso la masa pegajosa presionando y estrujando. Es un buen ejercicio de bíceps. Nada de brazos debiluchos por aquí. Una vez que tiene la consistencia adecuada y un tono avellana, vuelco el recipiente y dejo rodar la bola gigante de masa hasta el centro de la encimera de madera regada con harina. La aplasto hasta formar un gran rectángulo, primero con las palmas, después con un rodillo, y me detengo de vez en cuando para volver a poner harina. Una vez que está igual de delgada por todas partes la corto en seis círculos perfectos, lo que dará para tres pasteles de doble masa: repito todo el procedimiento cuatro veces más antes de abrir la tienda. Los martes, jueves y domingos, intercalo los pasteles de manzana, cereza, arándanos y melocotón con limón y merengue, chocolate y crema de plátano.
Con la base de masa estirada en las seis bandejas, me lavo las manos y voy hacia la nevera de donde cojo los seis pasteles que hice ayer y los pongo en el horno para que estén a temperatura ambiente. Estos los voy a servir hoy: los pasteles siempre saben mejor al día siguiente. Esas veinticuatro horas extra le dan tiempo a la masa crujiente para absorber el azúcar moreno y convertirlo en almíbar.
Mientras se recalientan, paso a las manzanas: las pelo y rebano tan rápido como un chef japonés en un restaurante hibachi. Tengo una habilidad especial para el cuchillo: pero el truco es que el filo esté afilado. No hay nada más peligroso que un cuchillo que no corta. Si quieres perder un dedo, ese es el secreto.
Espolvoreo un puñado de azúcar blanco y otro de moreno sobre las manzanas, después canela, nuez moscada, y vierto el contenido del recipiente sobre las rodajas hasta cubrirlas. Hace años que no leo las recetas ni mido las cantidades: podría hacerlo con los ojos cerrados.
Hacer los pasteles solía ser un momento de meditación, de poner la mente en blanco: acomodar la fruta debajo de la masa como si fuera a dormir la siesta, pellizcar los bordes, lograr un patrón perfecto con el tenedor.
Pero ya no me resulta para nada relajante. Cada movimiento viene acompañado de una preocupación, como una sirena que resuena en mi cabeza: que estos pasteles no se venderán y que la caldera de la planta baja por fin se dará por vencida y nos quedaremos en la calle.
Creo que puedo sentir las arrugas que comienzan a enterrarse en mi cara como topos microscópicos. Sé que el dinero no compra la felicidad, pero en este momento me vendría bien comprar un poco de paz mental.
Cuando el jugo espeso y mantecoso comienza a burbujear entre el corte de flor que les hago en el centro, los retiro y los coloco en la encimera.
Y entonces aparece mi hermana rebotando por la escalera que desemboca en la cocina. Todo en Ellie rebota: su cola de caballo rubia, su personalidad enérgica… los pendientes de plata con perlas que lleva puestos.
—¿Esos son mis pendientes? —pregunto como solo puede hacerlo una hermana.
Roba un arándano del recipiente que está sobre la encimera, lo tira al aire y lo atrapa con la boca.
—Mi casa es tu casa. Así que, técnicamente, son mis pendientes.
—Estaban en el joyero de mi dormitorio. —Son los únicos que no me dejan los lóbulos verdes.
—Pff. Nunca te los pones. No vas a ningún sitio en el que puedas lucirlos. —No está intentando ser borde, lo que pasa es que tiene diecisiete, así que es inevitable—. Y a las perlas les gusta que las usen; eso se sabe. Si las dejas en una caja mucho tiempo, pierden el brillo.
Siempre presume de esos datos que solo saben ella y los participantes de Quien quiere ser millonario. Ellie es «la inteligente»: clases avanzadas, medallas de honor, admisión directa a NYU. Pero ser un cerebrito y tener sentido común son dos cosas muy diferentes. Mas allá de poner el lavavajillas, creo que mi hermana no tiene ni la menor idea de cómo funciona el mundo.
Meto los brazos en un abrigo gastado y se pone un gorro.
—Me tengo que ir. Tengo examen de cálculo a primera hora.
Ellie desaparece por la puerta trasera justo cuando entra Marty, nuestro camarero/lavaplatos/portero y consumado manitas.
—¿Quién coño se ha olvidado de decirle al invierno que ya ha terminado? —Se sacude el rastro de copos blancos de sus rizos oscuros como un perro después del baño. Ahora sí está nevando en serio: una pared de lunares blancos. Marty cuelga su abrigo del gancho mientras lleno el primer filtro del día con café orgánico—. Liv, sabes que te quiero como a la hermana menor que siempre quise...
—Tienes hermanas pequeñas.
Tres, por cierto. Trillizas. Bibidi, Babidi y Bu. La madre de Marty todavía estaba drogada con el cóctel de calmantes que le habían dado para el parto cuando rellenó el certificado de nacimiento. Y el padre de Marty, un rabino de Queens, sabía que no era una buena idea contradecir a una mujer que acababa de expulsar el equivalente a tres melones de su interior.
—Tú no me puteas como ellas. Y porque te quiero me siento en el deber de decirte que no parece que acabas de caerte de la cama, parece que acabas de caerte de un cubo de basura.
Lo que cualquier chica quiere oír.
—Ha sido una mañana difícil. Me he despertado tarde.
—Necesitas vacaciones. O por lo menos tomarte un día libre. Tendrías que haber salido a tomar algo conmigo anoche. Fui al bar que acaban de abrir en Chelsea y conocí a un hombre fantástico. Los ojos de Matt Bomer con la sonrisa de Sherman Moore. —Agita las pestañas—. Creo que vamos a vernos hoy.
Le paso el filtro de café cuando el camión de entregas aparca en el callejón. Y dedico los siguientes veinte minutos a discutir con un idiota sobre por qué no voy a aceptar ni pagar los brioches mohosos que intenta encasquetarme.
Y el día no para de mejorar.
Enciendo las luces del escaparate y doy la vuelta al cartel de CERRADO a ABIERTO a las seis en punto. Giro la cerradura de la puerta por costumbre: está rota desde hace meses, pero todavía no he tenido ocasión de cambiarla.
Primero no parece que la nieve vaya a ser un desastre total: tenemos un público estable de adictos al café que pasan de camino al trabajo. Además de la señora McGillacutty, una viejecita de noventa años que viene todos los días para su «ejercicio matutino». Pero a las nueve de la mañana enciendo el televisor que está al final del mostrador para que suene de fondo mientras Marty y yo nos quedamos quietos mirando por la ventana cómo los tímidos copos se convierten en la tormenta de nieve del siglo. No hay ni rastro de clientes: la muerte total.
—¿Tienes ganas de que limpiemos a fondo la nevera, la despensa y detrás del horno?
Quizás también podría hacer algunas cosas de casa.
Marty alza su taza de café.
—Te sigo, reina.
A mediodía, le digo a Marty que se vaya a su casa. A la una declaran estado de emergencia: solo se permiten vehículos de servicio en la calle. Ellie irrumpe en el local como un torbellino a las dos, exaltada porque ha salido antes del instituto, e inmediatamente vuelve sobre sus pasos para ir a pasar la tormenta en el apartamento de su amiga. Durante la tarde pasan un par de clientes perdidos para proveerse de pasteles que zamparse mientras dure la nevada.
A las seis, me pongo revisar las facturas: lo que significa desplegar papeles, libros de contabilidad y avisos del banco sobre una de las mesas de delante y mirarlos fijamente. Ha subido el precio del azúcar: mierda. Ha subido el café: mierda. Paso de ahorrar en fruta. Todas las semanas le pido a Marty que vaya a la Granja Maxwell ya que tienen la mejor mercancía.
A las nueve y media mis ojos comienzan a hacer eso de cerrarse en contra mi voluntad y decido que es hora de dar por terminado el día.
Estoy en el fondo, en la cocina, metiendo en la nevera un pastel envuelto en nylon cuando escucho el sonido de la campana que está colgada en la puerta y voces (dos voces desconocidas) que entran discutiendo de esa manera molesta en que lo hacen los hombres.