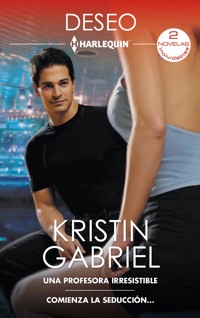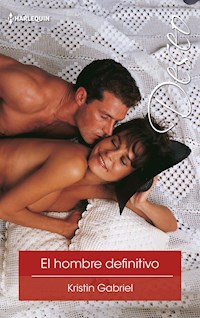
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
¿Sería posible que una falda funcionase como un imán para los hombres? Eso era lo que creía Kate Talavera; al fin y al cabo, gracias a esa falda, dos de sus amigas ya habían encontrado marido. Por eso, cuando el sexy Brock Gannon apareció en su vida después de doce años e intentó seducirla, Kate pensó que aquel era el hombre definitivo. Pero ella no podía sospechar que Brock solo iba tras la falda...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Kristin Eckhardt
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El hombre definitivo, n.º 1177 - noviembre 2017
Título original: Seduced in Seattle
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-495-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
El destino conspiraba en contra de Kate Talavera. No podía existir otra razón por la cual ella se encontrara encerrada en el servicio de señoras del salón de bodas, en el mismo momento en el que la novia iba a lanzar la falda.
–¡Sáquenme de aquí!
Kate aporreó la puerta del servicio con la esperanza de que alguien la oyera, a pesar de la música que sonaba a todo volumen en el salón.
Cuando empezó a dolerle el puño de tanto golpe, Kate se apoyó sobre el lavabo a reconsiderar sus opciones; y quedarse encerrada en el servicio de señoras no era una opción. Sobre todo cuando estaba a punto de acontecer algo que podría cambiar su futuro.
Miró su reloj de pulsera y vio que casi era la hora de que la novia, Gwen Kempner, lanzara el ramo. Pero eso a Kate no le importaba. Ella quería la falda. El arma secreta que les había conseguido marido a sus tres antiguas compañeras de facultad.
La falda provenía de una remota isla del Caribe y estaba confeccionada en un tejido excepcional. Un tejido que atraía a los hombres hacia la mujer que la llevara puesta y los embelesaba para siempre.
Con la falda, que había conseguido en la boda de Torrie, Chelsea Brockway había encontrado el verdadero amor en Zach McDaniels, con el cual se había casado en Navidad. Kate y Gwen habían sido sus damas de honor, solo que Gwen había tenido la suerte de atrapar la falda esa noche. Poco después, Gwen había conocido a Alec, y esa mañana, día de San Valentín, se había convertido en la señora de Alec Fleming. Le había llegado el turno a Kate.
Eso si era capaz de salir del servicio.
Miró a su alrededor con la esperanza de encontrar algo con que abrir la puerta, pero solo vio unos rollos de papel higiénico y una barra de labios vacía. Aquello no podía estar ocurriéndole; sobre todo cuando por fin había conseguido encontrar al hombre perfecto.
Todd Winslow, su antiguo vecino de al lado de toda la vida y dueño de una de las más prósperas cadenas de televisión por cable. Era un hombre inteligente, de éxito, y encima estaba soltero. En dos semanas, Todd asistiría a la fiesta del cuarenta aniversario de sus padres.
Kate tenía planeado echarle el guante en esa ocasión. Lo único que tenía que hacer era atrapar la falda, para después atrapar a Todd. Llevaba tanto tiempo esperando el verdadero amor, que no iba a permitir que una puerta atrancada la detuviera.
Se quitó uno de los zapatos de tacón alto y golpeó la punta del tacón contra el lavabo hasta que se desprendió la pequeña tapa de goma. Terminó de arrancarla y pasó el dedo por la afilada punta de metal del tacón. Abriría un boquete en la puerta para salir de allí si era necesario.
En ese momento alguien llamó a la puerta y Kate sintió un tremendo alivio. Dejó caer el zapato y corrió a aporrear la puerta.
–¡Por favor, ayúdeme! Estoy encerrada aquí dentro.
–¿Kate? –le llegó la conocida voz de Chelsea–. ¿Eres tú?
–Sí, soy yo. ¿Me lo he perdido?
–No, porque Gwen ha querido esperar hasta que diera contigo. Aunque no podrá esperar mucho más. Alec está más que dispuesto a empezar la luna de miel.
–¡Tienes que sacarme de aquí!
–De acuerdo –contestó Chelsea desde el otro lado de la puerta–. Espera e intenta tranquilizarte. Iré a buscar a Zach, a ver lo que puede hacer.
Kate se paseó de un lado a otro del lavabo. Tenía que hacerse con la falda. A sus veintisiete años había besado a un número nada despreciable de hombres en busca de su príncipe azul. Y soportado otro San Valentín más sin pareja. Pero había llegado el momento de ocuparse personalmente de su futuro sentimental.
–Zach ha encontrado al encargado –le dijo Chelsea a través de la puerta–. Han ido a buscar una llave.
–Dile que se dé prisa.
–No puedo creer que te hayas quedado ahí encerrada; precisamente tú –contestó Chelsea muerta de risa.
–Pues yo sí –Kate se dejó caer sobre la puerta–. Me ocurren cosas como esta muy a menudo. Cuando encuentro un tipo que me gusta, va el destino y me lo quiere arrebatar.
–Me parece que estás exagerando un poco.
–Entonces, ¿por qué al último tipo con el que salí lo destinaron a Hong Kong? ¿Y por qué al anterior a ese lo atropelló un coche?
–Qué horror –exclamó Chelsea–. ¿Falleció?
–No. El coche solo iba a diez por hora. Pero se enamoró de la enfermera que lo atendió en urgencias. Se casaron seis semanas después.
La puerta la abrió finalmente un sonriente Zach. Chelsea agarró a Kate de la mano y tiró de ella hacia el salón donde se celebraba el banquete. Vio a Gwen de pie en el balconcillo del piso superior junto a su recién estrenado marido.
Kate se abrió paso entre los asistentes, dispuesta a ignorar las miradas de reproche que todo el mundo le lanzaba. Cuando Gwen la vio, sonrió aliviada y seguidamente lanzó la falda al aire.
Kate observó cómo la prenda descendía flotando hacia ella, casi a cámara lenta. Luchó contra sus competidoras, tal y como su hermano la había enseñado a hacer cuando quería atrapar la pelota en un partido de baloncesto. Empujada por la esperanza y la emoción, Kate saltó con todas sus fuerzas para atrapar la falda. Lo hizo y tiró de ella. La sedosa tela le acarició la palma de la mano.
«Por fin».
Hasta que una mujer que estaba a su lado, una rubia pechugona con un vestido de noche de hombreras abultadas, intentó arrebatársela.
–Esa falda debería ser para mí.
–Lo siento, pero es mía –respondió Kate con firmeza, agarrándola con fuerza–. La he atrapado yo.
–Eso ya lo veremos –dijo la mujer, y dio un fuerte tirón de la falda.
–¡Tenga cuidado! –exclamó Kate–. La va a…
La tela se rasgó.
En ese momento llegó Chelsea con los ojos como platos.
–¿Qué ha pasado?
La rubia soltó la falda y, seguidamente, señaló a Kate con un dedo acusador.
–La ha roto ella. Ahora seguramente no valdrá para nada –añadió con rabia antes de darse la vuelta y marcharse.
Kate levantó la falda para comprobar los daños.
–Parece que solo se ha descosido un poco por una de las costuras. Bastará con unas puntadas.
Chelsea se mordió el labio.
–No estoy tan segura, Kate. Es el hilo utilizado lo que hace de ella una prenda tan especial. No sé lo que pasará si la coses con un hilo normal y corriente.
–No te preocupes –contestó Kate con resolución. Tenía la falda y eso era todo lo que importaba–. Ya se me ocurrirá algo.
Capítulo Uno
Brock Gannon entró en Dooley’s Bar y echó una mirada por el local de ambiente cargado. Ya no sentía la emoción de antaño al embarcarse en una nueva misión. Tal vez el hecho de cumplir treinta años tuviera también algo que ver. Aunque, en realidad, últimamente nada parecía hacerle ya ilusión. Su trabajo consistía en recuperar objetos robados que la policía no había podido o no quería encontrar. Por supuesto, también había clientes que no querían dar parte a la policía, sobre todo cuando había algún familiar implicado en el robo.
El trabajo de mercenario había enseñado a Brock a sospechar de todo el mundo y a no confiar en nadie. Era la suya una actitud un tanto cínica, pero gracias a ella había sobrevivido durante los últimos ocho años. Su ocupación era peligrosa, ya que a menudo lo obligaba a mezclarse con ladrones y gente de los bajos fondos. Pero también lo había convertido en un hombre rico, y le había permitido viajar por todo el mundo, incluyendo lugares exóticos donde se aventuraban pocas personas civilizadas. Sin embargo, siempre regresaba a Boston, a Dooley’s, aunque en realidad no había ningún sitio que pudiera llamar su hogar.
El jefe de Brock, dueño de aquel bar, era un mercenario retirado. Sam Dooley se dedicaba sencillamente a supervisar las misiones, asignando el mejor empleado, ya fuera hombre o mujer, para cada tarea, y quedándose él con un pequeño porcentaje.
Una evocadora melodía celta emanaba de la máquina de discos. Junto a la larga barra de roble había dos hombres sentados, cada uno de ellos con sendas jarras de cerveza en la mano. Una risa de mujer le llamó la atención, y Brock dirigió la mirada hacia la parte trasera del local. Varias personas jugaban al billar, y Brock divisó la cabeza canosa de su jefe mientras el hombre se inclinaba para reordenar las bolas con un golpe del taco.
Brock pidió una cerveza y se dirigió a una de las mesas para esperar a que terminara la partida. No tenía prisa alguna. Se había pasado suficientes noches en moteles solitarios como para no acoger con gusto el cambio de escenario.
Media hora después, Dooley se acercó a su mesa.
–Maldita sea, Gannon. ¿Por qué no me has dicho que estabas aquí?
Brock hizo un gesto con la cabeza hacia donde estaban las dos mujeres, junto a la mesa de billar.
–Me pareció que estabas ocupado.
–Podrías haberte unido al grupo –dijo Dooley, que se sentó frente a Brock–. Habríamos montado una fiesta.
Brock sacudió la cabeza.
–Debo tomar un avión mañana temprano. Aunque no me has dicho dónde me vas a enviar esta vez.
–A Seattle.
Brock dio un largo trago de cerveza.
Seattle era tan solo una más de la larga lista de ciudades. Londres, Chicago, Toronto… Pasado un tiempo, todas acababan pareciéndose.
Se había criado en las distintas bases militares que poblaban el país, incluyendo la de Whidbey Island. Su madre había aceptado trabajos sin porvenir en las ciudades próximas a las bases, con la esperanza de cazar a algún militar con quien casarse. Había cazado a cinco, pero se había librado de todos ellos en cuanto habían demostrado que no podían hacerla feliz. Ni siquiera su propio padre se había molestado en quedarse a ver nacer a Brock. Dooley no era más que uno de los cuatro padrastros que habían intentado llenar el vacío dejado por su padre. Y era su favorito.
–Hablando de Seattle. Ayer hablé por teléfono con tu madre –Dooley hizo una seña a la camarera para que les sirviera otra ronda–. Me dijo que había recibido una invitación para asistir a la celebración del cuarenta aniversario de los Talavera. Tú también estás invitado.
Brock asintió, aunque no tenía intención de ir a ninguna fiesta. Había cortado todos los vínculos que lo unían a la ciudad cuando la había abandonado doce años atrás. Dooley conocía bien a los Talavera. Sabía lo unido que Brock había estado a ellos antes de alistarse en la marina, cuando estaba a la mitad de su último curso en el instituto. Tony Talavera había sido su mejor amigo en los tres años que Brock había vivido en Seattle, y la familia de Tony lo había acogido como a un hijo.
Se quedó mirando la jarra de cerveza vacía mientras pensaba en Sid y Rose, y en la pesada de Katie, la hermana pequeña de Tony. Siempre la recordaba leyendo aquellas novelas rosas, y cómo escapaba a su habitación cuando Tony le tomaba el pelo. Parecía que había pasado una eternidad de aquello.
La camarera llegó con las jarras heladas, sacándolo de su ensimismamiento.
–Háblame de la misión –dijo cuando la chica se había alejado.
Dooley sonrió de medio lado.
–Es algo insólita.
–Entonces parece de las que me gustan a mí –las habilidades de Brock como rastreador militar habían hecho de él uno de los mejores agentes de Dooley.
Al principio Brock disfrutaba de su trabajo. Solía gustarle viajar a destinos exóticos y pasar una noche en brazos de una preciosa y misteriosa mujer. Pero llegó un momento en que el trabajo había perdido su atractivo. Ya todo le parecía inútil.
Había pensado en dejarlo, puesto que ya no necesitaba el dinero. Pero entonces, ¿qué haría? Brock sabía que había llegado a un momento decisivo en su vida, solo que no tenía idea de qué dirección tomar.
–¿Quién es el cliente? –preguntó mientras se arrellanaba en el asiento.
–Dooley dio un trago de cerveza y se limpió un poco de espuma del labio superior.
–Una nativa de Calabra.
Brock conocía la existencia de la pequeña isla enclavada en medio del Mar Caribe. Sus gentes, reservadas y tranquilas, no habían querido explotar sus preciosas playas ni las selvas vírgenes para satisfacer a las hordas de turistas que llegaban a otras islas próximas más conocidas. Pocas personas sabían de la existencia de la isla.
–La mujer es una de las candidatas a una elección que se va a celebrar allí –continuó explicándole Dooley–. Parece ser que está convencida de que ganará votos si recupera El artículo en cuestión. Prometió pagar mucho dinero E insistió mucho para que todo se llevara a cabo con mucha reserva.
Brock arqueó una ceja.
–¿Y no lo hacemos siempre?
Dooley asintió, levantó su cerveza y sonrió.
–¿A que no sabes lo que quiere?
–¿El qué?
–Una falda.
Brock esperó a que Dooley le soltara algo más, pero el hombre se limitó a continuar sonriendo.
–¿Una falda?
–Eso es. Y adivina… He recibido otra solicitud para obtener la misma falda. Solo que este cliente no ha querido darme su nombre, y rápidamente se echó atrás cuando le mencioné nuestros honorarios habituales.
Brock alzó una mano.
–Espera un momento. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué falda es esa?
–Una falda negra de mujer. Está confeccionada en un extraño tejido, lleva una cremallera atrás y una abertura en el lado izquierdo. Le he seguido la pista a la falda desde Nueva York a Houston, y ahora mis fuentes de información me dicen que ha llegado a Seattle. Tu misión es hacerte con la falda y devolvérsela lo antes posible a nuestra cliente de Calabra.
Brock lo miró unos segundos y entonces se echó a reír.
–Te lo ha sugerido Sully, ¿verdad? Aún está molesto porque yo encontré ese papiro antiguo después de que él llevase ocho meses buscándolo.
–Todo lo que te he dicho es cierto, Brock.
–Vamos, Dooley, no me tomes el pelo. ¿Una falda? Si tuviera que dar con una mujer con falda, eso sería otra historia. En ese campo sí que tengo cierta habilidad.
–Y tal vez tengas que utilizarla para esta misión. Ya te he dicho que era una misión fuera de lo común.
Brock lo miró.
–Entonces todo esto es en serio.
–Totalmente. Al parecer hay un hilo excepcional al que los habitantes de Calabra atribuyen poderes especiales. Este hilo está en el tejido de la falda. Por lo visto, nunca debería haber salido de la isla.
Brock seguía sin tragárselo.
–¿Poderes especiales? ¿Estamos hablando de vudú, acaso?
Dooley sacudió la cabeza.
–Más bien de atraer y enamorar a los hombres, o alguna tontería así. Según esta cliente, cuando un hombre ve a una mujer con la falda puesta, se queda embelesado para siempre. La cliente teme el lío que la falda pueda causar entre gente inocente, al menos eso es lo que dice.
Brock hizo una mueca de disgusto.
–Una falda que ata a un hombre a una mujer para siempre. Parece la peor de mis pesadillas.
Dooley se echó a reír.
–No son más que una sarta de supersticiones. Es sorprendente las cosas en las que la gente se gasta el dinero. Pero, aparentemente, nuestra cliente ha intentado hacerse con la falda por otros medios y ha fracasado. Le prometí que tú la conseguirías.
–Reconozco que en un par de ocasiones me han dicho que siempre iba detrás de las faldas, pero jamás había sido de un modo tan literal.
–Pues mejor. O peor, depende de cómo lo mires.
–No me lo digas, déjame adivinar. Debo encontrar un zapato que haga juego con la falda.
–No, pero sí que conoces a la mujer que la tiene. Kate Talavera.
Brock se quedó de piedra.
–Déjate de bromas, Dooley.
–Me temo que no, Brock.
Él se inclinó ligeramente hacia delante.
–¿Me estás dando a entender que Kate robó la falda?
Dooley sacudió la cabeza.
–Nada de eso. Ha pasado por varias manos desde que entró en el país.
Brock suspiró aliviado. No quería imaginar a Kate, o a ninguno de los Talavera, implicados en algún asunto sucio. Su cariño y amistad era uno de los pocos recuerdos gratos que aún conservaba.
–¿Por qué no me dijiste desde un principio que los Talavera tenían que ver con este asunto?
–Porque temí que no quisieras escucharme.
–Y pensaste bien –se puso de pie–. Tendrás que buscar a otro para hacer este trabajo.
–¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? –le preguntó Dooley mientras Brock se dirigía ya hacia la puerta.
Se dio la vuelta despacio y volvió a la mesa.
–No pienso robarles nada a los Talavera. Ni tampoco les pienso mentir. Y sabes que tendría que hacer las dos cosas para recuperar ese trapo.
–Lo sé –contestó Dooley sin rodeos–. Y sé lo importantes que son para ti. Maldita sea, por eso he acudido a ti el primero. Sabes mejor que nadie que no le digo a mi gente cómo debe hacer su trabajo. Si otra persona se encarga de esta misión, no podré controlar lo que pase. Utilizará cualquier método que le sea útil para conseguir la falda. Y ya sabes lo que eso significa.
No hacía falta que Dooley se lo explicara. Brock sabía de más que Kate o cualquiera de los Talavera podría salir perjudicado. Para empezar, podrían registrar de arriba abajo la casa de Kate. O algo aún peor.
–Maldita sea, Dooley –Brock se pasó la mano por la cabeza–. No quiero hacerlo.
–Esa invitación a la fiesta de aniversario es la ocasión perfecta. Tómate unas vacaciones de paso. Visita antiguas amistades.
Brock negó con la cabeza.
–Ni hablar. Me haré con la falda y saldré de Seattle. Con un poco suerte, ninguno de los Talavera se enterará siquiera de que he estado allí.
Dooley lo miró con curiosidad.
–Todavía tienes la posibilidad de rechazarlo. De marcharte y hacer como si nunca te lo hubiera contado.
Pero Brock sabía que eso sería ya del todo imposible.
–¿Tengo competencia? ¿Crees que la segunda persona que llamó ha encontrado una oferta mejor?
–Imposible –contestó Dooley pausadamente–. ¿Sabías que El Comadreja ahora se ha lanzado en solitario?
Brock asintió.
–Algo he oído.
El Comadreja era un mercenario que había trabajado en una de las agencias más importantes de Londres. Pero era demasiado voluble, de modo que habían prescindido de él. En esos momentos trabajaba fuera de Estados Unidos, haciendo cualquier cosa para conseguir trabajo. A El Comadreja le daba igual lo que tuviera que hacer con tal de llevar a cabo una misión. Brock no quería pensar qué podría ocurrir si El Comadreja se cruzara con Kate Talavera.
Todos los viejos recuerdos de los Talavera volvieron a su mente con nitidez. En parte deseaba volver a verlos, aunque sabía que Tony estaba en Brasil trabajando para una empresa de exportaciones, y que se había casado recientemente. ¿Qué sentiría Tony si supiera que su hermana podría correr peligro, y que Brock le había dado la espalda?
Brock apuró su jarra de cerveza y la dejó sobre la mesa.
–Acepto.
–Bien –Dooley levantó su jarra–. Por el éxito.
Hasta el momento, Brock jamás había fallado ninguna misión. Las claves eran una buena planificación y mantener la cabeza fría. Al día siguiente tomaría un avión a Seattle. Después tantearía el terreno. Lo primero que haría sería localizar la residencia de Kate. Esperaba que su teléfono apareciera en la guía. De no ser así, echaría mano de los pocos contactos que aún tenía allí. Daría con su casa de un modo u otro.
Después de eso, su trabajo sería sencillo. Esperaría a que la casa estuviese vacía y, entonces, la registraría hasta encontrar la falda. Si tenía suerte, y en más de una ocasión en su trabajo había dependido de la suerte, estaría montado en un avión rumbo a Calabra la noche siguiente.
Pero, ¿por qué le daba a Brock la sensación de que su racha de suerte se había agotado?
Capítulo Dos
Kate estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero de su antiguo dormitorio, contemplando su nueva arma secreta. La falda que había conseguido en la boda de Gwen le quedaba como un guante. Se ladeó ligeramente, contenta al notar que la costura había quedado como nueva, y todo gracias a su madre. El hilo que había utilizado era casi idéntico al original. Casi.
La cuestión era si la falda seguiría funcionando.
Le sonaron las tripas, recordándole que era la hora de su almuerzo. Su trabajo consistía en planificar reuniones, convenciones y otros eventos en uno de los hoteles más importantes de Seattle, y normalmente comía las sobras de los almuerzos de negocios. Pero ese día, el hotel estaba lleno de futuras modelos que iban a ser entrevistadas para una agencia local, de modo que el menú había consistido tan solo en zanahorias, frutos secos variados y agua mineral.
La dieta que había llevado durante años en la facultad para intentar librarse de todos esos kilos de más que siempre la habían acompañado en su adolescencia. Una mezcla de baja autoestima y de una madre italiana a la que le encantaba cocinar habían conducido a Kate a alcanzar casi los cien kilos de peso con solo quince años.
Pero en ese momento utilizaba la talla treinta y ocho; la misma que utilizaba su madre, que jamás engordaba a pesar de sus recetas tan alimenticias. Kate sonrió para sus adentros al recordar cómo Rose le había rogado que volviera al domicilio familiar después de que el edificio de apartamentos donde Kate tenía el suyo fuera vendido a una promotora. Solo de pensar en ello había engordado un par de kilos. De modo que había optado por quedarse en una suite que el hotel disponía para sus empleados.
Pero no tenía intención de permanecer allí mucho tiempo más… si la falda seguía funcionando, claro estaba. Pasó la mano por la sedosa tela negra, la llave que la llevaría a ganarse al hombre de sus sueños. Todd Winslow había sido el niño bonito del instituto: capitán del equipo de béisbol, encargado durante el último curso. Habían sido vecinos desde que ella iba a primaria, y siempre se había mostrado cortés con ella. No como tantos otros chicos que se habían burlado de su gordura.
Pero, en realidad, él nunca se había fijado de verdad en ella. Y Kate lo había olvidado después de terminar la enseñanza secundaria, cuando él se había marchado a California. Hasta seis meses atrás cuando Todd, dueño de una próspera cadena de televisión por cable, había invitado a tres de sus profesores de más influencia a uno de sus programas. Rose Talavera, una profesora de matemáticas de secundaria ya jubilada, había sido uno de ellos.
A la vuelta, Rose no había dejado de hablar del viaje y de Todd Winslow, insistiendo en la cortesía con que la había tratado y dejándole bien claro a Kate que Todd podría ser el marido ideal para ella.
Kate había visto a Todd en el programa y estaba de acuerdo con su madre. Su atractivo era aún mayor que en el instituto. Animada por las palabras de su madre, Kate había invitado a Todd a la fiesta impulsivamente. Cuando él había aceptado, ella se había quedado muy sorprendida. Sobre todo, teniendo en cuenta que tendría que viajar más de mil quinientos kilómetros para ir de Los Ángeles a Seattle.
Todd le había enviado la contestación por correo electrónico y, desde entonces, se habían comunicado de ese modo. Sus mensajes eran tanto divertidos como insinuantes. Kate nunca había pensado que pudiera atraer a un hombre como Todd. Pero una vez conseguida la falda, las cosas serían distintas.
¿Cómo podía averiguar si seguía funcionando? El ruido de un martillo neumático aporreando la acera le dio una idea. Saldría a ver si los obreros se fijaban. En realidad, algunos de ellos ya le habían silbado cuando había entrado en la casa, así que tal vez le resultara difícil saberlo. Pero lo intentaría de todos modos.
Aspiró hondo, se dio la vuelta y salió de su dormitorio. Se chocó de frente con el hombre que estaba de pie en la puerta. Kate retrocedió gritando, pero él la agarró de los hombros.
–Tranquila, no quería asustarte. Soy yo. Brock Gannon.
Con el corazón saliéndosele del pecho, respiró hondo con la esperanza de calmar la subida de adrenalina.
–¿Brock?