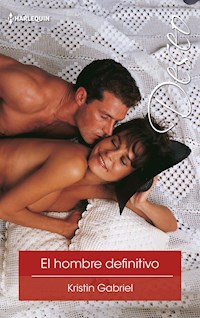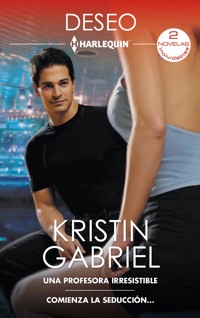
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Deseo 520 Una profesora irresistible Kristin Gabriel Claire Dellafield tenía una misión: tenía que visitar los bares de solteros de Nueva York para recabar información para su tesis sobre los procesos de cortejo de los humanos. Poco sospechaba que la falda que le había dejado su compañera de piso le iba a proporcionar más sujetos de estudio de los que jamás habría soñado. Tampoco imaginaba que acabaría enamorándose del duro Mitch Malone, un policía de incógnito que no había podido resistir la tentación de llevársela a la cama, aunque quizás acabara llevándola también a la cárcel... ¡La falda era la solución! Comienza la seducción... Kristin Gabriel La solución estaba en la falda. Un año después de que la dejaran ante el altar, Paige Hannover tenía ropa nueva, casa nueva y una forma de ver las cosas totalmente nueva. Estaba dispuesta a darle otra oportunidad al amor... lo que no esperaba era tener que darle esa oportunidad a su antiguo novio, Alex Mack, que estaba empeñado en convencerla de que todo había sido un error, y que nunca había dejado de amarla. Pero Paige no estaba dispuesta a dejarse engañar otra vez: armada con aquella falda que era todo un imán para los hombres, iba a romperle el corazón. Lo que no sabía era que el poder de atracción de la falda funcionaba en ambas direcciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2002 Kristin Eckhardt
Una profesora irresistible
Título original: Sheerly Irresistible
© 2003 Kristin Eckhardt
Engaging Alex
Título original: Sheerly Irresistible
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-9170-749-3
Índice
Créditos
Índice
Una profesora irresistible
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Epílogo
Comienza la seducción...
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–Eso es –dijo el fotógrafo mientras la enfocaba con la cámara–. Arquea la espalda; así… Ahora haz un mohín. Piensa en algo triste.
Desgraciadamente, Claire Dellafield solo podía pensar en lo ridículo que resultaba que una antropóloga se tendiera sobre un contenedor en un callejón de Nueva York. Aquello no era desde luego lo que había imaginado que haría en su primer día en la ciudad más emocionante del mundo.
Se bajó del contenedor de basura y se despegó del cuerpo el escote empapado en sudor.
–Mire, pensé que íbamos a sacar unas cuantas fotos delante del club. Una foto que la universidad pueda publicar cuando se edite mi proyecto de investigación. Esto –señaló a su alrededor–, no tiene sentido.
El fotógrafo bajó la cámara.
–Soy Evan Wang. Y no recibo órdenes de nadie. Usted es la modelo, yo el artista. Confíe en mí.
–Yo no soy ninguna modelo –le aclaró, solo para asegurarse de que Evan tenía claro su cometido–. Soy catedrática de Antropología.
–Sí, eso es un problema –musitó Evan, estudiándola desde un ángulo distinto–. Pero por eso la gente dice que hago milagros.
Claire ahogó un suspiro, deseando haber hecho caso de su instinto y haber rechazado aquel proyecto de investigación. Pero ese era un lujo que una antropóloga novata como ella no podía permitirse. Sobre todo cuando las becas de investigación eran tan escasas. De modo que de mala gana había accedido cuando Penleigh College se había acercado a ella para que revisara un estudio llamado Extraños en la Noche que veinticinco años atrás había hecho famoso a su padre y a su colega. Sin duda habría gente que seguiría acusándola de ir montada en el carro de su padre. Y a veces Claire se preguntaba si tendrían razón.
Claire se levanto la espesa melena castaña del cuello, esperando refrescarse un poco. En Penleigh, Indiana, la pequeña ciudad que había sido su hogar, jamás había hecho tanto calor. Había compartido una casa con su padre en el campus de la universidad hasta hacía nueve meses, cuando él había fallecido después de librar una dura batalla contra una grave enfermedad del riñón. Después de su muerte, Claire había ocupado el puesto de su padre haciéndose cargo de sus clases, y en el presente estaba repitiendo su proyecto de investigación.
El recuerdo de su padre le atenazó la garganta. Marcus Dellafield había estado en aquel mismo lugar hacía veinticinco años. Aunque en aquella ocasión no había habido ninguna foto sexy que ilustrara su estudio sobre los hábitos de apareamiento en el ser humano que había llevado a cabo en La Jungla, uno de los bares de solteros más conocidos de Nueva York.
Pero el padre de Claire había hecho más que aquel proyecto de investigación todos esos años atrás. Había adoptado a la pequeña Claire, se la había llevado a Penleigh y la había educado él solo. Eso había sido lo que había captado el interés de los medios de comunicación: la historia de un solitario profesor que le había dado a una niña nacida fuera del matrimonio una vida de cuento.
Y así había sido. El padre de Claire se la había llevado en todos sus viajes de investigación, mostrándole mientras tanto lo que era el mundo y la vida. Había estado en lugares como Borneo y Tasmania; comido con los maoríes de Nueva Zelanda, o navegado por el Amazonas.
Y ella había disfrutado de cada momento, al igual que su padre. Durante los últimos meses de su enfermedad, a menudo le había dicho que no se arrepentía de nada. Marcus Dellafield no había dejado nada pendiente; y había disfrutado de su vida.
Claire planeaba hacer lo mismo. Solo que la vida no siempre cooperaba con ella. A lo mejor una vez completado aquel proyecto de investigación, podría empezar a hacer realidad sus sueños, a elegir por sí misma.
–Tengo una idea –dijo por fin Evan–. Vamos a aprovecharnos de tu inocencia natural. Apostaremos por el aire Mary Richards.
–¿Mary Richards? –repitió Claire algo confusa.
–Ya sabes –dijo Evan mientras metía la mano en su enorme cartera amarilla–. Del viejo Show de Mary Tyler Moore. Una chica soltera en la ciudad, lista para revolucionar al mundo con su sonrisa.
–Sé quién es –contestó Claire.
–Aquí está –dijo Evan mientras sacaba una boina color frambuesa de la cartera, que seguidamente le pasó a Claire–. Póntela.
–¿Qué tal? –preguntó después de ponérsela.
–¡Perfecta! –Evan le ajustó un poco la boina y retrocedió un paso–. Ahora ábrete un poco la blusa.
Se miró la blusa de algodón amarillo, entonces se encogió de hombros y se la desabrochó, quedándose tan solo con la camiseta blanca y los shorts color caqui.
–Mucho mejor –afirmó Evan mientras se pegaba la cámara al ojo–. Ahora apóyate sobre la puerta. Imagínate que es un hombre, y hazle el amor.
Claire se puso de pie mientras miraba con el ceño fruncido la vieja puerta mosquitera llena de óxido.
–No recuerdo que Mary le hiciera el amor a ninguna puerta.
Evan suspiró con fastidio.
–De momento es lo único que tenemos. Colabora conmigo.
De pronto la puerta mosquitera se abrió y Claire se dio un golpe en la espinilla.
–¡Ay!
–Disculpe –murmuró un hombre que salía de espaldas por la puerta.
Era alto, moreno y llevaba el pecho descubierto.
Se volvió hacia ella, con una caja de cerveza vacía en las manos. Pero fue aquel torso amplio y desnudo lo que hizo que a Claire se le hiciera la boca agua; además de un cabello negro y brillante, una barba de dos días y un par de ojos de un azul intenso y luminoso. Tragó saliva para no babear.
El hombre levantó el tono de voz, lleno de impaciencia.
–Disculpe.
Ella se apartó del umbral para dejarlo pasar y él dejó la caja de cerveza junto al contenedor; entonces desapareció de nuevo por la puerta del club.
–Oiga, señor –le gritó Evan, acercándose a la puerta–. ¿Podría ayudarnos? –le preguntó cuando el hombre volvió a salir con otra caja de cerveza.
–¿Qué es lo que necesitan?
–Me llamo Evan y esta es Mary –dijo, señalando a Claire.
–Claire –le corrigió ella.
–Lo que sea –contestó Evan haciendo un gesto con la mano para restarle importancia–. ¿Y usted se llama?
El hombre vaciló unos momentos mientras los miraba a los dos.
–Mitch. Mitch Malone.
–Bueno, Mitch, estoy intentando terminar una sesión de fotos y Mary, quiero decir Claire, tiene problemas para hacerle el amor a la puerta. Se me ha ocurrido que si tuviera un apoyo humano tal vez funcionaría mejor.
Mitch ni siquiera pestañeó ante la extraña propuesta.
–Lo siento, pero tengo que sacar veinte cajas más.
–Perfecto. Es justo lo que necesitamos.
Evan se adelantó y colocó a Claire delante del hombre.
–Te parece atractivo, ¿verdad?
Ella se aclaró la voz al notar que Mitch la miraba. Tenía los ojos más azules que había visto en su vida.
–Yo, esto… quiero decir… Es muy agradable.
–Mitch es más que agradable –le dijo Evan mientras volvía colocarse tras la cámara–. Es todo lo que siempre has deseado en un hombre. Ahora demuéstrame lo mucho que lo deseas. Intenta seducirlo con un estupendo lenguaje corporal mientras él entra y sale del edificio.
Claire se volvió hacia Evan. Se estaba poniendo colorada.
–¿Es todo esto necesario?
Evan levantó ambas manos.
–Nada de preguntas, ¿recuerdas? Aquí el artista soy yo.
–Voy a volver al trabajo –dijo Mitch depositando la caja junto al contenedor.
–Sí, continúe –Evan empezó a tirar una rápida sucesión de fotografías mientras Mitch entraba de nuevo en el edificio–. De acuerdo, ahora espera a que salga, Claire… Ahí está… Ahora, recuérdalo, queremos que sea algo sensual. Picante.
Claire se quitó de en medio mientras Mitch dejaba otra caja en el suelo; cada vez se sentía más ridícula. Y para colmo de males él parecía totalmente ajeno a su persona. Claire intentó ponerse sensual; hacer un mohín. Incluso intentó abrirle la puerta y colocarse en una postura sexy, pero solo consiguió sacar la puerta mosquitera del marco.
–Continúa. Ya vamos mejor –le dijo Evan sin dejar de tomarle fotos mientras ella estaba allí con las manos en jarras y Mitch pasaba una vez más a su lado.
Lo peor de todo fue que Claire no parecía poder apartar la vista de él. Claro que aquel hombre estaba medio desnudo. Una fina película de sudor cubría su musculoso torso de piel bronceada.
Había visto hombres medio desnudos otras veces en sus viajes, pero los movimientos de ese hombre resultaban tremendamente cautivadores. Mitch era sin duda un producto de su entorno. Sólido. Primitivo. Natural.
De algún modo su presencia pareció aumentar la temperatura ambiente.
–No está mal –dijo Evan por fin mientras colocaba otro rollo en la cámara–. Ahora probemos algunas poses estilo Mary. Buscamos un look despreocupado. Prueba a lanzar la boina al aire.
Claire se apartó de la puerta de atrás de La Jungla, más que lista para terminar la sesión.
–¿Así? –lanzó la boina al aire, entrecerrando los ojos para protegerlos del brillante sol del mes de junio.
–Bien –dijo Evan mientras la cámara runruneaba–. Ahora, vuelve a hacerlo. Pero esta vez quiero que la atrapes.
Claire atrapó la boina y en ese momento oyó que la puerta mosquitera chirriaba de nuevo. Con el rabillo del ojo vio que Mitch dejaba en el suelo otra caja de cerveza. Empeñada en demostrarle la misma indiferencia que él a ella, lanzó la boina con fuerza en el aire. Solo que la lanzó un poco desviada y tuvo que retroceder para que la boina no cayera al suelo. Pisó una lata aplastada, perdió el equilibrio y cayó sobre algo duro y caliente.
Mitch.
Él le echó las manos a las caderas para evitar que se cayera.
–¿Estás bien?
Claire tomó aire, bien consciente de que unos dedos largos le rodeaban la cintura y de que tenía la espalda apoyada en el pecho desnudo de aquel hombre.
–Estoy bien.
Él la soltó y recogió la boina.
–Aquí la tienes, Mary.
–Claire –suspiró.
–Como sea.
Capítulo Dos
Una hora más tarde, Claire se dijo que debía dejar de pensar en la sesión fotográfica y en Mitch Malone. Bajó del taxi en Central Park West temblando de emoción; después esperó a que el taxista le sacara los bultos del maletero. El Willoughby, un edificio de apartamentos con el borde de la fachada de estilo Art Decó, se alzaba ante ella.
Su madrina, Petra Gerard, vivía allí, y Claire estaba deseando volver a verla. Pero primero tenía que pasar delante del joven que estaba sentado en una hamaca en el vestíbulo de paredes de cristal del edificio. Llevaba un bañador tipo short de lunares azules y blancos, gafas de sol de espejo y la nariz cubierta de óxido de zinc color verdoso.
Mientras arrastraba su maleta a través de la pesada puerta de cristal, él ni siquiera levantó la vista. Solo estaba allí, canturreando la música que salía por los altavoces y con los pies metidos en una piscina para niños.
Ella se detuvo para recuperar el aliento mientras los Beach Boys cantaban Californian Girls.
–Si no me das la contraseña –dijo el hombre–, me veré obligado a detenerte con la llave mortal veneciana.
–¿Y usted es? –dijo mientras se fijaba en su torso desnudo y sin vello.
Entonces vio el tatuaje que tenía en su bíceps derecho; parecía un pequeño schnauzer.
–Me llamo Franco Rossi. Aspirante a actor, cinturón negro y portero temporal –se colocó las gafas en la cabeza y siguió con la mirada la de Claire–. Es Toto. El tatuaje, no la contraseña. Soy un gran fan de El Mago de Oz.
–Ah –contestó ella, preguntándose si no estaría mal de la cabeza.
Él sonrió.
–Ya no estás en Kansas, chica.
–Soy de Indiana.
–Lo mismo da.
Claire dejó sus maletas sobre el pulido suelo de mármol.
–He venido a ver a Petra Gerard. Me está esperando.
–Ah, Petra –Franco sonrió–. Es una de mis inquilinas favoritas. Aunque algo distraída.
Eso era un decir. Petra siempre le echaba la culpa a la inspiración de su total falta de atención por el detalle. La madrina de Claire, que había sido profesora de arte en Penleigh, había sido una de las mejores amigas de Marcus Dellafield y con frecuencia los había visitado. Llena de vida y algo excéntrica, Petra tenía más energía que muchas mujeres con la mitad de años que ella. Se había jubilado de la enseñanza a los sesenta y mudado a Manhattan, embarcándose en una muy lucrativa carrera de escultora.
–Haría el favor de decirle que estoy aquí. Me llamo Claire Dellafield.
–Me encantaría, Claire –ronroneó Franco–, si puede pagarme el billete de avión a Las Bermudas. Petra se marchó hará una semana y no sé cuándo va a volver.
A Claire se le cayó el alma a los pies.
–¿Las Bermudas?
–Ha ido a participar en la categoría senior del concurso Miss Universo. Conociendo a Petra, probablemente volverá con el título.
Claire sacudió la cabeza.
–Petra no puede estar en las Bermudas. Se suponía que debía presentarme a un tal señor McLaine. Me va a alquilar su apartamento durante el verano.
Él suspiró.
–A ti y todas las demás. Ya hay un grupo ahí esperando la subasta.
–¿Subasta?
–Petra debería haberte dado los detalles, pero probablemente creyó a Tavish cuando este prometió no volver a hacerlo –Franco se inclinó hacia delante y bajó la voz, aunque estaban solos en el vestíbulo–. Tavish McLain subasta su apartamento todos los veranos. El año pasado se pelearon por él una bailarina rubia y un clon de Madonna. La bailarina incluso ofreció un incentivo extra, ya me entiende. A Tavish le encantan las rubias, de modo que se divirtió muchísimo.
Claire se apoyó contra la puerta de cristal, vagamente consciente de que su ropa aún olía un poco al contenedor donde se había apoyado. Con Petra fuera del país, no tenía ningún sitio dónde ir y desde luego tampoco dinero suficiente para pasar el verano en la habitación de un hotel de Nueva York. Se preguntó si acampar en Central Park no sería más peligroso que montar una tienda en la sabana africana.
Franco hizo un gesto con la mano para que se retirara.
–Me estás tapando el sol. Estoy intentando ponerme moreno.
Entonces gimió al ver que otra mujer entraba en el edificio con paso resuelto.
–Vaya, aquí viene otra. ¿Cómo se supone que voy a relajarme si no para de entrar y salir gente de aquí todo el día?
Claire miró a la mujer, que entraba en ese momento en el vestíbulo. Era bonita. Y rubia. Precisamente el tipo de McLaine… , a no ser que Claire llegara primero hasta él. Se volvió de nuevo hacia Franco.
–Necesito ver a Tavish McLaine. Inmediatamente.
–Contraseña.
–¿Podría darme una pista?
–Estoy esperando –dijo Franco con impaciencia.
–Toto –aventuró la rubia mientras le miraba el brazo.
–Casi, pero no –entonces empezó a entonar la primera estrofa de Somewhere Over de Rainbow antes de recuperar la compostura–. ¿Estáis aquí por el apartamento?
–Sí –contestaron al unísono.
–Este es el día de suerte de McLaine –declaró Franco–. El día con el que sueña los trecientos sesenta y cuatro restantes del año. Estará rodeado de mujeres.
–Nos gustaría unirnos a las demás –dijo la rubia.
Franco se acercó a ellas y susurró:
–Podríais intentar darme el nombre del actor que hacía de león cobarde.
Claire y la rubia se miraron, y seguidamente ambas soltaron:
–Bert Lahr.
–Excelente –contestó Franco con una sonrisa.
–¿Entonces Bert Lahr es la contraseña? –preguntó la rubia.
–No. Pero me gusta que las dos conozcáis bien la película El Mago de Oz, de modo que podéis pasar.
Claire se volvió hacia Franco mientras la rubia apretaba el botón del ascensor.
–¿Qué te parece si me das un consejo para ganarme a McLaine?
Franco se encogió de hombros.
–Como he dicho, le gustan las rubias. Pero tal vez puedas enseñarle un poco el escote, menear un poco las caderas y ver lo que pasa.
Claire se miró la camiseta. A Mitch Malone no parecía haberle impresionado demasiado su escote. Claro que en realidad la opinión de un extraño le importaba muy poco. Un bravucón espabilado que sin duda trataba a las mujeres como juguetes. Sin duda no era su tipo.
Un timbrazo anunció la llegada del ascensor y sacó a Claire de su ensoñación. Agarró sus maletas y avanzó para meterlas en el ascensor; afortunadamente, la rubia la ayudó a meter la maleta más grande.
–Gracias –dijo Claire cuando se cerraron las puertas–. Me llamo Claire Dellafield.
–Yo A. J. Potter –contestó la rubia mientras la estudiaba con la mirada–. Me figuro que somos competidoras.
Ella suspiró.
–No tengo suficiente dinero para competir.
–¿Quieres aunar fuerzas y que apostemos juntas?
¿Y vivir con una extraña?
–No lo sé. Yo…
–Chica lista. Alguien te aconsejó antes de venir a la grande y peligrosa ciudad –A. J. metió la mano en su bolso–. Me acabo de enterar que la apuesta va a ser muy reñida, y tengo la intención de ganar. Piénsatelo.
Las puertas del ascensor se abrieron en la planta sexta y Claire arrastró sus maletas hasta un atestado pasillo. Había otros apartamentos en esa planta, pero resultaba obvio cuál pertenecía a McLaine. Docenas de personas se agolpaban alrededor de la puerta abierta.
–Creo que va a costar algo más que enseñar el escote –se dijo Claire entre dientes.
Claire y A. J. se metieron como pudieron en el apartamento justo a tiempo de ver empezar la subasta. Había rubias de todos los tamaños y modelos. Claire se sentó en su maleta y se preguntó cómo competir con tantas.
–Esto es ridículo –murmuró A. J., y seguidamente sacó su teléfono móvil.
Claire levantó la vista y vio a una mujer alta y morena que iba hacia ellas. Al menos no era la única por allí que no era rubia.
La morena miró a A. J. y después se volvió hacia Claire.
–Qué pasada, ¿verdad?
–No es exactamente lo que yo esperaba –señaló sus maletas–. Tenía pensado mudarme hoy mismo. Ahora no sé qué voy a hacer.
La morena se pasó el paquete que llevaba en un brazo al otro.
–Hoy es tu día de suerte. Trabajo en un hotel; así que te prometo que esta noche no dormirás en la calle. Y puedes darte un estupendo baño de espuma, si quieres.
Córcholis. Tal vez Claire no fuera la única que había notado el olor a basura que impregnaba su ropa. Pero aún no estaba dispuesta a aceptar caridad.
–No puedo…
–Oh, eso ya lo he entendido –dijo la morena en voz baja–. Sería una de esas habitaciones que no se alquilan. No te van a cobrar nada.
Aquella mujer estaba echando por tierra la reputación que tenían de indiferentes los habitantes de Nueva York.
–¿Y por qué ibas a hacer eso? Ni siquiera me conoces.
–Porque puedo. Porque ser solidaria con las demás mujeres fue algo que me inculcó mi madre. Y, oye, me gusta esa maravillosa sensación que noto por dentro cuando hago el bien a una mujer.
A. J. se echó a reír.
–A mí también, pero no me pasa cuando ofrezco a alguien una habitación de hotel gratis.
La morena le sonrió.
–Samantha Baldwin.
–A. J. Potter –las dos mujeres se dieron la mano–. Al decirle eso parecía una madam recogiendo a una pobre chicuela en una casa de mala reputación. Creo que la has asustado.
–No me ha asustado –protestó Claire–. Solo estoy fascinada por un comportamiento tan anormal. Anormal para un neoyorquino, al menos.
Pensó en el comportamiento de Mitch de esa tarde y una sensación de calor le trepó por el cuello. Aquel tipo no le había hecho ni caso. Nadie le había dicho jamás que fuera una belleza, pero tampoco habían salido corriendo los hombres al verla. Era de peso y estatura media, más alta que A. J. pero más baja que Samantha. Le habría gustado adornar con mechas su larga melena castaña, pero tras hacerse cargo de las clases de su padre no había tenido tiempo para nada. Su grandes ojos color topacio, un tono poco habitual, eran su mejor atributo, y muchas veces se preguntaba si los habría heredado de la madre que la había entregado en adopción. Se miró el anillo de esmeraldas que llevaba en la mano izquierda, y el vibrante color le recordó a los ojos de su padre. Él le había regalado el anillo cuando había cumplido dieciséis años. Ese verano habían realizado un viaje de investigación a Sudamérica y ella se había enamoriscado de uno de los alumnos de su padre que hacía el último curso, pero el hombre apenas se había fijado en ella.
Cosa que parecía seguir ocurriendo con los demás hombres.
De pronto se preguntó qué tendría ella que los hombres la ignoraban. No había salido con demasiados en Penleigh, pero había supuesto que se había debido a que la mayoría de los que vivían en el campus sabían de la enfermedad de su padre y no habían querido importunarla.
¿Pero y si hubiera otra razón? Claire se dijo enseguida que eso era una tontería y que no era el momento adecuado para obsesionarse con su vida amorosa, o la falta de ella. Necesitaba centrarse en aquel proyecto e intentar encontrar el modo de dar un giro nuevo y refrescante al asunto de las relaciones amorosas. Extraños en la Noche había sido uno de los primeros proyectos dedicados a estudiar el efecto de la revolución sexual en los jóvenes solteros. A este le habían seguido mucho estudios que Claire no imaginaba que hubieran añadido nada nuevo a aquel tema. Y eso mismo le había intentado comunicar a la junta de dirección de Penleigh, pero sin éxito.
Lo cual le ponía más difícil la tarea de encontrar un sitio en el mundo de la antropología, aunque no fuera una tarea imposible. Pero antes que nada debía encontrar un lugar donde hospedarse.
Tal vez debería aceptar la oferta de Samantha y después mudarse a casa de Petra cuando volviera de Las Bermudas. Desgraciadamente, Claire no tenía idea de cuándo podría ser eso. Conociéndola podría ser a la semana siguiente, o a año siguiente.
–¿Cómo te llamas?
Claire pestañeó y vio que las mujeres la miraban. Había perdido totalmente el hilo de la conversación.
–Claire Dellafield. ¿Por qué?
–Vamos a formar un grupo para alquilar juntas. ¿Quieres unirte a nosotras?
Claire se puso de pie, sintiendo que su suerte estaba a punto de cambiar.
–¿Queréis decir que compartiríamos el piso?
–Parece que las funciones cerebrales están intactas –comentó A. J.–. ¿Fumas?
Claire sacudió la cabeza.
–Pero puedo aprender.
Samantha se echó a reír.
–Parece que le va la diversión.
Claire las miró a las dos, dándose cuenta de que sería la primera vez en su vida que viviría con mujeres de su edad. A pesar de lo mucho que había querido a su padre, a veces no había podido evitar sentir que le había planeado demasiado la vida. En ese momento entraba en terreno desconocido, y le pareció aterrador y emocionante al mismo tiempo.
–¿Con cuánto puedes contribuir al alquiler?
Claire hizo un rápido cálculo mental.
–Con ochocientos.
–En total serían cuatro mil seiscientos –suspiró A. J.–. No creo que el alquiler llegue a tanto.
La puerta se abrió y las presentes se dieron la vuelta al unísono para ver entrar a dos hombres.
–A por ello –dijo A. J. entre dientes.
Claire notó que varias rubias se ajustaban la blusa al tiempo que Tavish avanzaba hacia el centro de la habitación. A Claire le recordó a un chamán que había visto una vez en Sudamérica. Ambos tenían aquel aire de machito, como si pensaran que controlaban el mundo.
–Ponte delante de mí –le dijo Samantha, que de pronto se llevó las manos a la cintura y se bajó la cremallera de la falda.
Claire observó con incredulidad cómo Samantha se quitaba la falda.
–¿Qué estás haciendo?
–Creo que tengo algo que tal vez convenza al señor McLaine para que nos dé lo que queremos.
–¿El qué? –preguntó A. J.–. ¿Una pistola?
–Mejor aún –contestó Samantha mientras deshacía el paquete que tenía en la mano y sacaba una prenda negra–. Una falda mágica.
Claire y A. J. se miraron con escepticismo.
–¿Has dicho una falda «mágica»?
–Sé que parece una locura –Samantha la sacudió un poco–. Pero atrae a los hombres. Aparentemente la falda se originó en el Caribe, donde hay una especie de raíz fibrosa de la que las mujeres sacan un hilo. Esta falda lleva ese hilo. Los hombres harán cualquier cosa por la mujer que la lleve puesta.
–Estás de broma –dijo A. J., que miró a Claire para ver lo que pensaba.
Samantha se puso la falda.
–Mira, yo tampoco me lo creo, pero no perderemos nada por intentarlo –le pasó la americana a Claire y se alisó la falda que se había puesto.
Claire tenía que reconocer que era bonita; y la tela tenía un brillo especial, pero desde luego no parecía mágica.
–Síganme, señoritas –dijo Samantha y entonces se dirigió hacia Tavish.
A. J. miró a Claire y se encogió de hombros.
–¿Qué daño puede hacer?
–Cierto –contestó Claire mientras caminaban detrás de Sam–. Y si no funciona, siempre podemos pasar al plan B.
–¿Cuál es el plan B? –preguntó A. J..
–Colgamos a Tavish boca abajo de la ventana hasta que acceda a alquilarnos el apartamento.
A. J. sonrió.
Pero, sorprendentemente, la falda funcionó. Claire observó con incredulidad cómo Tavish se quedaba boquiabierto al ver a Samantha. El hombre se quedó mirando la falda sin pestañear; parecía como si estuviera drogado.
A los pocos minutos A. J. le estaba entregando un cheque por valor de dos mil dólares.
Tavish sonrió.
–¿Así que queréis pagar todo el alquiler por adelantado? –se metió el cheque en el bolsillo del chaleco–. El perfecto inquilino. ¿No te parece, Roger?
–Yo diría lo mismo.
No había duda. Tavish les estaba dando su apartamento para todo el verano y por solo dos mil dólares. Claire miró la falda que llevaba Samantha y su escepticismo desapareció.
Mientras A. J. y Sam terminaban de cerrar el trato con el acompañante de Tavish, Claire ayudó a las decepcionadas candidatas a abandonar el apartamento antes de que Tavish tuviera la oportunidad de cambiar de opinión. Después volvió junto a sus nuevas compañeras de piso, Tavish y el otro justo a tiempo de oír el final de la conversación.
–Cleo es el caniche –dijo el otro–. Vive en el sexto B. Tendréis que sacarla a pasear. Es parte del trato que tiene Tavish con esa vecina.
–No hay problema –dijo rápidamente A. J. mientras echaba una firma debajo de la de Sam.
–¡No puedo creer que lo hayas hecho! –exclamó A. J. a Sam cuando los hombres se marcharon.
–Ha sido esa falda –murmuró Claire entre dientes, embobada por lo que acababa de ver.
Hizo una anotación mental de buscar información sobre la falda en Internet esa misma noche. Entonces se le ocurrió otra cosa. ¿Y si escribía su siguiente proyecto de investigación sobre afrodisíacos y su efecto en las culturas del mundo? Sería un estudio que podría llamar propio.
Pero ninguna universidad le daría una beca si fallaba en su proyecto actual. El establecer una buena relación de comunicación con los posibles sujetos de su investigación en La Jungla sería crucial para tener éxito.
Si tan solo Samantha le prestara la falda…
A Claire se le puso la carne de gallina al pensar en las posibilidades. Si pudiera provocar al menos la mitad de la reacción que acababa de ver en Tavish, el encontrar voluntarios para participar en su proyecto sería coser y cantar. Y al mismo tiempo aprovecharía la oportunidad para estudiar la eficacia de la falda. Especialmente en un hombre como Mitch Malone, que tan claramente la había ignorado.
Tal vez pudiera embaucar al mundo con su sonrisa, después de todo.
Capítulo Tres
Al día siguiente, Mitch estaba a la puerta del hospital de St. Luke, preguntándose si debería haber hecho caso a su abuela y haberse hecho sacerdote en lugar de policía. Ella siempre se había preocupado de los peligros que entrañaba su profesión, pero Mitch jamás había sufrido más que unos cuantos moretones estando de servicio.
Solo deseaba poder decir lo mismo de su compañera, Elaine O’Brien.
Mitch se había dado a sí mismo una excusa tras otra para evitar ir a ver a Elaine desde que la habían trasladado allí en ambulancia hacía ya una semana. Había llamado casi a diario, pero no podía soportar el ver a su compañera confinada a una cama de hospital. Sobre todo porque había sido culpa suya.
Una y otra vez Mitch había revivido con el pensamiento los acontecimientos de aquella terrible mañana. Habían quedado con un informador anónimo que les había prometido darles una pista esencial para la resolución del caso Vandalay. Dick Vandalay, dueño del club La Jungla, era sospechoso de tráfico de sustancias ilegales. Específicamente Viagra de contrabando y distintas partes de animales de importación, como los cuernos de rinoceronte, supuestamente afrodisíacos.
La Jungla había ido renqueando para mantener el negocio en esa época en la que los bares para solteros perdían protagonismo a causa de los anuncios en la prensa e Internet.
De lo que la policía carecía era de pruebas contundentes. Sabían que la mercancía salía del club, solo que no sabían cómo entraba. Vandalay no tenía ningún antecedente policial, pero seguía siendo el principal sospechoso. Solo necesitaban dar con la pista adecuada para poder trincarlo.
El informador había prometido hacer precisamente eso, aquella mañana del primero de junio. Pero Mitch había llegado tarde por culpa de una mujer que había conocido la noche anterior. Se pasó la mano por la cara, incapaz de creer que ella hubiera desconectado la alarma sin despertarlo.
Al ver que Mitch no llegaba, Elaine había decidido ir sola al lugar donde habían quedado con el soplón. Solo que este debió de asustarse por algo, porque cuando Mitch llegó al edifico abandonado donde habían quedado, había encontrado a Elaine al pie de unas escaleras, con contusiones diversas y una cadera destrozada.
En esos momentos estaba en aquel hospital recuperándose de una grave lesión de cadera que tal vez la alejara de la brigada de estupefacientes y la condenara a una mesa de oficina para el resto de su carrera profesional. Pero Elaine aún no sabía eso, y Mitch desde luego no pensaba contárselo. Ella amaba el trabajo de investigación demasiado como para renunciar a ello. Debía de ser por eso por lo que había montado casi un puesto de mando desde su cama, llamándolo para darle toda la información de fondo que había recopilado y cualquier pista posible acerca del caso.
Tal vez hubiera intuido que sería el último.
Mitch aspiró hondo, dándose cuenta de que llevaba mucho tiempo actuando cobardemente. Entonces cruzó las puertas automáticas de cristal del hospital y entró en una tienda de regalos. No quería subir a ver a su compañera con las manos vacías.
–¿Qué desea?
Mitch levantó la cabeza y vio a una señora menuda de cabellos plateados.
–Estoy buscando un regalo para una colega.
–Bueno, tenemos por ejemplo unas joyas en plata muy bonitas –señaló una estantería–. ¿Qué le parece una pulsera?
Su última novia había detestado unos pendientes que le había regalado de esos que brillaban en la oscuridad. Mitch se fijó en una caja que había al fondo del estante de arriba y supo que había dado con el regalo perfecto.
–Quiero eso –le dijo, señalando la caja.
La dependienta se puso de puntillas y arrugó el entrecejo.
–¿Está seguro?
Mitch sonrió mientras se imaginaba la cara que pondría Elaine.
–Totalmente.
Diez minutos después Mitch estaba a la puerta de la habitación de su compañera, con el regalo en la mano y una sensación de náusea en el estómago. Detestaba el olor de los hospitales, pero debía dejar de pensar en sí mismo y empezar a pensar en los demás. Levantó la mano y llamó a la puerta con los nudillos.
–Adelante.
Los ojos verdes de Elaine se iluminaron cuando lo vio entrar por la puerta.
–¡Hola, desconocido!
–Tienes buen aspecto –dijo, y entonces le pasó el regalo con timidez–. Te he traído una cosa.
–Por favor que sean unas cervezas –imploró mientras aceptaba el regalo.
–No sabía que aquí se pudiera beber.
Ella sonrió.
–¿Y desde cuándo sigues las reglas, Malone?
–De acuerdo, en mi próxima visita te traeré unas cervezas.
Después de abrir la caja, Elaine se quedó mirando un momento el envoltorio de plástico.
–¡Un balón de playa!
–Inflable. Se me ocurrió que así podrías hacer un poco de ejercicio aquí.
Ella sonrió.
–Vaya, Mitch, no sé qué decir.
–¿Quieres que te la infle?
–Claro –dijo y le lanzó el paquete
Mitch sacó la pelota del envoltorio de plástico y empezó a inflarla.
–¿Y qué hay de nuevo sobre el caso?
Mitch levantó la cabeza.
–Estoy trabajando en secreto de portero en La Jungla.
Ella abrió los ojos como platos.
–Creí que el capitán rechazó esa idea cuando se la propusimos hace tres semanas.
–Eso fue antes de que te hirieran.
Ella asintió, entendiendo las intensas emociones que afloraban cuando un agente resultaba herido estando de servicio. El capitán tenía el compromiso de resolver aquel caso, costara lo que costara.
Y también Mitch. Incluso había jurado que pasaría temporalmente de las mujeres; su penitencia por dejar que una cara bonita lo distrajera. Aunque su resolución había sido sin duda puesta a prueba el día anterior con aquel bombón que había visto en el callejón de La Jungla. Parecía que aún la estaba viendo con aquel top tan ceñido y empapado en sudor que poco dejaba a la imaginación. Pero había pasado el test y estaba empeñado en dedicar más atención a su trabajo que a sus hormonas; al menos hasta que cerraran el caso.
–¿Mitch?
Mitch pestañeó y vio que Elaine lo miraba.
–Lo siento.
–¿Cómo se llama?
Mitch continuó inflando la pelota.
–¿Quién?
–El plato del día en el menú de Malone.
–No estoy con nadie –dijo y cerró el pequeño tapón del balón.
–¿Cómo es eso posible? –se burló ella–. Las mujeres han caído postradas ante ti desde que diste tus primeros pasos de bebé. Yo estoy casada con un hombre maravilloso, de modo que soy inmune a ello, pero he visto el efecto que causas entre la población femenina.
–Pensé que estábamos hablando del caso Vandalay –dijo lanzándole la pelota.
Ella la atrapó con las dos manos.
–Un caso en el que de momento no hemos avanzado. Pero tal vez eso cambie, ahora que estás trabajando en La Jungla.
Mitch asintió.
–Lo único que necesitamos es identificar al proveedor de Vandalay. Entonces podremos trincar a ese tipo y desmantelar la operación.
Parecía fácil, pero Mitch sabía demasiado bien lo compleja que podía ser una red de narcotráfico. Como se había criado en las calles de Nueva York, había conocido a su primer camello a los seis años y había sido reclutado de mensajero un año después. Sus padres eran dos de los mejores clientes del camello. Cuando los arrestaron, él se había ido a vivir con su abuela materna. Un solución que se había convertido en algo permanente cuando sus padres habían huido estando en libertad bajo fianza.
Jamás habían vuelto por él.
Mich asumió que estaban muertos y no dudaba de que él también habría acabado igual si su abuela no hubiera intervenido para enderezarlo.
–Seguiré trabajando en ello desde aquí –le prometió Elaine, sacándolo de su ensimismamiento–. O eso o me volveré loca en este sitio. Estoy deseando volver al trabajo.
Mitch no fue capaz de mirarla. Sobre todo sabiendo como sabía que tal vez su carrera no volvería a ser la misma. Ese pensamiento lo afianzó en su empeño de llevar a Vandalay ante los tribunales. Tenía que hacer algo para librarse del sentimiento de culpabilidad que sentía.
–Eh –ella le lanzó la pelota a la frente–. No haces más que perder el hilo de la conversación.
Mitch se puso de pie.
–Perdona. Ha sido una semana muy larga. Uno de los camareros de La Jungla se despidió, de modo que he tenido que hacer turno doble hasta que Vandalay encuentre a un sustituto.
–Las alegrías de trabajar en secreto –Elaine abrió una carpeta que había sobre una mesita–. Aquí están los informes sobre los demás empleados del club. Ninguno de ellos tiene o ha tenido contacto con ninguna actividad delictiva.
Él asintió y entonces miró su reloj.
–Será mejor que me vaya. La Jungla abre en menos de una hora.
Elaine se cambió de postura, y al hacerlo sintió un dolor agudo.
–De acuerdo. Manténme informada.
–Desde luego –dijo él y agitó la mano antes de salir.
En el pasillo aspiró hondo. De momento aquella investigación estaba medio estancada. Pero Mitch se negaba a fallarle de nuevo a su compañera. Encontraría el modo de resolver el caso, aunque acabara con él.
Y si tenía que resistirse de nuevo a los encantos de una mujer como la de aquella tarde, le pasaría eso muy probablemente.
Aquel día, dos semanas después de su llegada a Nueva York, Claire entraba torpemente en el salón de su apartamento. Se tambaleaba, subida en unas sandalias negras de seis centímetros de tacón que A. J. le había prestado para la noche más importante de su vida. Esa sería su primera incursión en La Jungla, a la caza de voluntarios para su proyecto de investigación.
–Vaya –Sam la observó desde el sofá–. Franco tenía razón. El rosa es tu color.
Franco le había hecho los colores a las chicas hacía unos días, anunciando que Claire era como un otoño suave, y que a partir de ese momento debía vestirse de rosa, de turquesa y de jade.
Claire miró la camisola de seda rosa que había adquirido esa tarde cuando había salido de compras con A. J.. También habían encontrado unas faldas negras en Bloomingdale diseñadas por alguien llamado Daryl, que eran idénticas a la que tenía Sam. Pero esa noche Claire necesitaba la auténtica, de modo que había dejado su falda en el ropero y se había puesto la de Sam. En las orejas se había puesto unos aros de oro.
–¿Se me olvida algo? –preguntó Claire.
–¿Llevas algún preservativo? –preguntó A. J.–. Después de todo, vas a dirigir un estudio sobre los hábitos de apareamiento en los humanos.
–Yo simplemente seré una observadora–. No una participante activa.
–Hablando de los hábitos de apareamiento –dijo Sam–. La señora Higgenbotham me trajo la agenda de Cleo para que podamos coordinar el programa de paseos. Su caniche tiene que ver a un terapeuta dos veces por semana para tratarse de una disfunción de intimidad canina que aparentemente padece.
–También tiene que presentarse ante un tribunal de delitos menores –añadió A. J.–. Yo la represento.
–¿A la señora Higgenbotham? –le preguntó Claire mientras se ajustaba la cinturilla de la falda.
–No, a Cleo. La señora Higgenbotham ha intentado cruzarla, pero parece que la caniche no tiene interés por el sexo. Cuando uno de los pretendientes de Cleo se puso demasiado amoroso, ella lo mordió en una parte… muy sensible –A. J. sonrió–. Tal vez quieras tener en mente esa estrategia, Claire, por si alguno de esos hombres se pone demasiado pesado contigo esta noche.
–No creo que tenga ningún problema –dijo Claire y se acercó al sofá por su bolso–. En cuanto explique por qué estoy allí.
Sam se quedó pensativa.
–¿Y no sería más efectiva tu investigación si ninguno de los del club se diera cuenta de que los vas a observar?
–No es ese tipo de estudio –le explicó Claire–. Quiero recopilar observaciones generales, además de indagar sobre las costumbres de algunos de sus clientes en el tema de las relaciones. Tendré que planear algunas entrevistas en las que podré incluir preguntas sobre la duración media de las relaciones, sobre los elementos de atracción física, sociológica y espiritual, sobre la interacción verbal y no verbal… Cosas así.
Vio que a A. J. y a Sam se les pusieron los ojos vidriosos y no pudo evitar experimentar cierta aprensión.
Incluso a Claire le aburría el tema. ¿Entonces, cómo iba a salirle bien?
Entonces Sam la miró con interés.
–¡Ay, casi se me olvida! Por fin he localizado la dirección de correo electrónico de Kate Gannon. Está en una nota pegada en tu ordenador.
–¿Quién es Kate Gannon? –preguntó A. J..
–Es la mujer que tenía la falda antes de Sam –Claire se echó la correa del bolso al hombro–. Quiero averiguar más cosas sobre el origen de la prenda para mi tesis –aspiró hondo–. Pero primero tengo que pasar esta primera prueba.
–Déjalos K.O. –le dijo A. J. mientras Claire avanzaba hacia la puerta.
–Y cuéntanoslo todo cuando llegues a casa –añadió Sam.
Claire esperaba tener algo que contarles. ¿Y si la falda no causaba efecto alguno a los hombres que estuvieran alrededor de ella? ¿Y si todos se mostraban tan ajenos como se había mostrado Mitch Malone? ¿Y si su tesis no era más que un grandísimo fracaso?
Entonces las puertas del ascensor se abrieron y Franco silbó al verla.
–Dios bendito, chica –dijo, llevándose la mano al corazón–. Viéndote así me entran ganas de hacerme heterosexual.
–¿Entonces estoy bien? –le preguntó mientras daba una vuelta por el vestíbulo.
–Solo te falta una cosa –Franco sacó una pequeña bolsa que había junto a la puerta y se la pasó–. Toma.
Claire metió la mano y sacó un foulard de seda rosa.
–Es precioso.
–El toque final perfecto –contestó Franco, que se lo quitó y se lo puso alrededor del cuello; entonces se le empañaron los ojos–. Me siento como Glinda la Bruja Buena a punto de mandarte por el camino amarillo.
–Me conformaré con un taxi amarillo –contestó, y se inclinó para besarlo en la mejilla–. Gracias, Franco.
–Adelante, Dorothy –la empujó por la puerta–. Y cuidado con los monos voladores.
Mitch se olía que iba a haber jaleo.
Estaba en su puesto cerca de la entrada principal de La Jungla, paseando lentamente la mirada por la enorme sala. Esa noche el local se estaba llenando muy deprisa, y los hombres doblaban en número a las mujeres. Los ventiladores del techo del local, manchados de marrón por el humo de tabaco de treinta años, proporcionaban una ligera brisa que no podía con la humedad del aire nocturno que entraba en el local cada vez que se abría la puerta.
Como la mayoría de los clubes nocturnos, las luces de La Jungla eran lo suficientemente tenues como para oscurecer las facciones de las personas, y la música sonaba lo bastante alta para evitar conversaciones profundas. Unas cuantas personas bailaban ya sobre la pista de parqué, y los camareros se afanaban en servir copas detrás de la barra.
Esa noche, Mitch sentía el nerviosismo de la gente. Lo típico de un viernes, cuando todo el mundo estaba deseando desahogarse después de una larga semana de trabajo. El hombre al que le habían asignado vigilar, Dick Vandalay, estaba detrás de la barra, enseñando a un camarero nuevo; un joven que parecía que fuera a hacerse pipí encima si Vandalay le levantaba la voz.
Un acalorado expletivo llamó la atención de Mitch, que se volvió hacia la pista de baile, donde enseguida vio que acababa de originarse una pelea. Cuando llegó, las dos mujeres se estaban tirando de los pelos. El hombre por el que peleaban estaba a un lado de la pista, con una sonrisa de borracho en los labios.
–Déjenlo –dijo Mitch mientras las separaba.
–Eh, no se meta en esto –dijo el hombre–. Empezaba a divertirme.
–Si este es el tipo de diversión que busca, entonces váyase a otro sitio.
El hombre avanzó hacia Mitch.
–Tendrá que obligarme.
El indiscutible desafío en su tono de voz hizo que las dos mujeres dejaran de pelear y se fijaran en Mitch. Él las soltó y se volvió hacia el hombre.
–Si fuera inteligente, se daría la vuelta y se marcharía.
Pero Mitch sabía que había muy pocas posibilidades de que eso ocurriera. Aquel tipo se parecía mucho a infinidad de personajes que había visto de pequeño cuando vivía en la calle. Demasiado machitos para evitar peleas y líos. Miró hacia la barra y vio que Vandalay asentía con la cabeza.
Con el rabillo del ojo vio un puño regordete avanzando directamente hacia su mandíbula. Mitch se agachó justo a tiempo de evitar el golpe. Entonces le pegó una patada en las rodillas, y el tipo cayó al suelo.
Desde muy pequeño, Mitch había aprendido a sobrevivir en las calles, y eso se había visto afianzado por el entrenamiento recibido cuando había entrado en el cuerpo de policía. Mitch esperaba que el tipo fuera lo suficientemente listo para darse cuenta de ello antes de que lo obligara a hacerle daño.
Pero no hubo suerte.
Para cuando Mitch levantó al tipo del suelo y lo metió en el asiento trasero de un taxi, las dos mujeres que se habían peleado por él estaban en la pista, bailando con dos hombres.
Donna Cummins, una camarera rubia que siempre mascaba chicle, se acercó a él.
–Creo que no te iría mal un trago, Mitch.
Él se frotó los nudillos.
–Me iría mejor tomarme la noche libre, pero me conformaré con un trago. Ponme lo de siempre; o mejor uno doble.
Ella sonrió.
–Marchando un refresco de uva.
Mitch volvió a su puesto junto a la puerta, comprendiendo que iba a ser una noche muy larga. Hubiera preferido hacer cualquier cosa con tal de no tener que estar allí vigilando a un grupo de personas solitarias y desesperadas en busca de amor.
Lo que más le asqueaba era que él había sido en el pasado uno de ellos. Ir de bar en bar en busca de mujeres había sido uno de sus pasatiempos favoritos. Pero en el último año ese estilo de vida había perdido atractivo.
Había evitado con éxito los coqueteos e invitaciones no tan sutiles de las clientes de La Jungla durante sus primeras dos semanas en el trabajo. Pasado ese tiempo, la mayoría de las clientes regulares sabían que no tenían nada que hacer con él. Aunque Donna, recién casada y dispuesta a confinar a todo el mundo a esa institución, seguía intentando hacer de celestina con Mitch.
–Aquí tienes –le dijo mientras le pasaba la bebida–. ¿Has visto a la rubia de la barra? Es muy mona.
–Demasiado delgada para mi gusto.
–Eres muy exigente –le dijo Donna–. ¿Por qué no te buscas a una buena chica? Alguien que te haga feliz.
–Las mujeres son como las patatas fritas –dijo sonriendo–. No soy capaz de comerme solo una.
Ella volteó los ojos.
–¿Patatas fritas?
–Tal vez debería haber dicho como los M&M.
–¿Y si dejas de intentar engañarme, Malone? Creo que en el fondo eres uno de esos románticos chapados a la antigua, de los que ya no veo por aquí. Tú buscas algo más que el cuerpo en una mujer.
Mitch sacudió la cabeza.
–Donna, no me has entendido en absoluto. Soy un experto en el cuerpo femenino. La única razón por la que trabajo aquí es por el paisaje –señaló en dirección a la pista de baile, donde había varias mujeres medio desnudas–. Todas las noches contemplo un estupendo espectáculo.
–Eres incorregible –dijo Donna riéndose.
Había llegado el momento de trabajar un poco.
–Eh, mejor eso que estar desesperado. Por cierto, me he enterado de que este es el lugar adecuado para conseguir ayuda en el tema del ligue. Algunos de los tipos con los que he hablado vienen aquí a conseguir Viagra de contrabando, esperando potenciar su… vitalidad.
Ella abrió los ojos como platos.
–¿De verdad? ¿Quiénes son?