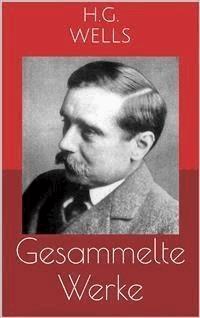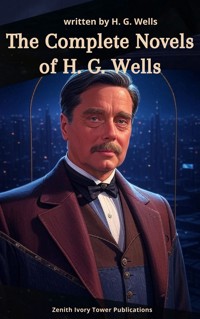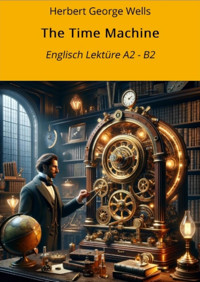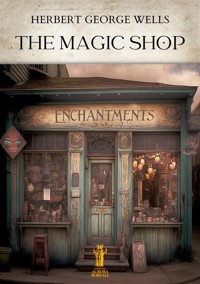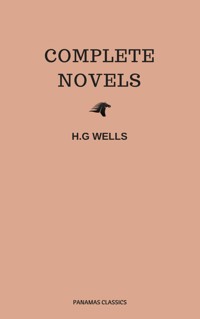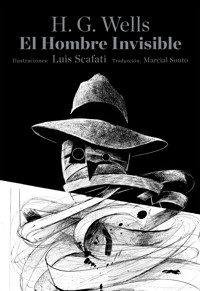
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del Zorro Rojo
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Relata las contradicciones de un joven y brillante científico que se desprende de toda ética en pro de su sed de dominio. Scafati recrea la atmósfera de una sociedad trastornada por un individuo que actúa con total impunidad cuando no es visto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Invisible Man
© 1933, del texto: Albacea literario de los Herederos de H. G. Wells
© 2018, de las ilustraciones: Luis Scafati
© 2011, de la traducción: Marcial Souto
© 2018, de esta edición: Libros del Zorro Rojo
Barcelona - Buenos Aires - Ciudad de México
www.librosdelzorrorojo.com
Dirección editorial: Fernando Diego García
Dirección de arte: Sebastián García Schnetzer
Corrección: Sara Díez Santidrián
Con la colaboración del Institut Català de les Empreses Culturals.
ISBN: 978-84-10228-24-5 Depósito legal: B-7227-2018
ISBNArgentina:
Wells, H. G.
El hombre invisible / H. G. Wells ; ilustrado por Luis Scafatti. - 1a ed .
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorro Rojo, 2018.
ISBN 978-84-10228-24-5
1. Literatura Inglesa. I. Luis Scafatti, ilus. II. Título.
CDD 823
Primera edición: mayo de 2018
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
El derecho a utilizar la marca «Libros del Zorro Rojo» corresponde exclusivamente a las siguientes empresas: albur producciones editoriales s.l.
LZR Ediciones s.r.l.
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
Primera edición en formato digital: octubre de 2023
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
I. La llegada del extraño
El forastero llegó a principios de febrero, un día invernal de viento impetuoso y nieve cerrada, la última nevada del año. Venía, al parecer, del lado de la estación de ferrocarril de Bramblehurst, con un pequeño maletín negro en la mano muy enguantada. Arropado de pies a cabeza, el borde del sombrero blando de fieltro le ocultaba cada centímetro del rostro, salvo la punta brillante de la nariz; la nieve se le había apilado en los hombros y en el pecho, y había añadido una cresta blanca a su equipaje. Entró tambaleándose en la posada Coach and Horses con aspecto más de muerto que de vivo, y dejó caer el maletín.
—¡Un fuego! —exclamó—. ¡Un fuego, por caridad! ¡Un cuarto y un fuego!
Dio un taconazo para sacudirse de encima la nieve y siguió a la señora Hall hasta el salón de invitados para cerrar el trato. Tras esa presentación y una rápida conformidad con las condiciones de alojamiento y un par de soberanos arrojados sobre la mesa, ocupó sus habitaciones.
La señora Hall encendió el fuego y dejó solo al hombre mientras iba a prepararle personalmente una comida. Un huésped que bajaba en Iping en pleno invierno era un golpe de suerte inaudito, sobre todo si no regateaba, y estaba resuelta a mostrarse digna de tanta dicha. Mientras el tocino se freía, y con unas cuantas expresiones humillantes hábilmente elegidas apremiaba a Millie, su flemática ayudanta, la señora Hall llevó al salón el mantel, los platos y las copas y comenzó a disponer todo con la mayor ostentación. Aunque el fuego ardía con fuerza, se sorprendió al ver que el visitante seguía sin quitarse el sombrero y el abrigo, dándole la espalda y mirando por la ventana cómo caía la nieve en el patio.
Con las manos enguantadas entrelazadas detrás, parecía absorto. La señora Hall notó que la nieve derretida que aún rociaba aquellos hombros salpicaba la alfombra.
—¿Puedo llevarme su sombrero y su abrigo, señor —preguntó—, y secarlos bien en la cocina?
—No —dijo el hombre sin moverse.
La señora Hall no estaba segura de haber oído bien, e iba a repetir la pregunta.
El hombre volvió la cabeza y la miró por encima del hombro.
—Prefiero no quitármelos —dijo con énfasis, y la señora Hall notó que llevaba unas grandes gafas azules y que tenía unas pobladas patillas que le caían sobre el cuello del abrigo y le ocultaban el rostro.
—Muy bien, señor —dijo ella—. Como usted quiera. La habitación no tardará en calentarse.
El hombre no respondió. Apartaba la cara, y la señora Hall, suponiendo que sus intentos por conversar eran inoportunos, puso sobre la mesa, en rápida sucesión, el resto de las cosas y se apresuró a salir. Cuando regresó, él seguía allí de pie, como una estatua de piedra, la espalda encorvada, el cuello levantado, el ala del sombrero vuelta hacia abajo ocultándole por completo el rostro y las orejas. La señora Hall dejó sobre la mesa los huevos y el tocino con considerable énfasis, y más que anunciar, exclamó:
—Su almuerzo está servido, señor.
—Gracias —respondió el hombre, sin moverse hasta que ella cerró la puerta. Después dio media vuelta y se acercó a la mesa con cierta ansiedad.
Cuando estaba llegando a la cocina, detrás de la barra, la señora Hall oyó un sonido que se repetía a intervalos regulares. El chasquido producido por una cuchara que batía con rapidez algo en un cuenco.
—¡Esa chica! —se dijo la señora Hall—. ¡A ver! ¡Me había olvidado! ¿Por qué tarda tanto?
Mientras terminaba de mezclar la mostaza, asestó a Millie unos cuantos estoques verbales por su excesiva lentitud. Ella misma había cocinado el jamón y los huevos, había puesto la mesa, había hecho todo mientras Millie (¡vaya ayudanta!) solo había logrado retrasar la mostaza. ¡Y allí estaba un nuevo huésped, que quería quedarse! Llenó el pote de la mostaza, lo puso con cierta majestuosidad en una bandeja dorada y negra y lo llevó al salón.
Llamó a la puerta y se apresuró a entrar. Mientras lo hacía, su visitante se movió con rapidez, de manera que ella apenas logró vislumbrar un objeto blanco que desaparecía debajo de la mesa. Daba la impresión de que estaba recogiendo algo del suelo. La señora Hall apoyó el pote de mostaza y entonces notó que el hombre se había quitado el abrigo y el sombrero y los había puesto sobre una silla delante del fuego, y un par de botas mojadas amenazaban con oxidar el guardafuego de acero. La señora Hall se acercó, muy resuelta.
—Supongo que ahora podré llevarme esto para secarlo —dijo en un tono que no admitía ninguna negativa.
—Deje el sombrero —respondió el visitante con voz apagada, y la señora Hall, al volverse, vio que aquel hombre había levantado la cabeza y la miraba.
Por un instante, la señora Hall se quedó boquiabierta, enmudecida por la sorpresa.
El hombre se tapaba la parte inferior del rostro con un paño blanco, una servilleta que había traído consigo, ocultándose por completo la boca y las mandíbulas; por eso su voz sonaba tan apagada. Pero no fue eso lo que sobresaltó a la señora Hall, sino el hecho de que él tuviera toda la frente, por encima de las gafas azules, cubierta por un vendaje blanco, y que otro vendaje le cubriera las orejas, dejando a la vista solo la nariz rosada y puntiaguda, que seguía siendo tan rosada y brillante como al principio. El hombre llevaba una chaqueta de terciopelo de color marrón oscuro con un cuello alto, negro, forrado de lino, levantado contra la piel. La tupida melena negra, que se escapaba como podía por debajo y entre los vendajes cruzados, formaba curiosos rabos y cuernos que le daban la más extraña apariencia concebible. Esa cabeza envuelta y vendada era tan distinta de lo que ella había esperado que por un momento se quedó paralizada.
El forastero no se quitó la servilleta; la sostenía —vio la señora Hall— con una mano enguantada de color marrón, y la contemplaba a ella con aquellas inescrutables gafas azules.
—Deje el sombrero —ordenó el hombre, hablando con mucha claridad a través de la tela blanca.
Los nervios de la señora Hall empezaron a recuperarse de la impresión. Volvió a poner el sombrero en la silla junto al fuego.
—No sabía, señor —empezó a decir—, que… —y se interrumpió, incómoda.
—Gracias —dijo el hombre con sequedad, mirándola y moviendo después los ojos de la mujer a la puerta y de la puerta a la mujer.
—Haré que sequen esto de inmediato, señor —dijo ella, llevándose la ropa de la habitación. Mientras salía se volvió para echar otro vistazo a la cabeza vendada y a las gafas azules, pero la servilleta seguía ocultando aquel rostro. Se estremeció un poco mientras cerraba la puerta con una elocuente expresión de sorpresa y perplejidad.
—Es que… nunca… —susurró, yendo hacia la cocina, demasiado preo-cupada para preguntarle a Millie qué desastre estaba haciendo.
El visitante escuchó cómo se alejaban sus pasos y lanzó una mirada inquisitiva hacia la ventana antes de quitarse la servilleta para seguir comiendo. Se metió un bocado, miró desconfiado hacia la ventana, luego otro y entonces se levantó y con la servilleta en la mano atravesó la habitación y bajó la persiana hasta la parte superior de la muselina blanca que oscurecía los paneles inferiores. Eso dejó la habitación en penumbra. Después, más relajado, regresó a la mesa y siguió comiendo.
—La pobre alma tuvo un accidente o una operación o algo parecido —dijo la señora Hall—. ¡Qué susto me dieron esas vendas!
Echó más carbón, desdobló el secarropas y extendió encima el abrigo del viajero.
—¡Y las gafas! ¡Parecía más un buzo que un ser humano! —Colgó la bufanda en una esquina del tendedero—. Y siempre apretando ese pañuelo contra la boca, hablando así. Quizá también tiene lastimada la boca.
Se volvió de repente, como si se hubiera acordado de algo.
—¡Válgame Dios, Millie! —dijo, cambiando de tema—. ¿Todavía no has hecho las patatas?
Cuando la señora Hall fue a recoger la mesa vio confirmada su idea de que el forastero debía de tener también la boca cortada o desfigurada por el accidente que, suponía, había sufrido, porque fumaba en pipa y, mientras ella estuvo en la habitación, en ningún momento apartó la bufanda de seda que le envolvía la parte inferior del rostro para llevarse la boquilla a los labios. Eso, sin embargo, no obedecía a un olvido, porque vio que cuando se le apagaba, él le echaba una ojeada. Sentado en un rincón, de espalda a la ventana, después de haber comido y bebido y haberse calentado cómodamente, se dirigió a ella de manera menos parca y agresiva que antes. El reflejo del fuego ponía en las grandes gafas una especie de animación roja de la que hasta entonces carecían.
—Tengo algo de equipaje en la estación de Bramblehurst —dijo, y preguntó cómo podría hacérselo traer. Ante la explicación de la mujer, hizo una cortés reverencia con la cabeza vendada—. ¡Mañana! —exclamó—. ¿No puede ser antes? —Y se mostró muy decepcionado cuando ella le dijo que no. Le preguntó si estaba segura, si no habría algún hombre dispuesto a buscarlo en un carro.
La señora Hall respondió a todas sus preguntas de buena gana, iniciando una conversación.
—Antes de la loma el camino es empinado, señor —respondió—. Fue allí donde volcó un carro hace poco más de un año. Murió un caballero además del cochero. Los accidentes, señor, ocurren en cualquier momento, ¿verdad?
Pero el visitante no se daba por vencido con facilidad.
—Claro que sí —dijo a través de la bufanda, mirándola en silencio con aquellas gafas impenetrables.
—Pero después la gente tarda en recuperarse… Ahí está el hijo de mi hermana, Tom, que se cortó el brazo con una guadaña. Se le cayó encima, en el campo, y estuvo tres meses vendado. Cuesta creerlo. Por eso ahora, señor, me asustan las guadañas.
—Lo entiendo muy bien —dijo el visitante.
—Tan mal estuvo en un momento, señor, que se asustó porque creyó que lo iban a operar.
El visitante soltó de repente una carcajada que cortó de inmediato.
—¿De veras? —dijo.
—Sí, señor. Y no es cosa de risa, con lo que hemos tenido que cuidarlo, sobre todo yo, porque mi hermana estaba muy ocupada con los pequeños. Había que ponerle y sacarle vendas todo el tiempo, señor. De modo que si me permite el atrevimiento, le diré que…
—¿Me traería unas cerillas? —dijo de repente el visitante—. Se me apagó la pipa.
Después de lo que acababa de contar, la señora Hall se sintió incómoda ante ese trato grosero. Se quedó boquiabierta un instante, pero recordó los dos soberanos y salió a buscar las cerillas.
—Gracias —dijo el hombre con parquedad cuando ella dejó la caja sobre la mesa, antes de darle la espalda y mirar de nuevo por la ventana. Una situación poco alentadora. Evidentemente, el hombre era sensible al tema de las operaciones y los vendajes, así que ella no se permitió el atrevimiento de añadir nada. Pero el desaire del visitante la había irritado, y Millie pasó un mal rato esa tarde.
El hombre permaneció en el salón hasta las cuatro, sin ofrecer disculpas por su reacción. La mayor parte de ese tiempo siguió inmóvil en la creciente oscuridad, en apariencia sentado y fumando a la luz del fuego, tal vez dormitando.
Una o dos veces, un oyente curioso podría haberle oído remover las brasas, y durante cinco minutos anduvo caminando por la habitación. Parecía estar hablando solo. Después se sentó de nuevo, haciendo crujir el sillón.
II. Primeras impresiones del señor Teddy Henfrey
A las cuatro, cuando ya había oscurecido y la señora Hall se estaba armando de valor para ir a preguntar al visitante si tomaría un té, Teddy Henfrey, el relojero, entró en el bar.
—¡Vaya tiempo, señora Hall! —dijo—. ¡No se puede andar con botas livianas!
Afuera la nieve arreciaba.
La señora Hall estuvo de acuerdo, y entonces vio que Henfrey tenía consigo el bolso de las herramientas y se le ocurrió una idea brillante.
—Ya que está aquí, señor Teddy —dijo—, me gustaría que echara un vistazo al viejo reloj de la sala. Funciona y suena fuerte, pero la manecilla pequeña no se mueve, marca siempre las seis.
Lo guio hasta la puerta del salón, llamó y entró.
Al abrir la puerta vio que el visitante estaba sentado en el sillón delante de la chimenea, dormitando, con la cabeza vendada inclinada hacia un lado. La única luz que había en la habitación era el resplandor rojo del fuego —que destacaba aquellos ojos como señales de peligro de un ferrocarril, pero dejaba a oscuras el rostro abatido— y los escasos vestigios del día que entraban por la puerta abierta. Para ella todo era rojizo, sombrío y borroso, sobre todo porque acababa de encender la lámpara de la barra y estaba encandilada. Pero por un instante le pareció que el hombre al que miraba tenía una enorme boca abierta, una boca inmensa e increíble que se tragaba toda la parte inferior de la cara. Fue una sensación fugaz: la cabeza vendada de blanco, las monstruosas gafas y debajo ese colosal bostezo. Entonces, el hombre se acomodó en la silla y levantó una mano. La señora Hall abrió la puerta de par en par y al entrar más luz lo vio con mayor claridad, sosteniéndose la bufanda contra la cara como había hecho antes con la servilleta. Las sombras, pensó, la habían engañado.
—¿Le importaría, señor, que entrara este hombre a mirar el reloj? —dijo, recuperándose del susto momentáneo.
—¿Mirar el reloj? —dijo el visitante, somnoliento, con la mano sobre la boca, y luego, ya más despierto, añadió—: Por supuesto.
La señora Hall salió a buscar una lámpara y el hombre se levantó y se estiró. Al llegar la lámpara, el señor Teddy Henfrey entró en la habitación y se encontró ante esa persona vendada, que según sus palabras lo «dejó aturullado».
—Buenas tardes —dijo el forastero, mirándolo «como una langosta», contó el señor Henfrey, recordando con nitidez las gafas oscuras.
—Espero —dijo el señor Henfrey— que no sea esto una intromisión.
—De ninguna manera —afirmó el forastero—. Aunque tengo entendido —continuó, dirigiéndose a la señora Hall— que esta habitación es mía, para uso privado.
—Me pareció, señor —aseguró la señora Hall—, que preferiría tener el reloj… —iba a decir «reparado».
—Por supuesto —dijo el forastero—, por supuesto, aunque, como regla general, me gusta estar solo y tranquilo. Pero me alegra que reparen el reloj —dijo, y al ver que el señor Henfrey vacilaba un poco, añadió—: Me alegra mucho. —El señor Henfrey había pensado en pedir disculpas y retirarse, pero esas palabras lo tranquilizaron. El forastero dio media vuelta, quedando de espalda a la chimenea, y se puso las manos detrás—. Ahora —dijo—, cuando termine de reparar el reloj, creo que me gustaría tomar un té. Pero no antes de que acabe su trabajo.
La señora Hall estaba a punto de salir de la habitación. Esta vez no hizo ningún esfuerzo por entrar en la conversación porque no quería verse desairada ante el señor Henfrey, y cuando el visitante le preguntó si había hecho algo para que le trajeran las cajas que había dejado en Bramblehurst, ella le contó que había hablado del tema con el cartero y que el transportista podría hacerse cargo del asunto al día siguiente.
—¿Está segura de que no se podrá solucionar antes? —preguntó.
Ella estaba segura, y lo expresó con frialdad.
—Tengo que explicar —añadió el hombre— lo que por el frío y la fatiga no pude hacer antes: que soy un investigador experimental.
—No lo dudo, señor —dijo la señora Hall, muy impresionada.
—Y que mi equipaje consta de aparatos y artefactos.
—Cosas sin duda muy útiles, señor —dijo la señora Hall.
—Naturalmente, estoy muy ansioso por seguir con mis investigaciones.
—Lo entiendo, señor.
—La razón por la que vine a Iping —prosiguió el hombre con cierto tono de prudencia— fue el deseo de encontrar soledad. No quiero que se me interrumpa. Además del trabajo, un accidente…
—Me lo imaginaba —dijo la señora Hall en voz baja.
—… exige cierta tranquilidad. A veces veo tan mal, y me duelen tanto los ojos, que tengo que refugiarme en la oscuridad durante horas. Encerrarme. Eso ocurre de cuando en cuando. No ahora, ciertamente. En esos momentos, la más mínima perturbación, por ejemplo, la entrada de un extraño en la habitación, me produce una molestia insoportable, y conviene que se entiendan estas cosas.
—Claro que sí, señor —dijo la señora Hall—. Y si me pudiera tomar el atrevimiento de preguntar…
—Creo que eso es todo —dijo el forastero con ese tono irresistiblemente categórico que tan bien dominaba. La señora Hall dejó la conmiseración y la pregunta para mejor ocasión.
Después de que la señora Hall hubo salido de la habitación, el hombre se quedó de pie ante el fuego, mirando fieramente, en palabras del señor Henfrey, el reloj que él estaba reparando. El señor Henfrey no solo quitó las manecillas y la esfera del reloj; extrajo también el mecanismo e intentó trabajar de la manera más lenta, tranquila y natural posible. Mantenía la lámpara cerca, y la pantalla verde le arrojaba un potente haz de luz sobre las manos, el armazón y las ruedas, y dejaba el resto de la habitación en sombras. Cuando levantó la mirada, unas manchas de color le flotaron en el campo visual. Por innata curiosidad había sacado el mecanismo —procedimiento bastante innecesario— con la idea de retrasar su partida y tal vez entablar una conversación con el forastero. Pero el forastero guardaba silencio, sin cambiar de postura. Tan inmóvil estaba que Henfrey se puso nervioso. Se sentía solo en la habitación y levantó la mirada; y allí estaban la cabeza vendada, gris y oscura, y las enormes gafas azules que lo miraban fijamente por detrás de una bruma con manchas verdes. A Henfrey la escena le pareció tan extraña que por un momento sostuvo con el visitante una mirada inexpresiva. Entonces, Henfrey volvió a concentrarse en el mecanismo del reloj. ¡Qué situación más incómoda! Le gustaría decir algo. ¿Debería comentar que hacía mucho frío para esa época del año?
Alzó la mirada como quien apunta para hacer un disparo preliminar.
—El tiempo… —empezó a decir.
—¿Por qué no termina el trabajo y se va? —dijo la figura rígida, sin duda esforzándose por contener la ira—. Lo único que le falta es ajustar la aguja en el eje. No hace más que tratar de embaucarme…
—Permítame, señor, un minuto más. Se me olvidó… —Y el señor Henfrey terminó y se fue.
Pero al salir se sintió sumamente molesto.
—¡Maldita sea! —masculló mientras caminaba penosamente por el pueblo, pisando la nieve derretida—. A veces hay que desarmar los relojes. —Y añadió—: ¿No se te puede mirar? ¡Qué feo! Parece que no. Si te estuviera buscando la policía, no podrías andar más envuelto y vendado.
En la esquina de Gleeson vio al señor Hall, que acababa de casarse con la anfitriona del forastero alojado en Coach and Horses y que en aquel momento se ocupaba de transportar a ocasionales clientes desde Iping hasta el cruce de Sidderbridge, de donde regresaba en ese momento. A juzgar por su forma de conducir era evidente que acababa de hacer una «pequeña parada» en Sidderbridge.
—¿Cómo estás, Teddy? —dijo al pasar.
—¡Tienes un bicho raro en casa! —contestó Teddy.
Hall, muy amigable, se detuvo.
—¿A qué te refieres? —preguntó.
—Hay un cliente raro alojado en Coach and Horses —dijo Teddy—. ¡Merece la pena verlo!
Y procedió a darle a Hall una vívida descripción de su grotesco huésped.
—Es como si llevara un disfraz, ¿verdad? Si alguien se hospeda en mi casa, me gusta verle la cara —dijo Henfrey—. Pero con los desconocidos, las mujeres son tan confiadas… El hombre ocupó sus habitaciones y ni siquiera dio su nombre.
—¡Qué me dices! —exclamó Hall, que era flojo de entendederas.
—Lo que oyes —dijo Teddy—. Pagó por una semana. Sea lo que sea, no podrás deshacerte de él en menos de una semana. Y dice que mañana recibirá un montón de equipaje. Esperemos que no sean cajas llenas de piedras.
Le contó a Hall cómo un forastero que andaba con baúles vacíos había estafado a una tía suya que vivía en Hastings. Esas palabras plantaron en Hall una semilla de desconfianza.
—Arriba, yegua vieja —dijo—. Supongo que tendré que ocuparme del asunto.
Teddy siguió su camino. Se había librado de un peso grande.
Pero en vez de «ocuparse del asunto», Hall, a su regreso, recibió una dura reprimenda de su mujer por haberse quedado tanto tiempo en Sidderbridge, y sus tímidas preguntas recibieron respuestas bruscas y evasivas. Aunque esas circunstancias no impidieron que la semilla de sospecha que Teddy había sembrado germinara en la mente del señor Hall.
—Vosotras, las mujeres, no sabéis nada —dijo el señor Hall, resuelto a averiguar más acerca de la personalidad del huésped en cuanto se le presentara la oportunidad. Cuando el forastero se hubo ido a la cama, a eso de las nueve y media, el señor Hall entró con aire agresivo en el salón y fue clavando la mirada en los muebles de su mujer solo para mostrar que el forastero no era el dueño de aquello, y observó de cerca, con cierto desdén, una hoja de cálculos matemáticos que el desconocido había dejado sobre la mesa. Antes de ir a acostarse, instruyó a la señora Hall para que observara con mucha atención el equipaje del forastero que llegaría al día siguiente.
—Tú ocúpate de lo tuyo —dijo la señora Hall—. De lo mío me ocuparé yo.
Estaba dispuesta a criticar a Hall sobre todo porque el forastero era sin duda un hombre muy extraño, y de ninguna manera sentía que las tenía todas consigo. En mitad de la noche se despertó soñando que la perseguían unas gigantescas cabezas blancas, como nabos, al final de cuellos interminables y con enormes ojos negros. Pero como era una mujer sensata, dominó los terrores, dio media vuelta en la cama y siguió durmiendo.
III. Las mil y una botellas
Así fue como un día nueve de febrero, cuando comenzaba el deshielo, cayó en la aldea de Iping, como desde el infinito, aquella extraña persona. Al día siguiente, bajo el aguanieve, llegó su equipaje. ¡Y vaya equipaje! Había un par de baúles como los que lleva todo hombre normal, pero también una caja repleta de libros —libros grandes y voluminosos, algunos de ellos escritos con una caligrafía incomprensible— y más o menos una docena de cajas, cajones y estuches llenos de objetos embalados que a Hall, tras hurgar con curiosidad en la paja, le parecieron botellas de vidrio. El forastero, tapado por el sombrero, el abrigo, los guantes y una capa, salió impaciente a recibir el carro de Fearenside, mientras Hall conversaba con el carretero y se preparaba para ayudarlo a descargar todo. Al salir, no vio el perro de Fearenside, que andaba olisqueando las piernas de Hall.
—Rápido, esas cajas —dijo—. Llevo mucho tiempo esperándolas.
Y bajó los escalones hacia la cola del carro, con aparente intención de sacar la caja más pequeña.
Pero apenas lo vio, el perro de Fearenside se erizó y se puso a gruñir con ferocidad, y al bajar el último escalón se le lanzó directamente a la mano.
—¡Epa! —exclamó Hall, dando un salto atrás, porque no era valiente con los perros.
—¡Al suelo! —aulló Fearenside, sacando el látigo.
Los dientes del perro habían rozado la mano, y todos oyeron una patada y vieron que el perro daba un salto de costado y mordía la pierna del forastero antes de oír cómo le desgarraba el pantalón. Entonces, el extremo más fino del látigo de Fearenside dio en el blanco, y el perro, aullando de consternación, se metió entre las ruedas del carro. Todo ocurrió en un instante. Nadie hablaba, todos gritaban. El forastero echó un rápido vistazo al guante roto y a la pierna; pareció que se iba a inclinar sobre ella, pero dio media vuelta y subió corriendo los escalones de la fonda. Oyeron cómo seguía por el pasillo y subía por la escalera sin alfombrar hasta su dormitorio.
—¡Bestia! —dijo Fearenside, bajando del carro con el látigo en la mano mientras el perro lo miraba, escondido entre las ruedas—. ¡Ven aquí! ¡Más te vale obedecer!
Hall miraba boquiabierto.
—¡Lo ha mordido! —exclamó—. Tengo que ir a ver cómo está —dijo, siguiendo al forastero. En el pasillo se encontró con la señora Hall—. El perro del carretero —dijo—. Lo ha mordido.
Subió de inmediato y, como encontró la puerta entreabierta, entró sin andarse con cumplidos.