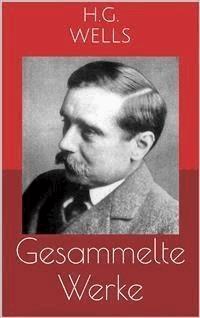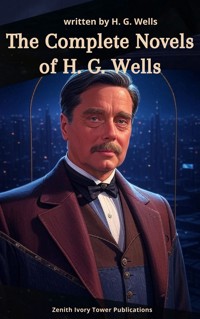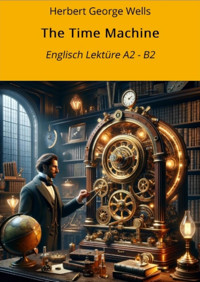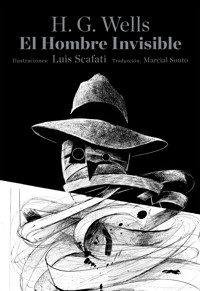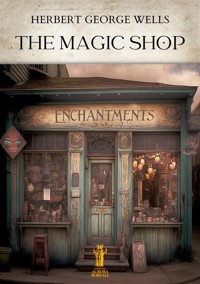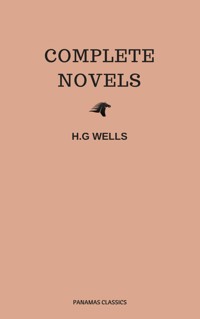Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del Zorro Rojo
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Es la primera novela en la que se narró una invasión marciana. H. G. Wells, es junto con Julio Verne, el padre de la ciencia ficción. Esta edición recupera las ilustraciones de Henrique Alvim Corrêa, publicadas en 1906.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La guerra de los mundos
Herbert George Wells
La guerra de los mundos
Ilustraciones:
Henrique Alvim Corrêa
Traducción:
Ramiro de Maeztu
Wells, Herbert George
La guerra de los mundos / Herbert George Wells ;
ilustrado por Henrique Alvim Corrêa. - 1a ed . - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : Libros del Zorro Rojo, 2016.
ISBN 978-84-10228-21-4
1. Literatura Inglesa. I. Corrêa, Henrique Alvim, ilus. II. Título.
CDD 823
Título original: The War of the Worlds
© del texto: Ollie Record Productions
Del texto original: H. G. Wells
De la traducción: Ramiro de Maeztu
De las ilustraciones: Henrique Alvim Corrêa
© 2016, de esta edición: Libros del Zorro Rojo
Barcelona − Buenos Aires − Ciudad de México
www.librosdelzorrorojo.com
Dirección editorial: Fernando Diego García
Dirección de arte: Sebastián García Schnetzer
Edición: Martín Evelson
Corrección: Julia Salvador
Los editores agradecen su colaboración a la Biblioteca Real de Bélgica.
Con la colaboración del Institut Català de les Empreses Culturals.
I S B N : 978-84-10228-21-4 Depósito legal: B–18553-2016
Primera edición: octubre de 2016
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
Primera edición en formato digital: octubre de 2023
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Nota de la edición
La presente edición de La guerra de los mundos recupera las magníficas ilustraciones del artista brasileño Henrique Alvim Corrêa, iniciadas apenas cuatro años luego de la aparición del célebre libro. Estas portan, inalterado, el imaginario de una época que aún no conocía las feroces guerras del siglo XX. Trabajadas con lápiz de carbón y tinta sobre papel, fueron publicadas por primera y única vez en 1906 por la editorial belga L. Vandamme & Co. en una tirada limitada de tan solo quinientos ejemplares.
Por vez primera se ofrece al lector de habla hispana este trabajo que sorprendió gratamente al propio H. G. Wells, y cuyos trazos premodernistas y mirada futurista merecieron elogiosas palabras del autor homenajeado.
Sobre La guerra de los mundos
La guerra de los mundos fue la primera obra en la que los habitantes del planeta Marte invaden la Tierra. Por un lado, H. G. Wells delinea el contexto científico de finales del siglo XIX en el que se observaba con fascinación el planeta rojo, y en el que la humanidad empezaba a pensar seriamente en construir máquinas que le permitiesen volar. Por el otro, construye un relato ficcional que, sin embargo, indaga los discursos decimonónicos que tanto le apasionaban y que influyeron sobre las realidades sociales de su época y geografía: el darwinismo («Nuestra propia especie ha destruido, no solo especies animales, sino también razas humanas inferiores») y el imperialismo británico.
Al ser destronado por los marcianos, el ser humano reflexiona acerca de lo que implica esa superioridad que él mismo detenta con violencia sobre otros: «Seguro que, aunque no hayamos aprendido nada más, esta guerra nos ha enseñado la piedad, piedad hacia esas almas sin razón que nosotros dominamos». La ética entra en juego al cuestionar los exabruptos de dudosa justificación: «—¿Por qué permiten tales cosas? ¿Quiénes son esos marcianos?», pregunta el vicario. «—¿Y quiénes somos nosotros?», le responde el narrador.
El 30 de octubre de 1938, como broma de Halloween, el actor, director y guionista estadounidense Orson Welles adaptó La guerra de los mundos a un guion de radio que, teatralizado en forma de noticiario, narraba el arribo de naves marcianas a la ciudad de Nueva York. Los oyentes que sintonizaron la emisión ya comenzada y que, por ende, no habían escuchado la introducción aclaratoria, fueron presa de un estado de pánico que se extendió rápidamente por la ciudad. «Muchas verdades se han dicho en broma», escribió H. G. Wells en su célebre libro. Sociedades con poderosos ejércitos y altamente armadas (como la británica y la estadounidense) habían recibido, en forma de reflejo espejado, el terror que suscita su propensión al abuso militar.
La guerra de los mundos nos invita a realizar un viaje en el tiempo hacia el corazón de las fantasías que modelaban aquellos cánones de terror, de avances tecnológicos y del choque con ese otro mundo, Marte, del que poco se sabía y, por ende, todo podía suponerse.
«Pero ¿quién vive en esos mundos si están habitados?... ¿Somos nosotros o ellos los señores del Universo?... Y ¿por qué han de estar hechas todas las cosas para el hombre?»
KEPLER
(Cita de Robert Burton en La anatomía de la melancolía.)
Libro primero
La llegada de los marcianos
La llegada de los marcianos
I. La víspera de la guerra
Nadie hubiera creído en los últimos años del siglo xix que los asuntos humanos fueran escudriñados aguda y atentamente por inteligencias superiores a la del hombre y, sin embargo, tan mortales como la suya; que, mientras los hombres se afanaban en sus tareas, fuesen examinados y estudiados casi tan de cerca como pueden serlo en el microscopio las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita suficiencia iban y venían los hombres por el mundo, ocupándose en sus pequeños asuntos, serenos en la seguridad de su imperio sobre la materia. ¡Es posible que bajo el microscopio obren de igual manera los infusorios! Nadie imaginó que de los más antiguos mundos del espacio pudiera sobrevenir un peligro para la existencia humana; ni se pensaba en esos mundos más que para desechar como imposible o improbable la idea de que hubiese vida en ellos. Es curioso recordar ahora algunos hábitos mentales de aquellos lejanos tiempos. A lo sumo, los habitantes de la Tierra se figuraban que en el planeta Marte podía haber otros hombres, inferiores probablemente a ellos, y dispuestos a recibir con los brazos abiertos cualquier expedición misionera. Sin embargo, a través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a los de las bestias de alma perecedera; inteligencias vastas, frías e implacables, contemplaban la Tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista. Y en los comienzos del siglo XX llegó la gran desilusión.
El planeta Marte —apenas necesito recordárselo al lector— gira alrededor del Sol a una distancia media de doscientos veinticinco millones de kilómetros, y la luz y el calor que recibe son justamente la mitad de los recibidos por nuestro mundo. Si la teoría de las nebulosas encierra alguna verdad, el planeta Marte debe ser más viejo que el nuestro, y largo tiempo antes de que la Tierra se solidificara debió comenzar la carrera de la vida sobre su superficie. El hecho de que su volumen escasamente llegue a la séptima parte del nuestro ha debido acelerar su enfriamiento hasta la temperatura en que solo es ya posible la subsistencia de la vida. Tiene aire y agua y cuanto es necesario para el sostén de la existencia animada.
Pero el hombre es tan vano, tanto le ciega su vanidad, que hasta el fin del siglo XIX ningún escritor expresó el pensamiento de que, allá lejos, la vida intelectual, en caso de existir, se habría desarrollado muy por encima del nivel humano. Ni siquiera se comprendía que, por ser Marte más viejo que la Tierra, por contar apenas con una cuarta parte de nuestra área superficial y por estar más alejado del Sol, tenía necesariamente que hallarse no solo más distante del comienzo de la vida, sino también más cerca del final.
El secular enfriamiento, que alcanzará algún día a nuestro planeta, ha avanzado ya mucho en el vecino. Sus condiciones físicas son aún en buena parte un misterio, pero sabemos ya que ni en sus regiones ecuatoriales la temperatura del mediodía llega a la de nuestros inviernos más rigurosos. Su atmósfera es más tenue que la nuestra, sus océa-nos se han recogido al punto de no cubrir sino la tercera parte de la superficie y, cuando cambian sus lentas estaciones, enormes montañas de hielo y de nieve se levantan y se funden en sus polos, inundando periódicamente las zonas templadas. Ese grado último de agotamiento, que para nosotros es todavía increíblemente remoto, se ha convertido, para los habitantes de Marte, en un problema vital. La presión inmediata de la necesidad ha iluminado sus entendimientos, desenvuelto sus facultades y endurecido su corazón. Y, al mirar a través del espacio, con aparatos e inteligencias en las que apenas hemos soñado siquiera, han visto a la más próxima distancia, a solo cincuenta y cinco millones de kilómetros en dirección al Sol, una estrella matutina de esperanza: nuestro propio y más cálido planeta, de verde vegetación y de aguas grises, de atmósfera nublada, testimonio elocuente de fertilidad, y por entre los penachos movedizos de las nubes han vislumbrado comarcas dilatadas de poblaciones densas y mares surcados en todas direcciones por navíos.
Nosotros, los hombres, criaturas que habitamos la Tierra, debemos ser para ellos por lo menos tan extraños y tan poca cosa como lo son para nosotros los monos y los lémures. La parte intelectual de la humanidad admite ya que la vida es incesante lucha por la existencia, y parece ser que esta es la fe de los marcianos. Su mundo está ya muy frío, mientras que el nuestro ofrece plétora de vida, pero plétora de lo que consideran vida inferior. Y el único medio que tienen de escapar al aniquilamiento que, generación tras generación, merma sus filas consiste en llevar la guerra en dirección al Sol.
Antes de juzgarlos con excesiva severidad debemos recordar que nuestra propia especie ha destruido completa y bárbaramente, no solo especies animales, como la del bisonte y la del dodo, sino también razas humanas inferiores. Los tasmanios, a despecho de su figura humana, fueron enteramente borrados de la existencia en una guerra exterminadora de cincuenta años que emprendieron los inmigrantes europeos. ¿Somos tan grandes apóstoles de misericordia como para arrogarnos el derecho a queja porque los marcianos combatieron con ese mismo espíritu?
Parece que los marcianos calcularon su descenso con pasmosa exactitud —sus conocimientos matemáticos son evidentemente superiores a los nuestros— y llevaron a término sus preparativos con perfecta unidad de miras. Si nuestros aparatos lo hubiesen permitido, habríamos observado alarmantes asambleas mucho antes de que el siglo XIX llegase a su fin. Hombres como Schiaparelli (1) examinaban el planeta rojo —es curioso, dicho sea de paso, que durante innumerables siglos Marte haya sido el planeta de la guerra—, pero no supieron interpretar las fluctuantes apariencias de los signos que anotaban tan exactamente en sus mapas astronómicos. Durante este tiempo los marcianos se aprestaban.
En la oposición (2) de 1894 se vio una gran luz en la parte iluminada del disco, primero desde el observatorio Lick, después por Perrotin, en Niza; luego por otros observadores. Los lectores ingleses supieron de ello por el número de Nature fechado el dos de agosto. Me inclino a creer que este fenómeno se debió a la fundición del enorme cañón, colosal agujero cavado en su planeta, que les sirvió para dispararnos sus proyectiles. Otros signos peculiares, que tampoco se supo explicar, fueron vistos en las dos siguientes oposiciones, cerca del paraje de aquella explosión.
Hace ahora seis años que el cataclismo se abatió sobre nosotros. Cuando Marte se aproximó a la oposición, el astrónomo Lavelle (3), de Java, hizo palpitar todos los hilos de las comunicaciones astronómicas con la noticia asombrosa de una inmensa explosión de gas incandescente acaecida en el planeta observado. Ocurrió hacia medianoche, y el espectroscopio, al que recurrió inmediatamente, indicó que una masa de gases inflamados —hidrógeno fundamentalmente— se dirigía con enorme velocidad a la Tierra. El chorro de fuego se hizo invisible un cuarto de hora después. Lo comparó a un soplo colosal de llamas lanzado violenta y rápidamente de aquel planeta, «como salen los gases inflamados de la boca de un cañón».
Era la frase singularmente apropiada. Nada, sin embargo, dijeron del asunto los periódicos del día siguiente, excepto el Daily Telegraph, que publicó una breve noticia, y el mundo siguió ignorando uno de los peligros más graves que jamás han amenazado la raza humana. Acaso no habría yo sabido nada de la erupción de no haberme encontrado en Ottershaw con Ogilvy, el conocido astrónomo. La noticia lo había excitado terriblemente, y en el colmo de su emoción me invitó esa misma noche a examinar con él el planeta rojo.
No obstante lo que sucedió después, conservo el recuerdo preciso de aquella velada: el negro y silencioso observatorio, la sombría linterna que iluminaba débilmente un rincón, el regular tictac del mecanismo del telescopio, la ligera hendidura del dolmen —oblonga profundidad en que brillaba el polvo de las estrellas—. Ogilvy se movía a derecha e izquierda, invisible, haciéndose notar únicamente por el ruido. Por el telescopio se veía un círculo azul profundo, y el pequeño y redondo planeta flotaba en el campo visual. ¡Parecía tan poca cosa, tan brillante, tan callado, tan diminuto, marcado apenas por rayas transversales, ligeramente achatada su perfecta redondez!... ¡Tan pequeña, tan argentina, tan luminosa aquella cabeza de alfiler! Se hubiera dicho que temblaba un poco, pero en realidad era el telescopio el que vibraba con el movimiento de reloj que mantenía el planeta en el campo visual del aparato, a pesar del girar de nuestro planeta.
Al observarla, la diminuta estrella parecía agrandarse y achicarse, alejarse y aproximarse, pero era sencillamente que los ojos se me cansaban. Estaba a sesenta millones de kilómetros en el espacio vacío. Poca gente concibe cuán inmenso es el vacío donde flota el polvo del universo material.
Cerca del astro, en el campo visual del telescopio, había tres pequeños puntos luminosos —tres estrellas infinitamente lejanas—, y alrededor todo era la oscuridad impenetrable del vacío. Ya saben ustedes qué efecto causa esa negrura en las noches estrelladas del invierno; pues aún parece más profunda en el telescopio… E invisible para mí, porque era tan pequeña y tan remota, avanzaba rápida y fijamente hacia la Tierra con velocidades inauditas, acercándose cada minuto millares de kilómetros, venía la Cosa que nos enviaban, la Cosa que nos traía a la Tierra tanta lucha y calamidad y muertes. Nunca dimensioné su importancia mientras la observaba acercarse; nadie en el mundo pensaba en aquel proyectil fatal.
Hubo también aquella misma noche otro estallido de gas en la superficie del distante planeta. Yo lo vi. Fue un rojizo relámpago en el borde, una ligerísima proyección en el contorno; se lo dije a Ogilvy y se colocó en mi puesto. La noche era calurosa, yo tenía sed y me adelanté, tambaleándome y a tientas, hacia una mesa donde había un sifón, mientras Ogilvy lanzaba exclamaciones al contemplar el surco de gases que avanzaba hacia nosotros.
Uno o dos segundos antes de las exactas veinticuatro horas después del primero, otro proyectil lanzado desde el planeta Marte se ponía en camino hacia la Tierra. Recuerdo que, al sentarme junto a la mesa, manchas verdes y carmesíes me bailaban en los ojos. Hubiera deseado alguna lumbre para fumar con tranquilidad, sin sospechar siquiera la significación de aquella claridad que había visto en un minuto, ni las consecuencias que me acarrearía. Ogilvy observó hasta la una, y lo dejó; tomamos la linterna y regresamos a su casa. Por debajo de nosotros se extendían, en la oscuridad, las barriadas de Ottershaw y Chertsey, donde centenares de personas dormían en paz.
Durante toda la noche especuló largamente sobre las condiciones del planeta Marte y se burló de la vulgaridad corriente según la cual los habitantes de aquel planeta nos estarían haciendo señales. Su opinión era que una lluvia copiosa de meteoritos podía estar cayendo sobre Marte, o bien que se estaba produciendo una terrible explosión volcánica. Ogilvy me indicaba cuán inverosímil era la hipótesis de que la evolución orgánica hubiera seguido la misma dirección en los dos planetas adyacentes.
—La probabilidad de la existencia de algo parecido al hombre en Marte es de una entre un millón —me dijo.
Cientos de observadores vieron la llama aquella noche, y la siguiente, hacia medianoche, y así durante diez noches; una llama en cada una. Por qué cesaron los disparos después de la décima es cosa que nadie en la Tierra ha tratado de explicarse. Tal vez los gases desprendidos perjudicaron a los marcianos. Densas nubes de humo o de polvo, vistas a través de poderosos telescopios desde la Tierra como pequeñas manchas grises y movedizas, se esparcieron por la limpidez atmosférica del planeta, oscureciendo sus rasgos familiares.
Por último, hasta los periódicos despertaron con estas perturbaciones, y aparecieron aquí y allá y en todas partes crónicas vulgarizadoras referentes a los volcanes de Marte. El cómico-serio periódico Punch aprovechó felizmente el asunto para realizar una caricatura política. Y, entretanto, totalmente ignorados, los proyectiles de los marcianos se aproximaban a la Tierra, avanzando a una velocidad de muchos kilómetros por segundo a través de los abismos vacíos del espacio, ¡hora tras hora y día tras día, más cerca y más cerca! Hoy me parece casi increíblemente milagroso que los hombres se absorbieran en sus menudos intereses mientras el destino se cernía tan rápidamente sobre todos. Recuerdo el aire triunfal de Markham cuando obtuvo una nueva fotografía del planeta Marte para el periódico ilustrado que dirigía en aquella época. La mayoría de la gente de estos tiempos difícilmente concibe la abundancia y el espíritu emprendedor de nuestros periódicos en el siglo XIX. Por lo que a mí se refiere, se me pasaba el tiempo en aprender a andar en bicicleta y en escribir una serie de artículos sobre el desarrollo probable de las ideas morales en relación con los progresos materiales.
Una noche (el primer proyectil distaba menos de dieciséis millones de kilómetros de nosotros) salí de paseo con mi esposa. La noche era estrellada; le expliqué los signos del Zodíaco y le mostré Marte, brillante punto que ascendía al cenit y hacia el cual se dirigían tantos telescopios.
La noche era cálida; un grupo de excursionistas, que regresaba de Chertsey o de Isleworth, pasaba cantando y tocando música. Había luz en las ventanas altas de las casas y la gente se preparaba para dormir. De la estación lejana nos llegaban los ruidos de los trenes al cambiar de línea, traqueteo, campanillazos y silbidos, que al suavizarse en la distancia casi, casi concertaban con la música de los excursionistas. Mi esposa me hizo notar el fulgor de las señales rojas, verdes y amarillas que se destacaban sobre el cielo con su armazón de hierro. Todo parecía seguro y tranquilo.
II. El meteoro
Y llegó la noche en que cayó el primer meteoro. Fue visto de madrugada; pasó sobre Winchester, en dirección al este, una línea de fuego muy elevada. Centenares de personas la contemplaron y creyeron que era una estrella errante, idéntica a las otras. En la descripción de Albin se menciona un rastro grisáceo que dejaba el meteoro, y que resplandecía algunos segundos. Denning, nuestra autoridad más reputada en meteoritos, atestigua que la altura de su primera aparición fue de ciento cuarenta a ciento sesenta kilómetros. Le pareció que había caído a unos ciento cincuenta kilómetros al este.
Yo estaba en casa a esa hora, escribiendo en mi despacho, y aunque dan mis ventanas a Ottershaw y tenía abiertas las celosías (por esos días gustaba de contemplar el cielo nocturno) nada vi del fenómeno; y, sin embargo, la cosa más extraña que jamás llegó a la Tierra del espacio debió de caer mientras estaba yo sentado, y la habría visto con levantar los ojos en el momento en que pasó. Algunos dicen que su vuelo producía un silbido especial. Mucha gente de los condados de Berkshire, Surrey y Middlesex debió presenciar la caída y casi todos debieron pensar que se trataba de otro meteorito. Nadie se molestó aquella noche en examinar el bloque.
Pero a la madrugada del día siguiente, el pobre Ogilvy, que había visto el fenómeno, persuadido de que el meteorito se hallaba en las tierras comunales situadas entre Horsell, Ottershaw y Woking, se levantó temprano con la idea de encontrarlo. Y lo encontró, en efecto, poco después del amanecer, no muy lejos de las canteras de arena. La fuerza del proyectil había generado un agujero enorme, y la arena y el cascajo, lanzados violentamente en todas direcciones, formaban sobre los brezos y los matorrales montículos visibles a dos kilómetros. En dirección al este ardían algunos brezos; una humareda azul se elevaba hacia la aurora indecisa.
La Cosa, casi por completo enterrada en la arena, yacía entre los fragmentos esparcidos de un abeto despedazado por la caída. La parte descubierta ofrecía el aspecto de un cilindro colosal, de corteza recocida y de contornos suavizados por una espesa incrustación escamosa y de color oscuro. Era su diámetro de veinticinco a treinta metros. Ogilvy se acercó a la masa, sorprendido de su tamaño, y aún más de su forma, porque la mayoría de los meteoritos posee forma redondeada. Pero el roce del aire había aumentado su temperatura de tal modo que era imposible aproximarse mucho. Atribuyó al desigual enfriamiento de la superficie el insistente ruido que se producía en el interior del cilindro; aún no se le había ocurrido que pudiera estar hueco.
Permaneció de pie al borde del cráter, extrañado por el raro aspecto del cilindro, desconcertado sobre todo por la forma y el color, que no eran los de otros meteoritos, y percibiendo vagamente, aun entonces, ciertos indicios de que la caída podría haber sido intencionada. No recordaba haber oído cantar a los pájaros aquella madrugada; no había brisa: los únicos ruidos que oía eran los débiles chasquidos de la masa cilíndrica. Estaba solo en la llanura.
De pronto advirtió, no sin estremecerse, que parte de la escoria gris, cenicienta incrustación del meteorito, se desprendía de la masa para caer en forma de copos sobre la arena. Un gran trozo se desplomó violentamente, produciendo un ruido áspero que le oprimió el corazón.
Durante un minuto no entendió lo que esto significaba y, aunque el calor era excesivo, descendió al agujero y se colocó junto al bloque para verlo más claramente. Todavía se imaginaba que el enfriamiento podría explicar aquellos desprendimientos, pero contradecía esta idea el hecho de que las cenizas no se desprendieran sino de un extremo del cilindro.
Reparó entonces en que la superficie circular del cilindro giraba lentamente. Era un movimiento tan pausado que solo lo notó porque una mancha negra, que cinco minutos antes tenía junto a los pies, se hallaba en el otro lado de la circunferencia. Ni aun entonces comprendió lo que esto indicaba hasta que oyó un chillido sordo y vio que la mancha negra avanzaba bruscamente una pulgada o dos. Y la verdad se le reveló como un relámpago. ¡El cilindro era artificial —hueco— y la tapa estaba hecha a tornillo! ¡Alguien la estaba desatornillando desde dentro!
—¡Cielo santo! —exclamó Ogilvy—. ¡Hay algún hombre, tal vez hombres, encerrados, medio chamuscados, que tratan de escapar!
Y, de pronto, relacionó el suceso con la explosión que había observado en el planeta Marte.
El pensamiento de las criaturas encerradas le inspiró tal espanto que, olvidando el calor, se acercó al cilindro para ayudar al desatornillamiento. Afortunadamente la irradiación opaca lo detuvo antes de que llegara a quemarse las manos con el metal todavía incandescente. Permaneció indeciso un momento, volvió la espalda, trepó por el foso hasta encontrarse fuera y echó a correr alocadamente en dirección a Woking. Eran poco más o menos las seis de la mañana. Tropezó con un carretero y quiso hacerle comprender lo ocurrido; pero eran tan extraños el relato y el aspecto de Ogilvy, quien había dejado caer el sombrero en el hoyo, que el hombre continuó tranquilamente su camino. Tampoco logró convencer al mozo que abría las puertas de la posada junto al puente Horsell. Pensó el hombre que se trataba de un loco escapado y quiso encerrarlo en el despacho de las bebidas. Esto hizo que se calmara un poco, y cuando vio a Henderson, el periodista londinense, en su jardín, le llamó por detrás de la empalizada y consiguió al cabo hacerse comprender.
—¡Henderson! —gritó—. ¿Vio anoche el meteorito?
—¿Y qué? —preguntó Henderson.
—Ahora está en la llanura de Horsell.
—¡Caramba! ¡Un meteorito caído! ¡Bonito asunto!
—Más que un meteorito. ¡Es un cilindro y un cilindro artificial, amigo…! ¡Y tiene algo dentro!
El periodista se enderezó, azada en mano.
—¿Qué, qué es eso…? —Henderson era sordo de un oído.
Ogilvy le contó cuanto había visto. El reportero se quedó perplejo uno o dos minutos antes de entender bien. Plantó la azada en tierra, se caló la chaqueta y salió al camino. Los dos volvieron inmediatamente a la llanura. Estaba el cilindro en la misma posición. Pero ya habían cesado los ruidos interiores y era visible un delgado círculo de brillante metal entre la cima y el cuerpo del cilindro. El aire, al penetrar o al escaparse por el reborde, silbaba tenuemente.
Escucharon: dieron con un bastón varios golpes a la superficie arenosa, y como nadie respondiera, dedujeron que el hombre o los hombres del cilindro habrían perdido el conocimiento, o tal vez estuvieran muertos.
Les era imposible hacer nada útil. Trataron de consolar a los seres del cilindro, prometiéndoles a gritos amparo y socorro, y se volvieron a la ciudad para implorar ayuda. ¡Había que verlos, cubiertos de arena, frenéticos, desordenados, subir a toda velocidad por la callejuela, bajo el resplandeciente sol, mientras los comerciantes abrían las tiendas y los vecinos las ventanas de las habitaciones! Henderson se dirigió inmediatamente a la estación para telegrafiar las noticias a Londres. Ya los artículos de los periódicos habían preparado los ánimos para juzgar verosímil el suceso.
A eso de las ocho, gran número de muchachos y de curiosos emprendió el camino de la llanura para ver a «los hombres muertos caídos de Marte». Así se bautizó el suceso. La primera noticia me la dio el vendedor de periódicos cuando salí a comprar el Daily Chronicle. Naturalmente me sorprendí, y sin perder un minuto me encaminé a las canteras de arena por el puente de Ottershaw.
III. En la llanura de Horsell
Una veintena de personas rodeaba el inmenso cráter. Ya he descrito el aspecto del colosal bloque hundido en tierra. El césped y la arena de los bordes parecían carbonizados por una violenta explosión. Sin duda el choque había producido una gran llamarada. Henderson y Ogilvy no se hallaban allí; juzgaron que nada había que hacer por el momento y se fueron a almorzar.
Cuatro o cinco chicos, sentados en la orilla del foso con los pies colgando, se divertían en arrojar piedras a la gigantesca masa. Les rogué que dejaran de hacerlo y se pusieron a jugar entre el grupo de curiosos.
Entre estos había dos ciclistas, un peón jardinero a quien daba yo trabajo algunas veces, una muchacha con un niño en brazos, Gregg, el carnicero, con su hijo, y dos o tres haraganes y vendedores ambulantes que merodeaban habitualmente por los alrededores de la estación. Se hablaba poco. Por aquellos tiempos eran muy vagos los conocimientos astronómicos entre la gente del pueblo británico. La mayor parte contemplaba tranquilamente la enorme tapadera del cilindro, que estaba aún como Henderson y Ogilvy la habían dejado. El populacho, que esperaba encontrar un montón de cuerpos carbonizados, se desilusionaba ante aquella masa inerte. Algunos se marchaban, otros llegaban. Descendí al agujero, y creí sentir bajo los pies un movimiento. La tapadera había cesado de girar.
Solo al acercarme se me hizo evidente la rareza del objeto. A primera vista no interesaba más que un coche volcado o un árbol caído en medio del camino; acaso menos. Más que otra cosa humana parecía un gasómetro enterrado. Era preciso tener cierta educación científica para advertir que las escamas grises no eran producto de vulgar oxidación, y que el metal blanco amarillento que relucía en la hendidura situada entre la cubierta y el cilindro presentaba un color particular. La palabra «extraterrestre» nada significaba para la mayoría de los espectadores.
En aquel momento se me hizo evidente que la Cosa venía de Marte, pero juzgué improbable que contuviera ser vivo alguno. Pensé que el desatornillado sería automático. Al contrario que Ogilvy, yo creía en los habitantes de Marte. Soñé con la posibilidad de extraños manuscritos y con las dificultades probables de su traducción, con las monedas y modelos que el cilindro contendría… y cuestiones similares. Pero la Cosa era demasiado grande para que tales hipótesis me tranquilizaran. Sentí impaciencia por contemplarla abierta. A eso de las once, como no parecía que algo fuera a ocurrir, me volví a casa pensando en el asunto. Me costó gran esfuerzo trabajar en mis abstractas investigaciones.
Al llegar la tarde se había transformado el aspecto de la llanura. Las primeras ediciones de los periódicos de la noche sobresaltaron a Londres con enormes títulos:
¡¡MENSAJE DEL PLANETA MARTE!!
¡¡¡SUCESO MARAVILLOSO!!!
Y el telegrama de Ogilvy al observatorio meteorológico central había ya revuelto todos los observatorios de Inglaterra, Escocia e Irlanda.
Había ya en el camino, junto a las canteras de arena, más de media docena de coches de alquiler, procedentes de la estación de Woking, una cesta de Chobham y un carruaje bastante señorial. Había también un enjambre de bicicletas. Y además, gran número de personas, que a pesar del calor, se fueron a pie desde Woking y Chertsey, formando una multitud considerable, en la que se distinguía alguna dama vestida de claro.
El calor era fuerte: ni una nube en el cielo, ni una brizna de viento en el aire, ni más sombra que la proyectada por algunos abetos desparramados. Se había extinguido el incendio de los matorrales; pero toda la llanura visible hacia Ottershaw estaba negra y de ella ascendían verticales rastros de humo. Un vendedor de refrescos envió a su hijo con una carga de frutos y botellas de cerveza.
En el interior del cráter encontré a media docena de hombres. Henderson, Ogilvy y un señor alto y muy rubio, que después supe que era Stent, del Observatorio Real, con varios trabajadores provistos de picos y palas. Stent los dirigía con voz clara y chillona. Estaba en pie sobre el cilindro, que debía haberse enfriado considerablemente. Tenía la cara roja y chorreaba sudor; alguna cosa parecía irritarle.
Gran parte del cilindro se hallaba al descubierto, aunque su extremo inferior estuviese aún hundido. En cuanto Ogilvy me vio entre la multitud, me hizo bajar al agujero para rogarme que fuera a ver a lord Hilton, el dueño de la propiedad.
Me dijo Ogilvy que la multitud, cada vez más numerosa —y los muchachos especialmente—, estorbaba el trabajo. Quería que se instalara en lo alto una cerca y que se les ayudara a hacer recular a la gente. Me dijo también que, de tanto en tanto, se oía un débil agitar proveniente del interior del cilindro, pero que los trabajadores no pudieron desatornillar la tapadera, porque no hallaron sitio de donde asirse. Las paredes parecían ser de un espesor enorme, y era posible que los débiles sonidos escuchados fueran signos de un gran estruendo en el interior.
Me alegré de hacerle este servicio, porque así sería yo uno de los espectadores privilegiados que franquearían la cerca. No encontré a lord Hilton en su casa, pero supe que se le esperaba para el tren de las seis; y como eran las cinco y cuarto, me fui a casa, tomé el té y me encaminé a la estación para aguardarlo.
IV. El cilindro se desatornilla
El sol se ponía cuando regresé a la llanura. La gente de Woking se acercaba presurosa al lugar del suceso y una o dos personas se volvían a sus casas. Aumentaba la multitud en torno al cráter; y se destacaban en negro sobre el amarillo limón del cielo crepuscular las firmes siluetas de unas doscientas personas. Se hablaba en voz alta, como en una disputa. Extrañas fantasías surgieron en mi espíritu. Al aproximarme oí la voz de Stent:
—¡Atrás! ¡Atrás!
Un muchacho se me acercó corriendo y me dijo al pasar:
—¡Eso se mueve!... ¡Se desatornilla! ¡Se desatornilla solo!... Tengo miedo… Yo me vuelvo, me vuelvo…
Me metí entre la gente. Creo que no bajarían de doscientas o trescientas personas las que se codeaban y empujaban unas a otras, y no eran las damas las menos activas.
—¡Se ha caído al hoyo! —gritó alguien.
—¡Atrás! —exclamaron muchos.
La muchedumbre se agitó como una ola. Me abrí camino a fuerza de codazos. Toda aquella gente me pareció víctima de un frenesí. Subía del agujero un particular ruido de martillazos.
—Escucha —me dijo Ogilvy—. ¡Ayúdame a echar atrás a estos idiotas! ¡No sabemos lo que puede haber en esa maldita Cosa!
Vi que un joven, en quien reconocí a un tendero de Woking, de pie sobre el cilindro, pugnaba por salir del agujero, adonde la multitud le había arrojado.
La tapadera se desatornillaba sola. Ya casi podía verse medio metro de la rosca reluciente. Alguien me empujó y casi golpeé contra el cilindro. Di media vuelta y entonces debió concluir el desatornillamiento, porque la tapa cayó sobre el cascajo, produciendo un metálico tañido. Apoyé los codos en la persona que se hallaba a mi espalda y nuevamente pude contemplar aquella Cosa. Por un momento la cavidad circular me pareció completamente negra. El sol me daba de lleno en los ojos.
Me imagino que todos esperaban ver surgir un hombre; tal vez un ser en cierto modo distinto de nosotros, pero un hombre en esencia. Yo así lo esperaba. Al mirar atentamente no tardé en ver que algo se retorcía en la sombra, con movimientos inciertos y ondulantes. Al cabo se destacaron dos discos luminosos, dos ojos, tal vez; y algo parecido a una culebrilla gris, gruesa como un bastón, se desplegó de un cuerpo convulsivo para contorsionarse en el aire, cerca de mí. Y a esta cosa retorcida le siguió otra, y otra…
Me estremecí violentamente. Oí a mis espaldas el chillido de una mujer. Con los ojos fijos en el cilindro, de donde surgían incesantemente nuevos tentáculos, di un cuarto de vuelta y logré alejarme del borde del hoyo a empujones. El asombro sucedía al horror en los rostros de las personas que me rodeaban. Por todas partes se profirieron exclamaciones inarticuladas y hubo un movimiento general de retroceso. El empleado de comercio se encaramaba penosamente a la orilla del agujero; me encontré solo. La gente del otro lado, Stent entre ellos, corría alocadamente. Miré de nuevo el cilindro y fui presa de irresistible terror. Quedé petrificado, con la mirada inmóvil.
Una masa grisácea y redondeada, del tamaño de un oso, se alzaba lenta y trabajosamente hacia el exterior del cilindro. Cuando le dio la luz plena, brilló como cuero humedecido. Dos colosales ojos oscuros me miraron con fijeza. La redondeada masa tenía un rostro, si esta palabra sirve. Había bajo los ojos una boca cuyos bordes sin labios, temblorosos y palpitantes, segregaban saliva. Suspiraba y latía el cuerpo convulsivamente… Un apéndice tentacular, delgado y blando, se asió del borde del cilindro y otro se balanceó en el aire.
Los que no hayan visto un marciano, difícilmente imaginarán el horror extraño de su aspecto: la singular boca en forma de V con el extremo superior puntiagudo; la ausencia de vello por debajo del labio inferior, que es una especie de cuña, el temblor incesante de esta boca; el gorgóneo grupo de los tentáculos; la tumultuosa respiración de los pulmones en una atmósfera distinta a la habitual; la pesadez y el esfuerzo notorios de los movimientos, debidos a la mayor gravitación de la Tierra; y, sobre todo, la extraordinaria intensidad de los ojos inmensos; todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea.