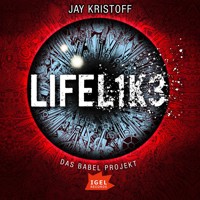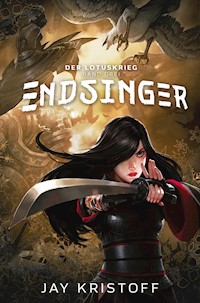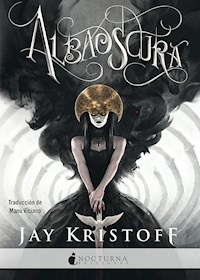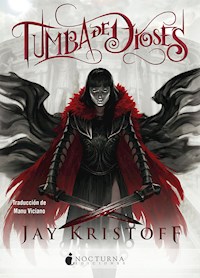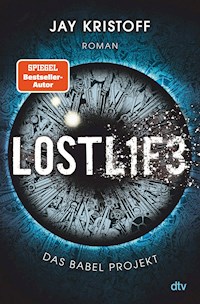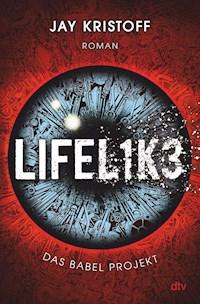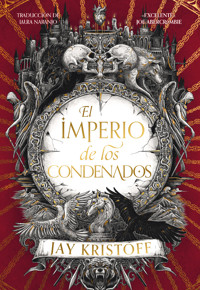
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
TRÁEME LO QUE NECESITO, NIÑO. TRÁEME UN IMPERIO. Gabriel de León ha perdido la oportunidad de acabar con la noche sin fin. Ahora, embarcado en una incierta alianza con una vampira, se propone recurrir a la enigmática estirpe Esani para averiguar cómo deshacer la muerte de los días... Por más que a los lobos no les inquieten los males de los gusanos. Perseguido por la estirpe Voss, arrastrado a letales contiendas en las gélidas Tierras Altas y destrozado por su propia sed de sangre, el último santo de plata sabe que quizá no sobreviva lo suficiente para presenciar cómo alguien muy importante para él descubre la verdad. Y puede que esa verdad sea demasiado horrible como para concebirla siquiera. Ilustrado por Bon Orthwick, El imperio de los condenados es el segundo tomo de la oscura trilogía de El imperio del vampiro. La prensa la ha comparado con El nombre del viento, Entrevista con el vampiro, The Witcher, The Last of Us y Juego de tronos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1337
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título original: Empire of the Damned
© Jay Kristoff, 2024
Copyright © Neverafter PTY LTD 2024
Publicado originalmente por Harper Voyager
Derechos de traducción gestionados por Adams Literary y Sandra Bruna Agencia Literaria, SL. Todos los derechos reservados
© de las ilustraciones: Bon Orthwick, 2024
© de los mapas: Virginia Allyn, 2024
© de la estrella: James Orr, 2024
© de la traducción: Laura Naranjo, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
ISBN: 978-84-19680-99-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
EL IMPERIO DE LOS CONDENADOS
DRAMATIS PERSONÆ
Largos inviernos han pasado desde que nos encontramos por última vez, queridos lectores, y los años no han tenido clemencia. La memoria es una bestia caprichosa, y la vida es demasiado intensa para poder acordarse de cada nombre y de cada hazaña. Sin embargo, vuestro cronista está aquí para recordaros quiénes son nuestros actores principales.
Gabriel de León: El último de los santos de plata, el León Negro de Lorson y el supuesto héroe de esta historia. Vino al mundo nueve años antes de que sobreviniera la muerte de los días, que tapó el sol en todo el imperio de Elidaen, y su infancia fue corta y cruel. Es un sangrepálida: nacido de madre mortal y padre vampiro, del que ha heredado tanto su fuerza como su sed de sangre. Ingresó en la Orden de Plata de San Michon a los quince años y se convirtió en el paladín de la santa hermandad antes de caer en desgracia.
Tras su excomunión, se pasó una década destrozado, adicto a la droga sanctus para aplacar su creciente sed de sangre, pero en el camino hacia la venganza, nuestro héroe en horas bajas conoció a una chica que le cambiaría la vida para siempre.
Dior Lachance: Hija de una prostituta, huérfana desde los once años. Empezó a vestirse de chico para evitarse problemas en los callejones y bajos fondos que frecuentaba en su juventud. Su vida de ladronzuela se truncó al descubrir que su sangre podía sanar las heridas y curar enfermedades. Fue acusada de brujería y condenada a muerte por la Santa Inquisición, pero Chloe Sauvage, una monja de la Hermandad de Plata y amiga de Gabriel, la rescató.
La buena hermana le reveló que el poder que llevaba en la sangre no era brujería, sino una bendición del cielo. Dior es la descendiente de una mujer llamada Esan: la hija del mismísimo hijo mortal de Dios, el Redentor. Ahora su misión es acabar con la muerte de los días y cumplir con su cometido como Santo Grial de San Michon.
Celene Castia: La hermana de Gabriel, asesinada a los quince años cuando su pueblo fue destruido por los Muertos. Gabriel la creía enterrada desde hacía mucho tiempo, pero regresó años más tarde convertida en vampiro, llamándose Liathe y en busca de Dior. Al principio, los hermanos entraron en conflicto, pero Celene le salvó la vida a Gabriel y lo ayudó rescatar a Dior de la traición y la muerte.
Celene es mucho más aterradora que cualquier otro vampiro de su edad. Pertenece a la estirpe Voss, pero hace uso de los dones de sangre de los Esani: el mismo linaje misterioso al que pertenecía el padre de Gabriel. Mantiene ocultos tanto su rostro como sus intenciones.
Su hermano y ella no… se llevan del todo bien.
Astrid Rennier: Una de las hermanas de la Hermandad de Plata y la amada de Gabriel. Astrid era la hija bastarda del emperador Alexandre III y, cuando su existencia empezó a molestar más de la cuenta a su nueva esposa, la encerraron en el monasterio. Entabló una amistad con Gabriel que derivó en amor y la excomulgaron con él cuando se descubrió su embarazo.
Astrid dio a luz a una hija y se casó con Gabriel. La pareja se retiró a los confines meridionales del imperio para vivir una vida tranquila y feliz en famille.
Pero la felicidad no duró mucho.
Paciencia de León: La hija de Gabriel y Astrid. Su padre se tatuó su nombre con plata en los dedos cuando nació como recordatorio de lo verdaderamente importante. Era el orgullo y la alegría de Gabriel, la luz que iluminaba su vida.
Fue asesinada junto a su madre por el Rey Eterno, Fabién Voss.
No te avergüences, amable lector. Yo también lloré.
La Bebeceniza: La espada encantada de Gabriel, que le habla a su portador en la mente. Aunque la Bebeceniza tiene breves momentos de lucidez, a menudo no sabe muy bien dónde o en qué momento está. No ha sido la misma desde que la piel del Rey Eterno le rompió la hoja.
El tema de cómo Gabriel llegó a hacerse con ella es la comidilla de los juglares y los cantahistorias del imperio.
Aaron de Coste: Antiguo santo de plata de San Michon e hijo de una baronne y un vampiro de la estirpe Ilon, seres que pueden manipular las emociones ajenas. Fue aprendiz con Gabriel y entre los dos nació una fuerte rivalidad que acabó convirtiéndose en verdadera amistad. Abandonó la Orden de Plata cuando su amor por el herrero Baptiste Sa-Ismael salió a la luz y fue reprobado por sus hermanos.
Baptiste Sa-Ismael: Antiguo herrero de la Orden de Plata y el hombre que forjó la primera espada de Gabriel, la Garra de León. Tras el descubrimiento de su relación con Aaron, los dos abandonaron la orden y se establecieron en el sur, donde restauraron un château llamado Aveléne.
Años más tarde, recibieron la visita de su viejo amigo, que por entonces ya tenía bajo su protección a Dior Lachance, y le ofrecieron refugio. Ambos lo ayudaron a defender al joven Grial de las depredaciones de Danton Voss.
El abad Manogrís: El antiguo maestro de Gabriel, un hijo de la estirpe Chastain, seres que hablan con los animales y que adoptan su forma. Manogrís intentó inculcarle a Gabriel el sentido del deber de joven y le advirtió que nunca sucumbiera a la sed de su sangre.
Años más tarde, fue nombrado abad de la Orden de Plata y desempeñó un papel decisivo en la búsqueda del Santo Grial por parte de Chloe Sauvage.
Chloe Sauvage: Hermana de la Ordo Argent, amiga de la juventud de Astrid y de Gabriel. Chloe ayudó a Gabriel a frustrar los planes de Fabién Voss para invadir el Nordlund, una hazaña que hizo que la emperatriz lo nombrara caballero a los dieciséis años.
Al cabo de los años, Chloe volvió a cruzarse con su viejo amigo y lo reclutó para ayudar a defender a Dior Lachance. Chloe pretendía llevar a Dior al monasterio de San Michon, donde iba a realizar un viejo ritual que había descubierto en la biblioteca para acabar con la muerte de los días. Pero, cuando Gabriel se enteró de que ese ritual implicaba el sacrificio de Dior, se puso furioso y mató a Manogrís, a Chloe y a media docena de santos de plata para defender a la inocente niña.
Saoirse á Dúnnsair: Uno de los miembros de la Compañía del Grial (los héroes que Chloe Sauvage reclutó para proteger a Dior). Saoirse era una guerrera de las Tierras Altas del Ossway, portadora de un hacha encantada llamada Caricia y compañera de la leona de montaña Phoebe.
Phoebe y ella cayeron en la batalla de San Guillaume a manos de Danton Voss.
Père Rafa: Otro de los miembros de la Compañía del Grial, erudito de la orden de San Guillaume y amigo de Chloe Sauvage. Rafa acompañó a Chloe en su búsqueda de Dior y solía chocar con Gabriel en las cuestiones religiosas.
También fue asesinado por Danton durante la masacre de San Guillaume.
Bellamy Bouchette: Un cantahistorias de la Opus Grande y otro de los miembros de la Compañía del Grial. Viajó con Gabriel, Dior y los demás por lo que quedaba del Nordlund meridional, siempre dispuesto a compartir una canción o una historia.
Y, oui, Danton también lo asesinó.
Maestro de forja Argyle: Herrero jefe de la Orden de Plata. El pulgar negro luchó al lado de Gabriel, Aaron y Baptiste en la batalla de los Gemelos, donde frenaron la invasión del Rey Eterno. Estuvo presente en el ritual para asesinar a Dior, pero escapó del ataque de Gabriel en la Catedral de San Michon.
Talon: Un serafín de la Orden de Plata. Talon era un hombre cruel y Gabriel nunca se llevó bien con él. Sucumbió a la sangirè, la sed roja, un mal hereditario que vuelve locos a los sangrepálidas por su sed de sangre. Gabriel y Manogrís acabaron con él.
Fabién Voss: El Rey Eterno, priori de la estirpe Voss y quizá el ser más antiguo que existe. Fabién fue el primer priori en armar a los abyectos (una especie de vampiros que abundan desde la muerte de los días) y en reunirlos en un ejército conocido como la Legión Infinita. Aunque Gabriel consiguió retrasarlo, Fabién acabó conquistando el Nordlund y avanzando hacia el este, apoderándose de buena parte del territorio elidaeni.
Su progenie, los siete Príncipes Eternos, desempeñaron un papel imprescindible en la invasión. Indignado por el asesinato de su hija menor, Laure, a manos de Gabriel, se cobró su venganza de sangre contra el santo de plata y su famille años más tarde.
Danton Voss: La Bestia de Vellene, el hijo menor de Fabién. Su padre lo envió a capturar a Dior Lachance, aunque el motivo por el que el Rey Eterno quiere vivo al Grial de San Michon sigue siendo un misterio. Asesinó a la mayor parte de la Compañía del Grial en San Guillaume y persiguió a Dior y a Gabriel hasta Aveléne.
Dior lo mató empuñando la Bebeceniza, que había sido ungida con su santa sangre.
Laure Voss: El Espectro Rojo y la hija menor de Fabién. Laure se adentró en el Nordlund para reconocer el terreno y preparar la invasión de su padre, lo que la puso en conflicto con Gabriel, Aaron y Manogrís. Le arrancó el brazo a Manogrís y le dejó cicatrices a Aaron en la cara de por vida. Gabriel le prendió fuego. Como represalia, viajó a Lorson, el pueblo natal de Gabriel, y lo quemó entero, matando con ello a todos sus habitantes, incluida su hermana pequeña, Celene.
Gabriel acabó con ella en la batalla de los Gemelos.
Valya d’Nael: Una de las hermanas de la Santa Inquisición que, junto con su gemela, Talya, perseguían a Dior por todo el imperio por un delito de brujería. La pareja capturó a Dior y a Gabriel en la ciudad de La Guardia Roja y los torturaron con brutalidad. Dior se soltó, mató a la hermana de Valya, Talya, y rescató a Gabe de su tormento.
Isabella Augustin: Esposa de Alexandre III y emperatriz de todo Elidaen. Mecenas de la Ordo Argent, a la que devolvió su viejo esplendor tras siglos de declive. Ordenó caballero a Gabriel tras la batalla de los Gemelos y se valió de él como su mano derecha durante los años subsiguientes, supervisando su ascenso a la fama y la gloria.
Maximille de Augustin: Rey guerrero que concibió la unificación de los cinco reinos en conflicto en el gran imperio elidaeni hace más de seis siglos. Murió antes de ver realizado su sueño, pero su dinastía gobierna en la actualidad. La Iglesia de la Única Fe lo nombró séptimo santo mártir en recompensa por sus esfuerzos terrenales.
Michon: La primera mártir, una simple cazadora que se convirtió en discípula del Redentor y acometió su guerra santa tras su ejecución en la rueda. Lo que casi nadie sabe es que Michon también fue la amante del Redentor y que juntos tuvieron una hija llamada Esan, nombre que significa fe en el idioma talhóstico antiguo.
Esan: Hija de Michon y del Redentor. Durante siglos, los descendientes de Esan se rebelaron contra la dinastía Augustin, un levantamiento que se conoció como la Herejía de la Aavsenct. Dicha rebelión fue sofocada por los cruzados de la Única Fe y la mayoría de los insurrectos fueron masacrados.
Dior Lachance es la última de su estirpe.
Y ahora, mes amis, empezamos.
OCASO
I
El chicomuerto abrió los ojos.
Todo estaba quieto y en silencio, como él. Él el que más. Era una estatua, su único movimiento fue el de sus pupilas al dilatarse, la leve apertura de sus labios sin sangre. Su respiración no se aceleró al despertar ni su piel de porcelana se estremeció por el latir de su pulso. Yacía en la oscuridad, angelical y desnudo, contemplando el dosel de terciopelo raído y preguntándose qué le habría despertado.
Estaba seguro de que no era de noche. El astro diurno aún rayaba el horizonte y la oscuridad no era completa. Los mortales que compartían su grandiosa cama de cuatro postes estaban quietos como cadáveres. Solo percibió el levísimo movimiento del brazo del galán sobre su vientre, el suave ritmo de la respiración de la doncella sobre su pecho. En una cama tan llena, no podía haber hambre ni frío entre esas bellezas apetitosas. Entonces, ¿qué lo habría sacado de su duermevela?
Era imposible que hubiese soñado: los de la Sangre nunca lo hacían. Aun así, se sintió incómodo al despertar. Ni el acto de dormir lo había reconfortado ni la débil luz diurna lo había dejado descansar y, al emerger ahora por completo de la profunda oscuridad del sueño, de repente lo comprendió.
Lo que había despertado a Jean-François era el dolor.
Ahora lo recordaba todo. Se llevó la mano al cuello mientras las imágenes acudían a su cabeza como moscas a un cadáver. Unos dedos férreos hundiéndose en las cenizas de su garganta. Unos colmillos expuestos, manchados por el vino. Unos ojos grises como nubes de tormenta, cargados de odio. Todo ello mientras lo lanzaban contra la pared y su piel emanaba humo rojo.
«Te dije que te haría chillar, puta sanguijuela».
Sabía que le había faltado poco. Si Meline no hubiera llegado a intervenir con su daga de argentacero…
«Imagínatelo».
«Después de todo lo que has visto y has hecho».
«Imagínate morir en esa celda inmunda».
Allí tumbado en la oscuridad, Jean-François se acarició el sitio en el que Gabriel de León lo había herido. Recordó aquellos ojos grises inmisericordes velados de humo rojo y notó que apretaba la mandíbula. Y, por un momento —la mera exhalación de un mortal—, el marqués experimentó una sensación que había creído enterrada por el polvo de las décadas.
«Nadie teme más a la muerte que el que se cree inmortal».
Su movimiento había molestado a la muchachita que tenía al lado, que suspiró antes de volver a quedarse dormida. Era una bonita flor, una sūdhaemi, con sedosos rizos morenos y piel olivácea. Estaba escuálida —aunque ¿no lo estaban todas en las noches que corrían?— y debía de ser un poco mayor que él cuando recibió el Don. Pero su piel era cálida, y sus caricias, oh, tan-diestras… Y, cada vez que lo miraba, sus intensos ojos verdes se hinchaban con un hambre que contradecía la ingenuidad de su aspecto.
Llevaba cuatro meses ya sirviendo en su establo. Disoluta y deseosa. Por un instante, se lamentó de no recordar su nombre.
Sus ojos vagaron por la promesa de su cuerpo desnudo, la suntuosa línea de su arteria en la cara interna del muslo, el delicioso entramado de venas en sus muñecas y, más arriba, la afilada hoja de su mandíbula. Observó cómo el pulso latía con delicadeza debajo de ella, hipnótico, relajado por el sueño. Le sobrevino la sed, aquella odiada amante y amada enemiga, y volvió a recordar a Gabriel de León, la cara del santo de plata cerniéndose sobre la suya.
Sus dedos hundiéndose cada vez más.
Sus labios a punto de besarlo.
«Chilla por mí, sanguijuela».
El cronista se alzó sobre los codos y los rizos dorados le cayeron por las mejillas. A su espalda, el joven galán soltó un suspiro de protesta y alargó una mano por las sábanas frías. Era una belleza nordlundiana, con pelo de cuervo y piel lechosa, de unos veinte años, según suponía. La vizcondesa Nicolette se lo había entregado hacía varias semanas: un soborno de su sobrina de sangre a cambio de que le hablara bien de ella a la emperatriz. Y, aunque odiaba a Nicolette con todas sus fuerzas, lo había aceptado. El galán era esbelto como un pura sangre, y la carne de su muñeca, de su garganta y de sus partes bajas estaba punteada por sus dientes afilados como agujas.
«Estoy casi seguro de que su nombre empieza por D».
Jean-François pasó las puntas de sus dedos marmóreos por la piel de la doncella, delicada como el primer hálito de la primavera. Sus ojos chocolate se entrecerraron fascinados cuando la carne de ella reaccionó mostrando un revelador sendero de vello erizado mientras le acariciaba con una uña las marcas de mordeduras en la garganta. El monstruo se agachó y le tanteó con la lengua rápidamente el pezón erguido, y a la doncella se le aceleró la respiración. Estremecida, se despertó por completo. El marqués debía de tener los labios fríos como el hielo, pues ya no conservaba el calor que le había procurado la sangre que había bebido antes de que todos se quedasen dormidos. Y, aun así, ella gemía mientras él la lamía y la mordisqueaba. E incluso se atrevió a pasarle una mano por el pelo dorado, abriendo los muslos.
—Amo… —dijo entre jadeos.
El galán también se había despertado, excitado por los suspiros de la doncella. Besó los hombros desnudos del marqués aquí y allá, y con una mano, lenta como la cera que se funde, palpó las caderas del sangrefría y los pálidos músculos de su vientre y bajó a sus partes íntimas. El vampiro dejó que el nordlundiano lo tocara, lo acariciara, haciendo que su sangre bajara hasta el miembro viril. El joven gimió cuando este creció y se endureció como un hierro en su mano.
—Amo… —murmuró el joven, jadeante.
La doncella lo besaba con suavidad en la garganta, acercándose a las heridas que De León le había infligido. Jean-François le cogió un mechón de pelo y tiró de ella hacia atrás, por lo que ella ahogó un grito. A la chica ya le martilleaba el pulso y la besó con más intensidad, dejando que sus colmillos se hundieran en sus labios, derramando unas cuantas gotas de fuego carmesí en la lengua danzarina de ambos.
Entonces vino la sed y, por un momento, casi no pudo aplacarla, pero, para el marqués, el placer de la caza no se limitaba a matar a la presa, de modo que interrumpió aquel beso sangriento y guio a la doncella hacia el muchacho, que se encontraba detrás de él, duro como una roca.
Ella lo comprendió en el acto y abrió los labios para recibir al nordlundiano, que se irguió sobre sus rodillas. El joven gimió cuando ella lo tuvo en su boca, y se le aceleró el pulso bajo la piel suave y cálida. El marqués los vio mecerse por unos instantes, el juego de luces y sombras en su piel. El olor en el aire le indicaba que la doncella estaba mojada y caliente como una lluvia de verano. El mero roce de sus dedos en su coño la hizo estremecerse de placer hasta que se le curvaron los dedos de los pies y se apretó contra su mano, desesperada y suplicante.
—Todavía no, amor —le susurró, arrancándole un quejido de protesta—. Todavía no.
Jean-François se levantó con languidez y se arrodilló en la cama detrás del galán jadeante. Le apartó los largos mechones negros del cuello y sintió que el nordlundiano temblaba: tenía a un depredador a la espalda que le rozaba la piel con los afilados colmillos. Las manos del marqués bajaron acariciando los deliciosos montículos y valles de músculo para acabar rodeando aquel pene caliente y palpitante. Bajó entonces la mirada, que planeó sobre la planicie del vientre agitado de su presa, hasta la doncella y, con un grave gruñido, emitió una orden directa:
—Haz que termine.
La doncella gimió, con los ojos fijos en los suyos: una sacerdotisa perdida en su adoración. El joven estaba temblando, aferrándose al pelo de la doncella mientras los colmillos del monstruo le rozaban la piel. Jean-François aún sentía los dedos del santo de plata alrededor de su garganta.
—Chilla por mí —susurró.
El galán obedeció, con una mano enredada en el pelo del marqués. La doncella lo engulló, una y otra vez, y, cuando Jean-François lo sintió, cuando sintió que aquel calor palpitante emanaba de las partes íntimas del joven hacia la boca expectante de la doncella, lo mordió, traspasando la fina y embriagadora resistencia de la piel, desatando el denso torrente de vida dichosa de sus adentros.
Después no hubo nada. Ni cuerpo tembloroso en sus brazos. Ni grito ardiente reverberando en las paredes. Solo hubo sangre, encendida con cada gota de la pasión del galán: un elixir de vida y lujuria entrelazadas que lo elevó como siempre hacia un cielo sin límites.
«Vivo».
Jean-François bebió con la misma avidez que la doncella, queriendo más y más, solo aquello, todo. En las noches previas a que el sol se velara podía permitírselo. Sin embargo, ya casi no había ovejas y sus vidas eran demasiado preciadas para desperdiciarlas, así que se cortó el pulgar con una uña afilada y se lo puso al galán en los labios. El mortal jadeó y lo aceptó, lo lamió, con una mano aún entrelazada en los rizos de la doncella, bebiendo con ganas hasta que se le hincharon los labios, una comunión perfecta entre demandante y demandado, y todo cuanto los rodeaba bañado en…
—¿Amo?
La voz procedía del exterior de la habitación y enseguida llamaron a la puerta. Jean-François reconoció el perfume por debajo del olor celestial de la sangre.
—Meline —dijo en un suspiro con la boca chorreante de sangre—. Entra.
La puerta de la alcoba se abrió y dejó entrar el eco del acero y la piedra, los débiles susurros de los sirvientes en los salones de arriba. El château se estaba despertando; unas leves notas de aroma a sangre pendían en el aire cuando el ama hizo su entrada en la habitación.
Meline llevaba puesto un corsé y un espléndido vestido de terciopelo negro adamascado algo estropeado por el paso del tiempo. Lucía una gargantilla de encaje y llevaba la larga melena pelirroja recogida en finas trenzas, algunas de las cuales le caían con gracia por los ojos a modo de cadenitas. Parecía una madame de treinta y tantos años, aunque en realidad estaba cerca de los cincuenta. La sangre que chupaba cada semana de las venas de su amo ralentizaba el implacable paso del tiempo. Permanecía en el umbral, alta y majestuosa, contemplando con ojos de hielo lo que quedaba del festín.
El galán estaba tumbado de espaldas, pálido pero aún duro como el acero. La doncella, al ver a Meline, se enfrió, se tapó el cuerpo desnudo con las sábanas y agachó la mirada.
—¿Qué ocurre, Meline?
El ama hizo una reverencia.
—La emperatriz desea veros, amo.
El cronista se echó por los hombros una bata de tela, pálida y fina pero un poco deshilachada. Aquella tierra en la que nada crecía ya no producía seda. Acarició un globo químyco con las puntas de los dedos y la alcoba palaciega se iluminó. Las paredes estaban forradas de estanterías de roble rebosantes de obras históricas, que tanto le fascinaban, y su escritorio, salpicado de carboncillos y estudios artísticos de animales, arquitectura y cuerpos desnudos. Jean-François esparció unas migas de pan de patata en un terrario de cristal y sonrió cuando cinco ratones negros salieron del pequeño château de madera. Los familiares se abalanzaron sobre la comida. Claudia mordió a Davide como siempre hacía. Marcel chilló pidiendo paz.
El marqués levantó la vista hasta el ama.
—¿No teníamos audiencia en prièdi?
—Mis disculpas, amo, pero Su Excelentísima desea veros de inmediato.
El cronista parpadeó, se puso más atento. Meline seguía inclinada en absoluta quietud, perfectamente entrenada. No obstante, Jean-François captó un deje discordante en su tono, la tensión de sus hombros. Se dirigió hacia ella sin hacer ruido, a excepción del frufrú de la seda, y le tocó la mejilla.
—Habla, mi paloma.
—Ha llegado un heraldo de la dama Kestrel, amo.
—Hmm. La Doncella de Hierro ha aceptado la invitación de Su Excelentísima —comprendió el marqués.
Meline asintió.
—Y también lord Kariim, amo. Un enviado ha llegado a última hora de la mañana con noticias de la intención de la Araña de acudir al llamamiento de nuestra emperatriz.
—¿Los priorem de la estirpe Voss y de la Ilon? —dijo casi sin aliento, apabullado—. ¿Van a venir aquí? —Se giró hacia la cama. Su voz se tornó dura como el hierro—: Fuera.
La doncella se incorporó a toda prisa, amedrentada. Se puso el camisón y urgió al galán a levantarse, echándose su brazo por los hombros. Eludió la fría mirada de Meline —la muy listilla— y ayudó a su compañero a llegar a la puerta. Al pasar, el chico nordlundiano miró a Jean-François, con los ojos aún enloquecidos por el Beso.
—Os amo —susurró.
Jean-François le puso una garra en los labios pegajosos y le lanzó una mirada incisiva a la doncella. No fue necesaria más advertencia para que los dos salieran de allí en el acto.
Meline los vio marcharse, irritada.
—No te gustan —murmuró Jean-François.
La mujer agachó la mirada.
—Perdonadme, amo. No son… dignos de vos.
—Ay, querida. —Jean-François le acarició la mejilla y le alzó el mentón para que volviera a mirarlo—. Mi querida Meline, la envidia no es propia de ti. No son más que un aperitivo. Ya sabes que yo solo confío en ti. Que solo te adoro a ti. ¿Verdad?
La mujer se atrevió a ponerse en la mejilla la mano que él le tendía y a cubrirle los nudillos de besos.
—Oui —susurró.
—Tú eres la sangre que corre por mis venas, Meline. Y si algo temo, mi paloma, mi amor, es pasar la eternidad sin ti a mi lado. Lo sabes, ¿verdad?
—Oui —respondió ella con un soplo de voz, a punto de echarse a llorar.
Jean-François sonrió y le bajó el dedo por la mejilla. Vio que su pulso se aceleraba, que su pecho se hinchaba cuando su mano llegó a la gargantilla. Entonces le metió una zarpa afilada por debajo de la barbilla casi tan fuerte como para romperle la piel.
—Ahora vísteme —le ordenó.
Meline se estremeció y susurró:
—Como gustéis, amo.
II
El cantahistorias Dannael á Riagán dijo una vez que, si un hombre quería pruebas de que la belleza podía nacer de la atrocidad, solo tenía que contemplar Sul Adair.
La ciudad fortaleza, construida en el helado corazón de las montañas Muath, en el Sūdhaem oriental, era un testamento tanto de la ingenuidad como de la crueldad de los mortales. Contaban que, para construirla, Eskander IV, el último shan de Sūdhaem, había sacrificado las vidas de diez mil esclavos. La oscura siderosa que daba al château su nombre —Torre Negra en la lengua nativa— se extraía a casi mil millas de distancia, y al camino por el que se la transportaba se lo conocía antiguamente como Ne’seit Dha Saath: el Camino de las Tumbas Sin Nombre.
Sul Adair se hallaba asentada en el paso de La Aguja del Halcón, salvaguardando las minas de orovidrio de Lashaame y Raa, así como la gran ciudad portuaria de Asheve. Aquellos tesoros ya no existían, pero Sul Adair permanecía incorruptible, a salvo de la mano del destino y de los dientes del tiempo. Y en la cumbre de aquellos picos helados, la emperatriz Margot Chastain había erigido su trono.
Jean-François recorría los pasillos y sus pisadas resonaban en los altos techos. Meline lo había vestido con sus mejores galas: una levita de terciopelo blanco y un manto de pálidas plumas de halcón. Llevaba cosidos en el pecho las lunas gemelas y los lobos gemelos de la estirpe Chastain, y la larga melena que su emperatriz adoraba le caía en cascada por los hombros como oro fundido. Meline caminaba tres pasos por detrás de él, como era propio de una esclava, acompañada por el susurro de su oscuro vestido adamascado.
Los criados que iban y venían por los pasillos ensombrecidos se arrodillaban al verle. Los familiares —gatos, ratas y cuervos— se escabullían en cuanto lo veían acercarse. Distinguió a otros vampiros: mediæ y abyectos de la Corte de la Sangre de Margot, que se arrodillaban o se inclinaban ante él. Pero el marqués pasó junto a la mayoría sin dignarse a mirarlos, con los ojos fijos en las paredes que lo rodeaban y en los gabletes que se elevaban en las alturas como ramas del cielo.
Los interiores del château estaban decorados con los frescos más impresionantes de toda la creación. El gran maestro Javion Sa-Judhail había tardado treinta años en pintarlos. Decían que ni siquiera había levantado la vista al enterarse del nacimiento de su primer hijo. Y cuando el caudillo sūdhaemi Khusru el Zorro emprendió su funesta campaña para recuperar la ciudad, controlada por Augustin, Javion siguió pintando incluso mientras los ejércitos del emperador y del futuro shan se enfrentaban en las almenas. Ni cuando su querida esposa, Dalia, se arrojó de la torre más alta de Sul Adair en protesta por su abandono se dignó a presentarse en sus funerales.
Jean-François admiraba la pasión del mortal, pero, sobre todo, lo que había creado con ella.
Una belleza que perduraba mucho tiempo después de que a su creador se lo hubieran comido los gusanos.
El château estaba construido en cinco gradas imponentes, y Javion había pintado las paredes de cada nivel como un paso en la ascensión a los cielos. El primer nivel estaba dedicado al reino natural y a los hijos preferidos de Dios: la humanidad. El segundo estaba decorado con parábolas de los santos. El tercero era un tributo a los Siete Mártires. Por encima de ellos volaban los ángeles de la hueste celestial —Eloise, Mahné, Raphael e incluso el viejo y querido Gabriel— con las alas, blancas como palomas, desplegadas por las altísimas paredes de la cuarta grada.
Jean-François subió todavía más, mientras Meline jadeaba tras él, hasta que por fin llegaron al nivel más alto del château. Allí, un gran pasillo se alargaba ante ellos, con las oscuras baldosas cubiertas por una alfombra rojo sangre. El techo estaba adornado por bonitas lámparas de brillante orovidrio que parecían telarañas refulgentes, si bien ensombrecidas por los murciélagos que anidaban en ellas. Y en las paredes donde Javion Sa-Judhail había pintado su homenaje de décadas a Dios todopoderoso, el mismísimo soberano del cielo, ahora solo quedaba piedra negra y lisa.
La obra de toda una vida había sido borrada por completo y reemplazada por docenas de cuadros con marcos dorados. Diferentes retratos con el mismo tema, repetido hasta la saciedad. Jean-François pasó a zancadas junto a varios soldiesclavos forrados de acero y llegó a las altas puertas que daban al santuario de su dama. Se detuvo ante ellas y observó el retrato que las coronaba.
A la que había borrado el cielo y suplantado su dominio en la tierra.
—Adelante —le ordenaron.
Los soldiesclavos empujaron las enormes puertas, que se abrieron y dejaron ver la majestuosa estancia que había al otro lado. Meline se adelantó y anunció con voz alta y clara:
—El marqués Jean-François de la estirpe Chastain, cronista de su excelentísima señora Margot Chastain, primera y última de su nombre, Emperatriz Inmortal de los Lobos y los Hombres.
Una mullida alfombra roja se adentraba en la oscuridad, flanqueada por columnas altas como árboles. El marqués notó la frialdad del ambiente, y la calidez de las pasiones de sangre de su lecho se desvaneció del todo. Entró solo, siguiendo la alfombra, con las manos entrelazadas como un penitente, acompañado por el canto alegre de un castrato oculto en las sombras. Con cada paso que daba, el frío le mordía más la piel y la presencia de una fuerza oscura e insoportable se iba evidenciando cada vez más.
Más adelante se oyó un bajo gruñido de advertencia. El marqués se detuvo en el acto y se hundió en una reverencia tan profunda que sus bonitos rizos dorados barrieron el suelo.
—Mi emperatriz. Me habéis mandado llamar.
—En efecto. —La grave respuesta vino de las profundidades de la tierra.
—Vuestra palabra es mi evangelio, excelencia.
—Contémplame, pues, marqués, y reza.
Jean-François elevó la mirada. La alfombra era un río de sangre que manaba de un trono magnífico. Lo rodeaban cuatro lobos, negros y fieros, echados en la tarima. En uno de los lados había un paje, vestido con la librea de los Chastain, arrodillado y sosteniendo en las palmas de las manos un libro encuadernado en piel que era casi tan grande como él. Y detrás del trono, a unos veinte pies de altura, colgaba imponente otro retrato de la priori de la estirpe Chastain, la mayor del linaje de los Pastores, temible soberana de todos los de su casta.
La emperatriz Margot.
No era el mejor que había pintado —Jean-François había pintado todos los retratos de aquella fortaleza—, pero era el favorito de Su Excelentísima. Margot figuraba sentada en una medialuna dorada, luciendo un bonito vestido de ónice. Unos lobos gemelos le flanqueaban los pies, unas lunas gemelas besaban su cielo. Tenía la apariencia de una joven doncella, pero era una diosa en estatura, pálida como los huesos de sus enemigos, blanqueados por el sol. El retrato se había copiado innumerables veces y se había enviado a los ducados de la Sangre de todo Sūdhaem como recordatorio de aquella a la que todos habían jurado lealtad eterna. La emperatriz vivía recluida y esa era la única versión de ella que la mayoría de sus súbditos conocerían jamás.
Bajo el retrato, estaba sentada la emperatriz en persona.
Al menos, la versión que Jean-François conocía.
No se trataba de la figura imponente que había pintado en el lienzo. En realidad, Margot era de porte ligero y bajita, como la habría llamado cualquier necio que no tuviera pelos en la lengua. No era una damisela exuberante ni una beldad de cabellos dorados. Se había convertido siendo ya una mujer madura y, por muy esculpida en mármol blanco y en negra majestad que estuviera, seguía portando las marcas de la vida mortal que había vivido, las que le había dejado el cruel paso de los años, preservadas en el eterno relato de su carne.
Sin embargo, ahí residía precisamente la belleza para un artista como el marqués. Y aquella era su vía para granjearse el favor de Margot. Porque no había espejo, ni vidrio ni charco de agua iluminado por la luna que devolviera el reflejo de un vampiro. Y ni se podían contar los años que habían transcurrido desde que la emperatriz había visto su propio rostro en otra cosa que no fueran los retratos con los que Jean-François la halagaba.
Margot era tan vieja que ni siquiera recordaba su aspecto.
La Emperatriz de los Lobos y los Hombres fijó en Jean-François sus ojos negros como el cielo. Su sombra se alargaba ante ella, acariciando la de él, y, aunque en la cámara no corría ni una chispa de aire, el marqués sintió que sus rizos se movían, agitados por una fría brisa. La emperatriz acarició con la mano en garras al lobo que tenía más cerca —una dama vieja y feroz llamada Malicia— y dijo con una voz que parecía surgir del aire a su alrededor:
—Bienvenido, marqués.
—Bienhallado, excelencia. Merci.
Los labios de la emperatriz se curvaron con delicadeza. Otro lobo —una belleza de pelaje liso y brillante llamada Valor— gruñó cuando volvió a hablar:
—Acércate, niño.
Jean-François subió a la tarima y se arrodilló a los pies de su emperatriz, que ni aun estando sentada por encima de él lo superaba en altura. No obstante, su presencia lo hacía sentir mucho más pequeño. Las sombras se alargaban, y Margot levantó la mano tan rápido que pareció que ni se había movido, aunque esta se dirigió del regazo de su dueña a la mejilla del marqués en un pestañeo.
A Jean-François se le encogió el estómago cuando la emperatriz le alzó el mentón para que la mirara a los ojos. Habían pasado cincuenta años y todavía recordaba la pasión asesina de la noche en que lo había matado. El oscuro júbilo que denotaron sus ojos al verlo levantarse del suelo ensangrentado de su estudio, horrorizados y maravillados a la par por no haberlo destruido y haberle dado en su lugar una vida con la que nadie podía siquiera soñar.
—Herido sigues.
«Chilla por mí…».
—Un mero rasguño, excelencia.
—¿Seis noches y persiste ese mero rasguño?
—Va sanando poco a poco. Os lo aseguro, madre, no merece vuestras atenciones.
La emperatriz sonrió.
—¿Quién soy, hijo mío?
—Sois la legítima soberana de este imperio —respondió con voz orgullosa—. Conquistadora, sabia y clarividente. Ancien y priori de la estirpe Chastain.
—¿Incapaz me crees, pues, de juzgar lo que merece y no merece mis atenciones?
El tono de la emperatriz era amable, pero con las puntas de los dedos le acariciaba la garganta herida. Los vampiros no podían elegir a cuáles de sus víctimas se les concedía el Don, y la mayoría de ellas acababan pudriéndose durante días antes de convertirse, por lo que luego despertaban en forma de esa vil especie conocida como sangresucias. Jean-François era el último vampiro sangreazul que Margot había creado y sabía que en la corte se rumoreaba que era su preferido. Pero cuando Margot le apretó más el cuello, transmitiéndole una pizca de la fuerza monstruosa que poseía, sintió un escalofrío.
—Mis disculpas, excelencia. No soy quién para decir qué es lo que no debería concerniros.
—¿Estás diciendo que esto debería concernirme, pues?
—Yo… no estoy diciendo nada, excelencia.
Un pulgar lo bastante fuerte como para triturar el mármol le acarició con delicadeza la laringe. El escalofrío se intensificó, sintió cernerse las sombras, quiso gritar.
—¿Y de qué sirve un cronista que no dice nada?
—Eh…, madre, yo…
Una suave risita resonó en la sala; unos colmillos afilados brillaron cuando se hizo la oscuridad.
—Es pura chanza, querido. —Margot le puso la mano en la mejilla; sus ojos negros chispearon—. Tan inocente eres a veces, criatura… Tan tierno… que querría advertirte de tu debilidad si no fuera porque hace que me resultes todavía más adorable. Y es que te adoro, encanto, con todo el amor de una madre. —La sonrisa se le cayó de los labios como una hoja muerta—. Pero apestas a las ovejas con las que te ayuntas, Jean-François. Así que atrás.
El tercer lobo, una dama vieja llamada Prudencia, observó cómo el marqués retrocedía con la cabeza gacha. Jean-François mantuvo la cara hecha una máscara para ocultar la tormenta interior: ardor, vergüenza, miedo, devoción. Su madre siempre lo descolocaba, siempre lo hacía sentir…
La emperatriz miró al chico que estaba a su lado. El paje había permanecido quieto todo ese tiempo, con aquel tomo encuadernado en latón en las palmas de las manos. Aunque el muchacho poseía la fuerza de un esclavo, los brazos debían de dolerle a rabiar por tener que sostenerlo. Aquel era el objetivo, supuso Jean-François. Sabía que la emperatriz no aprobaba el modo en que pasaba las noches. Aquel despliegue de crueldad casual que le había ofrecido era su manera de recordarle lo que en realidad era. Lo que en realidad eran.
«A los lobos no les inquietan los males de los gusanos».
—Detenidamente he leído la crónica —dijo.
—¿Y os ha gustado, excelencia?
—El arte es maravilloso, como siempre. Pero considero que la historia está… incompleta.
—Todavía no está terminada, excelencia.
Jean-François notó una fría brisa, y su emperatriz sencillamente desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, el trono se había quedado vacío. Se apartó el pelo de la cara y la vio entonces de pie junto a una de las altas ventanas que daban al norte.
—A ciegas corren quienes se apresuran —murmuró Margot—. La impaciencia acabó con el Rey Eterno y no tengo la menor intención de seguir al bueno de Fabién al infierno. —Miró a su hijo con los ojos negros como el tizón—. Pero ciertos asuntos crecen… Imperan, mi amor.
—Os referís a la Doncella de Hierro. Y a la Araña.
Margot torció los labios en una mueca que solo un necio habría podido confundir con una sonrisa.
—Vienen hacia aquí —dijo Jean-François en voz baja, acudiendo a su lado.
—En efecto. Y los vientos nos han dicho que el Draigann se acerca por los océanos, con nuestra invitación aferrada en su mano de mendigo. Llegarán antes de la fiesta del Día de las Damas.
—Los priorem de las tres estirpes: Voss, Ilon, Dyvok. Todos aquí esta semana. —Jean-François miró maravillado las montañas. Más abajo, pequeñas figuras revestidas de acero negro hacían su ronda por las almenas, donde los braseros refulgían como estrellas sobre los muros inexpugnables—. ¿Y pretendéis rendirles pleitesía?
—No sería cortés negársela, ya que he sido yo la que los ha convocado.
—Hace cientos de años que no se celebra un encuentro como este. Llevamos en sombría guerra con los demás priorem desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo vamos a confiar en ellos?
La emperatriz se rio.
—No podemos, mi dulce marqués, pero fiarnos podemos de su sentido de la preservación. Esas guerras han secado esta tierra, hijo mío. Y cada pequeño feudo forjado por esos nuevos y engreídos señores de la sangre, cada bocado que pegan esas manadas de sangresucias que arrasan con todo, más nos acerca a todos a la catástrofe. Kestrel lo sabe. Kariim lo sabe. Y el Draigann lo sabe. —Margot negó con la cabeza y curvó los labios—. Pero, aunque vengan aquí por voluntad propia, nunca hincarán la rodilla. Ventaja necesitamos para lograr ese fin. Una ventaja que sigue esperando en ese agujero donde la arrojaste.
Jean-François apretó la mandíbula.
—Es peligroso, madre.
—Por supuesto que lo es. ¿Cómo crees que habría sobrevivido a la frialdad de este mundo si no? —Los dedos de Margot le acariciaron la herida bajo el pañuelo, delicados como susurros—. Ellos son la clave, hijo mío. Ese acertijo, esa arma, ese Grial: solo ellos tienen la guarda de su destino.
—De León aborrece a los nuestros, madre. No nos ha dicho nada qu…
—¿Por qué crees que te encomendé esa tarea?
Él frunció el ceño, confundido.
—Soy vuestro cronista. No hay nadie en vuestro…
—Porque eres joven, Jean-François. Lo bastante joven para recordar lo que es ser un hombre. Hay potencial en eso. Un lobo astuto puede tornar en ventaja la comodidad y la camaradería. —Margot señaló el libro que reposaba en las manos del esclavo—. En esas páginas está la historia de un hombre cuya copa rebosa de rabia y de pena, pero sobre todo de orgullo. Tal vez proteste, mas no cabe duda: Gabriel de León desea que el mundo conozca su historia. Tal es la magnitud de su vanidad. Y la clave de su perdición. —La negra mirada de Margot recayó sobre la garganta de Jean-François—. Y tiene afinidad contigo, mi dulce marqués. El asesinato de su famille. Sus lazos con Dior Lachance. Piénsalo: ¿me habría hecho a mí tan íntimas confesiones?
—¿Íntimas? —Jean-François volvió a apretar la mandíbula—. Si ha intentado matarm…
—Ya te has divertido bastante —le espetó—. Ha llegado el momento de tragarse el orgullo herido, criatura, y de brindar la amabilidad que tras la crueldad dispensa el sabio.
El marqués se estremeció; un escalofrío le subió por la columna vertebral cuando ella le acarició la mejilla.
—Eres el único al que le encomendaría esta tarea, Jean-François. Ni en tus hermanos, ni en tus primos ni en nadie de esta corte albergo semejante fe. De todos los horrores que he creado, ¿no ves que es solo en ti en quien confío? ¿A quien adoro? —Margot ladeó la cabeza y buscó sus ojos.
—Oui —susurró él.
A su espalda, en la tarima, el cuarto lobo de la emperatriz —una bestia descomunal llamada Lealtad— se relamió los carrillos colgantes. Margot se movió sin moverse siquiera y de tocarle la mejilla pasó en un pestañeo a cogerle la mano. Le dio la vuelta y le puso en la palma un vial relleno de polvo rojo sangre y una pesada llave de hierro.
—Tráeme lo que necesito, niño. Tráeme un imperio.
Jean-François se inclinó ante ella y murmuró:
—Como gustéis.
III
El asesino montaba guardia junto al ventanuco, esperando a que llegara su hora.
La habitación no estaba como la dejó cuando lo bajaron a rastras al infierno. Habían limpiado las baldosas, más o menos, y habían tapado las manchas de sangre con una vieja alfombra de piel de cordero. La chimenea estaba apagada, aunque persistía el calor: habían encendido un fuego hacía unas horas y no hacía frío. En el centro de la estancia había dos sillones antiguos y una mesita redonda en la que reposaban dos copas doradas, vacías aunque llenas de promesas.
Todo volvía a estar en su sitio, como las piezas de un juego de mesa que esperaba a que llegaran sus jugadores. Sin embargo, a pesar de que se habían esforzado por ofrecer mayor comodidad en esta ocasión, el último de los santos de plata sabía perfectamente para qué era esa habitación.
Aun así, era mejor que el calabozo del que acababa de salir.
Había pasado seis noches muriéndose de hambre en el fondo de un pozo en las entrañas de la torre. Tenía la lengua resquebrajada como la arcilla del lecho de un río y la garganta como una llanura desértica. Su única compañía había sido la agonía; la agonía y los chillidos salpicados de sangre, y los sueños, suaves como el humo, que había tenido de ella.
Cuando al fin lo subieron, estaba delirando y le dieron una calada de sanctus tan dulce que, literalmente, lo había hecho llorar. Un grupo de soldiesclavos lo había escoltado hasta unos baños situados en el interior del château, donde un par de bellos mortales —una doncella sūdhaemi de ojos verdes y un galán nordlundiano de pelo oscuro— lo habían sumergido hasta el pecho en maravillosa agua caliente. Lo habían lavado despacio y le habían peinado para sacarle la sangre y la mugre mientras parpadeaba y sus pestañas acariciaban sus mejillas llenas de cicatrices. Cuando hubieron terminado, Gabriel casi había vuelto a sentirse medio humano. Y así, cuando sintió que el galán le cubría de suaves besos un hombro y la doncella le acariciaba lentamente la cara interna del muslo con las puntas de los dedos, suspiró en lugar de buscar la espada.
—¿Qué hacéis? —les había gañido, con la garganta aún destrozada de gritar.
—Nuestro amo nos ha pedido que atendamos vuestras necesidades, chevalier —respondió la doncella—. Todas y cada una de ellas.
—¿Cómo os llamáis?
La muchacha parpadeó confundida.
—¿Que cómo me…?
—Tu nombre, mademoiselle —había insistido Gabriel.
—Eh… Jasminne.
—Dario —había murmurado el galán mientras le mordisqueaba una oreja.
Se había quitado de encima las manos y los labios de ambos con delicadeza.
—Merci, mes chers, pero no tengo ese tipo de hambre. No soy ese tipo de cabrón.
Lo habían vestido con sus viejos pantalones de cuero, ahora lavados, sus botas pulidas y su túnica impoluta. Y después de tres cuencos de guiso de conejo y media botella de un vino extraordinario con el que podría haberse comprado un château en el Nordlund, le habían hecho subir de vuelta las escaleras de la torre, bien escoltado, y le habían dicho que esperase de nuevo al marqués Jean-François Chastain.
Que no se hizo de rogar.
Mientras miraba por la ventana las montañas en la lejanía, sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien le acariciase el pelo. Cuando se dio la vuelta, vio que el sangrefría estaba de pie a unos veinte pasos de distancia, al otro lado de los sillones y la mesa con las copas vacías.
—Confío en que te sientas como nuevo, chevalier —dijo Jean-François.
El marqués iba vestido con ropa clara y elegante, y sus rizos dorados flotaban enmarcando sus mejillas marmóreas. Sus labios carmesíes dibujaban una sonrisa y tenía los ojos inyectados en sangre. Aunque no había visto al marqués en las últimas seis noches, sabía que el monstruo había estado allí en todo momento mientras lo torturaban. Aquel había sido su castigo por haberlo atacado en su último encuentro.
—¿Cómo va la garganta? —le preguntó.
—Mejor.
—Puedo remediarlo.
La sonrisa del sangrefría se tornó más siniestra, desprovista de toda sinceridad. Durante un instante, el aire se volvió denso y oscuro como la sangre del corazón.
—Creo que podemos intentarlo de nuevo, De León —propuso Jean-François—. Creo que podríamos conversar como personas civilizadas, hacer borrón y cuenta nueva y olvidar nuestras rencillas. —Señaló el sillón—. ¿Tomas asiento?
—¿Y qué ocurre si no?
—Correría la sangre. —Jean-François rebuscó en el interior de su levita y desplegó un cuchillo pequeño de su resplandeciente mango de perlas—. Y no sería agradable.
Gabriel observó el cuchillo.
—Un poco pequeño, ¿no?
—No se trata del tamaño de la hoja, chevalier, sino de la destreza al blandirla.
—Eso dicen todos los que la tienen pequeña.
El marqués soltó una risita y chasqueó los dedos, tras lo que se abrió la puerta de la celda. Meline, la fiel esclava de Jean-François, aguardaba al otro lado, vestida con un corpiño negro con cintura de avispa y una falda voluminosa que caía como una cascada. Entró y dejó una bandeja dorada en la mesa.
Gabriel contempló el globo químyco y el cuenco de agua humeante cubierto con una muselina. Un trozo de auténtico jabón descansaba en un plato junto a un cepillito con cerdas de crin de caballo.
Sus ojos se desviaron a la navajita del monstruo.
—Estarás de broma.
—Esta carne nunca fue lo bastante adulta como para que le creciera algo más que una pelusilla, pero tengo entendido que las barbas suelen ser bastante… molestas. —Jean-François hizo una mueca—. Y con sinceridad, chevalier, la tuya parece más un adefesio que una barba.
—Tengo una reputación que mantener.
—Considera mi servicio una disculpa. Una nueva comodidad por la que se te ha negado antes. A menos que… no te fíes de que te ponga un cuchillo en la garganta, claro.
El monstruo sonrió, y una especie de sádica diversión chisporroteó en el aire. Gabriel sabía a qué estaba jugando, cuál era su cruel propósito: demostrarle que, tras las seis noches de agonía sufridas, volvía a estar a sus pies; hacer que le enseñara la garganta y que rezara por que no se la abriera de oreja a oreja.
Conseguir que se rindiera.
Se apartó el pelo de los hombros y se acomodó en aquel ornamentado sillón de piel. El monstruo sonrió al ver que se doblegaba. Gabriel cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, confiando en que el escorpión no le picara.
Transcurrieron tres largos suspiros antes de que le pusiera la muselina en la cara, mojada en agua caliente. Gabriel respiró el vapor, y la piel se le erizó al oír los pasos del sangrefría a su izquierda. Luchaba contra esos instintos que había ido puliendo tras años y años de matanzas y guerras —el instinto primario de luchar y salir huyendo que le dictaba su cabeza—, deseando que su corazón se aplacase.
«Paciencia», susurró una voz dentro de él.
«Paciencia…».
—Mi emperatriz ha leído tu historia, chevalier. —La voz del monstruo era suave y ahora se encontraba detrás de él—. Tu aprendizaje en San Michon. Tu periplo con Dior Lachance y tu batalla contra la Ordo Argent por la vida del Grial. Una saga épica. A Su Excelentísima le ha gustado.
—Vaya, me he quitado un peso de encima —murmuró Gabriel.
—Y yo también, te lo aseguro.
—¿Tienes miedo de decepcionar a tu mamaíta, sangrefría?
—En efecto, me aterroriza.
Al quitarle la muselina de la cara, Gabriel sintió que Jean-François le hacía espuma con el jabón por la línea de la mandíbula. El olor no era del todo desagradable: miel de locos y ceniza de madera, y unas levísimas notas de corteza azul.
—Sin embargo, ha puesto pegas a la extensión del libro.
Jean-François se hallaba ahora a la derecha de Gabriel. El santo de plata tensó la mandíbula en cuanto notó el primer roce de la navaja. El monstruo lo sujetó con suavidad por el mentón y le afeitó la mejilla de una sola pasada, larga y suave.
—Está expectante por saber cómo continúa.
La cuchilla estaba afilada como el cristal y chirrió al volver a rozarle la piel. El tacto del marqués era de una dureza pétrea, aunque agradable y cálido por haberse alimentado. Gabriel se mantenía firme, pero la bestia que había dentro de él estaba al borde de la vulnerabilidad, y sintió un escalofrío invisible cuando el marqués curvó la navaja con destreza por el arco de su labio superior.
—Aunque hayamos tenido nuestros desencuentros, De León, no soy un alma vengativa. Pero Su Excelentísima ha expresado su deseo con claridad. De modo que, pese a que no anhelo causarte más tormento, me veré obligado a hacerlo si la desobedeces. Y ninguno de los dos lo deseamos de verdad.
Gabriel volvió a sentir la cuchilla, bajando curvada hacia su cuello. El tacto cálido por la sangre en su garganta; el ligero roce de la entrepierna del monstruo contra su mano.
—¿Te acuestas con mujeres, sangrefría? ¿O con hombres?
La cuchilla se detuvo.
—¿Por qué lo preguntas, santo de plata?
Gabriel se encogió de hombros.
—Por gusto.
Sintió entonces un pulgar en el labio, duro como una piedra pero delicado al quitarle los restos de espuma.
—Macho, hembra…, todo eso son naderías para los inmortales. Se diluyen rápidamente en el océano de la eternidad… La belleza traspasa todos los límites.
—Entonces, cuando te acuestas con tus bellezas, ¿las calientas primero? ¿O te las tiras y listo?
La cuchilla volvió a detenerse.
—¿Vas a…?
—Hablemos claro. —Gabriel por fin abrió los ojos y alzó la vista hasta el marqués—. Si tienes intención de follarme, vampiro, al menos ten la decencia de invitarme a un trago antes.
Jean-François tensó la mandíbula. La cuchilla planeó sobre la yugular de Gabriel.
El santo de plata se limitó a sonreír.
Sabía que estaba jugando con fuego, pero, por torturado y maltrecho que estuviera, no tenía un pelo de tonto. Si esos monstruos lo quisieran muerto, ya lo estaría; y, aunque lo habían llevado al borde del abismo, no lo habían dejado caer. Sabía lo que querían: la historia de cómo se había roto el Grial de San Michon; saber si aún había algún modo de convertirlo en una ventaja. Así que, por disparatado que pareciera confiar en que aquel escorpión no le fuera a morder, Gabriel sabía que no tenía nada que temer al sentarse en esa silla.
Exponerle la garganta a aquel cabrón no era una rendición.
Era una conquista.
De modo que cerró los ojos de nuevo y echó la cabeza completamente hacia atrás.
—El Monét si tienes, chérie.
—Hmm. Ve a buscarlo, Meline —le ordenó Jean-François a su esclava.
Gabriel oyó que la puerta crujía y se cerraba, que la llave giraba… Ahora el ama lo consideraba lo bastante peligroso para cerrar con llave. Tan solo le habían dado a fumar una pizca de sanctus, pero tenía los sentidos alerta y, mientras el marqués volvía a rasurarle la piel, contó los pasos de Meline al bajar la torre.
Ya sabía que la pesada puerta de hierro de abajo daba al ala oeste del château. Durante el camino de vuelta había memorizado los pasos que había desde las escaleras hasta el comedor; los soldiesclavos que montaban guardia; las altas ventanas desde las que podía saltar un hombre; las puertas de los criados por las que podía colarse; y todo lo tenía grabado a fuego en la mente.
El marqués siguió afeitándolo en silencio; su engreído aire de triunfo se había evaporado. La cuchilla le rasuró la garganta por última vez. La última oportunidad de matarlo. Pero, al final, el monstruo terminó, dobló la navajita y se la volvió a guardar en el abrigo.
Al cabo de un momento, le puso las manos en la cara, frías y húmedas. El santo de plata percibió el olor a alcohol y, justo debajo, las leves notas a…
«Flores».
Abrió los ojos. Jean-François lo miraba y sus rizos dorados se balanceaban mientras le ponía la loción calmante en las mejillas.
—Mis disculpas, De León —murmuró el monstruo—. Me temo que las campanillas de plata son de las pocas fragancias agradables que siguen de moda en las noches que corren. Sé muy bien que eran las flores favoritas de tu esposa. Y de tu hija. Y si el olor te trae malos recuerdos, te pido que me disculpes. Como he dicho, no deseo verte sufrir.
Gabriel perdió la concentración y echó la vista atrás, a aquellos días lejanos. El pequeño faro junto al mar. La calidez de la sonrisa de Paciencia y de los brazos de Astrid. El rumor de las olas y de la orilla distante, los chillidos de las gaviotas, y tres golpes en la puerta que resonaron como martillazos.
—Adelante —murmuró Jean-François.
Meline entró en la habitación con una botella de cristal verde llena de delicioso tinto. Gabriel inhaló el aroma del vino, fijándose en la arteria de Meline, bajo la gargantilla, y luego descendió por las blancas curvas de su pecho cuando la esclava se agachó para rellenar las copas. La sangre se le aceleró, y evitó mirarla a los ojos cuando le tendió la suya.
—¿Deseáis algo más, amo?
Gabriel ni había visto al monstruo moverse, pero Jean-François se encontraba ahora sentado en el sillón de enfrente, con un tomo encuadernado en piel en el regazo.
—Por ahora no, palomita. Déjanos solos.
—Como gustéis. —La mujer miró a Gabriel—. No andaré lejos.
Gabriel pestañeó y levantó la copa. Meline se retiró. El santo de plata echó la cabeza hacia atrás y se bebió el contenido de un trago. Se levantó a servirse otra y sus pantalones de cuero chirriaron. Y así, con la copa llena hasta el borde, se recostó de nuevo en el sillón y se concentró en los ojos verdes del monstruo que tenía enfrente.
—Lo que le hizo el Rey Eterno a tu famille… —Jean-François meneó la cabeza y miró el ventanuco—. Te confieso que esa historia me ha llegado al corazón, santo de plata.
—Tú no tienes corazón, sangrefría. Los dos lo sabemos.
—No me es ajena la crueldad, pero hay un umbral que solo sobrepasan los verdaderos monstruos. Y Fabién Voss lo era en todos los sentidos. Sin embargo, al acabar con él has provocado una catástrofe. Este imperio está en el filo de la navaja, De León. Si las Cortes de la Sangre no están unidas, la historia solo puede acabar mal.
—¿Y crees que el Grial os va a ayudar? —se burló Gabriel—. Ya te lo he dicho, sangrefría. La copa se rompió. El Grial ya no existe.
—Da igual lo que yo crea, Gabriel. Ni tú ni yo queremos que vuelvas a ese agujero, ¿verdad?, pero es justo donde acabarás si no le das a mi emperatriz lo que desea.
—Hmm. ¿Y si lo hago?
—Tendrás la inmortalidad. Quizá la única a la que ninguno de nosotros puede aspirar.
El sangrefría sacó un estuche de madera con dos lobos y dos lunas grabados, del que extrajo una larga pluma, negra como el corazón que Gabriel tenía en el pecho, y un frasquito que colocó en el reposabrazos del sillón. Mojó la pluma en la tinta y alzó sus ojos oscuros y expectantes.
—Empieza —dijo el vampiro.
El último de los santos de plata suspiró.
—Lo que tú digas.