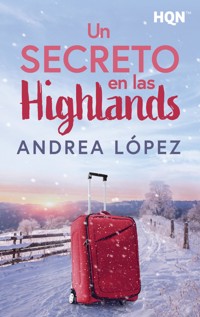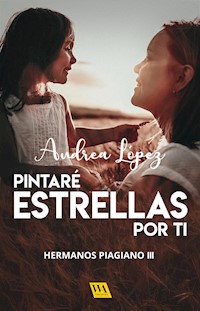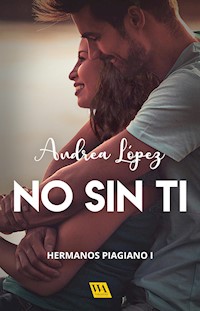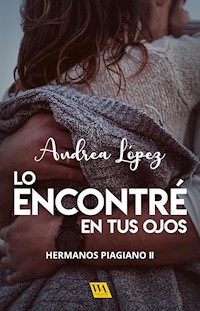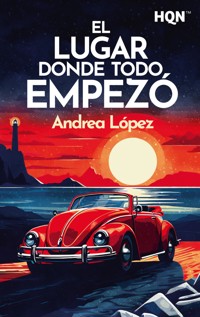
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
El pasado es un tiempo perdido y el futuro es incierto. Lo único que tienes, lo único real, es el presente. Lola es decoradora de interiores; una chica risueña y alegre que disfruta de una vida sin sobresaltos, tranquila y apacible. David es capitán en el ejército de Estados Unidos y está acostumbrado al peligro y la acción. Dos desconocidos que no podrían ser más distintos unidos por un objetivo común: cumplir la última voluntad de alguien muy especial para los dos. Para lograrlo, deberán aparcar las vidas que conocen y emprender un camino para el que ninguno de ellos está preparado. Un viaje lleno de sorpresas, risas, química, mucha complicidad y algunos desencuentros durante el que Lola y David comprenderán que, a pesar de ser polos opuestos, solo trabajando en equipo y apoyándose el uno en el otro encontrarán lo que buscan y llegarán hasta el final. Pero ¿qué pasa si ese final resulta ser el comienzo de todo? ¿Estarán listos para enfrentarse a todo lo que el pasado, el presente y el futuro les tienen reservado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022, 2023 Andrea López
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
El lugar donde todo empezó, n.º 281 - septiembre 2023
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
I.S.B.N.: 978-84-1180-116-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Agradecimientos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Biografía
Si te ha gustado este libro…
Gracias a las lectoras cero, a las lectoras beta, y a todos y todas los que esperáis con ilusión cada nueva historia.
Prólogo
Lo recuerdo como si fuese ayer: era la tarde del veintidós de noviembre del año mil novecientos cuarenta.
Un aire húmedo y frío nos golpeaba la cara mientras, tomados de la mano, corríamos por el sendero que conducía hasta el faro.
Anochecía. El sol comenzaba a esconderse por el ocaso y el viento zarandeaba nuestros jóvenes y flacos cuerpos, que, cubiertos solo con unos viejos e insuficientes pantalones remendados y unas chaquetas de lana, temblaban con violencia, como si su único cometido fuese impedirnos continuar.
Recuerdo los estrepitosos latidos de mi corazón martilleándome con fuerza contra el pecho, el envolvente olor a sal procedente de las olas que rompían contra las rocas del acantilado y, sobre todo, recuerdo la férrea determinación que me empujaba a no dejar de avanzar.
En ese momento solo tenía quince años, pero, a aquellas alturas, la vida ya se había encargado de enseñarme con más hechos que palabras que hay que aprovechar cada segundo y cada efímero momento de felicidad, ya que nunca sabes cuántos pueden quedarte y yo no estaba dispuesto a renunciar a ninguno de ellos.
—No deberíamos estar aquí —susurró apenada y sin aliento la preciosa niña de inmensos ojos color canela que entrelazaba sus dedos con los míos, traspasándome con la mirada una vez que llegamos a los pies del faro y, extenuados, dejamos de correr.
—Lo sé —admití con voz entrecortada y tragué saliva con pesadez a la vez que trataba de memorizar cada detalle de su bello rostro.
—¿Entonces, es cierto? ¿Os vais? —murmuró ella con voz trémula y la mirada empañada en lágrimas.
Siempre me he considerado una persona valiente, sin embargo, en ese instante tuve miedo. Un miedo atroz e irracional que trepaba por mi cuerpo atenazándome y paralizando mi voluntad. Sentía pánico de perderla a ella, de perder mi vida y de lo que ocurriría cuando llegase el momento de huir. La angustia que me carcomía por dentro era tan intensa que, sin decir una palabra, apenas fui capaz de asentir.
—No quiero que te vayas —declaró sin molestarse en esconder los regueros de lágrimas que empapaban la piel de su hermosa cara.
—Ni yo irme, pero nos han advertido que alguien ha denunciado a mi padre por colaborar con los maquis y más pronto que tarde vendrán a por él —confesé sintiéndome devorado por la pena—. No podemos esperar más tiempo.
—No volveremos a vernos —anunció María desolada.
—Te prometo que volveré a por ti; no sé cuándo, pero regresaré y entonces nos casaremos —afirmé con convicción sin apartar la mirada.
Ella asintió con vehemencia, a pesar de que ya a su tierna edad era más que consciente de que en aquella época un hasta luego podía convertirse en un adiós y una despedida solía ser para siempre.
—Te extrañaré —aseguró.
—Volveré —repetí.
—Prométemelo —exigió angustiada mientras el temblor de su cuerpo aumentaba.
Observé a esa chiquilla que siempre había vivido a pocos metros de mi casa y con la que a lo largo de los años había compartido miedos, hambre, penurias, sueños e ilusiones.
La había visto crecer, al igual que ella a mí. Éramos amigos, grandes amigos, hasta que, llegada la adolescencia, esa amistad se transformó en amor. Ella fue la primera en colarse en mi corazón y, a pesar de ser unos chiquillos, mis sentimientos eran tan puros e intensos que cuando respondí lo hice sin pizca de duda y con total convicción.
—Te lo juro, algún día nos casaremos —afirmé con rotundidad—. Hasta entonces, y como muestra de esta promesa, quiero que te quedes esto —añadí sacando del bolsillo un pañuelo de tela cuidadosamente doblado en cuyo interior se escondía un bonito pero sencillo anillo de oro que había pertenecido a mi abuela.
Aquella joya era la posesión más valiosa de mi familia, la única posesión valiosa de mi familia, a decir verdad.
Los ojos de la chica se abrieron de forma desorbitada al descubrir la joya y su mandíbula comenzó a temblar todavía más.
—No puedo aceptarlo. —Negó con la cabeza.
—Desde pequeño mi madre siempre me ha dicho que el anillo será para la mujer con la que decida casarme, y tú eres esa mujer.
—Pueden pasar años hasta que volvamos a encontrarnos —titubeó ella.
—No me importa, solo tienes que esperarme. Pase lo que pase, te encontraré —aseveré.
Las lágrimas continuaban surcando su rostro y también, por qué no decirlo, el mío. Los dos nos observamos esperanzados. María cerró los ojos, aspiró con fuerza y a continuación volvió a abrirlos. Tomó el anillo con devoción entre sus dedos para observarlo durante unos segundos. Después, con cuidado, lo envolvió de nuevo en el pañuelo y me lo introdujo en el bolsillo.
—Te esperaré, pase el tiempo que pase siempre te esperaré y, cuando cumplas tu promesa y regreses, aceptaré el anillo y me convertiré en tu mujer —aseguró acariciando mi mejilla con dulzura y desbordando sentimientos en cada una de las palabras de su declaración.
Mis manos enmarcaron su rostro con suavidad a la vez que, con lentitud, me aproximaba a ella para unirnos en un beso, en un último beso, suave, tierno e intenso que, a pesar de ser tan solo un roce fugaz y ligero, se convirtió en uno de esos momentos que jamás olvidaré.
Fue un beso lleno de afecto, un beso que sabía a despedida y a esperanzas, un beso que significó más de lo que nadie podría comprender.
Solo éramos unos críos, pero yo estaba seguro de que lo que sentía al verla, al tenerla junto a mí, era amor. Amor puro y de verdad, un amor destinado a sobrevivir a pesar de la distancia, las guerras y la miseria.
Sabía que la quería y estaba convencido de que, pasase lo que pasase, a partir de ese momento jamás la olvidaría; nuestro amor resistiría y nosotros lo haríamos con él.
Capítulo 1
Un juramento del pasado
Lola
—¿Y qué pasó después? ¿Volviste a ver a María? —pregunto sin atreverme siquiera a respirar, observando ensimismada al anciano que me regala una triste y soñadora sonrisa desde su silla de ruedas.
—Esa misma noche mis padres, mi hermana pequeña y yo huimos con lo puesto para salvar la vida de mi padre, y puede que también las nuestras. La primera semana la pasamos en Lugo, escondidos en casa de una tía, pero no era seguro quedarnos en Galicia, por lo que desde allí viajamos a Valencia, donde mi padre consiguió trabajo en la albufera recolectando arroz. —Hace una pausa y por la expresión de su semblante comprendo que su mente ha volado muchos años atrás.
—Fueron tiempos duros —continúa su relato—, apenas había comida y más de medio millón de personas llenaban las cárceles. Como casi todas las familias, la mía también vivía rodeada de miedo y desolación. Una desolación que empeoró cuando un año después mi hermana pequeña falleció a causa de una grave infección. —De nuevo hace una pausa e inspira con fuerza antes de proseguir—. Creí que mi madre iba a volverse loca a causa de la pena, pero tuvo que reponerse, no le quedó otra, pues en aquellos momentos la tristeza era un privilegio que los de nuestra clase social no nos podíamos permitir —explica con una sombra de tristeza enturbiando sus intimidantes ojos azules.
Lo contemplo con un dolor agudo oprimiéndome el pecho al imaginar lo terrible que tuvo que ser para él toda esa situación.
Han pasado casi tres años desde la primera vez que vi a Joaquín. Lo conocí por casualidad la primera tarde que vine a visitar a mi abuela, a la que mis padres tuvieron que ingresar en la residencia cuando su demencia avanzó tanto que se les hizo imposible continuar atendiéndola en casa.
Por supuesto, yo estaba al tanto de su empeoramiento, ya que, aunque por aquel entonces estaba haciendo prácticas en una empresa de Barcelona, tanto mi madre como Patricia, mi hermana pequeña y mejor amiga —que por aquel entonces todavía estaba acabando la carrera y vivía con mis padres—, se encargaban de mantenerme informada gracias a las largas conversaciones telefónicas que manteníamos cada noche. Sin embargo, la distancia es una buena herramienta a la hora de minimizar situaciones dolorosas o difíciles de aceptar, y tal vez por eso nunca me la imaginé tan mal como en verdad estaba hasta que, cuando unos meses más tarde, al terminar las prácticas, volví a casa, vine a verla y me encontré de repente con una gigantesca bofetada de realidad.
Nunca olvidaré esa tarde. Un sol radiante iluminaba el cielo y las cálidas temperaturas nos abrazaban, pero en cuanto abrí la puerta de la habitación de mi abuela y la vi allí, postrada en aquella silla, con la mirada perdida y observándome como si en lugar de su adorada nieta fuese una extraña, mi mente se nubló y mi cuerpo se congeló como si acabase de teletransportarme al mismísimo círculo polar ártico.
Apenas la reconocía, me resultaba incomprensible que la mujer que tenía ante mí fuese la misma que durante toda mi vida me leyó cuentos, curaba mis heridas y me hacía reír. Hasta pasados unos minutos no supe reaccionar. Un nudo gigantesco que me bloqueaba la garganta me impedía decir una sola palabra y no tenía ni idea de qué hacer. La impresión fue tal que incluso me costaba mirarla a la cara, ya que su expresión ausente se incrustaba poco a poco dentro de mí haciéndome estremecer. Al final, tragándome las lágrimas, me acerqué a ella y tomé asiento a su lado. Aguanté media hora, treinta minutos en los que me obligué a contarle cosas que, a ciencia cierta, ni le interesaban ni iba a entender. Aun así, permanecí allí, quieta, sujetando su mano entre las mías mientras hablaba sin parar con la esperanza de que mi presencia la consolase, le sirviese como refugio para guarecerse del vacío o la ayudase a escapar de aquel extraño pozo negro que parecía consumir su mente y su ser.
Cuando abandoné la habitación casi no podía andar, me fallaban las fuerzas y la energía. Mi propia vida parecía haberme abandonado entre aquellas cuatro paredes y me sentía tan mal que, incapaz de dar un paso más, me dejé caer en el primer banco que encontré en el jardín y comencé a llorar.
Fue entonces cuando Joaquín se acercó a mí, se acomodó a mi lado, me ofreció un pañuelo de tela y comenzó a parlotear. Confieso que al principio no le presté demasiada atención, pero al cabo de un rato tanto sus palabras como su tono amable y reconfortante fueron ayudándome a contener los sollozos y a sentirme un poquito mejor.
A partir de entonces casi todas las tardes acudía a ver a mi abuela y, cuando terminaba mi visita, siempre aprovechaba para hacerle compañía un rato a él. Joaquín estaba muy solo, a su avanzada edad pocos amigos (por no decir ninguno) le quedaban ya y su familia vivía al completo en Estados Unidos; por ello, a pesar de que jamás ponía mala cara y la sonrisa parecía ser un elemento perenne en su rostro, yo no podía evitar sentir algo de lástima por él.
Al principio mis visitas extrañaban a las trabajadoras del centro, provocando que alguna de ellas me observase con cierto recelo, pero enseguida comprendieron que mi intención era de lo más honesta y que mi único propósito era animarlo dándole un poco de charla, aunque en realidad mi estado era tan lánguido cuando salía de ver a mi abuela que la que necesitaba ánimos casi siempre terminaba siendo yo.
Por extraño que pueda parecer, Joaquín y yo nos entendíamos y disfrutábamos del tiempo que pasábamos juntos; por ello, empecé a verlo casi como ese abuelo al que nunca tuve la suerte de conocer (de los cuatro solo pude tener relación con mi abuela materna; los demás, por desgracia, fallecieron antes de que yo naciese). De ahí que, cuando pocos meses después mi abuela nos dejó, mis visitas a Joaquín, lejos de disminuir, aumentaron.
A lo largo de estos tres años hemos hablado de todo y de nada a la vez, temas triviales y otros más trascendentales. He conocido a su hija y conversado con ella por videoconferencia en repetidas ocasiones, me ha enseñado fotos, recuerdos y me ha puesto al día de sus mil y una aventuras. Ha habido de todo: historias alegres, divertidas y otras más tristes o cargadas de emoción. Su trabajo en el Ejército le hizo ver cosas que la mayoría de las personas ni siquiera somos capaces de imaginar y yo he tenido la suerte de ser testigo de todas ellas a través de sus recuerdos. Precisamente por esa razón, ver la pena que lo embarga me impresiona todavía más, porque jamás hasta hoy había visto tanta tristeza en su mirada. Una tristeza que me hace encogerme y sentirme pequeña, pues es un sentimiento que nada tiene que ver con él. De hecho, es justo lo opuesto a él.
Si tuviese que definir a Joaquín Castillo, lo haría como un hombre alegre, de lo más dicharachero, amable y fuerte quien, a pesar de los noventa y cinco años de edad que carga a sus espaldas y de los achaques derivados de la misma, muestra más vitalidad que muchos jóvenes de veinte.
Es alto, corpulento, y el hecho de que su movilidad se haya visto limitada en los últimos meses llevándolo a necesitar la ayuda de una silla de ruedas para desplazarse no ha influido en absoluto ni en su ánimo risueño ni en sus ganas de vivir. Y es por todo ello, por esa forma suya tan peculiar de enfrentar la vida y por su carácter, por lo que me siento muy afortunada de poder disfrutar de cada segundo que paso a su lado.
—Durante cuatro años enteros busqué la forma de cumplir mi promesa y volver a por María para entregarle el anillo y unirme a ella en matrimonio, pero por desgracia después de la muerte de mi hermana no podía abandonar a mi familia y no pude hacerlo. —Sus palabras me arrancan de mis pensamientos y parpadeo un par de veces fijando la mirada en él.
—¿Entonces, no conseguiste regresar a por María? —susurro apenada, pues mi imaginativa y romántica mente ya esbozaba trazos de ese ansiado final feliz.
Él niega con la cabeza y cierra los ojos con fuerza antes de continuar.
—Poco después, Lucía apareció en mi vida y se convirtió en mi mujer. Nos casamos en una pequeña ermita, acompañados únicamente de mis padres, ya que los suyos habían perecido, y a pesar de que fue una ceremonia de lo más sencilla y de que nuestro banquete de bodas consistió en un plato de arroz con pollo, fue, junto con el día en que nació mi hija y el día que me convertí en abuelo, uno de los momentos más felices de mi vida, un momento que nunca olvidaré —asegura emocionado.
—¿Entonces, te casaste enamorado de Lucía? ¿Pudiste olvidar a María? —pregunto curiosa.
—Me casé locamente enamorado, Lucía era una muchacha risueña, hermosa y muy inteligente que se convirtió en el amor de mi vida. Juntos conseguimos sanar las heridas que la maldita guerra y el pasado habían abierto en nuestros corazones, y mentiría si no afirmase que cada día a su lado fue un regalo. Viajamos juntos, tuvimos una hija maravillosa y, años más tarde, nos trasladamos a vivir a Estados Unidos, donde permanecimos hasta que ella falleció. Una vez viudo y con mi nieto criado, decidí volver aquí, a la que siempre consideré mi tierra, mi hogar. — Su voz parece quebrarse durante un momento a causa de los recuerdos y se toma un segundo para recomponerse antes de continuar—. Sí, estaba enamorado, amaba a Lucía con toda mi alma y siempre lo haré. Sin embargo, un huequecito de mi corazón siempre perteneció y pertenecerá a María, ella fue mi primer amor, un amor puro y verdadero de esos que no se olvidan. En el fondo, la espinita de no haber cumplido mi promesa y de no haberle dado el anillo es una pena que se me quedó clavada. Soy un hombre de palabra y en aquella ocasión no cumplí la mía. Por ello, decidí que, si la alianza no era para ella, tampoco sería para ninguna otra y desde entonces siempre la he guardado junto a mí.
—¡Pero Lucía era tu mujer! ¡Era el anillo de tu familia, tenías que habérselo dado a ella! —protesto ofuscada.
—Que mi amor por Lucía fuese real y terminase casándome con ella no le quita ni un ápice de importancia a los sentimientos que un día tuve por María. Ese anillo dejó de ser mío en el momento en que se lo ofrecí y, a pesar de no poder devolvérselo tal y como prometí, en lo que a mí respecta desde aquel instante siempre le perteneció a ella.
Asiento comprendiendo sus palabras mientras él se aproxima con la silla de ruedas a la mesilla de noche y, con cuidado, saca una cajita de desgastado terciopelo negro del primer cajón. A continuación, se acerca de nuevo a mí y abre la cajita con aire ceremonioso para dejar a la vista un sencillo pero precioso anillo de oro con pequeñas piedras incrustadas.
—Es precioso —murmuro admirando la exquisita pieza.
—Lo es —asiente y dirige la vista a la joya.
—¿Sabes? —Suspira con pesadez—. Hace meses que sueño con buscar a María y devolver el anillo al lugar donde siempre debió estar.
—¿Ahora? ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué? —pregunto confusa frunciendo el ceño.
—Porque sé que se me acaba el tiempo y, llegado el momento, saber que no cumplí ese juramento no me permitirá descansar en paz.
—Quita, quita, Joaquín, déjate de decir cosas raras, que tú nos vas a enterrar a todos —afirmo al tiempo que doy golpecitos en la madera de la cómoda que permanece a mi espalda para espantar los malos pensamientos. —¿Supiste algo más de María a lo largo de los años? —me intereso y disimulo el estremecimiento que me han provocado sus palabras.
—Al principio nos carteamos, pero ya antes de conocer a Lucía habíamos perdido el contacto. Por mis padres me enteré de que también ella se casó y tuvo descendencia, pero una vez que ellos murieron no volví a saber nada más —responde con un aire tan apesadumbrado que, si no fuese porque lo veo una posibilidad de lo más remota, yo misma me ofrecería a ayudarlo a encontrar a María para devolverle el dichoso anillo.
Todavía observo la preciosa alianza cuando la puerta de la habitación se abre y una de las auxiliares se asoma con una sonrisa.
—Lamento interrumpir su charla, don Joaquín, pero es la hora de la cena y el resto de sus compañeros lo esperan —anuncia la chica lanzándome una mirada que me deja más que claro que se me ha ido el santo al cielo y la visita se ha alargado demasiado.
—Hoy no tengo hambre, siento el estómago un tanto revuelto —manifiesta el anciano sorprendiéndonos a ambas, ya que habitualmente goza de un apetito envidiable.
—No se preocupe, pediré que le preparen una manzanilla —ofrece la auxiliar, que se adentra en la habitación y se encamina a la silla de ruedas para acompañarlo hasta el comedor.
—¿Vendrás mañana, Lola? —pregunta él, como hace cada día, a pesar de que la respuesta siempre es la misma.
—En cuanto salga del trabajo —aseguro.
Su mirada se ilumina antes de señalarme con el dedo de forma acusadora.
—Trabajas demasiado, niña, no todo en la vida es trabajar —me regaña poniendo los ojos en blanco.
—Te recuerdo que tú fuiste, junto con Patricia, una de las primeras personas que me animó a montar mi propia empresa de diseño de interiores; de hecho, si la memoria no me falla, resultaste ser bastante insistente.
—Que montes una empresa no quiere decir que tengas que pasarte el día entero dentro de ella —refunfuña—. Siempre estás trabajando y, cuando no lo haces, visitas a tus padres o estás aquí. ¿Cuándo se supone que vas a encargarte de vivir tu vida?
—El trabajo es parte de mi vida —contesto disimulando una sonrisa, pues sé de sobra a qué se refiere, pero me encanta hacerlo rabiar.
—El trabajo pertenece a tu vida profesional, yo hablo de la vida personal. ¿Cómo vas a encontrar a un buen chico si siempre estás metida entre esas cuatro paredes?
—Eso no es algo que me preocupe; si tiene que aparecer, aparecerá.
—Si tiene que aparecer, aparecerá, si tiene que aparecer, aparecerá. Eres una chica especial, Lola, mereces compartir tu vida con alguien que te haga vibrar.
Una carcajada escapa de mi garganta y le guiño un ojo antes de que la auxiliar lo saque de la habitación.
—Por el momento, el tema de las vibraciones vamos a dejarlo para el teléfono móvil —aseguro mientras los acompaño de camino al comedor, que queda en la misma dirección que la salida.
Él suelta un bufido con el que me muestra su entera disconformidad y me señala de nuevo con el dedo antes de desaparecer en el interior de la estancia.
—Nos vemos mañana —me recuerda.
—Por supuesto —asiento a la vez que lo veo alejarse y prosigo mi camino hacia la puerta principal.
«Conocer a alguien especial», dice; lo único que yo tengo interés en conocer esta noche es la tortilla que pienso zamparme para cenar. Estoy famélica y solo de pensarlo me rugen las tripas, por lo que, ansiosa por disfrutar de tan delicioso manjar, aprieto el paso, deseosa de llegar a casa ya.
El estridente sonido del teléfono me hace pegar un bote en la cama y, todavía con los ojos cerrados, palpo la superficie de la mesilla en busca de ese desquiciante aparato que por poco consigue que el corazón se me salga del pecho.
Cuando al fin lo encuentro, me lo acerco a la cara más de lo necesario y abro un ojo para comprobar que son poco más de las tres de la madrugada y que el número que aparece en la pantalla, además de parecerme de lo más extraño, no me resulta nada familiar.
Todavía con la respiración acelerada debido al sobresalto y convencida de que alguien debe de haberse confundido, descuelgo y, con el cuerpo más dormido que despierto, aproximo el móvil al oído.
—¿Sí? —pregunto en medio de un bostezo.
—¿Lola? —Una voz nerviosa y compungida titubea al pronunciar mi nombre poniéndome de inmediato en alerta.
—¿Quién es? —inquiero abriendo los ojos de golpe. Mi primer impulso es pensar en mis padres, que llevan algo más de una semana recorriendo los países nórdicos como autorregalo por sus bodas de plata y siento una piedra oprimiéndome el estómago.
—Soy Dalia, la hija de Joaquín —me comunican desde el otro lado de la línea. La afirmación me produce un alivio inmediato que, por desgracia, tan solo dura unos segundos.
Un escalofrío recorre mi cuerpo haciéndome estremecer al sentir como la temperatura de la habitación desciende varios grados de golpe y trago saliva con pesadez. No porque tenga algo en contra de la mujer que respira agitada al otro lado, todo lo contrario. Durante estos años he tenido la oportunidad de comunicarme con ella por videollamada varias veces y siempre me ha parecido una persona encantadora. De hecho, en una ocasión incluso llegué a mantener una breve charla con su hijo, que es militar, y también él me pareció de lo más educado. Un poco seco y parco en palabras, pero educado.
Lo que sucede es que no hay que ser un portento para comprender que una llamada de Dalia a estas horas de la noche no puede significar nada bueno y esa certeza hace que una extraña y angustiosa sensación se extienda por mi pecho antes siquiera de que ella vuelva a hablar.
—Siento llamarte a estas horas, pero acaban de llamarme de la residencia: mi padre ha sufrido un infarto —solloza.
—¿Está…? —intento hacerme entender, pero mis palabras parecen haberse vuelto de hormigón. Por suerte, Dalia se apresura a contestar.
—Han conseguido reanimarlo y lo han llevado al hospital, pero no me han dado demasiadas esperanzas y si algo le pasa… No quiero que esté solo —murmura la pobre mujer sin esconder su pesar.
—Voy para allá —digo saltando de la cama todavía con la respiración entrecortada para, a toda velocidad, enfundarme en una chaqueta y ponerme de cualquier manera las zapatillas, sin molestarme siquiera en quitarme el pijama.
De forma mecánica, cojo las llaves de casa y las del coche mientras escucho la información que Dalia me proporciona sobre el hospital al que debo acudir y, sin pensarlo un solo segundo, abandono a toda prisa mi casa, bajo corriendo por las escaleras los tres pisos que me separan del portal y salgo corriendo como una loca a la calle en dirección a mi coche.
Entre el acusado temblor que domina mi cuerpo y la espesa bruma que se adueña de mi mente impidiéndome pensar con claridad, a pesar de tener el manos libres, me veo incapaz de seguir escuchando a Dalia y conducir a la vez, por lo que me despido de ella antes de arrancar prometiendo devolverle la llamada en cuanto sepa algo más. Y dejo caer el móvil en el asiento del copiloto para aferrarme al volante como si la vida me fuese en ello antes de inspirar con fuerza y arrancar.
Por suerte, el trayecto hasta el hospital apenas me lleva diez minutos, porque dudo que en mi estado hubiese podido conducir mucho tiempo más; en cuanto accedo al complejo, aparco como puedo, de cualquier manera, y, de nuevo corriendo como si estuviese desquiciada, entro por la puerta de urgencias buscando con ansia un mostrador de información.
La funcionaria que lo atiende me deriva a una salita de espera y, cada vez más agobiada, me dirijo hacia allí.
La sala en cuestión resulta estar vacía, y menos mal porque, incapaz de estarme quieta, me dedico a recorrerla histérica de un lado a otro sin dejar de caminar. No me gustan los hospitales, no me gusta estar en ellos y mucho menos hacerlo sola, pero mis padres están disfrutando de un merecido crucero para celebrar sus bodas de plata y mi hermana está trabajando fuera del país esta semana, por lo que, dado que ninguno de ellos podría acompañarme por mucho que quisiesen hacerlo, considero una estupidez despertarlos y preocuparlos en medio de la noche para nada.
Angustiada por momentos, resoplo cerrando los ojos con fuerza; no sé cuánto tiempo llevo esperando aquí, pero juraría que los segundos pasan más despacio de lo normal solo por el placer de torturarme y burlarse de mí.
De repente la puerta se abre y una mujer de pelo castaño que rondará los cuarenta años entra con gesto serio y camina hasta mí.
—¿Lola García?
—Sí, soy yo —musito sin apenas voz.
—En la residencia nos dijeron que usted era el contacto confirmado por la familia para Joaquín Castillo.
Incapaz de decir una palabra más, asiento.
—Lo siento, hemos hecho todo lo posible por estabilizarlo, pero el infarto ha sido agudo y, como su corazón ya estaba dañado, no ha podido soportarlo —me explica con voz suave.
Sus palabras penetran en mi cuerpo a la vez que las lágrimas salen de él a borbotones dejando en mis mejillas un reguero de agua salada. Fijo mis ojos en los suyos y comienzo a negar con la cabeza mientras tiemblo.
—Yo, lo siento, yo… solo quería despedirme de él —susurro.
—Sé que nada de lo que diga ahora mismo va a servirle de consuelo, pero debe saber que no sufrió. Fue rápido, se fue sin apenas dolor —intenta consolarme la mujer, que me dedica una mirada cargada de comprensión—. El técnico de la ambulancia me informó de que tenía esto dentro del puño cuando lo trajeron aquí. —Extiende ante mí la palma de la mano, en cuyo centro reposa la pequeña alianza de oro que ayer mismo por la tarde Joaquín me mostraba.
Con dedos temblorosos, cojo la alhaja y, a través de la cortina de lágrimas que me empaña la vista, dedico una última mirada a la doctora, quien me aprieta con empatía el hombro antes de alejarse de mí.
Capítulo 2
Un vecino con mucha guasa
David
Sin demasiado convencimiento, me bajo del taxi en la dirección que me facilitó mi madre y, por inercia —o quizás por defecto profesional—, echo un vistazo a ambos lados.
Es una zona tranquila y, a pesar de que salta a la vista que el barrio es antiguo, se nota que hace poco que ha sido humanizado. Las aceras no son demasiado anchas, pero sí cómodas para caminar, y las jardineras rebosantes de flores que las ocupan otorgan a la zona una pincelada de luz y color que la llena de vida.
Camino un par de metros y me detengo delante del portal a contemplar con admiración la fachada del edificio construida en piedra con grandes ventanales blancos. Es muy bonito, eso no se puede negar.
Justo en ese momento la puerta se abre y un vecino de avanzada edad me saluda mientras la sostiene para cederme el paso, pero niego con la cabeza.
—Gracias, pero creo que prefiero llamar al timbre —me disculpo señalando el telefonillo, convencido de que eso es lo mínimo que debo hacer al presentarme sin avisar.
—Yaaa… —susurra él, que me estudia con el ceño fruncido—. ¿A qué piso vas, muchacho?
—Al tercero —respondo después de echar un vistazo de reojo al papel que sostengo en la mano.
—¿Al tercero? En esa planta solo vivimos Lola y yo, y siento decírtelo, pero ese cacharro lleva meses estropeado, así que, si quieres hablar con mi vecina, solo tienes tres opciones: o la llamas por teléfono, o le haces señales de humo o mucho me temo que tendrás que pasar —afirma encogiéndose de hombros mientras hace un gesto en dirección al telefonillo.
Durante un momento sopeso las posibilidades. Lo del teléfono queda descartado, no soy tan maleducado como para presentarme en casa de alguien sin avisar y menos todavía si esa persona ni siquiera me conoce; de hecho, por ese motivo, antes de decidirme a venir llamé varias veces al número que mi madre me dio y por mucho que lo intenté, nada, fue imposible, siempre estaba apagado. En cuanto a lo de las señales de humo… Por razones obvias ni siquiera lo voy a considerar, por lo que al final, soltando un suspiro de resignación, decido hacer caso al hombre y entrar.
—¿Hace mucho que conoces a Lola? —se interesa.
—No, no demasiado —contesto.
—¿No demasiado? —repite él alzando las cejas.
—En realidad no la conozco, por lo menos no en persona —reconozco algo incómodo.
—¿Y si no la conoces a qué vienes a su casa? No serás uno de esos acosadores modernos de las redes sociales, ¿no? No entiendo qué le pasa a la juventud hoy en día, en mi época para cortejar a una moza le mandábamos flores o la invitábamos al cine, ahora os dedicáis a mandaros corazoncitos por medio de las pantallas. ¡Así va el mundo! —farfulla el hombre, molesto, analizándome con desconfianza.
—Puede estar tranquilo, no soy ningún acosador —replico divertido por el arranque—. Lola era amiga de mi abuelo y, cuando él murió, se encargó de recoger sus cosas de la residencia en la que estaba. Ahora vengo a por ellas —explico dándole más información de la necesaria para intentar tranquilizarlo.
—¿Y por qué ella recogió sus cosas y no lo hiciste tú? —cuestiona con la mano en el mentón, muy al estilo de Sherlock Holmes.
—Yo no pude hacerlo porque vivo en Estados Unidos y llegué justo para el entierro.
—¡Un yanqui, válgame Dios!
—Tranquilo, le aseguro que este yanqui viene en son de paz —manifiesto sin disimular una sonrisa.
—¡Más te vale, si no, como que me llamo Eusebio Ramón Rodríguez de la Cruz que vas a cruzar el Atlántico sin avión ni nada! Aquí donde me ves, fui policía durante muchos años y todavía conservo gran parte de mis habilidades —asegura señalándome con el índice.
—No tiene de qué preocuparse, le prometo que mis intenciones son de lo más honradas —contesto jocoso.
El hombre me mira de arriba abajo sin demasiado convencimiento y, negando con la cabeza, se da la vuelta.
—El ascensor tampoco funciona —me advierte—. En estos pisos antiguos todo son derramas y reformas, a ver si un día de estos consigo vender el mío y me mudo a una casita con jardín.
—¿Tampoco? —repito alzando ambas cejas.
—No sufras; como te he dicho, Lola y yo somos vecinos de descansillo. Si un viejo de mi edad sube y baja tres pisos todos los días, dudo que para ti hacer lo mismo suponga un problema —replica con aire burlón antes de salir a la calle y dejarme solo por fin.
Todavía sorprendido por mi encuentro con tremendo personaje, comienzo a subir las escaleras mientras repaso mentalmente el discurso que tengo preparado. «Hola, mi nombre es David, soy el nieto de Joaquín y tanto mi madre como yo queremos agradecerte todo lo que has hecho por mi abuelo y, si te parece bien, ya que estoy en España yo mismo me llevaré sus cosas».
Son apenas cuatro frases, cuatro oraciones la mar de sencillas que incluso un niño podría pronunciar sin trabarse y, sin embargo, en cuanto golpeo la puerta del tercero B y esta se abre, me quedo mudo y con cara de pánfilo observando con atención a la chica que aparece ante mí.
Es Lola, no me cabe ninguna duda de que es ella. La misma con la que hablé apenas unos minutos durante la videollamada que hice a mi abuelo por su cumpleaños, cuando estaba destinado en Irak.
Por la sorpresa que veo reflejada en sus grandes y expresivos ojos grises me atrevería a asegurar que, a pesar de que tal y como digo solo hablamos durante unos minutos, también ella me ha reconocido.
—¿Da… David? —tartamudea con un hilo de voz.
Aprovechando el momento de desconcierto la observo con detenimiento. El tono pelirrojo de su cabello parece incluso más vivo en persona que a través de la pantalla, lo lleva algo más largo de lo que recordaba y en este momento su melena cae despeinada y de manera desordenada formando suaves cascadas sobre los hombros y la espalda. Su rostro algo pálido luce salpicado por diminutas pecas a la altura de las mejillas y la nariz, y sus expresivos e inmensos ojos grises me contemplan confusos y enrojecidos, señal de que, con toda probabilidad, ha estado llorando.
La muchacha cruza los brazos sobre su estómago y mis ojos persiguen el movimiento de manera inconsciente. Viste un pantalón de chándal que sin duda ha tenido tiempos mejores, una camiseta de Piolín de manga corta tamaño XXL y sus pies aparecen cubiertos por unos mullidos calcetines en forma de oveja que me hacen sudar solo con verlos.
Un sonido en el portal me devuelve a la realidad y carraspeo antes de comenzar a hablar.
—Sí, soy yo. —Intento sonreír, pero estoy nervioso y el gesto me sale de lo más forzado—. Perdona que me presente así, sin avisar —me disculpo pasándome inquieto una mano por el pelo.
—Ehhh, no te preocupes, no pasa nada —asegura ella incómoda.
—Disculpa que me presente así, sin avisar —repito y trato de recuperar ese sencillo discurso que tenía preparado y del que no recuerdo ni la primera palabra.
—Tranquilo, es solo que no esperaba encontrarte aquí; quiero decir, sabía que habías venido, te vi en el cementerio, pero no esperaba encontrarte aquí aquí —especifica frunciendo el ceño mientras señala la puerta de su casa.
Yo también la vi en el cementerio: estaba a unos metros, atrás, apartada, con la mirada perdida y sin hablar con nadie. Quise acercarme a ella, pero desapareció antes de darme la oportunidad.
—Disculpa, ¿quieres pasar? —pregunta de repente haciéndose a un lado tras parpadear varias veces como si acabase de recordar que todavía estamos manteniendo esta especie de extraña conversación en el descansillo.
—Claro —agradezco y paso al interior, observándolo todo a mi alrededor.
La habitación es acogedora y muy bonita. Las paredes son de piedra y el techo es blanco con vigas de madera. Es un espacio diáfano donde la cocina se comunica con el salón y ambos espacios disfrutan de la claridad que penetra por tres grandes ventanales convirtiéndose en una única estancia amplia y luminosa. Por si eso fuese poco, los muebles de madera clara y el bonito sillón de piel marrón contrastan a la perfección con la piedra confiriéndole un aire de lo más cálido y confortable a la vivienda.
—Tienes una casa preciosa, me gusta mucho el aire hogareño que has conseguido imprimirle —comento con sinceridad.
—Gracias —responde ella dedicándome una deslumbrante sonrisa que ilumina su mirada.
—Eres diseñadora de interiores y, si no recuerdo mal, has montado tu propia empresa, ¿verdad? —murmuro mientras observo con curiosidad los libros y objetos que reposan sobre las estanterías de madera que enmarcan una chimenea de gas.
—Ehhh, sí, las dos cosas son ciertas. ¿Cómo lo sa…?
—Mi abuelo me lo contó una de las muchas veces que me hablaba de ti —respondo sin esperar a que termine de formular la pregunta.
—¿Joaquín te hablaba de mí? —Su voz suena tan sorprendida que me hace gracia.
—¿Bromeas? —replico desviando la vista hacia ella, que me observa mordiéndose el labio inferior de una forma inocente y a la vez de lo más sugerente—. Se pasaba el rato hablando de ti, parecía tener tu nombre tatuado en la punta de la lengua.
—Yo… no lo sabía. Quiero decir, es cierto que pasábamos mucho tiempo juntos, pero sé que no teníais la posibilidad de hablar demasiado a menudo y no imaginé que cuando lo hacíais malgastase ese tiempo hablándote de mí.
De verdad parece asombrada y eso me da a entender que en realidad no tiene ni idea del inmenso cariño que mi abuelo sentía por ella.
—Yo no lo llamaría malgastar. Mi abuelo te quería mucho, Lola, te apreciaba de verdad y yo disfrutaba escuchando todo lo que me contaba —confieso—. En mi trabajo hay días muy oscuros y escuchar su risa, ver como sus ojillos se iluminaban al otro lado de la pantalla cuando me relataba vuestras charlas o aventuras era como vislumbrar en medio de una tormenta un rayo de luz.
—Yo… De verdad que no sé qué decir —musita dejándose caer en el sillón mientras el rubor cubre sus mejillas y le otorga un aspecto de lo más adorable.
Con una sonrisa en los labios, tomo asiento a su lado, aunque procuro mantener cierta distancia para no incomodarla.
—Recuerdo la noche que lo llevaste a ver el concierto de Rafael. Todavía estaba emocionado cuando, días más tarde, habló conmigo.
—Calla, calla. —Niega con la cabeza mientras una sonrisa nostálgica se abre paso entre sus labios—. Mi idea era llevarlo a una grada y ver el concierto con comodidad, pero él se negó a permanecer sentado, me arrastró al pie del escenario y no paró de cantar ni de gritar en las dos horas que duró el espectáculo. Llegó a la residencia sin voz, creí que me iban a matar.
—Sin voz, pero feliz. Estuvo hablando de eso durante semanas —recuerdo.
—¿Os contó el día que se empeñó en ir al monte a buscar setas? —pregunta ella, animada al rememorar esos momentos a su lado.
Asiento con la cabeza y la observo divertido.
—Apostó con un compañero de la residencia que iba a conseguir tres kilos de setas y, a los pocos minutos de llegar al monte, se puso a llover, pero no fuiste capaz de moverlo de allí hasta que llenó tres bolsas enteras.
—¿A llover, dices? ¡Eso no era lluvia, era el diluvio universal! ¡No me hubiese extrañado encontrarme entre dos pinos a Noé con el arca haciéndonos señas para que nos subiésemos en ella! —asegura negando con la cabeza—. Acabamos calados hasta los huesos y con casi cuatro kilos de setas. Yo me cogí un resfriado de mil demonios y él, que por suerte no agarró ni un triste moco, estaba tan campante.
—Estaba hecho de una harina especial —corroboro, incapaz de contener la risa al imaginarme la escena de los dos chorreando mientras recogían setas en medio del monte—. ¿Es cierto que en su último cumpleaños te la lio en un restaurante? —pregunto con curiosidad recordando algo que en su día me comentó mi madre y que mi abuelo se apresuró a negar.
—Esa fue buena: por su último cumpleaños lo invité a comer paella en un restaurante de estos de alta cocina y el muy cabezota terminó colándose en la cocina para explicarle al chef por qué según bajo su criterio no había conseguido dar con el punto exacto del arroz —afirma.
Una carcajada escapa de mi garganta al imaginar tal panorama y ella se echa a reír también.
—Mi madre y yo estamos muy agradecidos por todo lo que hiciste por él —aseguro.
Los ojos se le llenan de lágrimas y siento el impulso de acercarme a abrazarla, pero me contengo. Casi no la conozco, aunque no me cuesta comprender por qué mi abuelo sentía tanto aprecio por ella. Lola es una de esas personas a las que rodea un aura especial, alguien capaz de desprender una luz y una calidez que te hacen sentir bien.
—No tenéis que estarlo, Joaquín fue como un abuelo para mí, sé que no compartimos muchos años, pero el tiempo que tuvimos fue un regalo y no lo olvidaré —carraspea emocionada aclarándose la garganta.
—Debería haber pasado más tiempo con él —murmuro apesadumbrado por el peso de su marcha y por la certeza de haberme perdido muchos momentos a su lado que ya no podré recuperar.
—No digas eso, él estaba muy orgulloso de ti. Te quería, admiraba y respetaba —asevera Lola con vehemencia. Sus palabras escuecen dentro de esas heridas interiores que todavía no he conseguido sanar y me obligo a desviar la mirada para ocultar el rastro de tristeza y desconsuelo que me embarga al pensar en mi reciente pasado.
Tres grandes maletas ocupan un pequeño hueco del salón y mis ojos se fijan en ellas.
—Son las cosas de tu abuelo, tu madre me pidió que las recogiese de la residencia —explica al ver el rumbo que toman mis ojos.
—Lo sé, me pidió que me las llevase para evitar que tuvieses que mandarlas. Gracias también por eso, me imagino que debió de ser duro para ti.
Por toda respuesta ella se encoge de hombros y, durante unos segundos, la veo titubear mientras de nuevo se muerde el labio.
—No quiero molestarte más, creo que es hora de irme —anuncio, a pesar de que, si por mí fuese, en parte por recordar a mi abuelo y en parte por disfrutar de su compañía, no pondría fin a esta conversación.
—Antes necesito pedirte un favor —susurra removiéndose nerviosa en el sillón.
—Claro, dime.
—Hay algo de Joaquín que necesito conservar. Me gustaría quedarme con esto —dice levantándose y echando a andar hacia una pequeña mesita de madera de la que recoge algo que extiende en la palma de su mano ante mí.
—¿Es? ¿Eso es? —pregunto con las palabras atascadas en la garganta, pues cuando me dijo que quería quedarse con algo no esperaba que ese «algo» fuese una reliquia familiar a la que mi abuelo le tenía tanto aprecio.
—El anillo de la abuela de Joaquín —afirma observando con un destello de anhelo la sencilla pero delicada joya.
—Yo… comprendo que quieras quedarte con algún recuerdo, pero eso es una joya familiar y no creo…
—Oh no, no es para mí —se apresura a corregirme con expresión horrorizada, moviendo con ímpetu la cabeza en señal negativa—. Tengo que quedarme este anillo porque Joaquín me ha pedido un último favor. —Una sonrisa triste decora su rostro a la vez que una fina lágrima desciende por su mejilla. Con la incomprensión latente en mi rostro, yo las observo a ambas, a la joya y a ella, sin entender a qué favor se refiere y sin saber qué pensar. Lo único que tengo claro es que, tratándose de mi abuelo…, todo puede pasar.
Capítulo 3
La carta
Lola
Todavía con la alianza en la palma de mi mano, estudio la reacción de David. Parece aún más sorprendido que antes y, teniendo en cuenta que acabo de decirle que su abuelo, el cual acaba de fallecer de forma repentina, me ha pedido un último favor, no puedo culparlo por ello.
—Verás —comienzo a explicarme tomando asiento de nuevo—, pocas horas antes de su muerte, tu abuelo me contó la historia de esta joya.
—O mucho me equivoco o era el anillo de compromiso de mi tatarabuela, ella se lo pasó a mi bisabuela y de ella lo heredó mi abuelo —me interrumpe.
—Cierto, pero esta alianza tiene una historia propia que va mucho más allá de todo eso —admito antes de empezar a relatar a un impresionado David todo lo que su abuelo me contó pocas horas antes de morir. Él me escucha sin decir nada, abriendo los ojos a medida que mi relato avanza mientras yo repito las palabras del anciano, dando voz a una historia que no puedo evitar sentir un poco mía porque fue lo último que Joaquín compartió conmigo antes de partir.
—Vaya —susurra David después de unos segundos digiriendo lo que acaba de escuchar.
—Sí, vaya —asiento.
—Yo no conocí a mi abuela, apenas tenía dos años cuando ella murió, pero sé por todo lo que me contaban que los dos estaban terriblemente enamorados, por eso nunca imaginé que mi abuelo hubiese tenido otro gran amor.
—Pues sí, lo tuvo, aunque, según sus propias palabras, eso no implica que lo que sintió por tu abuela fuese menos intenso o real —musito—. El caso es que Joaquín me dijo que, si nunca entregó el anillo a tu abuela, fue solo porque, a pesar de todo el amor que le profesaba, en su interior sentía que, desde el instante en que se lo ofreció como muestra de compromiso a María en el faro, el anillo pasó a pertenecerle a ella, dejando de ser de él.
—No me sorprende, mi abuelo siempre fue un hombre de palabra, para él una promesa valía tanto como una firma ante notario —comenta pasándose una mano por la cabeza—. Es una historia impresionante y muy bonita, pero no entiendo qué tiene eso que ver con que tengas que hacerle a mi abuelo un último favor —añade frunciendo el ceño.
Me tomo mi tiempo antes de volver a hablar; sé que lo que voy a decirle, que lo que me propongo, es una locura, pero una voz en mi interior me grita que es lo que debo hacer y no pienso ignorarla.
—Joaquín me confesó que durante toda su vida experimentó la necesidad de buscar a María para devolverle ese anillo y que se arrepentía de no haberlo hecho, pues no pudo poner punto final a ese capítulo que siempre sintió como inacabado. Aun así, por mucho tiempo consiguió mantener a raya esa necesidad, si bien en los últimos años se volvió más acuciante haciéndole sentir que había faltado a su palabra y llevándolo a admitir ante mí que estaba convencido de que haber roto aquel juramento le impediría descansar en paz cuando su momento llegara.
—No puedes estar hablando en serio. —David se remueve en su sitio, perplejo.
—Tan en serio que, cuando fui a recoger sus cosas a la residencia, en el cajón de su mesilla de noche, justo debajo de la cajita de terciopelo negro donde guardaba el anillo, encontré esto —añado tendiéndole un sobre.
—¿Qué es? —pregunta él sosteniendo entre sus dedos el envoltorio de papel en el que pueden leerse con claridad tanto su nombre como el mío.
—Compruébalo tú mismo —pido recordando las palabras de la carta que tantas veces he leído en las últimas horas y que dice así:
Queridos David y Lola:
Si estáis leyendo esta carta, es porque mi tiempo entre vosotros ha llegado a su fin. Vosotros sois, junto con mi preciada hija y mi adorada esposa, dos de las personas más importantes de mi vida y estoy feliz de que al fin os hayáis conocido, aunque siento que haya tenido que ser así.
David, todavía recuerdo el momento en que te vi por primera vez, en el instante en que tus manitas tocaron las mías sentí que no podía ser más feliz. Siempre fuiste un niño bueno, alegre y bondadoso capaz de ponerse el mundo por montera con tal de ayudar a los demás y no podría sentirme más orgulloso del hombre en el que te has convertido, quiero pensar que, en parte, un poquito gracias a mí. Fuiste el bastón en el que me apoyé durante los peores momentos de mi vida, cuando mi adorada Lucía falleció. Apenas levantabas dos palmos del suelo, pero tu contagiosa sonrisa me dio alegría y cada momento a tu lado me devolvió las ganas de vivir. Has visto y oído cosas que ninguno de nosotros puede imaginar, pero ni las balas ni las bombas han conseguido hacer mella en lo más valioso que tienes: tu inmenso corazón.