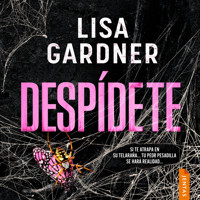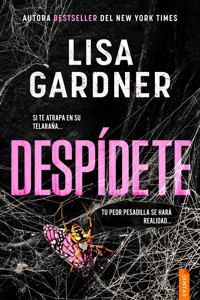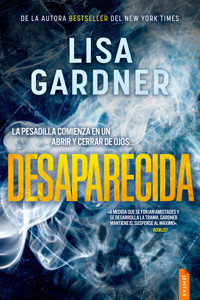Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Quincy & Rainie
- Sprache: Spanisch
¿Qué harías si el hombre de tus sueños resulta ser un asesino? El condecorado policía Jim Beckett era todo lo que Tess había soñado… Pero dos años después de que casarse con él y dar a luz a su hija, descubrió que su marido ocultaba un oscuro secreto y ayudó a meterlo entre rejas por asesinar de forma salvaje a diez mujeres. Incluso encerrado en una prisión de máxima seguridad, él juró que iría a por ella y se lo haría pagar. Ahora, Jim ha escapado, y comienza el juego más peligroso de todos… Después de toda una vida de temor, Tess hará todo para proteger a su hija y defenderse. Para ello, contratará a un exmarine hundido. A medida que la mayor cacería humana que se haya visto jamás en cuatro estados se moviliza para atrapar a Beckett, el tiempo avanza hacia el aterrador reencuentro entre marido y mujer. Y Tess sabe que, esta vez, sus únicas opciones son morir… o matar. --- «Un personaje malévolo e inolvidable y un clímax que te deja sin aliento convierten a El marido perfecto en una lectura cautivadora». Tess Gerritsen «Un oscuro y poderoso relato de suspense que te mantiene en tensión». Tami Hoag «Una escalofriante historia de venganza y traición, con uno de los criminales más espeluznantes sobre los que he leído». Iris Johansen «Una pulida y destacada incorporación a las obras de Tami Hoag, Karen Robards, Elizabeth Powell y, actualmente, incluso de Nora Roberts». Publishers Weekly «¡Me ha encantado este libro! No pude soltarlo hasta que lo terminé a las dos de la mañana». Karen Robards «Un suspense que hace que te muerdas las uñas… Una historia vertiginosa y llena de tensión que me mantuvo despierta hasta altas horas de la madrugada». Kay Hooper «Una lectura superlativa, con personajes intensos, una ejecución impecable y un malvado que te susurrará en la oscuridad cada vez que apagues la luz». Eileen Dreyer «¡Lisa Gardner es un genio! Una intensa y apasionante historia de thriller y suspense con un toque romántico… me produjo escalofríos desde el principio». Reseña de Goodreads «¡Dios mío, qué lectura tan fantástica, emocionante y sobrecogedora!». Reseña de Goodreads «¡Lisa Gardner tiene la habilidad de escribir los relatos de terror psicopático más intensos y aterradores que existen! Muy recomendable». Reseña de Goodreads
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL MARIDO PERFECTO
Lisa Gardner
El marido perfecto
Título original: The Perfect Husband
© 1997 by Lisa Gardner Inc. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Lydia García del Valle, © Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1303-4
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
This edition is published by arrangement with Jane Rotrosen Agency, LLC., through International Editors & Yáñez Coʼ S.L.
PRÓLOGO
La primera vez que la vio, simplemente lo supo. Contemplaba cómo sus pompones rojos y blancos rebotaban en el aire. Veía las largas cintas doradas de su pelo ondear hacia el cielo azul del verano. Memorizó su blanca y reluciente sonrisa mientras ella coreaba sus cánticos de animadora, brincando con las otras chicas por el campo de fútbol recién segado. Antes, sentía hambre; después, al mirarla, se encontró saciado. Antes estaba estéril, pero al estudiarla sintió que le estallaban las entrañas.
Lo sabía todo sobre ella. Sabía que sus padres gozaban de gran respeto en Williamstown, una posición única para los no académicos en ese enclave universitario de artes liberales. Estaba al corriente de que su familia procedía de buena estirpe alemana, cuatro generaciones de rubios de piel clara llevaban regentando la tienda local Matthews’ y vivían el resto de sus días sin alejarse más de cuatro manzanas de su lugar de nacimiento. Tendían a morir con placidez mientras dormían, excepto el bisabuelo de Theresa, que murió por inhalación de humo a los setenta y cinco años mientras ayudaba a liberar a los caballos del granero en llamas de su vecino.
Sabía que Theresa volvía corriendo a casa del entrenamiento de animadoras todas las tardes para echar una mano a sus padres en el establecimiento. Ordenaba pequeñas estanterías repletas de aceites de oliva importados, pasta de espinacas con nuez moscada y caramelos de sirope de arce de fabricación local con forma de hoja de roble. A finales de septiembre y principios de octubre, cuando Williamstown se llenaba de gente maravillada por los montes dorados y la maleza escarlata, a Theresa le permitían cortar queso de Vermont y dulce de azúcar recién hecho y cremoso para los turistas. Luego pasaba la temporada y volvía a quedar relegada a las tareas domésticas, quitando el polvo de las estanterías de cuadros azules, barriendo el suelo de madera centenaria y limpiando las mesas de pino sin tratar. Eran las mismas obligaciones que tenía desde los doce años, y había escuchado a su padre decirle media docena de veces en una sola tarde que nunca sería lo bastante lista como para hacer ninguna otra cosa.
Theresa nunca discutía. Se limitaba a apretarse el delantal de cuadros rojos, agachar su cabeza rubia y continuar barriendo.
Era una chica apreciada en su clase de casi cien alumnos del instituto, agradable pero no extrovertida, atractiva aunque recatada. Mientras otras chicas de diecisiete años del instituto Mount Greylock High School sucumbían a los apremiantes manoseos de la estrella del equipo o al atractivo prohibido de la cerveza barata, Theresa volvía a casa todos los viernes y sábados a las diez de la noche.
Era muy muy puntual, le contó la madre de Theresa. Hacía sus deberes con diligencia, asistía a la iglesia, se ocupaba de sus tareas. No se juntaba con porreros ni drogatas, no su Theresa. Nunca se pasaba de la raya.
Era probable que, en otra época, la señora Matthews hubiera sido tan bella como su hija, pero aquellos años habían pasado deprisa. Ahora era una mujer muy nerviosa, de ojos azules descoloridos, pelo rubio oscuro y cuerpo flácido. Llevaba el pelo recogido lo bastante tirante como para tensarle las comisuras de los ojos, y se santiguaba al menos una vez cada dos minutos mientras hacía tintinear las cuentas de su rosario. Él conocía a las mujeres como ella. Rezaba al Señor para que la librara de toda clase de males. Se alegraba de que a su edad ya no estuviera obligada a tener relaciones sexuales. Y los viernes por la noche, cuando el señor Matthews se bebía una botella entera de Wild Turkey y las golpeaba a ella y a Theresa, pensaba que ambas se lo merecían, porque Eva le había dado la manzana a Adán y desde entonces las mujeres cumplían condena.
A sus cincuenta años, el señor Matthews también era, más o menos, lo que él había esperado ser. Su cabello, que llevaba rapado, era de color gris acero. De rostro severo y cintura estrecha, sus enormes brazos se hinchaban cuando levantaba los sacos de harina de cincuenta kilos y las garrafas de concentrado de jarabe, que pesaban treinta. Se paseaba por la pequeña tienda como un emperador por sus dominios. Mientras su familia trabajaba con ahínco, a él le gustaba inclinarse sobre el mostrador a charlar con los clientes, hablando de la caída del precio de la leche o de los riesgos de administrar un pequeño negocio. Guardaba una pistola cargada debajo de la cama y un rifle en la parte trasera de su camioneta. Una vez al año abatía un ciervo de forma legal y, según se rumoreaba en la localidad, cazaba un segundo ilegalmente, solo para demostrar que podía hacerlo.
Nadie le decía cómo tenía que vivir su vida, regentar su tienda ni dirigir su familia. Era un verdadero hijo de puta testarudo, de ojos entrecerrados y más tonto que un poste.
Jim llevaba solo dos tardes en la tienda examinando a padre, madre e hija, y ya había aprendido todo lo que necesitaba saber. Los padres nunca triunfarían en la alta sociedad, pero no tenían defectos genéticos ni tics faciales. Y su hija, su hermosa, tranquila y obediente hija, era la perfección absoluta.
Jim abrió la puerta de su coche y salió. Estaba preparado. Sobre él, el cielo primaveral estaba de un color azul puro. Ante él, los montes Berkshire, con su tono verde fresco, servían de marco al instituto Mount Greylock High School. Bajo él, el valle ininterrumpido se extendía como un festival de verdor, con campos interminables salpicados por minúsculos puntos de graneros rojos y vacas frisonas blancas y negras. Inhaló los aromas a pino especiado, hierba recién cortada y granjas lecheras lejanas. Escuchó los canticos de las animadoras: “Vamos a luchar, vamos a ganar”. Observó las largas y ágiles piernas de Theresa patear hacia el cielo.
“Somos de Greylock, nadie puede estar más orgulloso. Si no nos oyes, nuestro canto será más bullicioso”.
Sonrió y salió a la luz del sol de primavera. Atrajo la atención de Theresa cuando su cuerpo ágil caía haciendo el espagat, a la vez que lanzaba sus pompones al aire con actitud victoriosa. Ella le devolvió la sonrisa en un gesto reflejo.
Se quitó las gafas de sol. La chica abrió los ojos de par en par. Él desplegó su encantadora sonrisa hasta que ella se fue ruborizando cada vez más y, al final, tuvo que apartar la mirada. Las demás animadoras miraban del uno al otro con patente envidia. Algunas hicieron un puchero gracioso y una pelirroja bien desarrollada sacó sus turgentes pechos en un tardío intento de desviar la atención del joven.
Él no apartaba los ojos de Teresa. Era la elegida. Se giró con sutileza y la luz del sol se reflejó en el escudo policial que llevaba prendido en el pecho, joven y bien tonificado. A treinta metros de él, detrás de la valla metálica, la mirada de Theresa se fijó en la placa. Él se dio cuenta de su nerviosismo inmediato, de su incertidumbre innata. Entonces, sus hermosos ojos castaños recorrieron su rostro, buscando su mirada.
Supo en qué momento fue suya. Registró el preciso instante en que la cautela abandonó su mirada y se convirtió en una vulnerable y trémula esperanza. Y la energía que se apoderó de él era inimaginable.
En su cabeza escuchó la voz de su padre, suave y tranquilizadora, como era al principio, antes de que todo se hubiera ido a la mierda. Su padre recitaba una fábula:
Había una vez una tortuga y un escorpión que tuvieron que enfrentarse a un desbordamiento. Con miedo, pero deseosa de hacer lo correcto, la tortuga le dijo al escorpión que llevaría a la mortífera criatura a través de las embravecidas aguas hasta la orilla contraria si el escorpión accedía a no picarle. El escorpión dio su palabra a la tortuga y se subió sobre su lomo. Se pusieron en marcha y las cortas y fuertes patas de la tortuga se agitaron con fuerza, luchando por alcanzar la orilla. Las olas rompían contra ellos, haciéndoles retroceder. La tortuga nadaba y nadaba, esforzándose por llevarlos hacia delante, incluso cuando el agua los arrastraba hacia atrás. Las olas se iban embraveciendo y la tortuga se cansó. Enseguida, incluso el ligero peso del escorpión empezó a parecerle una pesada cadena que amenazaba con hundirla. La tortuga, sin embargo, se negaba a pedirle al escorpión que saltara. Nadó con más fuerza y, por fin, la orilla apareció ante sus ojos. Parecía que lo iban a conseguir.
Y entonces el escorpión le picó. Simplemente clavó su aguijón y le inyectó con profundidad el veneno en la carne. La tortuga miró desconcertada hacia atrás, el veneno le quemaba la sangre y sus patas se convirtieron en plomo al instante. Ya no podía moverse. Ambos empezaron a ahogarse. En el último momento, con el agua salada inundándole la boca y las fosas nasales, la pobre tortuga gritó:
—¿Por qué has hecho algo así? ¡Nos has matado a los dos!
—Porque es mi naturaleza —respondió el escorpión sin más.
A Jim le gustaba esa historia. La comprendía. También era su naturaleza. No se le ocurría ningún momento en el que no hubiera creído que era mejor que todos, más listo que todos, más rápido que todos, más frío que todos. Lo que quería, lo conseguía.
Ahora sonreía a la preciosa Theresa Matthews, de diecisiete años. Le dejó ver la insignia del condado de Berkshire que tanto le había costado ganar. Y su mano acariciaba con devoción la porra que le colgaba de la cintura.
“Mírame, Theresa. Mira a tu futuro marido”.
Al principio fue así de sencillo. Al principio...
UNO
Cinco años después
JT Dillon estaba borracho.
Fuera, el sol abrasador del desierto brillaba en lo alto del cielo, blanqueando huesos y secando montañas. Los cactus saguaro parecían surfear olas de calor mientras la artemisa moría de insolación a sus pies. Y, por todo Nogales, la gente se refugiaba en habitaciones a oscuras, pasándose cubitos de hielo por el pecho desnudo y maldiciendo a Dios por haber dejado el apocalipsis de agosto para septiembre.
Pero él no se daba cuenta. En medio del fresco oasis verde de su casa de estilo rancho, JT Dillon se encontraba tumbado bocarriba, con la mano derecha sosteniendo la foto de marco plateado de una mujer sonriente y un niño precioso. Su mano izquierda sujetaba una botella de tequila vacía.
Encima de él, un ventilador agitaba por el salón la brisa del aire acondicionado. Debajo de él, una alfombra con estampado navajo absorbía su sudor. La habitación estaba bien cuidada y decorada con gusto, con muebles de mimbre y robustas yucas de jabón.
Dejó de fijarse en esos detalles tras su primer día de tequila puro. Como cualquier marine sabía, las auténticas borracheras eran un arte, y JT se consideraba el primer Miguel Ángel de Tequila Willie. El sorbo número uno abrasaba la mucosa de la garganta. El segundo trago quemaba el sabor del primero. Media botella más tarde, ningún hombre que se preciase pestañeaba siquiera ante la sensación de un tequila barato y crudo descendiendo por el esófago, entrando en el estómago y, tarde o temprano, saliendo por los intestinos.
Al terminar el primer día, JT se encontraba al margen de todo pensamiento consciente. El ventilador del techo se había convertido en un pájaro prehistórico; su sofá de mimbre, en un tigre esperando el momento para atacar. El marine más duro y malvado del mundo había desarrollado un caso grave de risa nerviosa. Cuando cerraba los ojos, el mundo le daba vueltas, así que pasó su primera noche sujetándose los párpados con los dedos para que no se le cerrasen, mirando al techo hora tras hora.
En ese momento, a los cuatro días a base de tequila, había dejado de pensar y entregado la mayor parte de su cuerpo. La cara fue la primera en rendirse. Estaba sentado junto a la piscina, bebiendo un estupendo Cuervo Gold y, de repente, se dio cuenta de que ya no sentía la nariz. Intentó encontrarla con los dedos, pero no lo consiguió. Su nariz había desaparecido. Una hora más tarde, sus mejillas también se habían desvanecido. No había rastro de la aspereza de sus patillas, de la irritación del sudor. No tenía mejillas. Al final, no mucho rato después, había perdido los labios. Intentaba abrirlos, pero ya no estaban allí. No tenía labios. Eso hacía que le costase mucho beber, y todavía le quedaban veinticuatro horas de seria embriaguez.
Rodó con lentitud sobre un costado, descubriendo que seguía teniendo brazos y un vestigio de cerebro macerado. Apretó los ojos y unas imágenes borrosas se le apiñaron tras los párpados. Había sido campeón de natación y tirador de rifle de percusión. Recordaba el agradable olor a cloro y el gran peso de su rifle de nogal negro. Había sido un marine con “talento en bruto y mucho potencial” antes de que le pidieran que se marchara.
Después de los marines, tuvo una época de mercenario, en la que realizaba trabajos de los que nunca hablaba con nadie, porque entonces habría tendido que matarlos. La siguiente imagen era más vacilante, todavía muy cruda por los bordes, como si comprendiera que, incluso después de cuatro días de tequila puro, tenía el poder de herir. Estaba de vuelta en Estados Unidos. Rachel se encontraba a su lado. Era un hombre casado. Su mirada se fijó en el niño que le apretaba la mano. Era padre. Ahora era un borracho.
Su criado, Freddie, llegó, le quitó a JT el retrato con marco de plata de las manos y lo volvió a colocar en la caja fuerte, donde permanecería hasta el siguiente septiembre.
—¿Cómo está, señor?
—Eh...
Su iguana entró en la habitación arrastrando su cola de más de un metro por el suelo de baldosas rojas. El tequila gritó:
—¡Alerta roja! ¡Godzilla ataca! —La parte sana de él susurró a través de sus labios resecos y flácidos—: Glug, vete. Lo digo en serio.
Glug lo ignoró, acomodando su regordete cuerpo en un rayo de sol que se había colado a través de las cortinas venecianas y poniéndose cómodo. A JT le gustaba Glug.
—¿Agua, señor? —preguntó Freddie con paciencia.
—¿Qué día es hoy?
—Es trece, señor.
—Entonces, dame otro margarita.
A lo lejos, sonó un teléfono. El sonido hizo gemir a JT, y cuando el sonido tuvo la osadía de repetirse, se arrastró dolorido hacia su patio para escapar.
El sol se clavó en él de inmediato como un martillo de bola. Se balanceó sobre sus pies y entrecerró los ojos para acostumbrarse, exudando tequila puro por los poros.
Calor seco, le dijeron cuando se mudó a Arizona. “Claro que hace calor, pero es calor seco”. ¡Mentira! Cuarenta y ocho eran cuarenta y ocho. Ningún hombre en su sano juicio vivía con temperaturas así.
Ya había pasado bastante tiempo en la selva, fingiendo que no notaba el vapor que salía de su piel ni su propio olor penetrante. Aprendió a bloquear parte de ello. Se limitó a inhalar el resto. La jungla vivía ahora dentro de él. A veces, cuando recordaba las plantaciones de Virginia y la forma en la que su padre solía sentarse a la cabecera de la mesa, vestido con su uniforme completo de boina verde, los pantalones enfundados en brillantes botas negras de paracaidista, la camisa planchada con pliegues bien definidos y las cintas prendidas de manera ostentosa en el pecho, la jungla retomaba el ritmo en sus venas. Entonces JT se reía. Era la única lección valiosa que había aprendido de su padre. Las mujeres lloraban, los hombres se reían. Los quejicas se lamentaban, los hombres se reían. Los débiles se quejaban, los hombres se reían.
Cuando Marion lo llamó para decirle que el coronel se estaba muriendo de cáncer de próstata, JT se rio con tales carcajadas que se le cayó el teléfono.
Freddie, austero, con su traje de lino planchado con pulcritud, salió al porche.
—Teléfono, señor.
—¿Todavía es día trece?
—Sí, señor.
—Diles que se vayan.
Freddie no se movió.
—Es Vincent, señor. Ya ha llamado cuatro veces. Dice que es importante.
JT se dejó caer sobre el suelo de la terraza y metió la punta de los dedos en la piscina. Llevaba casi toda la vida soñando con tener una piscina así. Sentía una especie de amor-odio hacia ella.
—¿Señor?
—Vincent siempre cree que todo es importante.
—Se niega a colgar, señor.
Freddie puso el teléfono en el patio. Su resoplido indignado manifestó lo que pensaba de Vincent. JT rodó sobre su espalda. Ni Freddie ni el teléfono parecían estar dispuestos a irse. De mala gana, descolgó el auricular.
—Estoy jubilado, Vincent.
—No me digas, viejo. —La voz atronadora de Vincent hizo que JT se llevase la mano a la frente—. Tengo algo emocionante para ti, Dillon. Tu especialidad.
—Hoy es trece.
—En la mitad del planeta.
—No respondo llamadas hasta el catorce, y las tuyas no las respondo ningún día. Estoy jubilado.
—Dillon, espera a oír lo del dinero...
—No necesito dinero.
—Todo el mundo necesita dinero.
—Yo no necesito dinero. No necesito negocios. Estoy fuera. Adiós.
—¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! Vamos, JT, escúchame, por los viejos tiempos. Mira, he conocido a una mujer. Es genial, de veras...
—¿Buen polvo?
—No me refería a eso...
—Seguro que es rubia. Siempre te han gustado las rubias.
—JT, tío, no seas tan gilipollas. No te habría llamado por cualquiera, ya sé que estás jubilado. Pero esta mujer necesita ayuda. Me refiero a que necesita ayuda de verdad.
—¿Sí? Coge una guía telefónica, busca Saint Jude y marca el número. Si alguien responde, avísame. Puede que algún día yo mismo intente llamar. Adiós.
—JT...
—No me importa.
Colgó el teléfono. Freddie continuaba allí de pie. Una gota de sudor le recorría el labio superior. JT sacudió la cabeza.
—¿Qué era lo que te preocupaba tanto? —increpó a su criado—. ¿Que dijera que sí? ¿Que renunciara a todo esto por un subidón de adrenalina de treinta segundos? Freddie, pensé que nos conocíamos mejor.
—Le traeré otro margarita, señor.
—Sí, Freddie. Nos entendemos muy bien.
JT dejó caer la cabeza contra el suelo del patio a prueba de calor. El sol atravesó sus párpados hasta que pudo ver las venas rojas que zigzagueaban por su piel.
Freddie reapareció con una copa con el borde escarchado con sal y la colocó junto a la cabeza de JT.
—¿Freddie? —apeló JT.
—¿Sí, señor?
—Pásame otra llamada y te despido.
—Sí, señor.
—Aunque sea del coronel, Freddie. ¿Entiendes?
—Por supuesto, señor.
—Bien.
Freddie se giró de forma brusca y se retiró. JT no se molestó en mirar. Se tiró a la piscina con toda la ropa puesta y se hundió hasta el fondo. No luchó contra el agua, nunca había tenido que luchar contra ella. Desde el principio, Marion fue capaz de hacer cualquier cosa a caballo y JT, de hacer cualquier cosa bajo el agua.
Sus pies tocaron el fondo. Abrió los ojos y contempló su reino: los laterales de la piscina formados por piedras rojas que sobresalían, el fondo que parecía de zafiros dispersos.
Le comenzó el cosquilleo en la base de la garganta, la necesidad instintiva de respirar. Tampoco luchó contra ello. Lo aceptó. La necesidad, el pánico, el miedo. Bajo el agua, podía aceptar cualquier cosa. Bajo el agua, el mundo por fin tenía sentido para él.
Contó los segundos en su mente, y el cosquilleo de la garganta se convirtió en una verdadera asfixia. “No te resistas, no te resistas. Relájate en el ardor”. Pasó la marca de los dos minutos. Hace un tiempo era capaz de alcanzar cuatro, pero no ocurriría ese día.
Dos minutos y cuarenta y cinco segundos. Eso fue todo. Subió disparado a la superficie. Salió del agua con una inspiración furiosa, tragando cuatro bocanadas de aire a la vez. Sus vaqueros y su camiseta estaban pegados a la piel, las palpitaciones le golpeaban la cabeza como un tamtam.
Los recuerdos seguían en su mente. Rachel y Teddy riendo, sonriendo, gritando, muriendo.
Todos los años tenía su borrachera. Cinco días recordando lo que no podía soportar olvidar. Cinco días de oscuridad que se cernía sobre él como la niebla y ahogaba la luz.
Al cabo de un minuto empezó a nadar. Luego nadó un poco más. Por encima de él, el aire era seco y los grillos empezaban a cantar mientras el cielo se teñía de rojo sangre.
—¿Está vivo?
—¿Qué? —JT levantó la cabeza aturdido. Se había quedado inconsciente bocabajo en el patio. Tenía algo húmedo pegado a la piel. Era la ropa mojada.
—¿Señor Dillon? ¿Señor JT Dillon?
Entrecerró los ojos, sus pupilas se negaban a cooperar. De alguna manera, todo parecía rojo, rojo y sombrío y feo. Intentó enfocar más. Un ser humano apareció ante él. La mujer tenía el cabello negro, que le recordó a una peluca de Elvis. Dejó que su frente volviera a hundirse.
—¿Está usted bien?
—Eso siempre ha sido objeto de cierto debate. —No se molestó en volver a levantar la vista—. Señorita, no compro productos de Avon ni galletas de las Girl Scouts. En cambio, si tiene Cuervo Gold, me quedaré dos cajas.
—No soy la vendedora de Avon.
—Mala suerte. —Debía estar muriéndose. Desde su primer día en la Academia Militar de West Point, no se había sentido tan mal.
—Señor Dillon...
—Váyase.
—No puedo.
—Levántese, dé un giro de ciento ochenta grados y no deje que la puerta le golpee el trasero al salir.
—Señor Dillon..., por favor, escúcheme.
Al final le clavó una mirada turbia. Estaba sentada en el borde de una tumbona, posada como una paloma escuálida y enmarcada por el mezquite. Era joven. Llevaba el cabello muy mal cortado y un tinte incluso peor. Intentaba parecer despreocupada, pero sus blancas rodillas le temblaban. Él gruñó.
—Señorita, no da usted la talla.
—Yo... El... Yo...
Se levantó rígida y cuadró los hombros. Su rostro era decidido, pero el resto de su cuerpo estropeaba esa impresión. Su traje, demasiado blanco, estaba arrugado y le sentaba mal. Había perdido mucho peso recientemente, y las sombras que se adivinaban debajo de sus ojos eran demasiado oscuras como para hablar de dulces sueños.
—Señor Dillon...
—¡Freddie! —gritó a todo pulmón—. ¡Freddie!
Los labios de la mujer se cerraron.
—Ha salido —comentó al cabo de un momento. Empezó a destrozarse la uña del pulgar derecho de forma metódica.
—¿Ha salido? —Volvió a refunfuñar, y luego se sacudió el pelo mojado. El agua salpicó y algunas gotas alcanzaron su traje de seda, pero ella no se inmutó. JT se pasó una mano por el pelo, apartándose los largos mechones de la cara, y miró una vez más a su indeseada huésped.
Ella mantenía una distancia prudencial. Lo bastante cerca como para no mostrar miedo, pero lo suficientemente lejos como para ser sensata. Su postura estaba equilibrada de forma sólida y preparada para la acción, con las piernas separadas con un pie atrás, el pecho fuera y los brazos libres. Le produjo una sensación de déjà vu, como si debiera saber algo de ella. Pero la intuición llegó y desapareció demasiado rápido, y no le apeteció perseguirla.
—Su amigo se ha ido —añadió—. Lo he visto subir a un sedán y marcharse.
—¡Ah! —Se sentó de mala gana. El mundo empezó a girar y luego se enderezó. Teniendo en cuenta que su sangre debía ser ya tequila en un noventa por ciento, su visión era bien clara. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Cuánto alcohol había exudado por los poros? La borrachera se le estaba pasando demasiado rápido.
Se arrancó la camiseta y la dejó caer sobre la terraza. Entonces, sus dedos empezaron a recorrer sus vaqueros.
—Quiero contratarlo. —La voz de la mujer había adquirido un ligero temblor.
Él se quitó los vaqueros que se le habían pegado a las piernas y los tiró al suelo de la terraza.
—Mejor así.
—Yo... No estoy segura de que esto sea apropiado —manifestó.
JT se volvió hacia ella con el ceño fruncido y las manos en las caderas. Del todo desnudo, la miró directamente a los ojos y se preguntó por qué demonios no había espabilado lo suficiente como para haber desaparecido ya.
—Señorita, ¿le parece que esta finca es un convento? Esta es una residencia privada y yo soy la bestia que está al mando. Ahora, desaparezca de mi vista o haga algo útil con la boca.
Le dedicó una sonrisa sardónica y se alejó. Freddie le había dejado un margarita en la mesa, junto a la piscina. El hielo se había derretido, pero no le importó. Se bebió la mitad de un solo trago.
—Me ha enviado Vincent —susurró la mujer detrás de él.
—Ese hijo de puta —pronunció JT con voz lenta sin emoción alguna—. Tendré que tacharlo de mi lista de felicitaciones de Navidad. —Se bebió la segunda mitad del margarita—. Voy a contar hasta cinco. Lárguese antes de que termine, o que Dios la ayude.
—Por favor, ¿no puede escucharme?
—Uno.
—Le pagaré.
—Dos.
—¡Vincent no me dijo que era usted un borracho testarudo!
—Tres.
—¡Necesito un profesional!
Él se giró con los brazos cruzados sobre el pecho desnudo y una expresión anodina.
—Cuatro.
El rostro de la mujer se fue enrojeciendo. La frustración animaba su cuerpo, haciendo que levantara la barbilla y sus ojos echaran chispas. Por un momento, le pareció de verdad guapa.
—¡No me voy! —gritó—. ¡Maldita sea!, no tengo otro sitio a donde ir. Si dejase de sentir lástima por usted mismo el tiempo suficiente como para escucharme...
—Cinco.
—No me iré. No puedo.
—Como quiera. —JT se encogió de hombros. Puso la copa de margarita vacía sobre la mesa. Entonces, desnudo como vino al mundo y con sus ochenta kilos de músculos y tendones, avanzó.
DOS
El sudor resbalaba por el labio superior de la chica. Sus ojos adquirieron un brillo peligroso. Su mirada se desplazaba de un lado a otro. Se metió una mano en el bolso.
JT se abalanzó, lanzando todo su peso sobre ella. Se derrumbaron con gran estruendo, el contenido de su bolso se desparramó y una pistola plateada se deslizó por el patio. Ella se sacudió como un potro salvaje e intentó arrancarle los ojos con sus uñas rotas.
Él le golpeó la muñeca con fuerza. Se tumbó encima de ella, tratando de mantenerla quieta, a la vez que protegía las partes más sensibles de su anatomía de las patadas. La mujer le agarró un mechón de pelo y dio un tirón.
—¡Mierda! —Consiguió liberar la cabeza de una sacudida, le apretó los dedos alrededor de la muñeca y se la bajó de golpe.
Ella hizo una mueca de dolor, pero, cuando lo miró, sus ojos todavía eran como llamas de fuego. Él era más grande, más fuerte y muchísimo más duro que ella. No iba a irse a ninguna parte, y ambos lo sabían.
La mujer hizo un último intento inútil de liberarse.
—Vamos —la incitó de forma desagradable—. Vuelve a intentarlo. ¿Crees que, de repente, voy a cambiar de opinión y voy a soltarte? Mírame, cariño. Vincent no te ha hecho ningún favor dándote mi nombre. Parezco un demonio y soy un demonio. La genética decidió representar la imagen publicitaria.
—Tengo dinero —gritó.
—A quién le importa.
—Cien mil dólares.
—Ah, cariño. Eso es demasiado barato para mí.
—Qué curioso, no pareces del tipo caro.
Arqueó una ceja ante su inesperada pulla. Ella ya no luchaba, así que no era del todo inocente. Se tomó su tiempo para inspeccionar de forma minuciosa a su huésped inesperada. Así de cerca, pudo ver que estaba hecha un verdadero desastre. La nuca se veía más blanca que la parte delantera, como si hubiera estado protegida por una larga cabellera hasta hacía poco y luego hubiera quedado expuesta sin piedad por unas tijeras desesperadas. Las raíces de su cabello negro sin brillo salían rubias. Sus uñas parecían haber pasado un buen rato con un rallador de queso. Tenía el aspecto demacrado de una anémica. Por Dios, seguro que tenía una gran diana tatuada en la espalda.
—Joven, ¿no tiene suficiente de qué preocuparse sin necesidad de buscar pelea conmigo?
—Sin duda —respondió con tono resuelto—, pero tengo que empezar por algún sitio.
Lanzó una patada, pero él se movió y detuvo el golpe a tiempo. Justo cuando empezaba a sonreír con aire de suficiencia, ella le clavó los dientes en el antebrazo.
El palideció. El cuello se le agarrotó y sintió un dolor agudo y profundo cuando los dientes blancos de la mujer le tocaron un nervio.
Una rabia, primitiva y horrible, surgió dentro de él. La necesidad de contraatacar. La necesidad de devolver el dolor que le había infligido. Sintió los tambores de la jungla en sus venas y, de repente, escuchó el golpeteo de las botas de su padre contra el suelo de madera. Le agarró la muñeca izquierda con más fuerza. Ella lloriqueó.
—¡Joder! —Dio un tirón para retirar el brazo de la boca de ella. La sangre cubrió sus vellos oscuros e hizo que se enfadase aún más. De un salto se puso en pie, con los puños apretados, los ojos negros y dominando apenas su enojo. “Control, control”. Odiaba a los hombres que se desquitaban con las mujeres. “Control, control”.
La Walther del calibre veintidós semiautomática plateada que llevaba antes en el bolso se encontraba en ese momento a solo quince centímetros de los pies de JT. Él la lanzó a la piscina de una patada. No bastaba. Una vez que se cabreaba, nada era suficiente.
—¡¿En qué demonios estaba pensando?! —rugió JT.
Ella seguía tirada en el suelo del patio, con la falda subida hasta los muslos y mostrando unas piernas delgadas con urgente necesidad de tonificarse. Se llevó la muñeca al pecho. Estaba claro que le dolía, pero no emitió ningún sonido.
El volvió a soltar unos cuantos improperios y consideró lanzarse a la piscina. Necesitaba un trago.
—No se dispara a un marine —murmuró con fiereza—. ¿Qué clase de idiota apunta a un profesional entrenado?
—Iba a atacarme —susurró ella al fin. Se agarró con más fuerza la muñeca, en cuya pálida piel había quedado una huella roja de la mano de él. Se sintió avergonzado.
—¡Iba a sacarla de aquí!
Ella no dijo nada.
—¡Esta es mi casa! —exclamó él, apuntándole con un dedo—. No debería irrumpir en las casas sin que la inviten, sin ser bienvenida y... y...
—¿Sin entrenamiento?
—¡Exacto!
Ella no discutió. Se limitó a hacer un esfuerzo para levantarse. Se tambaleó un poco al ponerse en pie, pero no pareció darse cuenta, y se alisó la falda tras cerrarse la chaqueta, como si eso fuera a protegerla de algún modo.
—Sé que no quiere que esté aquí. Vincent ha intentado llamarlo, pero nunca estaba en casa. Y yo... No podía permitirme esperar, así que conseguí su dirección y simplemente..., bueno, simplemente he venido.
“Entréneme —pidió con brusquedad—. Solo entréneme, es lo único que quiero. Un mes de su tiempo. Le doy cien mil dólares si me enseña todo lo que sabe.
—¿Qué demonios?
—Un mes, es todo lo que pido. No tiene que salir de la finca, no tiene que hacer nada más que relajarse y decirme lo que tengo que hacer. Soy más fuerte de lo que parezco. Aprendo rápido y no me quejo.
—¿Quién es usted?
Ella dudó.
—Te... mmm... Angela.
—¿Te... mmm... Angela? Ajá. Bueno, solo por discutir, ¿por qué necesita entrenamiento una feliz ama de casa como usted, Te... mmm... Angela?
—Yo... Me están acosando.
—Por supuesto. ¿Quién?
—¿Quién qué?
—¿Quién la está acosando?
Se quedó callada y él sacudió la cabeza.
—No necesita un mercenario, necesita un loquero.
—Un hombre —susurró.
—No me diga.
—Mi... —Parecía sopesar cuánto revelar—. Mi marido. Exmarido. Ya sabe cómo es esto.
Habló demasiado rápido. Lo miró de soslayo para ver si la creía o no, y él volvió a sacudir la cabeza, ya indignado.
—¿Ha venido hasta aquí solo por un altercado doméstico? Señorita, si localiza a un hombre como yo, lo menos que podría hacer es tener a medio cártel de Medellín tras su pellejo. ¡Dios mío! Vaya a solicitar una orden de alejamiento y déjeme en paz.
—¿De verdad cree que un trozo de papel espanta a un monstruo? —contestó, esbozando una lánguida sonrisa.
—Es mejor que contratar a un profesional. ¿Qué hizo, se topó con Vince en una reunión de Tupperware? Usted está buscando envases de cierre hermético, él vende sus contactos con jubilados depravados...
—Nos presentaron. Fue un amigo común que entiende que necesito ayuda de verdad.
—¿Ayuda de verdad? —Resopló—. Ha visto demasiadas películas de sesión de tarde. Acuda a la policía de Nogales. Se lo señalaré en un mapa.
—La policía es la que ha perdido a mi exmarido —replicó en voz baja—. Ahora, me dirijo a usted.
Él sacudió la cabeza. Hizo su mejor mueca de desaprobación. Ella permaneció allí de pie, en cierto modo digna con ese feo traje blanco, en cierto modo regia con la muñeca magullada, que presionaba contra el estómago. Y, por una vez en su vida, a JT no se le ocurrió qué decir.
La noche se tornó silenciosa, solo se oía el sonido del agua golpeando contra el borde de su piscina y el canto solitario de los grillos. El mezquite se agitaba con una brisa burlona por detrás de ella mientras las rocas blancas que tenía a sus pies brillaban a la luz del porche. La noche era cálida, con un tono púrpura y negro, engañosamente suave.
—JT —susurró—, ¿salvó a los huérfanos de Guatemala?
—¿Qué? —Su corazón empezó a latir con excesiva rapidez.
—Vincent me contó lo de los huérfanos. ¿Lo hizo? ¿De verdad lo hizo?
—No, no. No puede atribuirme eso a mí.
Pero su negativa fue demasiado tajante, y ambos lo sabían.
—Un mes —repitió—. Un mes de entrenamiento intensivo. Defensa personal, tiro, evasión, acoso...
—Control de la población, recopilación de información de inteligencia, emboscada y contraemboscada, ataque y contraataque de francotiradores. Evacuación y evasión, infiltración y penetración. Todas las tácticas de fuerzas especiales de guerra...
—Sí.
—¡No! No lo entiende. ¿Cree que las máquinas de matar se crean de la noche a la mañana? ¿Cree que Rambo salió de la tierra? Se necesitan años para dominar ese tipo de concentración. Hacen falta décadas para aprender a que te dé igual, para apuntar a un ser humano en la mira y apretar el gatillo como si el objetivo no fuera en realidad más que la sandía que utilizaste en los entrenamientos.
El rostro de ella palideció. Parecía indispuesta.
—Sí, te vuelves una mera máquina de matar descarnada y cruel. Váyase de aquí y no vuelva.
—Yo... Yo... Me daré a usted.
—¿Qué?
—Le doy mi cuerpo, a cambio de ese mes.
—Chiquita, perdona que te tutee, pero te iría mejor si te quedaras con el dinero.
Ella sonrió con expresión de disculpa, resignada, consciente. Antes de que pudiera detenerla, cayó de rodillas.
—Le rogaré —declaró, alzando las manos suplicantes.
—¡Oh, por el amor de Dios! —Cruzó el patio y la agarró por los hombros, sacudiéndola, como si eso fuera a hacerla entrar en razón.
—Por favor —rogó con sencillez—. Por favor.
Él abrió la boca. Intentó gritar y gruñir. Demonios, llegado a ese punto, se contentó con apretar los dientes. No le salían las palabras. Tantos años de vida sucia, y aun así podía derrotarlo algo tan simple como un “por favor”.
—Maldita sea, es trece de septiembre y estoy sobrio. Que alguien me traiga una copa.
Ella dio un paso para obedecer, pero entonces se bamboleó como un pañuelo de papel, y se le empezaron a doblar las rodillas.
—Eso es. A la cama —ordenó enfurecido—. Elige una habitación, cualquier habitación que tenga una cama, y acuéstate. Me quedan un par de horas de tequila, y no quiero volver a verte hasta el catorce, a menos que me traigas una botella y tengas una lima en el ombligo y sal en los pechos. —Señaló hacia la puerta corredera de cristal—. ¡Fuera de mi vista!
Dio un obediente paso adelante y se tambaleó de forma peligrosa.
Él no tuvo elección. Farfullando un juramento, la levantó en brazos. Se puso rígida, apretó los puños como si fuera a luchar contra él, pero su estado de agotamiento la derrotó antes que él. Se hundió en sus brazos como un globo al que acaban de soltar todo el aire. JT podía sentir con claridad su caja torácica, tan pequeña como la de un pájaro. Podía olerla, los nítidos aromas del agotamiento y el miedo y un olor más cálido y misterioso. Entonces lo identificó, era talco para bebé. Llevaba aroma de talco para bebé.
Casi la dejó caer.
No quería saber. Se negaba a saber.
El dormitorio más cercano estaba limpio y ordenado, gracias a Freddie. JT la arrojó sin contemplaciones sobre la cama de matrimonio.
—¿Traías algo de equipaje?
—Una bolsa.
—¿Dónde está?
—En el salón.
—Freddie la traerá. ¿El coche está delante?
—Vine en taxi.
—¿Utilizaste un nombre falso, “Angela”?
—Sí. Y pagué en efectivo.
—No está mal —gruñó.
—Estoy aprendiendo —le comentó con sinceridad—. Estoy aprendiendo.
—Bueno, aprende a dormir. Es una habilidad tan buena como cualquier otra.
Ella asintió, pero sus ojos marrones no se cerraron.
—¿Eres alcohólico?
—Algunas veces.
—¿Qué eres las otras veces?
—Bautista. Duérmete.
—Sé por qué salvaste a los niños —murmuró.
—Sí, claro. Buenas noches.
—Porque echabas de menos a tu familia.
Se detuvo de golpe en medio de la habitación y se estremeció. Rachel y Teddy y la época dorada de vallas blancas y sedanes de cuatro puertas.
Se equivocaba, por supuesto; su familia llegó después de los huérfanos. Y, sin embargo, sus palabras se acercaban mucho.
—No sabes de qué estás hablando.
—Tengo que hacerlo. —Suspiró y sus ojos se cerraron—. Mi hija y yo te necesitamos. Eres la única esperanza que nos queda.
—¡Mierda! —volvió a decir JT, y fue derecho a la botella de margarita mix.
Era medianoche. En el centro de Nogales, acababan de abrir algunos bares. No era raro que JT saliera por la puerta a esas horas, vestido con vaqueros y camisa de chambray, con el bolsillo lleno de dinero y las manos desesperadas por una cerveza. Llegaba a casa a las tres o las cuatro, con un par de packs de seis bajo el cinturón y una mujer en sus brazos. Las noches se sucedían.
Que el hombre recordase, era la primera vez que JT tenía a una mujer durmiendo en la habitación de invitados con su propia maleta. La primera vez que sabía que había una mujer en la casa, pero no en la cama de JT. En lugar de eso, él se encontraba bocabajo en el salón, con la iguana haciéndole compañía.
La casa estaba tranquila, silenciosa, casi paralizada. Y, sin embargo, el hombre sabía que todo había cambiado. Después de tres años, el esquema se había roto. Sus instrucciones al respecto eran claras.
Se arrastró por el oscuro pasillo. Los rayos de luna bañaban el salón con una luz plateada. En un rincón, una pequeña lámpara de calor con resplandor amarillento iluminaba a la iguana y los pies descalzos de JT. Ninguna de las dos criaturas se movía.
El hombre se dio la vuelta y avanzó con cuidado por el pasillo hasta el estudio. Descolgó el teléfono, con el sigiloso movimiento que había conseguido dominar después de años de práctica. Marcó de memoria, llevándose ya la mano a la boca para amortiguar la voz.
—Hay una mujer —informó en cuanto descolgaron.
—¿Una mujer?
—La ha enviado Vincent.
—¡Mierda! —Una larga pausa—. ¿Su nombre?
—Angela, eso es todo. No es su verdadero nombre.
—Por supuesto. ¿Estadísticas vitales?
—Veintitantos, metro sesenta, cuarenta y cinco kilos, ojos marrones, tez clara, originariamente rubia.
—¿Armada?
—Una Walther del calibre veintidós semiautomática.
—¡Bah! Un juguete. ¿Lleva identificación?
—Nada.
—Debe tener algo.
—No había nada —insistió—. He revisado su maleta: el forro, el bote de laca para el pelo, el cepillo, las suelas de los zapatos, todo. Mucho dinero en efectivo, pero ninguna identificación. Habla con acento. No consigo situarlo, tal vez del norte, de Boston.
—¿Es una profesional?
—No creo. No parece saber mucho.
—Dadas las compañías que JT suele frecuentar, a lo mejor es una asesina que descuartizó a su marido e hijos a hachazos.
—¿Qué debo hacer?
Se oye un suspiro frustrado.
—¿Ha vuelto al negocio?
—La chica ha venido, ¿no?
—¡Maldito sea! No importa, yo me encargo. Tú solo mantente tranquilo.
—De acuerdo.
—Has hecho bien en llamar.
—Gracias. ¿Cómo... cómo está?
El silencio se prolongó.
—Se está muriendo. Tiene muchos dolores. Quiere saber por qué su hijo no está aquí.
—¿Pregunta por mí?
—No, pero no te preocupes. Tampoco pregunta por mí. Lo único que a él le ha importado siempre es JT.
—Por supuesto. —Su voz sonó apropiadamente compungida. Había entregado su lealtad a un hombre duro hacía mucho tiempo. Su fidelidad nunca había flaqueado; con los años tan solo se había acostumbrado a su sitio—. Te llamaré si algo cambia.
—Hazlo.
—Buenas noches
—Sí, buenas noches.
Colgó el teléfono con cuidado, pero no importó. La luz del techo se encendió. Se giró despacio. JT estaba apoyado contra el marco de la puerta. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho desnudo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero también miraban con intensidad.
—Freddie, creo que es hora de que hablemos.
TRES
Tess Williams se despertó como había aprendido a despertarse: despacio, poco a poco, para poder alcanzar la conciencia sin exponerse a sí misma. Primero, despertaban sus oídos, buscando el sonido de la respiración de otra persona. A continuación, su piel cobraba vida, intentando localizar la longitud ardiente del cuerpo de su marido apretado contra su espalda. Al final, cuando sus oídos no registraron ningún sonido y su piel la encontró sola en su cama, sus ojos se abrieron, se dirigieron de forma automática al armario y miraron hacia la pequeña silla de madera que había encajado bajo el pomo de la puerta en mitad de la noche.
La silla continuaba en su sitio. Liberó la respiración que había estado conteniendo y se incorporó. La habitación vacía estaba ya inundada por el sol de media mañana, y las paredes de adobe se veían doradas y alegres. El aire era cálido. Tenía la camiseta pegada a la espalda, pero quizá el sudor provenía de las pesadillas que nunca terminaban de desaparecer. Hubo una época en la que le gustaban las mañanas. Ahora le resultaban difíciles, pero no tanto como las noches, cuando se quedaba tumbada e intentaba obligar a sus ojos a renunciar a su búsqueda vigilante de sombras en favor del sueño.
“Lo has conseguido —se dijo a sí misma—. De verdad lo has conseguido”.
Durante los dos últimos años había estado huyendo, aferrando la mano de su hija de cuatro años e intentando convencer a Samantha de que todo saldría bien. Había adquirido alias como si de accesorios decorativos se hubiera tratado y nuevas direcciones como si hubieran sido piezas de repuesto. Pero, en realidad, nunca había escapado. A altas horas de la noche se sentaba al borde de la cama de su hija, acariciaba el pelo dorado de Samantha y se quedaba mirando al armario con ojos fatalistas.
Sabía qué clase de monstruos se escondían en él. Había visto las fotos de la escena del crimen que mostraban lo que podían hacer. Tres semanas atrás, su monstruo personal se fugó de una prisión de máxima seguridad matando a golpes a dos guardias en menos de dos minutos.
Tess llamó al teniente Lance Difford. Llamó a Vince. La maquinaria se puso en funcionamiento. Tess Williams escondió a Samantha en un lugar seguro y luego viajó todo lo lejos que pudo. Luego viajó un poco más lejos.
Primero cogió el tren, que la llevó por los campos de hierba ondulante y las zonas industriales de metal retorcido de Nueva Inglaterra. Luego cogió un avión, sobrevolando todo como si eso hubiera servido para ayudarla a olvidar, y recorriendo montones de kilómetros, dejó atrás el otoño y volvió al verano.
Aterrizar en Phoenix fue como llegar a un cráter lunar: todo era rojo, estaba polvoriento y rodeado de lejanas montañas azules. Nunca había visto palmeras; ahí, las carreteras estaban flanqueadas de ellas. Nunca había visto cactus; ahí, cubrían el terreno como un ejército invasor.
El autobús se limitó a adentrarla más en ese terreno extraterrestre. Las colinas rojas habían desaparecido, el sol había ganado furia. Las indicaciones de las ciudades habían sido sustituidas por otras en las que se leía:
Prisión estatal en la zona
No recoja a autoestopistas
Los rojos y marrones habían ido languideciendo hasta que el autobús rodó entre ámbar tostado por el sol y verdes desteñidos. Las montañas ya no se extendían como amables ancianos. En esa tierra extraña y dura del sur de Arizona, hasta las colinas estaban atormentadas, eran despellejadas vivas de forma metódica por camiones de minería y excavadoras.
Era ese tipo de paisaje en el que de verdad esperabas girarte y encontrarte con el tiroteo de O. K. Corral. Ese tipo de paisaje en el que las lagartijas eran bonitas y los coyotes, graciosos. Ese tipo de paisaje donde la rosa de invernadero moría y el cactus espinoso vivía. Era perfecto.
Tess se levantó de la cama. Se movió con lentitud. Tenía la pierna derecha rígida y dolorida, su cicatriz serrada temblaba con dolores fantasmas. Le palpitaba la muñeca izquierda, rodeada por un duro anillo de moratones púrpuras. Era consciente de que no era nada grave: su padre le había enseñado mucho sobre huesos rotos. Tal y como le habían salido las cosas en su vida esos días, una muñeca magullada era la menor de sus preocupaciones.
Dirigió su atención a la cama. La hizo sin pensar, metiendo bien las esquinas y alisando las sábanas con precisión militar.
—Quiero poder hacer rebotar una moneda en esa cama, Theresa. La juventud no es excusa para la chapucería. Siempre hay que intentar mejorar.
Se encontró a sí misma doblando el extremo de la sábana sobre la fina manta y hundió las yemas de los dedos en las palmas de las manos. Con un movimiento deliberado, arrancó la manta y la tiró al suelo.
—No voy a hacer la cama esta mañana —dijo con firmeza a la habitación vacía—. Elijo no hacer la cama.
Tampoco iba a limpiar más, ni a fregar platos ni suelos. Recordaba demasiado bien el olor a amoníaco mientras frotaba las ventanas, los pomos de las puertas y las barandillas. Entonces le resultaba agradable aquel olor penetrante, una especie de aroma a limpieza profunda.
—Esta es mi casa, y no solo parece limpia, sino que huele a limpio.
Una vez, cuando tomó la iniciativa de frotar los cristales de las ventanas con amoniaco, Jim incluso la felicitó. Ella le sonrió, casada desde hacía un año, embarazada de ocho meses y tan ansiosa como un perrito faldero por recibir sus elogios.
Más tarde, el teniente Difford le explicó que el amoníaco era una de las pocas sustancias que eliminaban las huellas dactilares de las superficies. Ya no podía oler el amoniaco sin sentirse mal.
Su mirada volvió a fijarse en la cama, en las sábanas arrugadas y en las mantas tiradas y mustias que yacían en el suelo. Por un momento, el impulso, la pura necesidad de hacer esa cama, y hacerla bien —porque ella tenía que tratar de mejorar, y uno siempre debía tratar de perfeccionarse—, casi la abrumó. El sudor le resbalaba por el labio superior. Apretó las manos para evitar que recogieran las mantas.
“No cedas. Él te manipuló, Tess, pero eso ya está hecho. Te perteneces a ti misma y eres fuerte. Has ganado, ¡maldita sea! Has ganado”.
Esas palabras no la calmaron. Se dirigió al escritorio para sacar su pistola del bolso. Solo en el último momento recordó que la calibre veintidós se había caído en el patio. JT Dillon la tenía en ese momento.
Se quedó paralizada. Necesitaba su arma. Comía con su pistola, dormía con su pistola, caminaba con su pistola. No podía estar desarmada. Indefensa, vulnerable, débil.
Oh, Dios. Su respiración se aceleró, su estómago se le encogió y la cabeza empezó a darle vueltas. Caminaba al límite del ataque de ansiedad, sintiendo las sacudidas y sabiendo que, o encontraba ya una base sólida, o se precipitaría al abismo.
“Respira, Tess, respira”. Pero el amistoso aire del desierto seguía coqueteando con sus pulmones. Se agachó y cogió con fuerza una bocanada junto a las rodillas, apretando los ojos.
—¿Te acompaño a casa?
—¿Te refieres a mí? —pregunto sobresaltada. Abrazó con más fuerza sus libros de texto contra su jersey del instituto Mount Greylock High. No podía creer que el policía se estuviera dirigiendo a ella. No era el tipo de chica a la que se dirigían los jóvenes atractivos.
—No —bromeó a la ligera—. Estoy hablando con la hierba. —Se apartó del árbol, desplegando una sonrisa que reveló dos encantadores hoyuelos. Todas las chicas de su clase hablaban de esos hoyuelos, soñaban con esos hoyuelos—. Eres Theresa Matthews, ¿verdad?
Ella asintió con gesto estúpido. Debía irse. Sabía que debía irse. Ya llegaba tarde a la tienda, y su padre no toleraba la tardanza.
Permaneció allí de pie, observando el atractivo rostro de aquel joven. Parecía muy fuerte. Un agente de la ley. ¿Un hombre íntegro? Por un momento se sorprendió pensando:“Si te lo contara todo, ¿me salvarías? ¿Puede alguien salvarme, por favor?”.
—Bueno, Theresa Matthews, soy el agente Beckett, Jim Beckett.
—Lo sé. —Bajó la vista a la hierba—. Todo el mundo sabe quién eres.
—¿Puedo acompañarte a casa, Theresa Matthews? ¿Me concederías el privilegio?
Permaneció insegura, demasiado abrumada como para hablar. Su padre la mataría. Solo las jóvenes promiscuas, las mujeres malvadas, seducían a los hombres para que las acompañaran a casa. Pero no quería decirle a Jim Beckett que se fuera. No sabía qué hacer.
Se inclinó hacia ella y le guiñó un ojo. Sus ojos azules eran muy claros, muy tranquilos. Muy firmes.
—Vamos, Theresa. Soy policía. Si no puedes confiar en mí, ¿en quién vas a confiar?
—He ganado —murmuró junto a sus rodillas—. ¡Maldita sea, he ganado!
Pero quería llorar. Había ganado, pero la victoria seguía siendo falsa; el precio, demasiado alto. Le había hecho cosas que nunca debería haberle hecho. Le había quitado cosas que ella no podía permitirse perder. Incluso entonces, él todavía seguía en su cabeza.
Algún día no muy lejano la mataría. Había prometido arrancarle el corazón aún palpitante, y Jim siempre hacía lo que decía.
Se forzó a alzar la cabeza. Respiró hondo. Apretó los puños contra los muslos con tanta fuerza que le quedaron marcas en la piel. “Lucha, Tess. Es todo lo que te queda”.
Se apartó del armario y se dirigió a su maleta, que Freddie le había llevado con amabilidad a su habitación. Había llegado hasta ahí, era el primer paso de su plan. Luego, tenía que conseguir que JT aceptara entrenarla. Recordó con vaguedad haberle hablado de su hija. Fue un error. Nunca cuentes más de lo necesario, nunca digas la verdad si basta con mentir.
Tal vez JT no lo recordaría. No parecía muy sobrio. Vincent debería haberle advertido sobre su afición a la bebida.
No sabía mucho sobre JT. Vince le había contado que era el tipo de hombre que podía hacer lo que quisiera, pero que no parecía querer hacer mucho. Se había criado en el seno de una familia acomodada y bien situada de Virginia, asistió a la Academia Militar West Point, pero luego la abandonó por razones desconocidas y se alistó en los marines. Después abandonó la Infantería de Marina y continuó por su cuenta, ganándose pronto una reputación de intrepidez que rozaba la locura. Como mercenario, tenía una tendencia a hacer lo imposible y le resultaba indiferente todo lo que no fuera eso. Odiaba la política, amaba a las mujeres. Era fanático del cumplimiento de su palabra y poco comprometido con todo lo demás.
Hacía cinco años que había abandonado el negocio de los mercenarios sin dar explicaciones. Como el hijo pródigo, regresó a Virginia y, en una repentina oleada de actividad insondable, se casó, adoptó un niño y se instaló en los suburbios como si todo el tiempo hubiera sido en realidad un vendedor de zapatos. Después, un joven de dieciséis años con un Camaro nuevo y un carné de conducir aún más nuevo mató a la esposa y al hijo de JT en un choque frontal.
Y JT se largó a Arizona y desapareció.
Ella no esperó encontrárselo bebiendo. No esperó que siguiera pareciendo tan fuerte. Se lo había imaginado más mayor, tal vez fofo y regordete por la cintura, un hombre que alguna vez estuvo en su mejor momento, pero que ya estaba perdiendo firmeza en los extremos. En cambio, olía a tequila, tenía el cuerpo tonificado y duro, y se movía con rapidez, pues la había inmovilizado sin ningún esfuerzo. Tenía el cabello negro, que le cubría la cabeza, los brazos, el pecho.
Jim no tenía pelo, ni en la cabeza ni en el cuerpo. Era suave como el mármol. Como un nadador, pensaba ella, y solo más tarde se dio cuenta de la gran magnitud de su ingenuidad. El tacto de Jim siempre era frío y seco, como si hubiera sido demasiado perfecto para cosas como el sudor. La primera vez que lo oyó orinar, tuvo una vaga sensación de sorpresa; daba la impresión de estar por encima de funciones biológicas tan básicas.
Jim era un maniquí perfecto. Ojalá hubiese retenido esa idea por más tiempo.
Se quedaría con JT Dillon. Una vez salvó a huérfanos. Había estado casado y había tenido un hijo. Había destruido cosas por dinero. Para sus propósitos, le serviría.
¿Y si ayudarla le costaba demasiado a JT Dillon?
Ella ya sabía la respuesta; había pasado años aceptándola.
Tiempo atrás había soñado con un caballero blanco. Alguien que nunca le pegaría. Alguien que la abrazaría y le diría que por fin estaba a salvo.
Ahora recordaba la sensación de su dedo apretando el gatillo. La presión sobre gatillo, la sacudida del gatillo, el rugido del arma y el zumbido en sus oídos.
El olor acre de la pólvora y el sonido ronco del grito de Jim. El golpe seco de su cuerpo al caer. El crudo aroma de la sangre fresca encharcándose en su alfombra.
Recordaba esas cosas.
Y sabía que podía hacer cualquier cosa.
CUATRO
JT se levantó al amanecer, aunque no quería hacerlo. Dios sabía que era una estupidez que un jubilado se levantase con el sol, pero había pasado demasiados años en el ejército como para sacudirse la rutina de los huesos. Seis en punto de la mañana: el soldado se levanta. Seis quince: el soldado hace ejercicios calisténicos suaves. Seis treinta: el marine nada cincuenta largos y luego se ducha. Siete en punto: un jubilado se abre una cerveza en medio del salón de su casa y se pregunta qué demonios hace levantándose a las seis en punto de la mañana.
Ya eran más de las nueve del catorce de septiembre. Había sobrevivido otro año, con resaca, deshidratado y harto de su propio pellejo. No más tequila. En su lugar, bebía cerveza.
Se estaba tomando la tercera cuando llegó Rosalita para realizar la limpieza anual posterior a la borrachera. Nacida en una familia de once hijos, Rosalita había utilizado su instinto de supervivencia para convertirse en una de las mejores putas de Nogales. JT la conoció la primera semana después de mudarse a Nogales y se la ligó de la forma habitual. Con los años, su relación había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos se atrevía a etiquetar. Como puta, Rosalita no tenía en absoluto moral ni vergüenza, pero, como mujer de negocios, tenía una ética sólida como una roca y la agresividad de un tigre. Era una de las pocas personas a las que JT respetaba y una de las pocas en las que confiaba. Tal vez se habían convertido en amigos.
Se sentó a horcajadas sobre su regazo con una vaporosa falda roja y un top fino de color blanco atado por debajo de sus generosos pechos. JT le mecía las caderas con una mano. Ella no se daba cuenta. Su atención se centraba por completo en el rostro de él.
Extendió una vieja toalla verde sobre su pecho desnudo. Empezó a remover la crema de afeitar en la pequeña palangana que tenía a la derecha y se la untó con generosidad por el rostro. Rosalita opinaba que a un hombre había que afeitarlo a la antigua usanza, con una navaja recta y una buena dosis de intención diabólica.
El respetaba su temperamento lo suficiente como para quedarse muy quieto.
Permaneció ahí sentado, observando cómo el mundo adquiría el tono cálido y difuso que había llegado a conocer en los últimos años, e incluso entonces... incluso entonces, percibió cuándo ella entró en la habitación.
Andaba con pies descalzos y silenciosos sobre el suelo de madera, pero su perfume transmitió su llegada. JT tenía seis años cuando su padre le enseñó a secar su ropa al aire, lavarse con jabón sin perfume y enjuagarse la boca con agua oxigenada para que los ciervos no olieran nada cuando él se acercaba con sigilo por detrás. En aquellos tiempos aceptaba tales enseñanzas con reverente admiración. Su padre, delgado como un látigo, más tieso que un palo y duro como una serpiente de cascabel, era omnipotente a sus ojos y el único hombre que conocía que podía derribar a un ciervo de seis puntas de un solo disparo. El coronel tenía su talento.
Rosalita vio que Angela andaba revoloteando por la puerta. Al instante, sus dedos se clavaron en la barbilla de JT.
—¡Hijo de puta! —escupió Rosalita con acento hispano.
JT se encogió de hombros y se llevó la botella de Corona a sus labios rodeados de espuma.
—Angela, te presento a Rosalita. Rosalita, esta es Angela. Angela es cliente habitual de nuestro complejo de descanso de altos vuelos. En cuanto a Rosalita... ¿Cómo te podríamos llamar? ¿Azafata y animadora internacional? —Miró a Angela—. Cada año, el catorce de septiembre, Rosalita viene a limpiarme. Podrías definirlo como su programa de viajero frecuente.
Angela asintió, su mirada iba de él a Rosalita y de vuelta a él con evidente incomodidad. La tensión en la estancia era indiscutible.
—Encantada de conocerte —saludó por fin Angela, con voz muy educada.
Rosalita se quedó helada y luego empezó a sonreír. Después se echó a reír. Le repitió esas mismas palabras a JT con acento hispano y se rio con más fuerza. “Encantada de conocerte” no era un saludo que otras mujeres soliesen utilizar con putas. Solo una chica buena se sentiría obligada a decir algo así, y a esas alturas de su vida, Rosalita sabía que no tenía nada que temer de las “chicas buenas”.
Cogió la navaja, empujó la cabeza de JT hacia atrás y dejó al descubierto su garganta. Apretó el filo recto contra su mandíbula y la resbaló despacio hacia abajo, con sus oscuros ojos centelleando.
Angela respiró hondo, nerviosa.