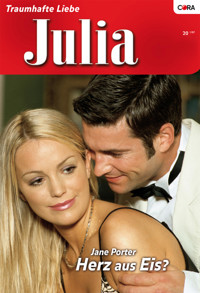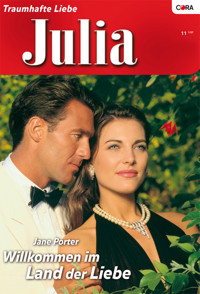2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Salvó al príncipe... y acabó subiendo al altar. Cuando Josephine, una joven científica, rescató a un desconocido que se ahogaba, quedó cautivada por su devastadora belleza. Alexander no se acordaba de quién era, pero el deseo que se reflejaba en sus ojos arrastró a la inocente Josephine hasta la más intensa de las pasiones. Hasta que supo que era el príncipe Alexander, el heredero del trono de Aargau... La posibilidad de un escándalo hacía que la tímida cenicienta tuviera que convertirse en una princesa real.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Jane Porter
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El príncipe despiadado, n.º 2702 - mayo 2019
Título original: The Prince’s Scandalous Wedding Vow
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-829-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
EL PRÍNCIPE Alexander Julius Alberici sabía que había llegado el cambio. El veintisiete de junio iba a casarse con la princesa Danielle y tendría que volver a Aargau, su reino en una isla del Mediterráneo, para los festejos previos al matrimonio. Después de la ceremonia, la recepción y una luna de miel de dos semanas, podría volver a París con su esposa para seguir supervisando un grupo ecologista que se dedicaba a mejorar la sostenibilidad de ecosistemas frágiles.
El trabajo era su pasión y Danielle había expresado su apoyo, un punto a su favor en un matrimonio concertado. También había accedido a vivir donde él quisiera, con la certeza de que acabarían viviendo en Aargau cuando Alexander tuviera que ocupar el puesto de su padre y subir al trono, algo que parecía estar muy lejos porque su padre era un hombre atlético y vigoroso. Bueno, lo había sido hasta que el resfriado de invierno se alargó hasta primavera y luego, a mediados de abril, al rey Bruno Titus Alberici le diagnosticaron cáncer de pulmón y le dieron unos meses de vida.
Alexander nunca había estado muy unido a su padre. El pueblo adoraría al rey Bruno, pero era frío e implacable de puertas adentro, aunque tampoco podía imaginarse el mundo sin su inexorable padre. En ese momento, su padre estaba decidido a tomarse la muerte como se había tomado la vida, sin sentimentalismos ni debilidades, y nada iba a cambiar. La boda, a finales de junio, no iba a adelantarse y tampoco se haría pública la enfermedad de Bruno, no se haría nada que pudiera preocupar al pueblo hasta que fuese inevitable, lo cual, para el rey Alberici, era comunicar su fallecimiento.
Su madre, la reina, apoyaba el plan porque siempre había respaldado a su marido, ese había sido su papel desde que se casó y había cumplido con sus obligaciones. En ese momento, él tenía que cumplir con las suyas, que eran casarse y tener un heredero para que la monarquía se perpetuase. Se sintió desasosegado, como atrapado en el camarote, aunque era el más grande del barco. Abrió la puerta corredera y se apoyó en la barandilla para mirar el mar.
Ese viaje, que habían organizado sus amigos más íntimos, había sido un error. No podía relajarse cuando su padre estaba cada día más débil, aunque sus padres habían insistido en que lo hiciera para guardar las apariencias. Los príncipes no organizaban despedidas de soltero y, por eso, Gerard, su mejor amigo, había organizado un viaje de una semana por el mar Egeo. Él había dejado los detalles en manos de sus amigos, estaba muy preocupado porque podía ser su última aventura y por la salud de su padre, pero debería haber participado, al menos, en la elaboración de la lista de invitados.
El yate era impresionante y la máxima expresión del lujo, pero, aun así, era un barco y estaban atrapados, lo cual, no sería un inconveniente si todos se llevaran bien, pero, inexplicablemente, Gerard había permitido que Damian Anton Alberici, primo de Alexander, llevase a Claudia, su novia. Eso tampoco habría sido un contratiempo si Claudia no hubiese sido exnovia de Alexander y su ruptura, hacía seis meses, no hubiese sido… conflictiva.
La tensión en el yate hacía que quisiera volver a casa, y eso que su casa tampoco era un sitio especialmente agradable. Su madre intentaba asimilar el diagnóstico fatídico de su padre, quien se había consumido de la noche a la mañana. El personal del palacio, que había jurado guardar el secreto, estaba increíblemente nervioso. Sin embargo, nadie hablaba de lo que estaba pasando. En realidad, en su familia no se hablaba de asuntos personales, no se transmitían los sentimientos, solo existía el deber y él lo sabía.
Cuanto antes se celebrara la boda, mejor, y la princesa Danielle Roulet sería una buena pareja. Era encantadora, estaba muy bien educada y dominaba varios idiomas, algo esencial para la futura reina. También era sofisticada y elegante, algo que agradecería su pueblo. No era un matrimonio por amor, pero saldría bien porque los dos entendían cuál era su deber y, además, la boda sería un motivo de celebración para su pueblo, y lo necesitaba con urgencia cuando la corona cambiaría de manos muy pronto.
En ese momento, le gustaría bajarse del yate y volver con su familia, no encontraba nada placentero en esa última escapada como soltero.
Capítulo 1
JOSEPHINE quería que el yate se marchara. Había cientos de islas en Grecia y ellos llevaban dos días anclados frente a una cala de Khronos, su diminuta isla. Estaba harta de música estruendosa y risas destempladas. Los juerguistas, incluso, habían desembarcado en la isla esa mañana. Ella se había escondido entre los árboles del acantilado que había sobre la playa. Las jóvenes eran impresionantes, bronceadas, esbeltas y con unos biquinis casi inexistentes, y los hombres eran guapos y fibrosos. También estaban de juerga allí y había abundante alcohol y otras cosas que hicieron que ella arrugara la nariz. Solo había uno que ni bebía ni fumaba ni hacía al amor en la playa. Sin embargo, todos lo rodeaban, era el centro del grupo.
Los observó con curiosidad y cierto desdén. No quería juzgarlos, pero, evidentemente, llevaban una vida de privilegiados. Su padre decía que los criticaba porque nunca había entrado en ese círculo y quizá tuviera algo de razón, pero le gustaba utilizar el cerebro y trabajar con su padre, uno de los vulcanólogos más importantes del mundo, que era por lo que vivían en medio del mar Egeo. Ella documentaba los hallazgos de su padre y era indispensable para sus investigaciones. Él era el primero que reconocía que no podría sacar tanto trabajo sin ella, pero al terminar la jornada, se dedicaba a su pasión, a dibujar, a pintar… Le quedaba poco papel y lienzos, pero su padre volvería al cabo de diez días y siempre le llevaba material nuevo.
Esa tarde había ido a las rocas sobre la ensenada con su cuaderno y con la intención de dibujar lo que más le llamaba la atención de la escena, el hombre que le parecía más fascinante con mucha diferencia. Tenía el pelo oscuro y tupido, las cejas rectas y los ojos claros, no sabía si azules o grises. El mentón era cuadrado, tenía los pómulos prominentes y la boca era carnosa, firme y seria. Sus rasgos eran casi demasiado perfectos y le encantaría estar más cerca para saber el color de sus ojos. Aunque lo más intrigante era su forma de estar sentado en la silla, con los hombros muy rectos y la barbilla levantada. Lo miró para comparar el dibujo con el hombre de verdad y, efectivamente, había reproducido su cuerpo musculoso y los rasgos, pero su expresión no era la acertada. Le intrigaba esa expresión y hacía que quisiera mirarlo hasta que la entendiera. ¿Estaba aburrido o era infeliz? Parecía como si no quisiera estar allí con esas personas. Era un misterio y a ella le gustaban los rompecabezas.
Entonces, él se levantó y todo el mundo recogió sus cosas para volver al yate.
Ella se alegró y cerró el cuaderno, pero también sintió cierta decepción cuando la lancha se llevó al misterioso hombre al superyate que estaba fondeado a la entrada de la cala. Él era el hombre más interesante que había visto en su vida y se había marchado.
Esa tarde, a última hora, estaba volviendo de hacer las comprobaciones rutinarias cuando oyó unas voces, como una discusión que llegaba de la ensenada. Fue a la playa y aguzó el oído, pero solo oyó el murmullo del motor del barco; ¿iba a marcharse por fin? Como de costumbre, estaba iluminado y podía ver parejas que estaban tumbadas y bebían en la cubierta superior.
El yate se movía, podía ver la estela, y lamentó que se alejase su hombre misterioso, pero se alegró de que desapareciera el ruido. Seguía mirando cuando oyó un grito apagado y vio que una persona caía por la borda. Fue en la popa, donde había personas entre las sombras de la cubierta inferior. Corrió hasta la orilla, pero no vio a nadie en la superficie del agua. La aterraba que alguien pudiera estar ahogándose y no podía quedarse de brazos cruzados. Se quitó el vestido de tirantes y se zambulló entre las olas para nadar hasta donde había estado anclado el barco. Se sumergió, pero todo estaba muy oscuro. Buceó con los pulmones a punto de explotar. Estaba a punto de volver a la superficie cuando tocó una tela, un pecho, unas espaldas, un hombre… Le rodeó el cuello con un brazo, pero iba a necesitar alguna fuerza divina porque los pulmones le reclamaban aire urgentemente.
Empezó a ascender. Le pesaba su cuerpo, pero nunca había buceado con tanta decisión. Se había criado en el mar, se había pasado la vida nadando, y sabía que podía hacerlo porque no estaba sola. Creía que el destino la había llevado allí cuando cayó por la borda y que estaba destinada a salvarlo… y lo salvó. Salió a la superficie, tomó aire y lo llevó hasta la orilla. Lo arrastró fuera del agua y lo puso de costado sobre la arena seca para que le saliera el agua de la boca y la nariz. Luego, lo tumbó de espaldas otra vez y se dio cuenta de que era él, su maravilloso hombre misterioso, el que parecía no tolerar a esos necios…
Jamás había reanimado a nadie, pero su padre le había enseñado a hacerlo y todavía se acordaba de lo esencial. Repitió la operación varias veces mientras rezaba para recibir ayuda divina, no estaba dispuesta a perderlo. ¡Tenía que respirar! Entonces, cuando empezaba a creer que sus esfuerzos eran inútiles, él levantó un poco el pecho. Volvió a respirar con fuerza en su boca y él exhaló aire. Su pecho subió y bajó con una respiración entrecortada, pero estaba vivo. Le escocieron los ojos por las lágrimas y, agotada, se sentó en los talones. Lo había salvado, pero ¿qué hacía con él? Necesitaba ayuda médica y no tenía manera de pedirla. La radio estaba estropeada. Su padre llevaría una cuando volviera, pero tardaría unos días. Normalmente, le daba igual estar incomunicada, ya lo había estado antes, pero eso era distinto.
Miró al mar y solo se vio el leve resplandor del yate en el horizonte. ¿Cómo era posible que nadie se hubiese dado cuenta de que se había caído al mar?
Le apartó el pelo de la frente y entonces se dio cuenta de que tenía la sien manchada de sangre. Se había herido antes de que hubiese caído por la borda, o lo hubiesen tirado.
Había oído una discusión, eso había sido lo que le había llamado la atención, y el murmullo del motor. Parecía como si lo hubiesen golpeado en la cabeza, pero ¿por qué?
Parpadeó. Le dolía la cabeza. Intentó sentarse, pero todo empezó a darle vueltas. No entendía por qué estaba todo tan borroso, pero entrevió a una mujer con expresión de preocupación y la cara encima de la suya. ¿La conocía de algo? No podía pensar y cerró los ojos para dejarse llevar por la inconsciencia, hasta que el dolor lo despertó otra vez. Abrió los ojos y comprobó que era de día, aunque no sabía si pronto o tarde.
Una mujer se movía por la habitación. Llevaba un vestido blanco, amplio y vaporoso. El pelo, largo y liso, le llegaba casi hasta la cintura. Por un instante, se preguntó si sería un ángel, si se habría muerto y estaría en el cielo. Intentó incorporarse y sintió náuseas. Se dejó caer otra vez sobre la almohada y comprendió que no podía estar en el cielo si sentía ese dolor.
El ángel con forma de mujer debió de oír su gruñido porque se dio la vuelta y se acercó. Era tan joven y hermosa que, efectivamente, no podía ser real. Quizá tuviese fiebre y estuviese alucinando porque ella se arrodilló a su lado con la luz reflejada en el pelo castaño claro. Era posible que el infierno estuviese lleno de esas bellezas diabólicas.
Por fin estaba volviendo en sí.
–Hola –le saludó Josephine en inglés hasta que se acordó de que las conversaciones que había oído en la playa habían sido en francés e italiano–. ¿Qué tal estás? –le preguntó en francés.
Él parpadeó los ojos azules, aunque no consiguió enfocar la mirada.
–¿Cómo te sientes? –insistió ella en italiano.
Él hizo una mueca de dolor y también contestó en italiano.
–Tu chei sei?
–Soy Josephine. Te has herido, pero ya ha dejado de sangrar.
–¿Qué ha pasado?
–Te caíste por la borda de tu yate.
–¿Un yate?
–Sí, estabas con unos amigos.
–¿Dónde estoy? –preguntó él sin dejar de hablar en italiano.
–En Khronos, una pequeña isla de Anafi.
–No la conozco.
–No la conoce nadie. Es de propiedad privada y tiene un centro de investigación de la Fundación Internacional de Vulcanología… –se calló cuando comprobó que no estaba escuchándola y tenía el gesto crispado–. ¿Te duele?
–Sí, la cabeza…
Ella le tocó la frente con la mano y, afortunadamente, ya estaba más fría.
–Anoche tenías fiebre, pero creo que ya se te ha pasado. Si puedes beber, puedes intentar tomar algo de sopa…
–No tengo hambre. Solo quiero algo para el dolor.
–Tengo unas pastillas que deberían servir, pero creo que antes deberías comer algo.
Él la miró con los ojos entrecerrados, como si no la hubiese entendido. Además, la barba incipiente le endurecía el mentón. Había sido impresionante desde lejos, pero de cerca era devastador. La miró a los ojos y a ella se le alteró el pulso.
–Ha pasado casi un día desde que te saqué del mar…
–¿Cómo he llegado hasta aquí? –la interrumpió él.
–El barco, el yate…
–No entiendo lo del yate –él se sentó entre maldiciones de dolor y se llevó una mano a la sien, donde la herida estaba sangrando otra vez–. ¿Cuándo he estado en un yate?
–Seguramente, la semana pasada o más –ella se sentó en cuclillas para observarlo–. ¿No te acuerdas? ¿De qué te acuerdas?
Él lo pensó hasta que encogió con impaciencia sus bronceados hombros.
–De nada –contestó él en un tono tajante.
–¿No te acuerdas de quién eres? –preguntó ella boquiabierta–. ¿No sabes tu nombre y edad?
–No, pero sí sé que necesito un cuarto de baño. ¿Puedes decirme dónde está?
Él le hizo muchas preguntas más tarde y ella intentó disimular la angustia que le producía que hubiese perdido la memoria. Preparó una cena sencilla y le habló mientras servía las verduras a la parrilla y el pollo con limón y ajo y llevaba los platos a la mesa de madera.
–Creo que debes de ser italiano. Fue el primer idioma en el que me contestaste.
–No me siento italiano, pero ¿se puede sentir la nacionalidad?
–No lo sé –ella se sentó enfrente de él–, aunque me imagino que si me despertara en otro sitio, me desconcertarían sus costumbres.
–Háblame de la gente con la que estaba.
–Eran de tu edad. Algunas chicas parecían más jóvenes y todos parecían… privilegiados.
Él no dijo nada.
–Todos estaban pasándoselo muy bien –siguió ella–, menos tú.
Él volvió a mirarla con los ojos entrecerrados.
–No sé si estabas aburrido o preocupado, pero estabas más tiempo solo que con los demás. Ellos te dejaban tranquilo y eso me hizo pensar que eras el cabecilla.
–¿El cabecilla? –repitió él en tono burlón–. ¿De qué? ¿De una banda de ladrones?
–No hace falta que seas desagradable.
Ella fue a levantarse, pero él la agarró de la muñeca.
–No te vayas.
Ella miró su mano. Sentía la calidez de su piel y tuvo que dominar un estremecimiento. Estaba agotada de tanto cuidarlo y de preocuparse. Habían sido un día y una noche interminables.
–Solo intento ayudarte –replicó ella soltándose.
–Lo siento. Siéntate, por favor.
Las palabras eran amables, pero el tono era autoritario. Evidentemente, estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Se sentó despacio y tomó el tenedor, pero estaba demasiado cansada para comer. Podía notar que la observaba y eso no facilitaba las cosas. Además, ya sabía el color de sus ojos, eran azul aguamarina, como el color del mar.
–Creía que tenías hambre –comentó ella al ver que no había probado bocado.
–Estoy esperándote.
–Se me ha quitado el apetito.
–¿Por la compañía…?
–La compañía está bien –ella esbozó una sonrisa–. Creo que estoy demasiado cansada.
–Me imagino que te has pasado toda la noche preocupada por mí.
Sí. No sabía si sobreviviría. Siempre había complicaciones para quienes casi se ahogaban.
–Sin embargo, has salido vivo y aquí estás.
–Sin memoria y sin nombre.
–Bueno, podríamos llamarte de alguna manera.
–Podríamos…
–Podríamos decir nombres a ver si te suena alguno –él la miró fijamente y a ella se le encogió el estómago–. Yo diré nombres y tú me dirás si te gusta alguno.
–De acuerdo.
–Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
–Estoy casi seguro de que no soy un evangelista.
–Entonces, conoces la Biblia…
–Sí, pero no me gusta este sistema. Quiero mi nombre o no tener nombre. Háblame de ti. ¿Qué haces en una isla desierta?
–No está desierta. Aquí está una de las cinco estaciones de la Fundación Internacional de Vulcanología. Mi padre es vulcanólogo. Íbamos a haber estado un año, pero llevamos ocho.
–¿Dónde está él ahora?
–En Hawái. Es catedrático en la Universidad de Hawái. Combina la enseñanza con el trabajo sobre el terreno. Está en Honolulú, pero volverá a finales de mes, dentro de nueve días.
–¿Y te ha dejado sola?
–¿Te parece raro?
–Sí.
–Para mí es normal –ella se encogió de hombros–. No soy muy sociable y, además, así puedo dedicarme a lo mío. Cuando mi padre está aquí, solo hacemos lo suyo.
–¿Y tu madre…?
–Murió justo antes de que yo cumpliera cinco años.
–Lo siento.
–No la recuerdo –replicó ella encogiéndose de hombros otra vez.
–¿Aprobaría ella la vida que llevas aquí?
–Ella también era vulcanóloga. Trabajó diez años con mi padre e hicieron lo que él está haciendo ahora, pero en Hawái. Creo que sí lo aprobaría. Quizá solo lamentara que no hubiese ido a la universidad. Me he educado en casa, incluso la educación universitaria, pero, según mi padre, tengo más conocimientos que sus alumnos, aunque no es lo mismo. Nunca he tenido que competir para trabajar, me limito a trabajar.
–¿Cuál es tu… especialidad?
–También soy vulcanóloga, pero me gusta sobre todo la relación con la arqueología…
–¿El Vesubio?
–Sí. He tenido la suerte de trabajar con mi padre en el sector suroeste del Vesubio. No solo me fascinan las civilizaciones perdidas, sino también la capacidad de los volcanes para configurar el paisaje y reescribir la historia de la humanidad.
–No parece que te hayas perdido nada por haberte educado en casa…
–Según mi padre, no sé comportarme en sociedad –ella sonrió levemente–. Me siento incómoda en las ciudades o entre mucha gente, pero, afortunadamente, aquí no tenemos ese problema.
–¿Tu madre también era estadounidense?
–Canadiense francófona, de Quebec. Por eso me llamo Josephine –él apretó los dientes y los labios–. Recordarás tu nombre, solo será una cuestión de tiempo.
–Me hablaste en francés, ¿verdad?
–Intenté varios idiomas, pero contestaste en italiano y he seguido en italiano. Est-ce que tu parles français?
–Oui.
–¿E Inglés…? –preguntó ella cambiando de idiomas–. ¿Me entiendes?
–Sí –contestó él asintiendo con la cabeza.
–¿Te cuesta seguirme? –preguntó ella sin dejar el inglés.
–No, igual que en italiano.
No tenía casi acento extranjero y parecía más americano que británico. Supuso que habría estudiado en algún sitio de Estados Unidos.
–Entonces, ¿te importa que hablemos en inglés?
–No.
–Pero si te da dolor de cabeza o te estresa…
–No hace falta que organices ningún jaleo por mí, estoy bien.
Ella fue a quejarse, pero se lo pensó mejor. Era un hombre acostumbrado a decir la última palabra. ¿Quién era? ¿Por qué irradiaba poder hasta en ese momento?
–Háblame de la gente que estaba conmigo en el yate. Cuéntame todo lo que sepas.
–Después de que hayas comido algo.
–Ya no tengo hambre.
–Qué raro, pero me parece que yo también estoy perdiendo la memoria.
–No me hace gracia –replicó él mirándola con dureza.
–Ni a mí. Lo has pasado mal y tienes que recuperar fuerzas. Como yo soy tu cuidadora…
–No me gusta que me mimen.
–Yo no mimo a nadie. Si comes, te lo contaré todo. Si no comes, tendrás que aguantarte porque tengo otras cosas que hacer aparte de discutir contigo.
Él apretó los dientes. Evidentemente, la situación no le gustaba, pero tomó el plato con pollo y lo probó… hasta que terminó devorándoselo.
–Está muy bueno –reconoció él mirándola a los ojos.
–Gracias.
–¿Lo has hecho tú?
–Sí.
–¿Cómo?
–Tengo un congelador y uso el horno del exterior para asar las patatas. El resto lo hago al fuego.
–¿Un horno exterior?
–También hace unas pizzas buenísimas. Aprendí a usarlo cuando vivimos en Perú. Me encantaba Perú. A mi padre le encantaba el estratovolcán.
Ella sonrió al acordarse de la emoción de su padre cuando el Sabancaya rugía y empezaba a lanzar ceniza. De no haber sido por las mujeres del pueblo, se habría olvidado de ella. Sin embargo, la acogieron y le enseñaron a cocinar y ella, a cambio, cuidaba a sus hijos para que las madres pudieran descansar un poco.
–¿Dónde más has vivido?
–En el estado de Washington, en Hawái, Perú e Italia, pero aquí es donde llevamos más tiempo.
–¿Todos los sitios eran así de aislados?
–No, este es el más remoto, pero estoy muy contenta.
–¿Por eso nos viste en la playa y no fuiste a presentarte?
–Procedemos de mundos distintos –ella se rio y le retiró el plato–. Sería una rareza en tu mundo.
–¿Eso crees? –preguntó él arrugando la frente.
–Desde luego. No sé estar rodeada de hombres guapos. No podría estar tomando el sol, tengo que estar activa, estaría pescando o estudiando las capas freáticas para imaginarme la historia volcánica… –ella se calló un instante–. No soy tu tipo de chica.
–¿Cuál es mi tipo?
–La que parece una modelo de trajes de baño, la que no lleva ni su propia bolsa de la playa, la que se enfurruña si no tienes ganas de hablar.