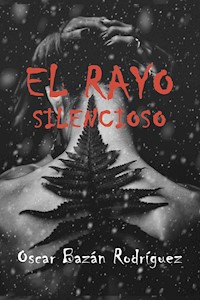
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Esqueleto Negro
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
León es un profesor de literatura retirado tras la muerte de su hija, Alba. Para exorcizar de algún modo su memoria, y llevado por su obsesión y guía paranormal, escribe un libro sobre el proceso de la muerte que alcanza un éxito impredecible, y le da fama de especialista en los temas esotéricos. Ricardo, un amigo al que no ve desde hace muchos años a causa de una disputa, le convence para que le ayude con un problema relacionado con su hija, Esther. Originario de Trinidad, el amigo de León ha decidido enviar a su hija a estudiar y conocer la isla, pero el comportamiento extraño y brutal de Esther ha despertado su alarma. Los cuidadores de la chica hablan de una criatura sobrenatural llamada Soucouyant. Al llegar a la isla, León intuye una aparente posesión diabólica de la niña, pero no hay nada claro, solo pinceladas de algún tipo de mal interior que lleva a Esther a comportarse y a hablar con una crueldad impropia. El rayo silencioso es una novela dirigida a un público adulto que busque una historia de misterio/terror con un estilo muy cuidado, cuya trama está construida con un tipo de suspense que se encamina hacia la sutileza y el sufrimiento interior de los personajes, hasta convertirlo en un estudio íntimo de la culpa y de los desarreglos psicológicos que esta produce.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL RAYO SILENCIOSO
EL RAYO
SILENCIOSO
Oscar Bazán Rodríguez
Primera edición. Diciembre 2022
© Oscar Bazán Rodríguez
© Editorial Esqueleto Negro
www.esqueletonegro.es
ISBN digital 978-84-126549-0-5
Queda terminantemente prohibido, salvo las excepciones previstas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y cualquier transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual.
La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual según el Código Penal.
Para Javi que, como el rayo,
hizo temblar la tierra.
La oscuridad existirá siempre, pero ahora me doy cuenta de que algo la habita
(Mark Z. Danielewski)
INDICE
Prólogo
A la lluvia le gustan los viernes
Capítulo 1
Monstruos
Capítulo 2
El diablo en un cruce de caminos
Capítulo 3
Nubes en un lienzo
Capítulo 4
El emperador del silencio
Capítulo 5
Alas rotas
Capítulo 6
La espesura de la nieve
Capítulo 7
La carretera
Prólogo
A la lluvia le gustan los viernes
—¿A qué ha venido en realidad?
Me giré de medio lado, sorprendido al encontrar otra presencia en la casona cuando ya imaginaba a todos sus habitantes dormidos. Esther me observaba con sus ojos helados, inmisericordes. ¿Podría invocarlos de otra clase si se lo propusiera? A algunas personas les sientan bien los ojos crueles, les da una apariencia de belleza animal.
—No sé qué quieres decir.
—Que está usted muy lejos de su casa.
La lluvia arreciaba con un estrépito enloquecido, por un segundo me vi forzado a seguir mirando por el ventanal las sombras que la noche recortaba.
—Y tú también de la tuya, Esther —dije volviéndome otra vez hacia ella.
—En eso se equivoca, yo ya estoy en casa. —Sonrió maliciosamente, pero no logró contagiar a sus ojos.
—He venido a ayudarte.
—No necesito su ayuda, nadie aquí necesita su ayuda —el tono de su voz era un poco más grave que el del día anterior, como si estuviera cogiendo un catarro.
—Acuéstate. Hablaremos mañana.
Le di la espalda definitivamente para confirmarle que no me interesaba lo que tuviera que decirme. Necesitaba un cigarrillo. Era lo único en lo que podía pensar sin que una bruma azulada me enturbiase la razón. Los minutos que tardó Esther en arrastrarse en su silla y dejarme en paz se me antojaron interminables. Escuché el caucho de las ruedas dejar un reguero de crujidos.
—¿Quién sabe si mañana seguiremos todos aquí? —dijo desde algún rincón de la casona, invisible desde mi posición como vigía de aquella ventana.
Esa maldita niña estaba en lo cierto, al igual que cuando me aseguró que a la lluvia le gustaban los viernes en Lopinot. Parecía que la tormenta había decidido rebelarse y gobernar como dictadora. Su primera orden: destruir los productos de la humanidad, arrastrar el asfalto derretido hasta sacar a la luz semillas primigenias. Maldita niña. Maldito país. Maldita lluvia. Se había marchado, pero aún no estaba solo, por lo que me contuve de hacer un movimiento brusco cuando alcancé el paquete de du Maurier de la mesilla, y me llevé un cigarrillo a los labios.
—Solo quiero fumar en paz —dije a aquello que me hacía compañía en las sombras.
Y la casa entera tembló, deshaciéndose en el agua, como si fuera de papel. En el exterior podía ver los árboles y la hierba agitados por el viento. El humo del pitillo pronto se extendió ensanchando mis pulmones, pero se me cortó la respiración cuando sentí que una mano trepaba por mi espalda y se me posaba en el hombro, como consolándome por algo. No podía volverme. Aquella niña siempre estaba en lo cierto, sus ojos salvajes le daban la razón.
«¿Quiénes seguiremos aquí mañana?», repitieron los pasillos con un eco imposible.
Apreté el filtró con los dientes, di una calada más, y me apoyé junto a la ventana para sujetarme en caso de caer. Me esperaba otra noche sin dormir.
Amada mía: Debo confesarte que a pesar de los pesares amé la noche de barrancos negros y grafías ciegas.
Jesús Ferrero
Capítulo 1
Monstruos
1
Jhonny tenía algo especial. Al menos eso es lo que él habría dicho a cualquiera que se interesase por el motivo de lo que hacía, o por el tatuaje de su cuello en forma de ojo cerrado, o por el temblor de su pulso al dejar caer las bolsitas de polvo blanquecino en las manos solícitas. Pero nadie preguntaba ese tipo de cosas a Jhonny, por tal razón solo yo llegué a conocer su secreto, lo que estableció entre nosotros un vínculo, un acuerdo en el que cualquier palabra era un excedente de la acción prefijada. «Solo tú me conoces, eres mi amigo». Y dejaba la heroína suavemente entre mis dedos, feliz en su simple mentalidad.
Sin embargo, Jhonny no sabía apenas nada de mí. Me preguntó en varias ocasiones, sobre todo cuando empecé a ser un cliente asiduo; le sorprendía que un tipo como yo, «con esa pinta de formal», necesitara de esas banalidades que solo afectaban a descerebrados como él. Yo le sonreía y le decía que sí con la cabeza, asistiendo a sus historias, sus observaciones, sus preguntas, sin preocuparme de advertirle que a nadie le importaban sus sueños, o mis problemas. No me habría escuchado porque Jhonny, después de todo, era especial.
—¿Lo de siempre? —preguntó al verme aparecer tras la esquina. Se agarraba el gorro de invierno, como si se le pudiera escapar de la cabeza en un gesto brusco. Por debajo aparecían mechones de pelo negro, sucio y deshilachado.
—Sí, Jhonny.
Hurgó en los bolsillos de su cazadora por un minuto, y sacó la mercancía. Al entregármela percibí que un escalofrío recorría su cuerpo, como una corriente eléctrica. Resopló, expulsando vaho. Ya tenía lista la cantidad exacta de dinero de modo que el tiempo total de la transacción no alcanzaría ni los tres minutos. Me gustaba esa diligencia de la rutina.
—Hasta la próxima.
—Adiós, Jhonny.
Los dos nos arrebujamos en nuestros abrigos, como si al separarnos la realidad se hubiera vuelto aún más fría. Escuché a Jhonny estornudar a mi espalda, sorberse los mocos, y cagarse en aquel invierno que parecía querer hundirlo en una apatía total.
El camino de vuelta fue aún más solitario, o tal vez era yo quien avanzaba demasiado embotado en el pensamiento de lo que me esperaba en casa. Al cabo de unos minutos, entré en un bar en la calle paralela a la que me dirigía.
El frío de Valladolid es incisivo, maquiavélico, como los colmillos de un animal incansable que poco a poco van rasgando la piel en su mordisco. En aquel refugio la gente se lamía sus heridas y olvidaba el exterior. Entre animales parecidos me forcé a sonreír, aunque tenía el rostro congelado, y una vez puesta esa sonrisa se quedó petrificada hasta hacerse monstruosa, atemporal. Uno de los vecinos de mi bloque hizo como que no me veía y me dio la espalda; no era la primera vez que coincidíamos en aquel tugurio. Si no me hubiera juzgado sin conocerme, tengo la impresión de que podríamos haber llegado a congeniar, sobre todo en este sitio. Trago espasmódico. Fuego en la garganta que va derritiendo pedacitos de hielo. Alcé el vaso, como saludando a mis espectadores anónimos, y lo dejé caer con fuerza en la barra.
El alcohol había convertido mis ojos en espejos, y a la salida se poblaron de luces. Repletos de óxido incandescente; como las farolas que iba dejando atrás, desfiguraban un mundo blanco, un mundo de nieve. Sentía que había atravesado una delgada frontera temporal y que en las calles me saludaban amigos que ya no existían. La mayoría tan engañosos como aquella visión que la bebida facilitaba como alguna clase de consuelo inefectivo. ¿Qué haces, León? ¿Cuánto tiempo hace, León? ¿Sabes que te echamos de menos, León?, ¿que para nosotros siempre nieva en este infierno melancólico de la muerte? Y sus sonrisas se prolongaban, como si les estuvieran estirando la comisura de los labios con pinzas. Aspiré un aliento a carne descompuesta que me produjo una arcada. Me detuve junto a una farola, y agarrado a ella esperé a que su luz me curase. Alguien real me puso una mano en el hombro y me preguntó si me encontraba bien. No pude responder. Me alegré de no poder hacerlo, porque de haber levantado la mirada, mis ojos encendidos por la luz de la ciudad le habrían causado un terror insostenible.
Llegué a casa algo mareado, aunque el frío me había despejado casi por completo. Era ya tarde, y nadie me esperaba. Tanteé el interruptor del pasillo, pero decidí abrirme paso en la oscuridad. Al pasar frente a la habitación de mi hija llevé una mano a la madera. Tenía la luz dada y por debajo de la puerta se proyectaba una cortinilla reluciente. Acerqué la oreja. Estaba canturreando su canción preferida con extrema suavidad, tanta que sin ese silencio nocturno sería imposible escucharla. Su voz terminó de calmarme y me dio la fuerza necesaria para alcanzar nuestro dormitorio.
Natalia dormía con placidez en un extremo de la cama, arrebujada bajo una manta y un edredón grueso. Gruñó cuando me senté a su lado, pero no se despertó. Saqué la heroína de mi cazadora y la dejé en su mesita de noche, a su lado. «Feliz cumpleaños, Natalia», pensé absurdamente. Le di un beso en la mejilla y ocupé mi lugar fiel junto a ella con el deber cumplido de hacerla feliz, o al menos de hacer soportable esta vida poblada de muertos melancólicos en las calles. Cerré los ojos, sin ni siquiera quitarme la ropa.
2
Oh mother tell your children not to do what I have done.
Me despertó su voz sobre las cinco de la mañana; la melodía se había incorporado con lentitud a mi sueño, y justo antes de abrir los ojos estaba apostando mi alma en un juego de brisca, dentro de una casa circular envuelta en una nube de humo azul. Aquella canción siempre me hacía pensar en niebla azul, también a veces en madera vieja y húmeda. Busqué a mi lado a Natalia, pero recordé de pronto que ya no estaba en Valladolid. Sentí goterones de sudor resbalar por mis mejillas y me pasé una mano por la frente encharcada. Me asaltó una claustrofobia antigua que creí olvidada hace mucho tiempo, me resultaba difícil respirar. Prendí el aire acondicionado, pero casi inmediatamente comenzó a emitir un ruido como de grillos hasta que dejó de funcionar por completo con un débil estertor.
Natalia supo ver que este viaje formaba parte de un entramado que iba a sobrepasarme. A pesar de todo lo que hemos vivido juntos, de las veces que tuve que detenerla al llegar a casa hasta que descubrí la puerta a su mundo de entresueño blanco, aún tuvo la fuerza y la visión suficiente para darse cuenta de lo que yo mismo descubrí al explorar la mirada de Esther al llegar a la casona: que la raíz del desastre estaba ya presente, y que no había sido contratado para detener el peligro, sino para contener los daños.
Me tuve que levantar para sacudir definitivamente los ecos de aquella melodía y refrescarme. De todas formas, estaría ya a punto de amanecer. Intenté salir de la habitación con el mayor sigilo posible; sin embargo, el suelo crepitaba y gemía, como si le doliera ser pisado. En el pasillo la oscuridad era casi total, solo rota por dos haces de luz que formaban una bola de resplandor tenue cerca de las escaleras. Me detuve al sentir bajo mis pies una especie de latido que parecía vibrar en diferentes partes del suelo y de las paredes. Me fijé en las burbujas de aire bajo el papel verdoso que cubría los muros con líneas abultadas. Paredes verdes, un verde suave como de hospital, o de prisión.
—¿Cómo ha pasado su primera noche?
Esther estaba detrás de mí, su silla de ruedas se había acercado con un sigilo incomprensible en aquella casa gobernada por la quietud. Supe que era ella, a pesar de que su voz me parecía rasposa y sucia, como si hubiera sido expulsada entre los resquicios de la madera. Presionó el interruptor de la luz, y solo entonces me di cuenta de que había salido de la habitación en calzoncillos. Consciente de la ridiculez de mi imagen se me vino una sonrisa involuntaria que no encontró reflejo en ella.
—Demasiado calor. Necesito echar un trago de agua.
—¿Va a ir a la montaña hoy con el resto de los hombres? Estaban hablando de eso, de si usted tendría la capacidad de sobrellevarlo. Lo oí a través de las paredes.
No lograba recordar a qué excursión se estaba refiriendo. Mi llegada a la casa estaba envuelta en niebla en mi memoria; cuando intentaba recordar, las imágenes de ayer se derretían como metal fundido junto a todas las palabras húmedas de afuera. Un tal Joevon, encargado de traducirme el inglés de los nativos; sudor escurriéndose de su frente sobre sus pestañas, sudor en mis ojos, sudor en la tierra, en los pedruscos de la casona hecha de líquido; dos sirvientes en la casa; el desdén manifiesto de la niña en la silla de ruedas; un olor a incienso antiguo. Todo se emborraba y volvía a nacer en mi recuerdo sin que pudiera darle ningún orden específico.
Esther se acercó en la silla y me inspeccionó las piernas detenidamente; después levantó la vista para perseguir el resto de mi cuerpo, deteniéndose un par de segundos en la nuca. Parecía como si un animal me estuviera husmeando. Finalmente asintió y se retiró a su posición inicial en el centro del pasillo.
—No se preocupe —murmuró—. Ellos entienden que no es para todo el mundo. Me pregunto qué piensa usted de esas creencias de locos.
—¿De qué estás hablando? No recuerdo que mencionaran nada ayer de un viaje.
—Un viaje no, señor Muñoz. Una cacería. —Y saboreó el sonido de esa última palabra en sus labios, como si fuera fruta fresca.
Mi incomprensión la satisfizo, estoy seguro. No buscaba nada más de mí. Con un control evidente dio la vuelta a la silla de ruedas, y se encaminó hacia el elevador eléctrico habilitado en la casona para bajar del segundo piso. Cuando llegó a la plataforma, decidió aliviar en parte mi desconcierto y añadió elevando la voz:
—Dentro de unas horas se lo explicarán, no se preocupe, y podrá decidir lo que le parezca.
Quise decirle que su padre había sido demasiado parco en explicaciones, que yo había sido un idiota al aceptar tan rápido un encargo semejante solo por la mención de un nombre propio. Una debilidad en toda regla. No le dije nada, desde luego. No era prudente darle ningún poder sobre mí en su estado.
Durante el desayuno nadie se dirigió a mí para aclararme las palabras anteriores de la niña, al menos no en español. Una decena de hombres —contratados para mantener el terreno, supuse— se apretujaban en dos bancos largos de madera en el porche exterior. Se volcaban voraces sobre una especie de pan enrollado que contenía alubias picantes, y de cuando en cuando estallaban en risas incomprensibles perseguidas de un idioma demasiado ajeno. Mi decente nivel del inglés apenas alcanzaba a descifrar un par de palabras y estructuras de aquel criollo que mezclaba francés con un inglés destruido, roto como un caballo domado.
Uno de los hombres me ofreció un mordisco con aire cordial. Los goterones oscuros de la salsa resbalaban por su barbilla irisando al sol. Depuse su oferta con un gesto que le dejó claramente sorprendido. El hombre dedujo que no me iba a convencer, y regresó a su charla.
—Debería probarlo. Ya que tiene que estar aquí, al menos disfrute un poco.
Esther se había acercado al quicio de la puerta. Apenas unos centímetros la separaban del umbral de la casona, pero eran suficientes para que su rostro mudase en la persona que yo recordaba. Al aire libre recuperaba una mortalidad natural. Me había anticipado a nuestro reencuentro, pero, aun así, volver a verla fue como un golpe en la boca del estómago.
—¿Alubias a las ocho de la mañana?
—No sea usted cerrado. —Noté juego en su voz, tan distinta de la de hace apenas media hora—. Esta cultura puede llegar a inspirarle algo especial. Espero que luego se pase por el estudio para que vea lo último en que he estado trabajando.
Asentí con un asomo de sonrisa. Busqué con la mirada al intérprete que me habían presentado ayer. Estaba en la esquina más alejada de la mesa, sin prestarme la menor atención. A primera vista parecía un tipo taciturno, sereno, contrastaba con el resto de los comensales con su actitud contemplativa. Más que a lo que pasaba en aquella mesa, su interés se ligaba al camino de tierra que quedaba a su espalda, y que serpenteaba monte arriba entre casas de colores hasta perderse en un grupo de guayabos salvajes.
Solo cuando empezaron a retirar el desayuno, aquel hombre decidió acercarse a mí. Me recordó su nombre, aunque no lo había olvidado. «Soy Joevon». Asentí. «¿Sabes lo que vamos a hacer esta mañana?». Miró fugazmente a Esther, quizás pensaba que me habría aclarado todo antes. «No tengo idea». «Ella me ha dicho que seguramente usted esté interesado, que le atraen estas cosas». Pensé que en aquella casa a todos les gustaba mantener la intriga. «¿Van a algún sitio?». «Vamos a buscar la piel del soucouyant».
El eco de aquella última palabra reverberó en mi cabeza. No era la primera vez que lo oía, pero también en aquella ocasión dejé escapar su significado envuelto en la suavidad de su sonido. No sentí su peso al caer, ni los frutos del frío escalando mis vértebras.
Esther volvía a entrar en la casa. Justo antes atisbé sus ojos encendidos y la sonrisa absurda que dedicaba a la oscuridad. Joevon me agarró del brazo y me preguntó si estaba familiarizado con el folclore de la isla.
—No, pero ese tipo de historias remiten a lo mismo —dije alentado por un presentimiento.
—¿En qué está pensando, señor León?
Eché un último vistazo a Esther, que desaparecía en la tiniebla de la casona.
—En monstruos.
Joevon me miró entre satisfecho y asombrado, como un médico cuyo paciente empieza a discernir la realidad. Como si yo fuera un loco que empieza a ver. A continuación, me agarró del codo y, mientras me llevaba hasta uno de los jeeps aparcados al borde de la carretera, empezó a contarme una de aquellas historias.
3
Aún hoy, cuando pienso en ello, me parece imposible que Ricardo me hubiera dedicado un pensamiento positivo. Tal vez fuera un deje antiguo de admiración, de reconocimiento frente a la pérdida. Por un momento, en su infranqueable coraza se abrió una hendidura cuyo origen me gusta atribuir a su conciencia marchita, o al menos cansada de seguir sujetándose a la suposición absurda de que es posible medir el dolor.
No se puede.
Procuré decírselo hasta que los dos nos hartamos del juego. Ahora pienso muchas noches en su mano agarrando el auricular, era demasiado fácil: el licor en la mesita, el fuego subiéndole por la tráquea junto a palabras que agredían a la misma esencia de su orgullo.
Natalia me dijo que tenía una llamada importante. Se había quedado junto al teléfono. «Es Ricardo», dijo con un hilillo de voz tan quebrado como su imagen. Al llevarme el auricular a la oreja me convencí de que de alguna forma todavía continuaba soñando, o que al fin había trascendido a aquel otro mundo de ilusiones diabólicas que de cuando en cuando me acechaba desde el accidente.
—Tengo que hablar contigo, León —lo dijo como si las líneas telefónicas no alcanzaran para lo que tenía que contarme.
Contesté algo, o al menos creí hacerlo; un error del que me di cuenta cuando Ricardo añadió:
—En mi casa de Madrid. La semana que viene. Llama a Sandra, ella te dará los detalles.
—¿Cuánto hace que has regresado? —acerté a preguntar.
—No me quedaré mucho tiempo, descuida.
—No es eso lo que quería decir.
—Es un buen trabajo; te merecerá la pena. —Respiró profundamente, expeliendo un soplo de aire que supuse estaba cargado de nicotina.
Colgó antes de que pudiera decirle que tampoco era eso lo que tenía en la cabeza. Al otro lado de la ventana del salón vi un par de luces naranja que se plasmaron por un segundo en la cortina. La memoria es, sin duda, un órgano caprichoso. Recuerdo perfectamente aquellos rectángulos de luz que se proyectaban en la tela, que no tenían ningún sentido, y sin embargo he olvidado las palabras de Natalia cuando volví a enfrentarme a su mirada inquisitoria. Supongo que me preguntó por Ricardo, tan sorprendida como yo; tal vez me recordó algo relacionado con Alba. No puedo estar seguro. Solo encuentro el consuelo de la vida tras mi ventana. Pienso que dice: «León, al fin se ha dado cuenta de que no eres culpable de nada». «León, quiere hacer las paces contigo».
Cariño, no seas idiota Sabes que no es así. Cariño, mírame a los ojos.
Tuve miedo. A veces me pasa, aunque cada vez con menos frecuencia. No pude levantar la vista y enfrentarme al vacío de cristal que me llamaba. Atisbé que una puerta se entreabría, y que Alba cuchicheaba detrás, cada vez más bajo, sin que ya pudiera escucharla. Natalia se había ido lejos, no sé desde cuando me había dejado solo en el pasillo.
Cariño, siempre estoy detrás de ti.
Esta vez sí me giré para encontrarme con el espejo alto del fondo. La habitación de Alba se cerró con violencia, y me pareció que ella reía dentro. Me gustaba oírla reír, a pesar de que a mí solo me dedicara miradas huecas. Era el culpable de demasiadas cosas para mucha gente, pero la ligereza de su risa me insuflaba una sensación parecida a la piedad.
Busqué a Natalia en el salón y le conté la escueta conversación telefónica de hacía unos minutos. Su cuerpo entero palpitó. Se acercó a mí como solo ella había aprendido a hacerlo: volvía momentáneamente de la jaula que había consumido su carne.
Cariño, siempre estoy para ti.
Sacudí la cabeza. Natalia se estiró en el sofá y encendió la televisión, lejos de nuevo. Se había ido despidiendo de mí hace muchos años; consciente de que tarde o temprano tendría que dejarme. Fue adentrándose en un vacío que devoraba una huella suya cada vez, para que al final solo permaneciera una sensación de ausencia amortiguada, la impresión de que debajo de la alfombra se ocultaban los restos de una criatura fabulosa que el tiempo había ridiculizado.
Abrió y cerró el puño repetidas veces. Era un gesto que yo había aprendido a identificar. Fui a nuestra habitación y rebusqué en el cajón de la mesita hasta que di con una bolsa de plástico que contenía la droga. Volví a candar el tirador y regresé para depositar el polvo en su mano abierta.
Natalia volaba, creo que cercana a la felicidad, junto a las estrellas del olvido.
Mientras, yo me preparé para llamar a Sandra y darme de cabeza contra el muro de la memoria.
4
De viaje a la capital pensé en el beso de Natalia, su humedad en mis labios, tan diferente de la humedad de Lopinot y de la isla a la que ya me encaminaba sin saberlo. La humedad de Trinidad repercutía en un instinto difícil de identificar para alguien acostumbrado al frío; algo lejano, sensual, perverso, que resonaba como tambores insuflados de una llama viva.
La humedad de Natalia podía beberse, como la lluvia.
El edificio en el que me había citado Ricardo era oscuro, lo que ya me esperaba. Por alguna razón cuando recordaba a Ricardo imaginaba a un ciego habitando un mundo de tinieblas. Tal vez porque un mundo semejante me era cada vez más familiar; sentía su llamada a menudo, incluso en el autobús que me había conducido hasta allí; percibía que se había bajado en la misma parada y que ahora me pasaba un brazo por el hombro mientras los dos contemplábamos la casa de piedra arañada de pintura roja. En la planta de arriba había tres balcones abiertos, repletos de macetas y flores como si quisieran atraer a una luz esquiva, y tras uno de los cristales se perfilaba la silueta de Ricardo. Su barba picuda y su nariz corva la hacían fácilmente reconocible.
No sé por cuánto tiempo estuve mirando esa ventana sin moverme. El corazón presentía que mi oscuridad llamaba a la de él, que la invitaba a una conversación clandestina a la que mi cabalidad no podría asistir.
Un anciano harapiento que estaba pidiendo limosna me empujó al pasar y me sacó de mi pasmo para enseñarme una boca desdentada. Sus labios se convulsionaban sin voz. Su rostro parecía agrietarse cada vez un poco más, deshacerse un poco más como si su piel fuera la membrana de un insecto. Me di cuenta de que Ricardo ahora observaba la calle desde el otro lado de la ventana, Levanté la mano, pero no correspondió a mi saludo. El portón de la entrada se abrió con un ruido monstruoso, y del hueco no tardó en emerger Sandra con la sonrisa humilde de siempre. Me dio la bienvenida y con un gesto me invitó a entrar en la casa. Miró sobre mi hombro cuando me acercaba, buscando otra presencia.
—Vengo solo.
Sandra asintió, mientras el viejo iniciaba una orgía de risas y de ofensas delineadas para mí.
—Me había parecido ver a alguien más.
—Y lo había, pero ya se ha ido.
Entonces Sandra adoptó una posición de defensa, como si las palabras pudieran herirla.
—¿Se trataba de uno de ellos?
—No te preocupes.
—¿Pero era...?
—Ya no está aquí.
Vi cómo se erizaba el vello de sus brazos y sentí lástima; aquel estremecimiento hizo que pensara en su fidelidad, en la pesadumbre que por fuerza se ha debido de adueñar varias veces de su corazón sin conseguir apartarla de Ricardo. Sé que sus padres y muchos de sus amigos intentaron desengañarla, pero era como si su trabajo obedeciera a algo más que a una dependencia económica. En cierto modo, había asumido un deber de cubrir todas las carencias de Ricardo tras la muerte de su primera mujer: amante, cónyuge, secretaria, confesora. Esto último lo supe cuando recibí un escueto correo electrónico, firmado por ella, en el que me comunicaba el deseo de Ricardo de romper nuestra amistad. Fue poco después del accidente. Debajo de su nombre había incluido una línea más: «Lamenta mucho no haber podido asistir al entierro, te pide que lo perdones».
A estas alturas ya no puedo descartar nada. Ricardo bien podría haberse hecho dueño de su voluntad; siempre le había gustado jugar a la prepotencia, a ser el fuerte. Sus actos se recubrían de una seguridad en la que no cabía la indecisión. Según iba subiendo las escaleras junto a Sandra, oíamos sus pisadas en la planta de arriba. «Está nervioso», murmuró Sandra. Y a pesar de que sabía que ella ha debido de conocerlo mucho mejor que nadie en los últimos seis años, dudaba de aquella apreciación. La persistencia de su orgullo jamás le habría concedido esa debilidad.
Nos recibió en mitad del piso. Sus ojos negros y veteados buscaban subyugarme en un claro ejercicio de poder. Pero yo también había aprendido uno o dos trucos —supuse que por eso me había citado allí— y me defendí con una frialdad semejante. Se pasó la mano por una mejilla y agradeció a Sandra su trabajo. «Ahora vete, te avisaré cuando el señor Muñoz esté listo para volver». Ella obedeció, como hechizada por aquella orden que había tomado el control de su realidad. «Sígueme, León».
Me condujo hasta una gran mesa de apariencia lujosa, y los dos ocupamos nuestros respectivos asientos: él tras ella, yo delante. Sentí el impulso de huir, tuve la impresión de que de un momento a otro se iba a abalanzar sobre mí con la boca desencajada y los colmillos de animal. Aparte de aquella mesa y las sillas, no había más muebles. El viejo salón parecía desnudo, su lujo anterior había sido reemplazado por suciedad, abandono y desgarro. El viento se colaba entre agujeros invisibles y silbaba como queriendo entonar una canción de invierno tan vieja como sus paredes.
—¿Sabes por qué te he llamado?
—Lo sospecho.
Abrió uno de los cajones de la mesa y sacó una caja de puros. Prendió uno de ellos sin ofrecerme. Sabía que lo habría rechazado.
—Se trata de Esther.
Ricardo saboreó aquel inicio de conversación. Pude ver algo removerse en sus adentros a pesar de la estoicidad de sus facciones.
—León, te has quedado mudo.
—¿Tu hija?
—Me complace ver que aún la recuerdas.
—Eres un hijo de puta —repliqué con más torpeza de la que me hubiera gustado.
Ricardo dejó el puro al borde del cenicero y se mesó la barba negra, abisal.
—Veo que los años te han dado agallas. Además de otras habilidades.
Con un movimiento de malabarista, puso sobre la mesa un ejemplar de El terror del mundo invisible. El ruido del libro al caer retumbó en toda la sala. Hacía un par de años que no me encontraba con ese informe mágico–científico que al parecer había hecho mella en tanta gente. Me cogió por sorpresa, tengo que admitirlo. No hacía mucho que me había desprendido de las dos copias que quedaban en mi apartamento, y a las que Natalia parecía aferrarse con una pasión exagerada, como si aquello fuera otro síntoma de su adicción.
—¿No te agrada? —era una pregunta legítima, pero en boca de él me pareció que se estaba burlando.
—La verdad es que no imaginaba que lo tuvieras contigo, mucho menos que viajases con él.
—Por supuesto. Lo compré en cuanto supe que se había publicado. ¿Qué clase de persona sería si no comprara tu libro? Además, sabes que el tema me fascina.
—¿Y qué te parece?
—No lo sé, tú eres el experto. Tengo que creer lo que dices. O al menos quiero creerlo.
Hice un aspaviento con la mano. Quise anular aquel tema de conversación, agarrarlo en mi puño y soplar su semilla para que no arraigara en nosotros, pero supe que ya era tarde. De alguna forma, en el mismo instante en que escribí la primera frase del libro fui consciente de que tarde o temprano llamaría su atención, y que en algún momento futuro me buscaría para sentarme enfrente y preguntarme por el sentido de mis palabras. Escribí La oscuridad nos persigue. Y la oscuridad ahora quería respuestas.
—Demasiada gente se lo tomó en serio —dije en un intento de desviar su interés—. El libro solo era para mí, un juego para tratar de olvidar. Pero el editor tenía muchos contactos.
Ricardo sonrió, y tras unos instantes de silencio extrajo de una carpeta una serie de fotografías. Se las fue pasando de una mano a otro, explorando, cribando, hasta que puso dos sobre la mesa, vueltas hacia mí. Una de ellas retrataba a su hija en la silla de ruedas, casi no la reconocí después de tantos años; la otra era una imagen ampliada de un brazo, o de una pierna, en la que se veía una marca roja y circular del tamaño de un puño. Se trataba de un rojo vivo, como si la sangre estuviera todavía brotando en el instante de sacar la foto.
—¿Son tuyas?
—Me las enviaron hace un par de días; mi hija está lejos del alcance de mi cámara desde hace más de un año. ¿Reconoces esto? —Me acercó con el índice la foto de la herida.
Negué con un ademán, pero la expresión de Ricardo me indicó que de alguna forma debería de entender su mensaje.
—Pensé que sería algo de tus dominios. —Tapó la imagen con su mano de gigante—. En realidad, no importa; me afirma en la decisión de traerte aquí.
Se levantó y se acercó al balcón abierto. En medio de una corriente de aire gélida, debía de estar helándose por dentro, pero se le notaba cómodo. Se apoyó contra la pared, solo fumando y escuchando el viento intruso bisbisear.
—Esta casa es antigua —prosiguió—. ¿Lo percibes? ¿Puedes percibir esas cosas? En parte por eso me pareció un buen lugar de encuentro.
—¿Acaso esto es una especie de examen?
—Nada más lejos. Si necesitaras demostrar algo no te habría traído a Madrid tan pronto. Si estás aquí, es porque creo en lo que dices. —Señaló mi libro.
Me incomodó que insinuara que aquella reunión fuera solo cosa suya, producto de su deseo y única voluntad, como si yo fuera su marioneta.
—Si estoy aquí es por mi sentido de la amistad —dije—. Pensé que podríamos hacer las paces finalmente, por todo lo que hemos vivido.
—No estamos en guerra, León. Como yo lo veo, luchamos en el mismo bando. Todo lo que podemos hacer es aspirar a vivir nuestro dolor con la mayor honestidad posible. —Tomó una larga calada de su puro; bajó la mirada buscando el sentido de su discurso—. Pero ¿cómo hacerlo contigo aquí?
—Has convertido algo terrible en una competición.
—Qué más da. —Abandonó su lugar junto al frío y regresó a su asiento. Apagó el puro contra la mesa con una violencia que sus palabras no delataban—. Este encuentro es profesional, no esperes más de mí.
—Sería un necio si lo hiciera.
—Mi hija está en peligro —dijo con brusquedad—. Una de las personas que atienden la casona me envió esa foto la semana pasada por correo urgente; dice que es una herida en su muslo que no cierra nunca, que cada mañana expulsa un líquido espeso parecido al petróleo. Esther no recuerda cómo se la hizo.
—¿Y ya ha ido al médico?
—Sí, pero no por su propia voluntad. Eso también forma parte de la locura de todo este asunto. Al parecer se negaba a reconocer la presencia de la herida. El doctor dice que tiene indicios de ser una marca por succión. —Hizo una pausa para estudiar mis reacciones, y vio algo en ellas que le animó a decir—: Incluso encontró los orificios de la mordedura.
—¿Mordedura?, ¿quieres decir como la de un animal?
Por un momento me olvidé de las razones que me habían llevado allí, de Natalia y su dejadez hipnótica, de Alba canturreando en su habitación de noche, del viejo dilapidando acusaciones con saliva venenosa. Había puesto el pie en un mundo que me había propuesto olvidar al poco de publicar mi libro.
—Yo tampoco lo creo. Los lugareños hablan de una fuente maligna a la que llaman soucouyant, pero me suena demasiado a realismo mágico, a historia junto a una hoguera. Sin embargo, hay algo que ha activado mis alarmas, algo mucho más tangible. —Rebuscó en otro de los cajones y sacó un montón de folios con lo que parecían cartas impresas—. Estos son los últimos mensajes que he recibido de Esther.
Me bastó echar un vistazo a esos papeles para localizar la crudeza de sus descripciones, los insultos desmedidos, la petición de auxilio oculta como un códice cifrado en la locura. Las últimas líneas decían: «En esta casa me van a desangrar viva, padre. Me ceban y me desangran. Me bañan y me desangran. Me lamen como perros y me desangran. Y tú lo vas a permitir, papá. Todo será por tu culpa». Le devolví la carta a Ricardo, sin atreverme a ser del todo sincero en mi reacción.
—Como supondrás, me puse en contacto con Esther y sus cuidadores al instante, pero ella no recordaba haberlo escrito. Los cuidadores aseguran que han notado un cambio gradual en su comportamiento a partir de la aparición de esa herida en su pierna, y están preocupados. No sé qué pensar, lo único que tengo claro es que esto— cogió el papel con la carta impresa— no es propio de mi hija. Diablos, no es propio de nadie en su sano juicio, ¿no crees?
—¿Dónde está Esther?
—En Trinidad, en un pueblo llamado Lopinot.
—¿Y qué hace allí? ¿Explorando las raíces familiares?
—Los detalles no son de tu interés. Ella puede ponerte al día mejor que yo. Si estuviera próxima ya habría puesto vigilancia a todo el maldito vecindario, pero mi influencia no llega tan lejos, al menos ya no. Antes de presentarme allí prefiero enviar a alguien como tú para que reconozca el terreno.
«Como yo», murmuré para mí. Me llevé el puño a la boca. Su recelo me hizo suponer que sabía algo que podría minar mi disposición a ayudarle; algo tal vez más contundente que sus años de silencio y su historia plagada de sinsentidos y de bestias fantásticas. Pensé en Natalia echada sobre el sofá, en Natalia jugando en la nieve una década antes, mirándome a los ojos como quien escruta el cielo para contar estrellas. Quizás le debía al menos eso. Me imaginé que al pronunciar el nombre de Esther se le dibujaba una sonrisa.
—Sé que necesitas el dinero. Uno no puede vivir solo de las rentas de un libro. Ganarás una fortuna con este encargo, te lo aseguro. Y no te pido más que una semana.
—No se trata de eso. Me parece que no has meditado bien las implicaciones de lo que me pides.
—El vicio de tu mujer es muy caro, ¿verdad?
Sé que buscaba arrinconarme, llevarme a una frontera en la que solo mi instinto pudiera responderle, pero no pude evitar el puño en su mesa; la mirada enfurecida; la rabia de sentirme invadido por su labor de espionaje. A nuestro modo, éramos dos ciegos fingiendo una visión privilegiada. Mi reacción le provocó un extraño deleite que le hizo prender otro puro.
—Veo que algunas cosas no cambian —murmuró.
—Ya lo creo.
—Estoy al tanto de todo lo que me interesa, León. Antes de traerte aquí necesitaba saber qué teclas debía presionar.
—A mi parecer ha sido un mal paso. Cada vez que abres la boca disminuyen mis ganas de ayudarte.
—Entonces no hablemos más. De todas formas, lo importante ya está dicho.
Arrancó un pequeño papel de una libreta y escribió una suma de dinero que me dejó ver al momento. Tenía la impresión de que el diablo me tentaba para que volviera a poner un pie en sus dominios. Su impresión nunca me ha abandonado del todo, pero convivir con ese mundo era muy diferente a retarlo, a llamar su atención para que te recuerde y pueda incluso saludarte a su encuentro azaroso.
—Lo hago por ella —dije finalmente, sin especificar a quién me estaba refiriendo, aunque habría hecho mucha falta.
Ricardo alzó las palmas de las manos, conforme. Un escalofrío le recorrió de arriba abajo, lo que me produjo cierta satisfacción. Al final el frío le había alcanzado, de una forma o de otra.
—Lo peor de las casas antiguas son estas corrientes de aire. No son el mejor lugar para pasar el invierno.
Asentí, sopesando sus palabras. Me pregunté si de verdad pensaba quedarse allí con Sandra durante todo el invierno; me lo imaginé fundiéndose con el frío, helándose junto a las raíces de la casa. Había edificios que se alimentaban de la carne, sobre todo si habían sido testigos de la muerte. Me limité a guardarme en la chaqueta su promesa de hacerme rico, y fingí que no me temblaban las manos.
—Recibirás los billetes de avión en tu casa en dos días, junto a los detalles del viaje.
—Muy bien.
Me dirigí a la puerta, en donde Sandra ya me esperaba para acompañarme.
—León…
—Adiós, Ricardo.
Pero Sandra no se movía. Era consciente de que él tenía algo más que decirme.
—León, ¿es verdad todo lo que narras? ¿Cómo demonios es posible? Deberías haber acudido a mí. Si me lo hubieras contado, tal vez las cosas habrían sido diferentes.
—Te propongo que hagas una pequeña prueba —dije sin mirarle, por primera vez en toda la mañana con la baza ganadora en mis manos—. Siéntate en medio de una habitación oscura y visualiza a alguien detrás de ti. Imagina sus manos próximas, sus ojos clavados en tu espalda, su aliento cálido aproximándose a tu nuca. Procura no moverte por el mayor tiempo posible, y este ejercicio te dará algunas respuestas.
Cuando callé, me di cuenta de que también Sandra me estaba escuchando con atención. La saqué de su trance con suavidad, y antes de salir definitivamente de aquella casa me volví para descubrir a Ricardo perdido en el desconcierto, en la angustia de no poder anclarse a la certeza de nada. Dejó caer el puro en el suelo y lo pisó con firmeza.
De vuelta a Valladolid relaté a Natalia lo ocurrido. Me puso una mano el hombro, como si quisiera consolarme. Le repetí que lo hacía por «ella», por salvarla de su aflicción. Me dijo que recordaba bien a Esther y que aún la veía rondar los pasillos del colegio junto a Alba como un duende maleducado. Me apretó hacia su cuerpo para no caer en la memoria, que suele quebrar el pavimento en dos para tragarnos vivos.
Cariño, date la vuelta, sabes que vuelvo por ti. Estoy de camino, silbando tu canción.
Silbo y me desangran. Bailo y me desangran.
Llamé a la puerta de mi hija, pero me contestó que no saldría hasta la hora de cenar. Estaba cantando otra vez: «Spend your lives in sin and misery». Aquella canción no abandonaba sus labios. Le pregunté a Natalia si quería venir a escuchar su voz conmigo otra vez, pero la encontré navegando a través del tiempo. Demasiado lejana. Con los ojos nevados.
Tell my friend–boy Willie Brown
Lord, that I'm standin' at the crossroad, babe
I believe I'm sinkin' down
Robert Johnson, Crossroad Blues.
Capítulo 2
El diablo en un cruce de caminos
1
Nuestro destino estaba cerca, pero me había parecido abrir un agujero en el tiempo dentro de aquel jeep. Me deslizaba en él como una pelota en un retazo de seda que conducía a un tipo de abismo que no me era familiar. Esther había levantado una mano al despedirse desde el porche; un gesto convencional que me pareció cargado de un mensaje que no pude comprender. Sentí que se estaba despidiendo desde más lejos, de una forma más profunda, de algo que tal vez íbamos a perder pronto —nosotros, o ella— un segmento difícil de ver y de recuperar.
Me había adormecido con la llegada de la lluvia. De nuevo arreciaba contra los cristales como un animal de lengua diferente. En la modorra, me pregunté si la lluvia de aquí podría comunicarse con la de allá; a su manera, como deben de hacer las lluvias cuando se cansan de su propia monotonía.
Joevon me arrancó de aquellas absurdas suposiciones con un pequeño codazo. «Ya estamos» murmuró. Pensé que esperaríamos hasta que el temporal remitiese para salir, pero los dos hombres que viajaban delante abrieron las puertas inmediatamente y hundieron sus pies en el barrizal.
—Tenemos que perseguir su rastro ahora. Si no, tendremos que esperar a que ataque de nuevo. No podemos arriesgar tanto, ¿no le parece?
—¿De verdad crees en esas historias?
Joevon me miró a los ojos a través del espejo retrovisor, con una intensidad que se me antojó fingida.
—¿Para qué ha venido usted a Lopinot exactamente?
—A descubrir qué está pasando con Esther.
Sin responderme se bajó del jeep y lo rodeó por atrás para abrirme la puerta. Me indicó con el brazo que era mi turno de calarme en la lluvia.
—Tiene usted que estar abierto a todo, entonces. —Su cuerpo parecía una figura de cera derritiéndose.
—He visto muchas cosas, Joevon, por eso estoy aquí. Cosas cuyo daño es muy difícil de detectar. Desearía que ese vampiro vuestro estuviera detrás de todo, créeme.
Al segundo de salir, el torrencial de agua me hizo sentir como si fuera a ser aplastado de un momento a otro; imaginé gritos cayendo junto al agua, puños que buscaban asirme de los hombros y doblegarme. Con la ayuda de Joevon eché a andar despacio, hasta que encontré mi propio ritmo y el guía pudo concentrarse en la labor que nos había llevado allí. Desfilábamos por un delgado camino que, según mis cálculos, quedaría en la ladera oeste de las montañas que había visto desde la casona. Joevon y yo caminábamos al final de la cola.
Según las palabras del guía buscábamos piel humana; su descripción me hizo pensar en una funda limpia, en un disfraz lavable al grifo que uno podía ponerse y quitarse a su antojo. La máscara de humanidad es algo que muchos se construyen a medida y luego aprenden a destruir. Pero aquello era diferente; acaso daba menos miedo por su pátina de irrealidad. Bajo la tormenta supuse que sería imposible dar con nada, y que nuestra pequeña excursión no era sino una forma de mantenernos ocupados.
—¿Cuánto tiempo estaremos aquí fuera? —pregunté
—Si le molesta la lluvia puede abrir un paraguas. Nosotros preferimos no usarlo para mantener las manos libres.
Joevon se adelantó para hablar con uno de los hombres, y regresó a mi lado con un paraguas verde. Me sentí inmediatamente mejor al cobijarme bajo él.
—¿Por qué creéis que la piel estará en esta zona?
—Sospechamos de alguien. —Señaló un punto elevado que se perdía en la frondosidad de la montaña—. Allá arriba vive una anciana.
—¿Tan alejada del pueblo?
—El soucouyant acostumbra a hacer su residencia en lugares apartados. No olvide que puede volar cuando se desprende de su piel humana.
El paraguas era a todas luces insuficiente para resguardarme. Sentía el cuerpo húmedo, rígido.
—¿Y en caso de encontrar esa piel?
—La quemaremos con sal.
—Sal —murmuré para mí, como si la palabra se hubiera convertido en realidad sobre la lengua.
Joevon se echó a reír. En medio de aquel paraje montañoso, su risa repercutió a nuestro alrededor hasta perderse en la lejanía.
—Sé que le resulta difícil de aceptar, pero en la isla el pensamiento es muy diferente del que usted acostumbra. Está usted muy lejos de casa ahora, no lo olvide.





























