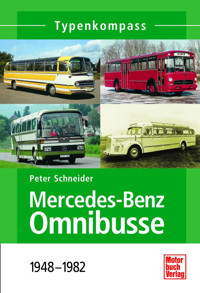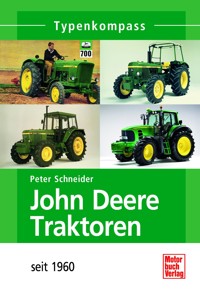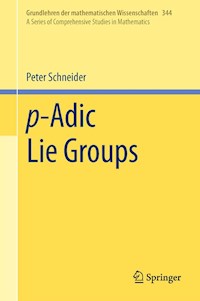Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El Berlín previo a la caída del muro es una ciudad dividida, pero sus habitantes buscan una manera normal de vivir, y de sobrevivir, a ambos lados de la barrera. Robert cuenta historias en la barra de un bar mientras, entre tragos de vodka y cerveza, proyecta una nueva vida en el Oeste; Pommerer se defiende del sistema del Berlín oriental a la espera de hallar una escapatoria; el narrador es un escritor que cruza la frontera en ambos sentidos, a la caza de historias interesantes; su amor, la hermosa y seductora Lena, vive en el exilio, lejos de su familia; tres jóvenes cruzan la frontera regularmente con el único fin de ver las películas occidentales antes de regresar a la RDA; un hombre salta el muro obsesivamente, sin más explicación que su incapacidad para permanecer quieto. Todos ellos, en cierto modo, saltan el muro para escapar de un pasado del que no logran desprenderse; todos tendrán que hacer un examen de conciencia antes de dar el salto decisivo hacia la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
El saltador del muro
El saltador del muro
peter schneider
Prólogo de Ian McEwan
Traducción de Juan José del Solar
Índice
Portada
Presentación
Prólogode Ian McEwan
EL SALTADOR DEL MURO
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Peter Schneider
Otros títulos publicados en Gatopardo
Título original: Der Mauerspringer
Copyright © 1982, Peter Schneider,
1995, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
© de la traducción: Juan José del Solar, 1985,
revisada por Gatopardo ediciones
© de la traducción del prólogo de Ian McEwan:
María Antonia de Miquel, 2020
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U, 2020
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: marzo de 2020
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: «Haciendo malabares encima
del muro de Berlín, 16 de noviembre de 1989».
© Yann Forget / Wikimedia Commons / CC-BY-SA
Imagen de interior: Cortesía de la Fundación Heinrich Böll
Imagen de la solapa: © Fotografía de Brigitte Friedrich /
Süddeutsche Zeitung Photo / Alamy Stock Photo
eISBN: 978-84-17109-95-0
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El escritor Peter Schneider en un acto de la
Fundación Heinrich Böll, el 20 de septiembre de 2011, en Berlín.
Prólogo
Una nueva edición de esta maravillosa novela corta constituye un acontecimiento literario importante, que interesará en especial a una nueva generación de lectores, para quienes el muro de Berlín no es un recuerdo distante, sino un frío hecho histórico. A los de más edad, los veintiocho años de vida del muro se les aparecen en la memoria como un largo invierno, visto a través de la bruma de nuestras actuales preocupaciones: el cambio climático, el sida y la pobreza global, el terrorismo y el poder sin límites de Estados Unidos. ¿Qué fue en realidad esa burda división de una ciudad en zigzag, ese monumento colosal que, según sugiere provocativamente Schneider, se podría distinguir desde la Luna?
En su momento, el consenso general fue que el muro era el símbolo más tangible de la Guerra Fría: dos potencias económicas dotadas de armas letales, cada una llena de recelos con respecto a la otra, se encontraban frente a frente. Berlín se convirtió en un punto de presión. En la memorable frase de Jrushchov, la ciudad era «los testículos de Occidente. Cuando quiero que Occidente grite, aprieto en Berlín». La ciudad dividida representaba el estado de la situación tal y como quedó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, congelado en el tiempo; y cuando el muro cayó en noviembre de 1989, se difundió la idea de que solo entonces había terminado la guerra. Además, el muro constituía la prueba definitiva, por si hacía falta alguna, de que el comunismo soviético únicamente se sostenía gracias a la coacción física y la represión. Por encima de todo, el muro fue un absurdo y una tragedia para miles, si no millones, de alemanes, y es esta la faceta privada, contrastada con su contexto geopolítico más amplio, que la novela de Schneider quiere explorar.
A primera vista, El saltador del muro parece más un reportaje que una novela. Berlín, contemplado desde un avión que se dispone a aterrizar, se observa con atención más que se inventa. Se ofrecen datos y cifras, y resulta difícil diferenciar entre ese narrador curioso y libre de prejuicios y el propio Schneider, que es un reputado periodista. Pero solo la técnica de un novelista es capaz de imaginar para nosotros un elenco tal de personajes: Robert, recién llegado de Berlín Este, incapaz de aceptar la vida en Occidente, y con el cual choca el narrador, a veces casi violentamente; Pommerer, que permanece en Berlín Este, defendiendo el sistema del que está a punto de desertar (o al menos, su forma de sobrevivir dentro de él); y Lena, la seductora e irritante examante del narrador. Se encuentra exiliada de su familia de Berlín Este, pero mantiene una frágil actitud de superioridad respecto a la vida en Berlín occidental. Y hay personajes secundarios que también son, a su modo, saltadores del muro. Sus historias se desarrollan poco a poco, ingeniosamente, cual moderna Sherezade, en forma de anécdotas narradas en un bar, que se solapan astutamente unas a otras, a lo largo de todo el relato, empleando una misma fórmula autorreferencial. «Robert escucha atentamente, reflexiona un momento, pide la siguiente ronda de vodka y cerveza y pregunta luego, sin decir una palabra sobre Schalter: “¿Conoces la historia de Kabe y sus quince saltos?”.»
Y solo un novelista podría evocar con ese tono ligero aquellos tiempos medio olvidados y nada celebrados en que Berlín occidental era una semiciudad, un enclave rodeado de muros situado en medio de un estado hosco y represor. Aquí es donde artistas, estudiantes perpetuos, hippies entrados en años y almas perdidas de todo pelaje se instalaron para resucitar, aunque con menos osadía, las libertades bohemias de la década de 1920. Con el fin de conseguir que su parte de Berlín fuese viable, las autoridades de Alemania occidental eximieron del servicio militar a aquellos que se aviniesen a trasladarse a vivir allí. Por lo general, quienes eligieron hacerlo eran los espíritus más aventureros, dispuestos a dejar atrás la prosperidad y el sofocante conformismo —o así lo veían ellos— de otras ciudades germano-occidentales. En el barrio berlinés de Kreuzberg encontraron pisos baratos y destartalados, que antaño fueron viviendas de lujo. Sus altos techos reverberaron con los ecos de conversaciones sobre política radical y el jazz de vanguardia, endulzados por el tufo a cannabis. La presencia del muro, así como el embarazoso hecho de que el garante de su seguridad fuese la Pax Americana, era lo que hacía que Berlín fuese más provocadora y al mismo tiempo más vital intelectualmente que otras ciudades de la zona occidental.
A partir de finales de los años cuarenta, la ayuda estadounidense a la reconstrucción, encarnada en el Plan Marshall, ayudó a poner en marcha el «milagro» económico alemán: había más puestos de trabajo que gente para ocuparlos. En el Este, en lo que a partir de 1949 se convirtió en la República Democrática Alemana, no fue tan fácil rehacerse de la devastación causada por la guerra. La Unión Soviética había desmantelado un gran número de instalaciones industriales de las fábricas de Alemania del Este en concepto de reparación. Era inevitable que la engorrosa planificación centralizada, el predominio de la ideología sobre la eficiencia, el habitual énfasis en la industria pesada a expensas del confort de los consumidores y la constante intromisión del Partido en las minucias de la vida cotidiana resultasen una pesada carga para la población. Antes que esperar a que la ardua tarea de construir el estado socialista se hubiese «completado», los alemanes del Este comenzaron a emigrar hacia Occidente. Sabían por amigos y conocidos de las oportunidades que los aguardaban allí. Las fronteras entre ambos estados estaban cerradas, de modo que Berlín, con su estatus excepcional, era la vía de escape más obvia. Puesto que la Republikflucht—huida de la República— se consideraba un delito, la gente hacía sus preparativos en secreto. Familias enteras desaparecían de la noche a la mañana camino de Berlín y de allí al sector occidental. Y, de un día para otro, la consulta del médico, el banco de trabajo de la fábrica, el patio de la granja y el cuartel de policía del pueblo se encontraban con aún más puestos vacantes.
Las autoridades germanooccidentales agrupaban a los refugiados en su centro de recepción de Marienfelde y luego los enviaban hacia Occidente. La voraz economía absorbía a los recién llegados sin dificultad. Se estaba librando, y ganando, una batalla ideológica: el proyecto comunista se veía humillado y el país iba perdiendo a sus habitantes. En la década posterior a 1949, casi tres millones de alemanes abandonaron la RDA. Manejar el estado se volvió imposible, no era factible llevar a cabo ningún proyecto, algo había que hacer. Visto con retrospectiva, resulta extraordinario que a los gobiernos occidentales y a las agencias de inteligencia les pillara tan de sorpresa que en la noche del 13 de agosto de 1961 se cerrasen las fronteras entre Berlín Este y Berlín Oeste.
En la época en que está ambientada esta novela, a principios de la década de 1980, los rollos de alambre de espino y el muro hecho de bloques de hormigón, construido tan apresuradamente que se hundía bajo su propio peso, habían sido sustituidos por estructuras más permanentes. Schneider describe un apartamento cercano a la frontera desde el cual tres chicos adolescentes hacían salidas regulares a Berlín Oeste para ver películas. Esto debió de suceder en los primeros tiempos del muro, ya que los edificios situados en lugares tan inadecuados pronto fueron demolidos. La estructura perfeccionada que conocimos, y que los turistas y los dignatarios occidentales que estaban de paso solían visitar, evocaba inquietantes fantasmas de campos de concentración: la tierra de nadie cubierta de arena rastrillada, las torres de vigilancia, las patrullas con perros policía, las instrucciones de abrir fuego sin previo aviso.
Siempre resulta fascinante ver hasta qué punto conseguimos acostumbrarnos a cualquier cosa. La novela de Schneider da testimonio de un tiempo en el que el muro había dejado de ser una ofensa, una afrenta a los pueblos amantes de la libertad, para convertirse en un fastidioso hecho cotidiano y, al menos en Occidente, en una traba burocrática; era habitual que los berlineses occidentales pudiesen visitar a familiares y amigos del Este, que, por supuesto, no tenían aún autorización para marcharse. «Ya apenas veo el muro —dice el narrador de Schneider—…, el tiempo no cura las heridas, sino que mata la capacidad de sufrir.» A principios de los ochenta, la vieja cuestión de la reunificación alemana se había convertido en un asunto para políticos de carrera en Bonn, la capital de Alemania occidental, mientras una población aburrida, pero cada vez más próspera y confortable, los observaba. También era cosa sabida que las autoridades germanoorientales, desesperadas por conseguir divisas fuertes, «vendían» a sus disidentes encarcelados y a sus alborotadores a Occidente. El muro se había convertido en una simple «metáfora» en la conciencia de Alemania occidental. La mirada hacia el Este «se redujo a una ojeada a las instalaciones fronterizas hasta convertirse finalmente en una experiencia personal de terapia de grupo: el muro llegó a ser, para los alemanes occidentales, un espejito que, día tras día, les iba diciendo quién era el más bello en todo el país».
En el Este, el muro se denominaba oficialmente «Barrera de Protección Antifascista», aunque nadie creía en esta formulación, y, menos que nadie, los burócratas del Partido que la idearon. Muchos alemanes orientales intentaron fugas originales; durante los primeros tiempos, los túneles excavados en sótanos eran una de las preferidas, pero estas rutas pronto quedaron selladas. A lo largo de los años, varias docenas de fugitivos cayeron asesinados mientras intentaban cruzar a Occidente. La inmensa mayoría de los alemanes del Este no tenía otra opción que quedarse y tratar de vivir lo mejor posible en aquellas circunstancias. Al llegar los años ochenta, las dos poblaciones habían ido divergiendo, no solo política y económicamente, sino también psicológicamente, y Schneider, con el instinto propio del novelista, quiere reflexionar sobre estas diferencias privadas, este dolor privado. Los habitantes a cada lado del muro, sugiere, «se parecen a sus gobiernos mucho más de lo que tal vez esperaban». Cuando el narrador y su amigo, Robert, que ha huido del Este, casi llegan a las manos discutiendo el sentido de una manifestación callejera que han contemplado en la Kurfürstendamm, cada uno de ellos obedece «a los estados que no están ya a la vista». El narrador admite que, si se hubiese educado en el Este, hubiera podido tener las opiniones de Robert, su tendencia a echar siempre las culpas «a un culpable exterior», su negativa a hacerse totalmente responsable de su vida.
Esto suscita otra cuestión cuya relevancia perdurará durante mucho más tiempo que el muro. El narrador de Schneider describe una visita a la RDA, sin duda a principios de los ochenta, para visitar a una rama de su familia razonablemente acomodada y bien relacionada. Mientras está hablando con su tía en el salón, oye unos pasos en el piso de arriba. Le aclaran que es un primo que quiere mantenerse al margen. Acaba de incorporarse al ejército y en consecuencia las autoridades le prohíben hablar con extranjeros. Ambos hombres no se encontrarán nunca. Pero ¿por qué el primo no puede al menos asomar la cabeza por la puerta y saludar con la mano? ¿Quién sabe? Es a causa de un «policía interno», apunta el narrador. Este primo es producto del sistema en el que se ha educado y es también un álter ego fantasmal. Si el narrador hubiese crecido en el Este, ¿también se sentiría tan acobardado? ¿Qué quedaría exactamente de su ser esencial si su pasado hubiese sido tan diferente? «¿Hubiera sido un personaje tan distinto hasta el punto de ser irreconocible? ¿Dónde termina un Estado y empieza el Yo?»
La intención de Schneider no es tanto dar respuesta a ese perenne interrogante como formularlo desde distintos ángulos, y para ello se vale de un amplio repertorio de «saltadores del muro», ya sea que huyen a Occidente o que van de visita al Este. Pero la figura central que cruza esa frontera es el propio narrador. Tiene una capacidad irónica para captar el detalle: en una ocasión en que llega a Berlín Este coincidiendo con alguna de las deprimentes celebraciones impuestas por el Estado, advierte la «involuntaria melancolía» de uno de los eslóganes más destacados: «Siempre será octubre». Pasa un día en el campo con escritores y artistas germanoorientales y queda cómicamente aturdido por sus incesantes bromas acerca de cómo engañar al sistema. La verdadera desconfianza se reserva para aquellos que desafían al Estado y acaban por dar con sus huesos en la cárcel. Ellos son los artistas que han roto las reglas de supervivencia, y que les recuerdan a los demás que «han estado soportando la opresión demasiado tiempo y con excesiva astucia». Schneider nos brinda un retrato claramente reconocible de una visitante progresista a Berlín Este, decidida a demostrarles a sus anfitriones que las cosas son mucho peores en Occidente. La idea de que ella disfruta de ciertas libertades —«aunque solo sea la de movimiento»— es un anatema para el concepto que tiene de sí misma como víctima heroica de un sistema pernicioso. No existe ninguna anécdota negativa del Este que no sea capaz de contrarrestar con otra acerca del Oeste, y de este modo trata de reconciliar a su amigo oriental con su situación llena de limitaciones. «No deja de ser extraño —comenta un berlinés del Este— que tanta gente que viene a visitarnos solo hable todo el tiempo de los inconvenientes del Oeste. ¡Con las ganas que tenemos de ir a ver personalmente esos inconvenientes!»
En 1987 me encontraba en Berlín documentándome para una novela que pretendía ambientar en aquella ciudad. Les pregunté a mis amigos quiénes entre los autores germanooccidentales habían escrito buenas novelas sobre el muro. Parecía el tema perfecto: una monstruosidad casi cómica, una división política global que se había convertido en cemento y alambradas y que atravesaba patios traseros e incluso salones, que dividía a familias, a amantes, delimitando dos naciones enredadas en un abrazo perpetuo de amor y odio. Solo surgió el nombre de Peter Schneider. Al parecer, no existía una floreciente literatura occidental sobre el muro (en el Este era distinto). Quizá se debiera a que a los escritores, cuyas ideas políticas solían estar bastante más a la izquierda del centro, les pareciera que el muro era un tema embarazoso, un problema imposible planteado por el socialismo. El simple hecho de describir el muro significaba atacarlo, lo que hacía que a uno pudiesen tacharlo de ser una marioneta de la CIA. O, si no se trataba de esta autolimitación mental en particular, tal vez se debiese a otra, que me sugirió un amigo: en el mundo, por entonces fuertemente subvencionado, de la cultura germanooccidental, predominaba aún una estética modernista o vagamente existencialista; una novela seria no se ocupaba de vulgaridades actuales. El muro era para periodistas o autores de thrillers comerciales. Un novelista debía hablar del alma, o de la muerte de esta, o de la alienación, del sinsentido de la vida…
Cuando esta novela se publicó, Peter Schneider se granjeó algunos enemigos entre ciertos ideólogos, aquellos que creían que burlarse del muro públicamente era una forma de traición, aquellos para quienes «la pregunta acerca de si una frase también podría ser pronunciada por gente con la que en ningún caso quisiéramos ser confundidos, se sitúa antes de la otra, que indaga sobre su veracidad». El saltador del muro supo evitar acrobacias letales como esta, y así se aseguró su supervivencia. Se sostiene por su ingenio tanto como por su agudeza psicológica y por su espíritu de libre indagación: no se trata de una apología del capitalismo occidental dictada por la Guerra Fría, y las conversaciones en el bar revelan sucintamente lo imprecisa que es la libertad personal. El saltador del muro logra aprehender un tiempo y un ambiente que desaparecieron abruptamente en noviembre de 1989. Sin embargo, entretanto han surgido otras barreras creadas por el hombre, como la que separa Israel de Palestina, y esta novela posee la suficiente verdad humana para no perder su relevancia. Tal como dice con remordimiento el autor: «Demoler el muro mental llevaría más tiempo que el requerido por una empresa de derribos para hacer otro tanto con el muro real».
Ian McEwan
EL SALTADOR DEL MURO
Capítulo 1
En general, en Berlín la meteorología está dominada por vientos de poniente. Por ese motivo, un viajero que llegue en avión tendrá tiempo más que suficiente para observar la ciudad desde lo alto. Para poder aterrizar contra el viento, el avión que venga de Occidente deberá sobrevolar tres veces la ciudad y el muro que la divide: volando en dirección Este llegará primero al espacio aéreo de Berlín occidental, luego describirá una amplia curva hacia la izquierda; atravesando la parte oriental de la ciudad y, por tercera vez, viniendo ahora del Este, volará sobre el muro divisorio para dirigirse a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tegel. Vista desde el aire, la ciudad ofrece un aspecto perfectamente homogéneo. Nada hace sospechar a quien no la conozca que se está acercando a un punto donde dos continentes políticos chocan entre sí.
Predomina la impresión de un orden lineal basado en el rectángulo, del cual se ha desterrado toda curvatura. En el centro urbano llama la atención el carácter fortificado de las casas de alquiler, que, en su mayoría, encuadran un patio interior donde se alza un castaño solitario. Cuando la copa de uno de estos castaños empieza a mecerse suavemente, el vecino podrá deducir que, fuera, una tormenta con vientos de fuerza seis a ocho está barriendo las calles. En el lenguaje de los berlineses, estas viviendas se denominan cuarteles de alquiler, expresión que describe con acierto la fuente de inspiración de sus arquitectos. En efecto, las chimeneas traen a la memoria esos trozos de vidrio que, fijados con cemento sobre las paredes de los patios interiores, sirven de protección contra los gatos y niños de los vecinos.
Las casas nuevas de la periferia urbana no parecen construidas de abajo arriba. Dan la impresión de ser bloques de cemento arrojados por algún helicóptero militar norteamericano o soviético. Quien no conozca el lugar tampoco distinguirá las dos partes de la ciudad cuando el avión vaya perdiendo altura. Si bien la campiña del Estado oriental aún era reconocible hasta hace poco por la coloración homogénea de los sembrados y la carencia de fronteras artificiales entre los campos de cultivo, la imagen de la ciudad apenas ofrece puntos de referencia para adjudicarle una adscripción política. En cualquier caso, la duplicación de ciertas construcciones públicas como la torre de televisión, el palacio de congresos, el zoológico, el ayuntamiento o el estadio, indica al viajero que se está acercando a una ciudad donde un idéntico gusto ha producido dos veces lo mismo.
Entre todos estos rectángulos, el muro parece, en su fantástico zigzagueo, el engendro de una fantasía anárquica. Iluminado en las tardes por el sol poniente y, pródigamente, de noche, por los reflectores, parece más una obra de arte de arquitectura urbanística que una frontera.
Si hace buen tiempo, el viajero podrá observar la sombra del avión deslizarse silenciosa de una zona a otra de la ciudad. Podrá seguir el movimiento de aproximación del avión gracias al de su sombra hasta el momento en que se pose encima de ella. Solo cuando haya descendido de él, advertirá el viajero que la sombra reencontrada supone, en esta ciudad, una pérdida. Constatará a posteriori que solo la sombra del avión podía moverse libremente entre las dos zonas de la ciudad, y el avión le parecerá de pronto uno de aquellos medios de transporte soñados por Einstein, del cual baja un grupo de viajeros jovencísimos y desprevenidos, y contemplan una ciudad en la que desde el día anterior han transcurrido mil años.
Vivo desde hace veinte años en la ciudad siamesa. Vine aquí como la mayoría de quienes anhelan salir de las ciudades provincianas germanooccidentales: porque quería instalarme en una ciudad más grande, porque aquí vivía una amiga, porque resistir en este puesto avanzado equivale a una especie de servicio militar sustitutivo que ahorra pasar unos años en los cuarteles de la Alemania occidental. Como la mayoría, al principio me fui quedando solo de año en año, aunque también es cierto que, tras una breve estancia en Berlín, cualquier ciudad germanooccidental se me antojaba una falsificación.
De hecho, de Berlín me gusta lo que distingue a esta ciudad de Hamburgo, Frankfurt o Múnich: esos restos ruinosos entre los que han echado raíces abedules y arbustos de la altura de un hombre; los impactos de bala en las fachadas llenas de ampollas, de un tono gris arenoso; los ya amarillentos anuncios publicitarios que, en los muros cortafuegos, nos hablan de marcas de cigarrillos o tipos de aguardiente desde hace tiempo inexistentes. A veces, por la tarde, de la única ventana de uno de estos muros emerge el rostro de un hombre con los dos codos apoyados en un cojín: un rostro enmarcado por unos veinte mil ladrillos..., un retrato berlinés. Los semáforos son más pequeños, las habitaciones más altas y los ascensores más viejos que en Alemania occidental; constantemente aparecen en el asfalto grietas a través de las que se multiplica el pasado. Berlín me gusta sobre todo en agosto, cuando las persianas metálicas están cerradas y en los escaparates cuelgan letreros que anuncian un retorno apenas creíble; cuando los 90.000 perros hacen vacaciones y tras los limpiaparabrisas de los pocos coches que no se han ido se acumulan las octavillas publicitarias de algún espectáculo en vivo; cuando tras las puertas abiertas las sillas permanecen vacías y los dos clientes que se sientan dispersos ya ni levantan la cabeza si un tercero entra en el bar.