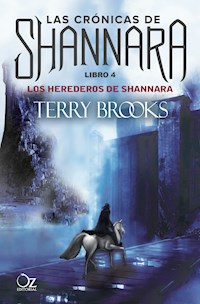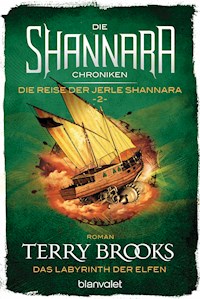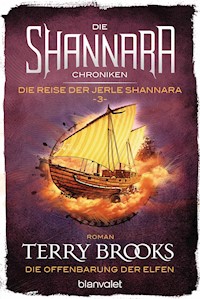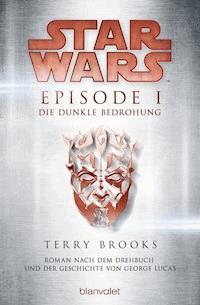7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oz Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Las crónicas de Shannara
- Sprache: Spanisch
Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una épica batalla final. La lucha contra Ilse la Hechicera ha pasado factura a los héroes de las Cuatro Tierras. Ahora, su adversario más oscuro les pisa los talones: con una flota de aeronaves tripuladas por muertos vivientes, el poderoso hechicero Morgawr persigue a la Jerle Shannara para hacerse con los legendarios libros de magia y destruir a la discípula que lo traicionó, Ilse. La hechicera, prisionera de su propia mente, recurrirá al enorme poder de la espada de Shannara, pero las cosas no saldrán como había previsto, y el destino de las Cuatro Tierras se decidirá en una épica batalla entre las fuerzas del bien y del mal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
El último viaje
Terry Brooks
LIBRO XI DE SHANNARA
Traducción de Cristina Riera
Colección Oz Nébula
Contenido
Página de créditos
Sinopsis de este libro
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Sobre el autor
Página de créditos
El último viaje
V.1: junio, 2021
Título original: Morgawr
© Terry Brooks, 2002
© de la traducción, Cristina Riera Carro, 2021
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2021
Todos los derechos reservados.
Traducción publicada mediante acuerdo con Del Rey, sello de Random House, una división de Random House LLC.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imágenes de cubierta: MoVille | Shutterstock - Ironika | Shutterstock
Publicado por Oz Editorial
C/ Aragó, nº 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.ozeditorial.com
ISBN: 978-84-17525-56-9
THEMA: FM
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
El último viaje
Las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una épica batalla final
La lucha contra Ilse la Hechicera ha pasado factura a los héroes de las Cuatro Tierras. Ahora, su adversario más oscuro les pisa los talones: con una flota de aeronaves tripuladas por muertos vivientes, el poderoso hechicero Morgawr persigue a la Jerle Shannara para hacerse con los legendarios libros de magia y destruir a la discípula que lo traicionó, Ilse. La hechicera, prisionera de su propia mente, recurrirá al enorme poder de la espada de Shannara, pero las cosas no saldrán como había previsto, y el destino de las Cuatro Tierras se decidirá en una épica batalla entre las fuerzas del bien y del mal.
Regresa la saga del aclamado novelista Terry Brooks
«No sé cuántos libros de Terry Brooks he leído (y releído) en mi vida. Su obra fue importantísima en mi juventud.»
Patrick Rothfuss
«Un gran narrador, Terry Brooks crea epopeyas ricas llenas de misterio, magia y personajes memorables.»
Christopher Paolini
«Confirma el lugar de Terry Brooks a la cabeza del mundo de la fantasía.»
Philip Pullman
«Un viaje de fantasía maravilloso.»
Frank Herbert
«Shannara fue uno de mis mundos favoritos de la literatura cuando era joven.»
Karen Russell
«Si Tolkien es el abuelo de la fantasía moderna, Terry Brooks es su tío favorito.»
Peter V. Brett
Para Owen Lock,
por el consejo del editor, su amistad y las palabras tranquilizadoras cuando más necesarias eran.
1
La figura emergió de las tinieblas que se arremolinaban en el rincón con tanta rapidez que Sen Dunsidan casi se tropieza con ella antes de darse cuenta de que había aparecido. El corredor que conducía a su dormitorio estaba a oscuras y atestado de las sombras que trae consigo el anochecer: las lámparas de la pared tan solo proyectaban halos de luz diseminados de un resplandor borroso. La iluminación no lo ayudó en este momento, y el ministro de Defensa quedó atado de pies y manos: no pudo huir ni defenderse./p>
—Querría hablar con vos, si podéis, ministro.
El intruso iba cubierto con una capa y una capucha y aunque Sen Dunsidan evocó al instante a Ilse la Hechicera, sabía, sin lugar a duda, que no era ella. Se trataba de un hombre, no de una mujer (demasiado grande y fornido para ser otra cosa y la voz era áspera y masculina). No tenía la figura esbelta y pequeña de la bruja, así como tampoco poseía su voz fría y suave. Esta se había presentado ante él hacía tan solo una semana, antes de partir a bordo de la Fluvia Negra para perseguir al druida Walker y a su compañía rumbo a un destino desconocido. Ahora, este intruso, que iba encapuchado y cubierto como solía ir la jurguina, se le había aparecido del mismo modo: por la noche y sin anunciarse. Enseguida se preguntó qué relación habría entre ellos.
Disimulando la sorpresa y el ápice de miedo que le atenazó el pecho, Sen Dunsidan asintió.
—¿Y dónde querríais hacerlo?
—Vuestros aposentos servirán.
Hombre corpulento y robusto donde los hubiera y todavía en la flor de la vida, con todo, el ministro de Defensa se sentía empequeñecido en la presencia del otro. Iba más allá de una mera cuestión de envergadura, era una cuestión de presencia. El intruso exudaba una fuerza y una confianza que no solían hallarse en un hombre normal y corriente. Sen Dunsidan no le preguntó cómo había conseguido adentrarse en el complejo amurallado y sumamente vigilado. Tampoco le pidió cómo había logrado llegar hasta la planta superior de sus dependencias sin que ningún guardia diera la alarma. No tenía sentido interrogarlo. Se limitó a aceptar que el intruso era capaz de eso y de mucho más, así que hizo lo que le pedía. Se adelantó a él y le dedicó un asentimiento en señal de deferencia, abrió la puerta de su dormitorio y con un gesto, le indicó al otro que entrara.
Las luces de la estancia también estaban encendidas, aunque no proyectaban una luz más potente que las del pasillo y el intruso se metió en las sombras nada más entrar.
—Sentaos, ministro, os diré lo que quiero.
Sen Dunsidan se acomodó en una silla de respaldo alto y se cruzó de piernas. La sorpresa y el miedo se habían esfumado. Si el otro quisiera hacerle daño, no se habría molestado en anunciarse. Quería algo que el ministro de Defensa del Consejo de la Coalición de la Federación le podía ofrecer, así que no había motivo evidente de preocupación. Al menos, no de momento. La situación podía revertirse si no era capaz de proporcionar las respuestas que el intruso buscaba. Sin embargo, Sen Dunsidan era todo un experto en decir lo que los demás querían oír.
—¿Un poco de cerveza fría? —ofreció.
—Echaos un poco vos, ministro.
Sen Dunsidan titubeó, sorprendido por la insistencia que había detectado en el tono de voz del otro. Entonces, se levantó y se dirigió a la mesa que tenía junto a la cama, donde se encontraba la cubitera que contenía la jarra de cerveza y varios vasos. Se quedó de pie y miró la cerveza mientras se la servía. La larga melena de pelo plateado le caía por detrás de los hombros excepto por la trenza que llevaba encima de las orejas, como dictaba la moda del momento. No le gustaba la sensación que lo embargaba ahora: la incertidumbre había reemplazado su confianza. Sería mejor que fuera cauto con este hombre, que se anduviera con cuidado.
Regresó a su silla y volvió a repantigarse mientras tomaba sorbos de cerveza. Sus facciones marcadas se volvieron hacia la figura, una presencia apenas visible entre la penumbra.
—Debo pediros algo —dijo el intruso con suavidad.
Sen Dunsidan asintió e hizo un gesto amplio con una mano.
El intruso cambió ligeramente de posición.
—Tened cuidado, ministro. No tratéis de apaciguarme con promesas que no pensáis cumplir. No he venido a perder el tiempo con cretinos que pretenden despacharme con palabras vacías. Si percibo que me engañáis, os mataré y se acabó. ¿Lo entendéis?
Sen Dunsidan inspiró hondo para tranquilizarse.
—Lo entiendo.
El otro no añadió nada más durante unos segundos y luego emergió de la oscuridad hasta detenerse en el filo de la luz.
—Me llaman el Morgawr. Soy el mentor de Ilse la Hechicera.
—Ah. —El ministro de Defensa asintió. No se equivocaba con las similitudes que había detectado en su aspecto.
La figura encapuchada se acercó un poco más.
—Vos y yo estamos a punto de iniciar una colaboración, ministro. Una nueva asociación que sustituirá la que teníais con mi pupila. Ella ya no os necesita. No volverá a visitaros. Pero yo sí. Y a menudo.
—¿Lo sabe ella? —preguntó Dunsidan con un hilo de voz.
—No sabe ni la mitad de lo que se piensa. —El tono del otro era severo y bajo—. Ha optado por traicionarme y será castigada por su deslealtad. Yo mismo le administraré el castigo la próxima vez que la vea. Pero esto no debe importaros, excepto por la parte en la que debéis saber que no volveréis a verla. Durante todos estos años, yo he sido la fuerza que la impulsaba. Yo he sido quien le ha brindado el poder para forjar alianzas como la que había entablado con vos. Pero ha roto mi confianza y, por tanto, ya no tendrá mi protección. La bruja ya no me sirve de nada.
Sen Dunsidan tomó un trago largo de cerveza y dejó el vaso a un lado.
—Me perdonaréis, señor, si expreso un poco de escepticismo. A vos no os conozco, pero a ella sí. Sé de lo que es capaz. Sé qué les ocurre a los que la traicionan y no tengo ninguna intención de convertirme en uno de ellos.
—Tal vez sería mejor que me tuvierais miedo a mí. Yo soy quien está ahora ante vos.
—Tal vez. Pero la Dama Negra suele presentarse cuando menos se la espera. Traedme su cabeza y estaré más que dispuesto a negociar un nuevo acuerdo.
La figura encapuchada se rio levemente.
—Bien dicho, ministro. Ofrecéis la respuesta de un político a una exigencia elevada. Aun así, creo que debéis reconsiderarlo. Miradme.
Se llevó las manos a la capucha y la retiró para dejar su rostro al descubierto. Era el rostro de Ilse la Hechicera, joven, delicado y cargado de peligro. Sen Dunsidan se sobresaltó sin poderse contener. Entonces, el rostro de la joven transmutó, casi como si de un espejismo se tratara, y se convirtió en el de Sen Dunsidan: con los rasgos muy marcados, esos ojos azules penetrantes, el pelo largo y plateado y la media sonrisa que parecía estar dispuesta a prometer cualquier cosa.
—Somos muy parecidos, ministro.
El rostro volvió a mudar. Otro ocupó su lugar, el semblante de un hombre joven, pero no era el de alguien que Sen Dunsidan conociera. No tenía nada notable, era tan anodino que era fácil de olvidar, desprovisto de cualquier rasgo interesante o memorable.
—¿Soy así de verdad, ministro? ¿Es este mi verdadero rostro? —Hizo una pausa—. ¿O en realidad soy así?
El rostro titiló y se convirtió en algo monstruoso, un semblante reptiliano con un morro romo y hendiduras en lugar de ojos. Unas escamas rugosas y grises cubrían ese rostro curtido y una boca ancha y dentada se abrió para dejar al descubierto unos dientes muy afilados. La mirada penetrante, cargada de odio y veneno, refulgió con un ardor verdoso.
El intruso volvió a cubrirse con la capucha y su semblante desapareció entre la oscuridad. Sen Dunsidan se quedó inmóvil en la silla. Era plenamente consciente de lo que se le había revelado: este hombre dominaba una magia muy poderosa. Como mínimo, era capaz de cambiar de forma y era muy probable que pudiera hacer mucho más. Era un hombre que disfrutaba de los excesos del poder tanto como el ministro de Defensa y que lo usaría voluntad para conseguir lo que quería.
—Os he dicho que somos parecidos, ministro —susurró el intruso—. Ambos parecemos una cosa cuando en realidad somos otra. Sé cómo sois. Os conozco tanto como me conozco a mí mismo. Haríais cualquier cosa para amasar más poder dentro de la jerarquía de la Federación. Os dais el gusto de cosas que están prohibidas para otros hombres. Ansiáis lo que no podéis tener y conspiráis para apoderaros de ello. Sonreís y fingís amistad cuando, en realidad, sois la serpiente que vuestros enemigos temen.
Sen Dunsidan no alteró su sonrisa de político. ¿Qué demonios quería esa criatura de él?
—No os lo digo para haceros enfadar, ministro, sino para asegurarme de que no confundís mis intenciones. He venido a ayudaros a satisfacer vuestras ambiciones a cambio de la ayuda que me podéis prestar. Quiero perseguir a la bruja. Quiero estar presente cuando se enfrente al druida, como sé que ocurrirá. Quiero atraparla con la magia que está buscando, porque pretendo arrebatársela y luego quitarle la vida. Sin embargo, para conseguirlo, necesitaré una flota de aeronaves y su correspondiente tripulación.
Sen Dunsidan lo miró de hito en hito: no se lo podía creer.
—Lo que me pedís es imposible.
—Nada es imposible, ministro. —Los ropajes negros se agitaron con un suave frufrú cuando el intruso cruzó la estancia—. ¿Acaso lo que pido es más imposible que lo que queréis?
El ministro de Defensa vaciló.
—¿Y qué es lo que quiero?
—Convertiros en primer ministro. Tomar el control del Consejo de la Coalición de una vez por todas. Gobernar la Federación y, al hacerlo, regir las Cuatro Tierras.
Los pensamientos se agolparon en la cabeza de Sen Dunsidan, pero, al final, solo predominó uno. El intruso tenía razón. Sen Dunsidan haría cualquier cosa para convertirse en primer ministro y controlar el Consejo de la Coalición. Ilse la Hechicera incluso conocía esa ambición, aunque nunca la había verbalizado de ese modo, de una forma que sugería que podía llegar a hacerse realidad.
—Ambas me parecen imposibles —respondió con cautela.
—No estáis viendo lo que trato de deciros —empezó el intruso—. Os estoy explicando por qué yo sería un mejor aliado que la brujita. ¿Qué se interpone entre vos y vuestro objetivo? ¿El primer ministro, que es fuerte y tiene una salud de hierro? Cumplirá un mandato que durará años antes de dimitir. ¿El sucesor que ha elegido, el ministro de Hacienda, Jaren Arken? Es un hombre más joven que vos e igual de poderoso y despiadado. Aspira a convertirse en ministro de Defensa, ¿verdad? Trata de arrebataros vuestra posición en el Consejo.
Un acceso de furia poseyó a Sen Dunsidan al oírlo. Sí, todo era cierto. Arken era su peor enemigo, un hombre tan poco fiable y esquivo como una serpiente, de sangre fría y reptiliano de pies a cabeza. Lo quería muerto, pero todavía no había atinado con el modo de hacerlo. Le había pedido ayuda a Ilse la Hechicera, pero por muchos tipos distintos de favores que ella estuviera dispuesta a intercambiar, siempre se había negado a matar para él.
—¿Cuál es vuestra oferta, Morgawr? —le pidió sin rodeos, cansado de ese juego.
—La siguiente: mañana por la noche, los hombres que se interponen en vuestro camino desaparecerán. No os veréis implicados en ninguna culpa ni sospecha. La posición que tanto ansiáis quedará libre para que os apoderéis de ella. Nadie se enfrentará a vos. Nadie cuestionará vuestro derecho a gobernar. Esto es lo que puedo ofreceros. A cambio, debéis hacer lo que os pido: darme naves y los hombres para tripularlas. Un ministro de Defensa puede hacerlo, y más si va a convertirse en primer ministro.
La voz del otro se volvió un susurro:
—Aceptad la colaboración que os ofrezco, de modo que no solo podamos cooperar ahora, sino que podamos ayudarnos el uno al otro cuando sea necesario.
Sen Dunsidan dedicó unos minutos a plantearse lo que le pedía. Ansiaba con todas sus fuerzas convertirse en primer ministro. Haría cualquier cosa para lograrlo. No obstante, no se fiaba de esta criatura, este tal Morgawr, un ser no del todo humano, poseedor de una magia que podía matar a un hombre antes de que este se diera cuenta de lo que ocurría. Todavía no estaba convencido de la conveniencia de hacer lo que este le pedía. Tenía miedo de Ilse la Hechicera; aunque no lo admitiría ante nadie. Si conspiraba contra ella y esta se enteraba, era hombre muerto: lo perseguiría y aniquilaría. Por otro lado, si el Morgawr iba a acabar con ella como decía, entonces Sen Dunsidan hacía bien en replanteárselo.
Todo el mundo sabía que era mejor pájaro en mano que ciento volando. Si tenía vía libre hasta obtener el cargo de primer ministro del Consejo de la Coalición, valía la pena correr casi cualquier riesgo.
—¿Qué tipo de aeronaves necesitáis? —preguntó, tranquilo—. ¿Cuántas?
—¿Hemos pactado una colaboración, ministro? Sí o no. No uséis subterfugios. No le pongáis condiciones. O sí o no.
Sen Dunsidan todavía no estaba seguro, pero no podía dejar escapar la oportunidad de prosperar. Con todo, cuando pronunció la palabra que selló su sino, le pareció como si respirara fuego:
—Sí.
El Morgawr se movió como si fuera noche líquida y se deslizó por el dormitorio sin separarse del filo de las sombras.
—Que así sea. Volveré tras el ocaso de mañana para haceros saber la parte del trato que debéis cumplir.
Acto seguido, atravesó el umbral y desapareció.
* * *
Sen Dunsidan durmió mal esa noche, acosado por pesadillas y desvelos, abrumado por el conocimiento de haberse vendido por un precio que todavía había que descubrir y que podía resultar ser demasiado elevado. No obstante, mientras yacía despierto entre periodos de sueño inquieto, reflexionaba sobre la enormidad de lo que iba a ocurrir y no podía evitar entusiasmarse. Sin duda, no había precio demasiado alto si con ello conseguía convertirse en primer ministro. Tan solo un puñado de aeronaves y su respectiva dotación de hombres: cosas que no le preocupaban en demasía; para él no eran nada. En realidad, para controlar la Federación, habría ofrecido mucho más. La verdad es que habría pagado cualquier precio.
Sin embargo, aún podía quedar en nada. Tal vez se demostraría que tan solo se trataba de una fantasía que ponía a prueba su disposición de abandonar su alianza con la bruja.
No obstante, después de levantarse, mientras se vestía para presentarse en las salas del Consejo, le informaron de que el primer ministro había muerto. El hombre se había acostado y nunca había vuelto a despertar, el corazón se le había parado mientras dormía. Era extraño, puesto que gozaba de buena salud y todavía era relativamente joven, pero la vida estaba llena de sorpresas.
Una ola de regocijo y expectativas asaltó a Sen Dunsidan ante tales noticias. Se permitió creer que lo impensable podía llegar a ocurrir, que la promesa que le había hecho el Morgawr sería mejor de lo que se había permitido esperar. «Primer ministro Dunsidan» susurró para sí en lo más profundo de su ser, donde guardaba sus secretos más oscuros.
Llegó a las salas del Consejo de la Coalición antes de enterarse de que Jaren Arken también había muerto. El ministro de Hacienda, al saber que el primer ministro había fallecido de forma repentina, había salido corriendo de su casa, sin duda con la posibilidad de llenar el vacío que se había producido en el liderazgo en mente, había caído en los escalones que llevaban a la calle. Se había dado un golpe en la cabeza con la piedra tallada del rellano. Para cuando los sirvientes llegaron a él, ya había exhalado el último suspiro.
Sen Dunsidan se tomó esta noticia con calma, ya no le sorprendía, sino que estaba complacido y entusiasmado. Adoptó una expresión doliente y ofreció respuestas de político a cualquiera que se le acercara, y ahora muchos lo hacían, puesto que era el miembro del Consejo a quien empezaban a recurrir todos. Se pasó el día disponiendo funerales y homenajes, hablando con unos y otros sobre la pena y la desilusión que sentía, a la vez que consolidaba su poder. Dos líderes tan importantes y eficaces muertos de golpe; debía encontrarse un hombre fuerte que pudiera llenar el espacio que habían dejado sus respectivas defunciones. Se ofreció a sí mismo y prometió hacerlo lo mejor que pudiera en nombre de aquellos que lo apoyaran.
Al anochecer, ya no se hablaba sobre los fallecidos; la comidilla era él.
Se sentó a esperar en sus dependencias tras el ocaso, mientras especulaba sobre lo que sucedería cuando el Morgawr regresara. Que lo haría para cobrarse el favor era algo seguro. Lo que le pediría a cambio ya no lo era tanto. No lo amenazaría, pero la amenaza existía de todos modos: si podía deshacerse con tanta facilidad de un primer ministro y un ministro de Hacienda, ¿cuán difícil iba a ser deshacerse de un ministro de Defensa recalcitrante? Ahora, Sen Dunsidan estaba metido en este asunto hasta el cuello. No podía echarse atrás. Lo mejor que podía esperar era rebajar el precio que el Morgawr pretendía cobrarse.
Era casi medianoche cuando apareció el otro, quien atravesó en silencio el umbral del dormitorio, con sus ropajes negros y su porte amenazador. Para entonces, Sen Dunsidan ya había tomado varios vasos de cerveza y se estaba arrepintiendo.
—¿Impaciente, ministro? —preguntó con suavidad el Morgawr, que se fundía con las sombras—. ¿Creíais que no vendría?
—Sabía que vendríais. ¿Qué queréis?
—¿Tan al grano? ¿No tenéis ni tiempo para un «gracias»? Os he convertido en primer ministro. Lo único que os falta es la votación del Consejo de la Coalición, y es un mero trámite. ¿Cuándo tendrá lugar la votación?
—Mañana o en un par de días. Bien, habéis cumplido con vuestra parte del trato. ¿Cuál es mi parte?
—Naves del frente, ministro. Naves que puedan resistir un largo viaje y después, una batalla. Naves que puedan transportar a los hombres y el equipo necesarios para conseguir lo que haga falta. Naves que puedan traer los tesoros que espero encontrar.
Sen Dunsidan sacudió la cabeza con aire dubitativo.
—Naves así son difíciles de conseguir. Todas las que tenemos están asignadas al Prekkendorran. Si fuéramos a retirar, digamos, una docena…
—Dos docenas se acercaría más a lo que tenía en mente —lo interrumpió con suavidad el otro.
«¿Dos docenas?». El ministro de Defensa exhaló despacio.
—Dos docenas, entonces. Pero que desaparezcan tantas naves del frente no pasará desapercibido y suscitará preguntas. ¿Cómo voy a explicarlo?
—Estáis a punto de convertiros en primer ministro. No tenéis que dar explicaciones. —Su voz áspera rezumaba impaciencia—. Coged las de los nómadas si vais tan escasos.
Dunsidan bebió otro sorbo de la cerveza que no debería estar tomando.
—Los nómadas son neutrales. Son mercenarios, pero neutrales. Si les confisco las naves, se negarán a construir más.
—Yo no he dicho que se las confisquéis. Robádselas y echadle las culpas a otro.
—¿Y la tripulación correspondiente? ¿Qué tipo de hombres necesitáis? ¿También debo robarlos?
—Sacadlos de las prisiones. Necesito hombres que hayan navegado y que hayan luchado a bordo de aeronaves. Elfos, fronterizos, nómadas, no me importa. Dadme los suficientes para conformar las tripulaciones. Pero no esperéis que os los devuelva. Cuando los haya usado, pretendo deshacerme de ellos. No servirán para nada.
El pelo de la nuca de Sen Dunsidan se erizó. Doscientos hombres, desechados como si fueran zapatos viejos. Destrozados, rotos, inservibles. ¿Qué significaba? De pronto, le entraron unas ganas irrefrenables de salir de la estancia y echar a correr hasta que estuviera tan lejos que no recordara de dónde venía.
—Necesitaré tiempo para disponerlo todo, una semana tal vez. —Trató de mantener un tono de voz firme—. Dos docenas de naves desaparecidas de cualquier lugar darán que hablar. Se notará que faltan hombres en las prisiones. Tengo que pensar cómo hacerlo. ¿Necesitáis tanto de ambos para emprender vuestra travesía?
El Morgawr se quedó quieto.
—Parecéis incapaz de hacer nada de lo que os pido sin cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Acaso os pedí cómo deshacerme de esos hombres que os impedían convertiros en primer ministro?
De pronto, Sen Dunsidan se dio cuenta de que había ido demasiado lejos.
—No, no, claro que no. Es solo que…
—Me entregaréis a los hombres esta noche —lo interrumpió el otro.
—Pero necesito tiempo.
—Los tenéis en las prisiones, aquí, en la ciudad. Disponed su libertad ahora.
—Existen unas leyes que rigen la liberación de los prisioneros.
—Rompedlas.
Sen Dunsidan se sentía como si estuviera sobre unas arenas movedizas y se hundiera a toda velocidad, sin encontrar el modo de salvarse.
—Dadme las tripulaciones esta noche, ministro —siseó el otro—. Vos, personalmente. Será una muestra de confianza para demostrarme que mis esfuerzos por deshacerme de los hombres que se interponían en vuestro camino han sido justificados. Enseñadme que vuestra entrega para con nuestra cooperación no es mera palabrería.
—Pero si…
El otro salió de repente de las sombras y agarró al ministro de la camisa.
—Creo que necesitáis una demostración. Un ejemplo de qué les ocurre a quienes me cuestionan. —Aferró la tela con tanta fuerza que los dedos parecían varas de hierro que elevaron a Sen Dunsidan hasta que únicamente rozó el suelo con las puntas de las botas—. Veo que tembláis, ministro. ¿Puede que sea porque ahora, por fin, tengo toda vuestra atención?
Sen Dunsidan asintió sin abrir la boca, estaba tan asustado que no se atrevía a hablar.
—Perfecto. Acompañadme.
Sen Dunsidan soltó el aire de golpe cuando el otro lo liberó y se alejó.
—¿Adónde?
El Morgawr lo adelantó, abrió la puerta del dormitorio y lo miró desde las sombras de la capucha.
—A las prisiones, ministro, para que me deis mis hombres.
2
Juntos, el Morgawr y Sen Dunsidan recorrieron los pasillos de la casa del ministro, atravesaron las puertas del complejo y se adentraron en la noche. Ninguno de los guardas o de los sirvientes con los que se cruzaron les dijo nada. No parecía que los vieran siquiera. «Magia» pensó Sen Dunsidan, sin poder hacer nada. Reprimió el impulso de pedir ayuda a gritos, pues sabía que no recibiría ninguna.
Qué locura.
Pero ya había escogido.
Mientras caminaban por las calles vacías y oscuras de la ciudad, el ministro de Defensa trató de recuperar, poco a poco, la compostura que había perdido. Si quería sobrevivir a esa noche, debía hacerlo mejor que hasta ahora. El Morgawr ya creía que era un debilucho y un cretino; si pensaba que también era inútil, se desharía de él en un abrir y cerrar de ojos. Mientras andaba a un ritmo constante, con largas zancadas y respirando profundamente, Sen Dunsidan hizo acopio de valor y determinación. «Recuerda quién eres —se dijo—. Recuerda lo que está en juego».
A su lado avanzaba el Morgawr, sin mirarlo, sin hablar con él, sin dar señales de que tenía interés en él.
Las prisiones se erigían en el extremo occidental de los barracones del ejército de la Federación, cerca de las aguas rápidas del Rappahalladran. Conformaban una colección oscura y formidable de torres y muros de piedra picada. Hendiduras estrechas hacían las veces de ventanas y pinchos de hierro coronaban los parapetos. Sen Dunsidan, como ministro de Defensa, visitaba las prisiones con regularidad y había oído las historias. Nadie había conseguido escapar. De vez en cuando, los encarcelados encontraban el modo de llegar hasta el río, con la esperanza de nadar hasta la otra orilla y huir a través del bosque. Nadie lo lograba. Las corrientes eran traicioneras e impetuosas. Tarde o temprano, el río arrastraba los cuerpos hasta la orilla y los colgaban de los muros para que los demás integrantes de las prisiones los vieran.
A medida que se acercaban, Sen Dunsidan reunió la determinación suficiente para acercarse al Morgawr.
—¿Qué pretendéis hacer cuando entremos? —preguntó, en un esfuerzo por mantener un tono de voz firme—. Necesito saber qué decir si queréis evitar que hipnotice a toda la guarnición.
El Morgawr soltó una leve carcajada.
—¿Habéis recuperado un poco de vuestro aplomo habitual, ministro? Muy bien. Pues quiero una estancia en la que poder hablar con los posibles miembros de mi tripulación. Quiero que me los traigan uno por uno, empezando con un capitán o alguien con autoridad. Y quiero que estéis presente para ver qué ocurre.
Dunsidan asintió mientras trataba de no pensar en qué quería decir con eso.
—La próxima vez, ministro, pensáoslo dos veces antes de hacer una promesa que no pretendéis cumplir —siseó el otro, con voz áspera y tensa—. No tengo paciencia con los mentirosos y los cretinos. No me parecéis ni lo uno ni lo otro, pero bien es cierto que sois bueno en convertiros en quien necesitáis ser cuando tratáis con otros, ¿verdad?
Sen Dunsidan no dijo nada; no había nada que añadir. Se centró en lo que haría una vez entraran en las prisiones. Ahí, dominaría más la situación, estaría en un terreno más conocido. Ahí, podría hacer más para demostrar su valía a esa criatura monstruosa.
El guardia de la puerta los dejó entrar sin preguntar al reconocer a Sen Dunsidan al instante. Se pusieron en posición de firmes y descorrieron los cerrojos de las puertas. Dentro olía a humedad, a podredumbre y a excrementos humanos, nauseabundos y repugnantes. Sen Dunsidan pidió al oficial de servicio una sala de interrogación específica, una que conocía bien, que estaba alejada de todo, situada en las profundidades de las prisiones. Un carcelero los condujo por un largo pasillo hasta la sala que había pedido, una estancia grande con paredes llenas de humedad y un suelo que se había combado. Una mesa que tenía cadenas de hierro y abrazaderas ocupaba el centro de la habitación. A un lado, un aparador de madera lleno de instrumentos de tortura colgaba de una pared. Una sola lámpara de aceite iluminaba la penumbra.
—Esperad aquí —dijo Sen Dunsidan al Morgawr—. Dejad que persuada a los hombres adecuados para que vengan.
—Empezad con uno —ordenó el Morgawr y se alejó hacia las sombras.
Sen Dunsidan titubeó, luego salió por la puerta con el carcelero. Este era un hombre grande y deforme que había servido siete periodos marciales en el frente, un soldado de toda la vida en el ejército de la Federación. Tenía cicatrices tanto físicas como emocionales: había sido testigo y había sobrevivido a atrocidades que habrían destruido la psique de otros hombres. Nunca hablaba, pero sabía de sobra qué ocurría y parecía no estar preocupado. Sen Dunsidan lo había usado alguna vez para interrogar a prisioneros contumaces. Al hombre se le daba bien infligir dolor e ignorar a quien le suplicaba piedad, tal vez era mejor todavía a la hora de mantener la boca cerrada.
Por extraño que pareciera, el ministro nunca lo había llamado por su nombre. Aquí, todo el mundo lo llamaba Carcelero, como si el título de por sí fuera nombre suficiente para un hombre que se dedicaba a esto.
Recorrieron muchos pasadizos y cruzaron unas cuantas puertas hasta llegar al lugar donde se encontraban las celdas principales. Las más grandes encerraban a los prisioneros apresados en el Prekkendorran. Algunos conseguirían su libertad a cambio de un rescate o se intercambiarían con prisioneros que tenían los nacidos libres. Algunos morirían aquí. Sen Dunsidan indicó al carcelero con una señal la celda que albergaba a aquellos que llevaban más tiempo presos.
—Ábrela.
El carcelero obedeció sin mediar palabra.
Sen Dunsidan sacó una antorcha del tedero de la pared.
—Cierra la puerta cuando entre. No la abras hasta que te lo indique—ordenó.
Entonces, con audacia, entró.
La celda era grande, húmeda y la inundaba el olor de los hombres encerrados. Cuando entró, un montón de cabezas se volvieron a la vez. La misma cantidad de cuerpos se incorporaron en los camastros sucios que había en el suelo. Otros hombres se removían a intervalos. La mayoría siguieron durmiendo.
—¡Despertad! —les espetó.
Sostuvo la antorcha de forma que vieran quién era y luego la metió en un montante que había en la pared junto a la puerta. Los hombres se levantaron mientras intercambiaban susurros y gruñidos. Esperó hasta que se despertaron todos, un grupo harapiento de ojos muertos y rostros destrozados. La mayor parte había perdido cualquier esperanza de salir de allí. Los ruiditos de sus movimientos hacían eco en ese silencio profundo e impuesto, recordatorio constante de lo indefensos que estaban.
—Sabéis quién soy —les dijo—. He hablado con muchos de vosotros. Hace mucho que estáis aquí, demasiado. Y os voy a ofrecer a todos la oportunidad de salir. No para volver a luchar en la guerra. Tampoco para iros a casa, al menos no durante un tiempo. Pero estaríais fuera de estos muros y a bordo de una aeronave. ¿Os interesa?
El hombre que esperaba que hablara en nombre de los demás dio un paso adelante.
—¿Qué pretendéis?
Se llamaba Darish Venn. Era un fronterizo que había capitaneado una de las primeras naves de los nacidos libres que luchó en el Prekkendorran. Había destacado en batalla muchas veces antes de que su nave se precipitara y lo capturaran. Los otros hombres lo respetaban y confiaban en él. Como oficial superior, los había dividido en grupos y les había asignado posiciones, insignificantes para los que eran hombres libres, pero de importancia crucial para los que estaban encerrados.
—Capitán. —Sen Dunsidan lo saludó con un asentimiento de cabeza—. Necesito hombres para emprender un viaje al otro lado del Confín Azul. Una larga travesía, de la que algunos no regresarán. No os voy a negar que encierra peligros. No tengo marineros de sobra para asignarles esta misión, ni el dinero para contratar mercenarios nómadas. Pero la Federación puede prescindir de vosotros. Soldados de la Federación acompañarán a quienes accedan a las condiciones que os presento, de modo que se os ofrecerá algo de protección y se impondrá orden. Sobre todo, saldréis de aquí y no tendréis que volver. El viaje os llevará un año, tal vez dos. Seréis vuestra propia tripulación, vuestra propia compañía, siempre y cuando hagáis lo que se os ordena.
—¿Por qué nos ofrecéis esto ahora, después de tanto tiempo? —preguntó Darish Venn.
—Eso no os lo puedo decir.
—¿Por qué deberíamos confiar en vos? —inquirió otro con descaro.
—¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay, si os saca de aquí? Busco marineros dispuestos a emprender una travesía. Y vosotros queréis la libertad. Me parece que este trato es aceptable para ambas partes.
—¡Podríamos haceros prisionero y entregaros a cambio de nuestra libertad y no tendríamos que aceptar nada! —le espetó el hombre en tono inquietante.
Sen Dunsidan asintió.
—Podríais, pero ¿qué consecuencias tendría? Además, ¿creéis que bajaría aquí y me expondría al peligro sin protección?
Se produjo un rápido intercambio de susurros. Sen Dunsidan se mantuvo firme y no alteró su expresión impasible. Se había expuesto a mayores peligros que este y no tenía miedo de esos hombres. Las consecuencias de no lograr hacer lo que el Morgawr le había pedido lo asustaban en extremo.
—¿Nos queréis a todos? —preguntó Darish Venn.
—Todos los que elijan venir. Si os negáis, os quedáis aquí. La elección es vuestra. —Hizo una pausa un momento, como si se lo pensara. Su perfil leonino se recortó contra la luz y una expresión meditabunda se adueñó de sus facciones marcadas—. Haré un trato con vos, capitán. Si lo deseáis, os enseñaré un mapa del lugar al que vamos. Si aprobáis lo que veis, os enroláis al momento. Si no, podéis volver y contárselo a los demás.
El fronterizo asintió. Tal vez estaba demasiado agotado y el encarcelamiento lo había embotado de tal modo que no se lo estudió a conciencia. Tal vez estaba desesperado por encontrar una escapatoria.
—De acuerdo, iré.
Sen Dunsidan dio unos golpes en la puerta y el carcelero la abrió. Hizo señas al capitán Venn para que cruzara primero, y luego salió de la celda tras él. El carcelero cerró la puerta con llave y Dunsidan oyó unos pasos que correteaban cuando los prisioneros se parapetaron contra la puerta para escuchar.
—Al final del pasillo, capitán —le informó en voz alta para que lo oyeran—. Os serviré un vaso de cerveza también.
Recorrieron el pasillo hasta la sala donde aguardaba el Morgawr; los pasos resonaban en el silencio. Nadie abrió la boca. Sen Dunsidan miró al fronterizo de soslayo. Era un hombre grande, alto y de espaldas anchas, aunque caminaba encorvado y había adelgazado debido al encarcelamiento, tenía el rostro esquelético y la piel pálida y recubierta de llagas y suciedad. Los nacidos libres habían intentado ofrecer un trato por su libertad muchas veces, pero la Federación era consciente del valor que tenían los capitanes de aeronaves y prefería mantenerlo encerrado y lejos del campo de batalla.
Cuando llegaron a la sala donde esperaba el Morgawr, Sen Dunsidan abrió la puerta para que pasara Venn, le indicó con un gesto al carcelero que esperara fuera y cerró la puerta tras de sí. El fronterizo echó un vistazo a los instrumentos de tortura y a las cadenas y luego miró a Dunsidan.
—¿De qué va esto?
El ministro de Defensa se encogió de hombros y le ofreció una sonrisa que pretendía desarmarlo.
—Ha sido lo mejor que he podido encontrar. —Señaló uno de los taburetes de tres patas que había bajo la mesa—. Siéntate, vamos a charlar.
No había ni rastro del Morgawr. ¿Se habría ido? ¿Habría decidido que todo aquello era una pérdida de tiempo y que sería mejor hacerse cargo de las cosas él solo? Durante unos segundos, Sen Dunsidan fue presa del pánico. Pero entonces vio que algo se movía entre las sombras; bueno, notó» sería más pertinente que «vio».
Se dirigió al extremo de la mesa opuesto a Darish Venn, de modo que atraía la atención del capitán y la alejaba de la oscuridad que se arremolinaba tras él.
—El viaje nos conducirá bastante lejos de las Cuatro Tierras, capitán. —Adoptó una expresión seria. Tras Venn, el Morgawr comenzó a materializarse—. Serán necesarios muchos preparativos. Alguien con tu experiencia no tendrá ningún problema para llenar de provisiones las naves que pretendemos llevarnos. Creo que serán necesarias una docena o más.
El Morgawr, enorme y negro, salió con sigilo de las sombras y se acercó a Venn por la espalda. El fronterizo no lo oyó ni lo percibió, por lo que no dejó de mirar a Sen Dunsidan.
—Por supuesto, dirigirás a tus hombres, decidirás quiénes realizarán las tareas…
Una mano emergió de los ropajes negros del Morgawr, nudosa y cubierta de escamas. Se cerró sobre la nuca de Darish Venn y el capitán de aeronaves soltó un grito ahogado. Se revolvió y retorció para tratar de liberarse, pero el Morgawr lo agarraba con firmeza. Sen Dunsidan retrocedió, las palabras se le truncaron mientras contemplaba la lucha. Darish Venn tenía los ojos clavados en él, llenos de furia y de impotencia. La otra mano del Morgawr apareció, resplandeciente con un halo verdoso y siniestro. Despacio, esa garra se dirigió hasta la parte trasera de la cabeza del fronterizo. Sen Dunsidan contuvo el aliento. Los dedos se alargaron, le tocaron el pelo y luego la carne.
Darish Venn chilló.
Los dedos se introdujeron en la cabeza tras atravesar el pelo, la piel y el hueso como si de arcilla blanda se tratara. A Sen Dunsidan se le formó un nudo en la garganta y se le encogió el estómago. El Morgawr había penetrado hasta el interior del cráneo y lo revolvía despacio, como si buscara algo. El capitán había dejado de gritar y de revolverse. La luz le había desaparecido de la mirada y el rostro se le había quedado flácido. Tenía un aspecto apagado e inerte.
El Morgawr retiró la mano del interior de la cabeza del fronterizo y, cuando la volvió a esconder bajo los ropajes negros, estaba mojada y humeaba. El Morgawr respiraba tan fuerte que Sen Dunsidan lo oía: era una suerte de jadeo extasiado, plagado de ruiditos de satisfacción y placer.
—No podéis saber, ministro —susurró—, lo bien que sienta alimentarse de la vida de otro. ¡Qué gozo!
Dio un paso atrás y soltó a Venn.
—Ya está. Hecho. Ahora es nuestro, hará lo que queramos. Es un muerto viviente sin voluntad propia. Hará todo lo que se le ordene. Conserva sus habilidades y su experiencia, pero ya no piensa por sí mismo. Una herramienta muy útil, ministro. Miradlo bien.
A regañadientes, Sen Dunsidan lo hizo. No era una invitación; era una orden. Observó los ojos vacíos y sin vida del otro y su repugnancia dio paso al horror cuando vio que perdían el color y la nitidez y se volvían lechosos y huecos. Dio la vuelta a la mesa con cautela, en busca de la herida que debía haber en la parte trasera de la cabeza del fronterizo, donde el Morgawr había metido la garra. Para su sorpresa, no había ninguna; el cráneo estaba intacto. Era como si no hubiera ocurrido nada.
—Ponedlo a prueba, ministro —dijo el Morgawr entre risas—. Ordenadle que haga algo.
Sen Dunsidan se esforzó por mantener la compostura.
—En pie —le ordenó a Darish Venn con una voz que apenas reconocía como propia.
El fronterizo se levantó. No miró a Sen Dunsidan en ningún momento ni dio señales de saber qué ocurría. Sus ojos siguieron blancos y vacíos, y su rostro, desprovisto de toda expresión.
—Es el primero, pero el primero de muchos —siseó el Morgawr, ahora con tono ansioso e impaciente—. Nos espera una larga noche. Idos, traedme otro. ¡Ya tengo ganas de carne fresca! ¡Venga! Traedme seis, pero que entren uno por uno. ¡Venga, rápido!
Sen Dunsidan salió de la sala sin mediar palabra. Tenía grabada a fuego la imagen de la mano escamosa humeante y mojada con materia gris humana y no podía sacársela de la cabeza.
Esa noche, llevó más hombres a la sala, tantos que perdió la cuenta. Los llevaba en grupos pequeños y los hacía entrar de uno en uno. Contemplaba cómo el Morgawr les profanaba el cuerpo y les destruía la mente. Se quedaba quieto, sin mover un dedo por ayudarles mientras estos dejaban de ser hombres y se convertían en meros receptáculos huecos. Era extraño, pero después de Darish Venn, era incapaz de recordar sus rostros. Para él, todos eran lo mismo. Eran el mismo hombre.
Cuando la sala estaba demasiado llena, se le ordenó que los condujera fuera y se los entregara al carcelero para que los colocara en una estancia más espaciosa. El carcelero los llevó sin hacer ningún comentario, sin siquiera mirarlos. Sin embargo, en una ocasión, tal vez cuando ya llevaban unos cincuenta, Sen Dunsidan se topó, en ese rostro destrozado y de mirada dura, con una expresión que le rompió el corazón. Los ojos reflejaban culpa y acusación, horror, desesperación y, sobre todo, una rabia absoluta. Esos ojos le decían que lo que hacían estaba mal. Superaba cualquier cosa imaginable. Era una locura.
Con todo, el carcelero tampoco hizo nada.
Ambos eran cómplices de un crimen atroz.
Ambos eran participantes silenciosos de la perpetración de un daño monstruoso.
Sen Dunsidan ayudó a corromper a muchos hombres que se dirigieron a su destrucción sin nada con lo que poder defenderse, engañados con las palabras vacías de un político y sus miradas tranquilizadoras. No sabía cómo lo había conseguido. No sabía cómo había sobrevivido a lo que todo ese horror le había hecho sentir. Cada vez que la mano del Morgawr emergía húmeda y goteando tras terminar otro festín, el ministro de Defensa creía que saldría corriendo y gritando. Sin embargo, la presencia de la muerte era tan sobrecogedora que trascendía cualquier otra cosa durante las terribles horas que duró aquello, y lo paralizaba. Mientras el Morgawr se daba un atracón, Sen Dunsidan observaba, incapaz de desviar la mirada.
Hasta que, por fin, el Morgawr estuvo saciado.
—Ya es suficiente por ahora —siseó, empachado y borracho de vidas arrebatadas—. Mañana por la noche, ministro, terminaremos lo que hemos empezado.
Se levantó, se alejó y se llevó la muerte hacia la noche hasta convertirse en una sombra que arrastra el viento.
Llegó el amanecer y un nuevo día, pero Sen Dunsidan no lo vio. Se encerró y no salió. Se quedó tendido en su dormitorio y trató de deshacerse de la imagen de la mano del Morgawr. Dormitó y trató de olvidar el modo en que se le erizaba la piel al oír el mínimo sonido de voz humana. Había quien preguntaba por su salud. Se requería su presencia en las salas del Consejo. La votación para el cargo de primer ministro era inminente. Se buscaba algún tipo de seguridad. Pero a Sen Dunsidan ya no le importaba. Ojalá nunca se hubiera puesto en esta posición. Ojalá estuviera muerto.
Al anochecer, quien estaba muerto era el carcelero. Incluso a pesar de la dura vida que había tenido y la resistencia de su mente, no había sido capaz de soportar lo que había presenciado. Cuando nadie lo vio, bajó hasta las profundidades de la prisión y se colgó en una celda vacía.
¿O lo había hecho otro? Sen Dunsidan no estaba seguro. Tal vez se trataba de un asesinato enmascarado de suicidio. Quizá el Morgawr no quería que el carcelero siguiera viviendo.
Tal vez Sen Dunsidan era el siguiente.
Pero ¿qué podía hacer para salvarse?
El Morgawr regresó a medianoche y, de nuevo, Sen Dunsidan lo acompañó a las prisiones. Esta vez, Dunsidan despachó al nuevo carcelero y se encargó él mismo del trabajo superfluo. A estas alturas, ya se había insensibilizado, se había hecho inmune a los gritos, a la mano humeante y mojada, a los gruñidos de horror de los hombres y a los suspiros de satisfacción del Morgawr. Ya no formaba parte de aquello; se había retraído en otra parte, en un lugar tan lejano que lo que ocurría allí, en ese lugar durante esa noche, no significaba nada. Al alba, habría terminado y, cuando hubiera acabado, Sen Dunsidan se convertiría en otro hombre con otra vida. Se sobrepondría a esta situación y la olvidaría. Empezaría de nuevo. Se reharía a sí mismo de un modo que lo libraría del daño que había cometido y de las atrocidades a las que había contribuido. No sería tan difícil. Era lo que hacían los soldados cuando regresaban a casa tras la guerra. Así era como una persona olvidaba lo imperdonable.
Más de doscientos cincuenta hombres entraron en esa sala y perdieron la vida que habían conocido. Desaparecieron como si se hubieran convertido en humo. El Morgawr los transformó en seres muertos que todavía respiraban, en criaturas que habían perdido cualquier sentido de identidad y de objetivo en la vida. Los desvirtuó, los transfiguró en seres inferiores a un perro y ni siquiera lo sabían. Los convirtió en la tripulación de sus aeronaves y se los llevó para siempre. A todos, hasta el último. Sen Dunsidan no los volvió a ver jamás.
En cuestión de días, consiguió las aeronaves que el Morgawr le había pedido y se las entregó para cumplir con su parte del trato. Al cabo de una semana, el Morgawr había desaparecido de su vida tras los pasos de Ilse la Hechicera, en busca de venganza. A Sen Dunsidan no le importaba. Ojalá se destruyeran el uno al otro. Rezó para que no volver a verlos jamás.
Con todo, las imágenes no se esfumaron con él, evocadoras, inquietantes y terribles. Era incapaz de borrarlas de su mente. Era incapaz de sobreponerse al horror. Nunca las relegaba lo suficiente, nunca desaparecían de su vista. Sen Dunsidan no durmió durante semanas. No volvió a disfrutar de un momento de tranquilidad.
Se convirtió en el primer ministro del Consejo de la Coalición de la Federación, pero había perdido el alma.
3
Ahora, meses más tarde y a miles de kilómetros de la costa del continente de Parcasia, la flota reunida por Sen Dunsidan, bajo la comandancia del Morgawr y sus mwellrets, y compuesta por la tripulación de muertos vivientes se materializó entre la neblina y se acercó a la Jerle Shannara. De pie en medio del barco, ante la barandilla de babor, Redden Alt Mer observaba el grupo de cascos negros y velas que llenaban el horizonte oriental como eslabones que conforman la cadena que los rodeaba.
—¡Soltad amarras! —espetó el capitán nómada a Spanner Frew, a la vez que levantaba el catalejo por enésima vez para asegurarse de lo que veía.
—¡No está lista! —soltó a su vez el maestro de aja.
—Está tan lista como debería. ¡Da la orden!
Barrió las naves que se acercaban con el catalejo. No llevaban insignia ni bandera. Eran buques de guerra sin marcas en una tierra que, hasta hacía unas semanas, nadie conocía. Enemigos, pero ¿de quién? Debía asumir lo peor: que los navíos los perseguían. ¿Ilse la Hechicera habría traído refuerzos además de la Fluvia Negra, naves que se habían mantenido lejos de la costa hasta ahora mientras aguardaban a que la bruja los llamara?
Spanner Frew gritaba a la tripulación y los ponía a todos en movimiento. Como Furl Hawken estaba muerto y Rue Meridian se había adentrado en el continente, no quedaba nadie más para ocupar el cargo de primer oficial. Nadie se lo cuestionó. Todos habían visto los buques. Las manos, obedientes, agarraron cabos y cabrestantes, soltaron amarras y la Jerle Shannara recuperó la libertad. Los nómadas comenzaron a cazar las pasaderas de radián y los acolladores. De este modo izaron las velas hasta las puntas de los mástiles, donde tomaban mejor el viento y captaban la luz. Conocedor de lo que se encontraría, Redden Alt Mer echó un vistazo en derredor. Contaba con ocho tripulantes, incluido Spanner y él mismo. No era suficiente, ni con mucho, para tripular un navío de guerra como la Jerle Shannara, y todavía menos para presentar batalla. Tendrían que huir y a toda prisa.
Corrió hasta la cabina del piloto y los mandos; las botas resonaban por la cubierta de madera.
—¡Descapotad los cristales! —gritó a Britt Rill y a Jethen Amenades cuando pasó volando ante ellos—. ¡El de proa a estribor no! Dejadlo encapotado. ¡Solo los de popa y los de en medio del barco!
No disponían de un cristal diapsón funcional en el tubo de disección de proa en el lado de babor, de modo que, para equilibrar la pérdida de energía de la izquierda, se veía obligado a mantener encapotado su opuesto. Les reduciría la energía un tercio, pero incluso en estas condiciones, la Jerle Shannara era lo bastante rápida.
Spanner Frew se colocó a su lado, tras trastabillar entre el mástil principal y el armero.
—No lo sé, Barbanegra, pero dudo que sean nuestros aliados.
Abrió los cuatro tubos de disección que tenía disponibles y transportó la energía de las pasaderas hasta los cristales. La Jerle Shannara dio una sacudida y tomó altura cuando empezó a convertir la luz ambiental en energía, pero el capitán nómada vio que iban demasiado lentos para escapar con seguridad. Casi tenían a los buques invasores encima: conformaban una colección peculiar, eran de todo tipo de formas y tamaños, ninguno era reconocible excepto por su diseño general. Advirtió que era un grupo heterogéneo: la mayor parte habían sido construidos por nómadas, pero había unos pocos de factura élfica. ¿De dónde habían salido? Veía las tripulaciones respectivas, que se paseaban por cubierta sin prisas, sin dar muestras de la agitación y el fervor que él tanto conocía. Tranquilidad a las puertas de la batalla.
Po Kelles, que montaba Niciannon, pasó volando junto a la cabina del piloto por el lado de estribor. El gran roc se ladeó tan cerca de Redden Alt Mer que este advirtió el brillo azulado de las plumas del ave.
—¡Capitán! —chilló el jinete alado mientras apuntaba con el dedo.
No señalaba a los navíos, sino a una oleada de puntitos que habían aparecido de repente entre estos, pequeños y con mucha más movilidad. Eran alcaudones de guerra, que avanzaban en contubernio con los buques enemigos, protegían los flancos y ocupaban la vanguardia. Ya los habían avanzado y se dirigían a toda velocidad hacia la Jerle Shannara.
—¡Sal de aquí! —le gritó a Po Kelles—. ¡Ve hacia el continente y encuentra a Rojita! ¡Avísala de lo que ocurre!
El jinete alado y su roc viraron y se alejaron tomando altura en ese cielo neblinoso. La mejor opción de un roc contra alcaudones era ganar altura y poner distancia. En las distancias cortas, los alcaudones llevaban las de ganar, pero todavía estaban demasiado lejos y Niciannon aumentó la distancia que los separaba. Con las directrices de navegación que Po Kelles le había dado, no tendría problemas para llegar hasta Hunter Predd y Rue Meridian. El peligro lo corría la Jerle Shannara. Las garras de un alcaudón podían reducir a jirones una vela. Y pronto, las aves tratarían de hacer precisamente eso.
Las manos de Alt Mer se deslizaron por los controles a toda velocidad. Alcaudones confabulados con buques de guerra enemigos. ¿Cómo podía ser posible? ¿Quién gobernaba a las aves? Sin embargo, supo la respuesta en cuanto se planteó la cuestión. Se requería magia para controlar alcaudones de este modo. Alguien o algo a bordo de esos navíos poseía esa magia.
Se preguntó si sería Ilse la Hechicera. ¿Habría salido de la península, donde se había adentrado para perseguir a los otros?
No tenía tiempo para pensar en ello.
—¡Barbanegra! —le gritó a Spanner Frew—. ¡Coloca a los hombres a ambos lados, en las portas de artillería! ¡Usad arcos y flechas y mantened a raya a los alcaudones!
Con las manos firmes en los mandos, observó cómo los buques de guerra y las aves se alzaban imponentes ante él, demasiado cerca para esquivarlos. No podía sobrepasarlos ni virar con la rapidez suficiente para poner la distancia necesaria entre ellos. No le quedaba otra opción: en esa primera pasada, tendría que cruzar entre la flota.
—¡Agarraos! —chilló.
Entonces, el buque de guerra que quedaba más cerca llegó hasta ellos; surgió de pronto de la neblina, enorme y oscuro, recortado contra la penumbra matinal. Redden Alt Mer ya había pasado antes por esto; sabía qué tenía que hacer. No trató de evitar la colisión. Al contrario, inició la maniobra para provocarla: viró la Jerle Shannara en dirección al navío más pequeño de la flota. Las pasaderas de radián zumbaban mientras canalizaban la luz ambiental hacia los tubos de disección y los cristales diapsón los convertían en energía con un ruidito característico. La nave respondió con un temblor cuando hizo palanca con los mandos, inclinó el casco levemente a babor y se llevó por delante el trinquete y las velas del buque enemigo; los desarboló de una sola pasada y mandó el navío a pique.
Los alcaudones revoloteaban a su alrededor, pero no podían atacarlos más de dos a la vez; mientras que los arqueros disparaban flechas con una precisión mortífera, les provocaban heridas y les arrancaban gritos de rabia.
—¡Timón, todo a babor! —gritó Rojote a modo de advertencia cuando un segundo navío trató de cerrarles el paso desde la izquierda.
Mientras la tripulación se preparaba, el capitán dio una vuelta entera al timón y apuntó los espolones hacia la nueva amenaza. La Jerle Shannara dio una sacudida y bandazos cuando los tubos de disección despidieron nuevas descargas de luz convertida y luego salió disparada hacia la popa del contrario, barrió la cubierta y arrancó trozos de barandilla como si fuera paja. Redden Alt Mer dispuso de unos segundos para echar un vistazo a la tripulación enemiga. Un mwellret se agarraba a la rueda del timón, agachado en la cabina para amortiguar el impacto de la colisión. Hizo un gesto y dio órdenes a voz en grito a sus hombres, pero la reacción de estos fue de una lentitud rara y mecánica, como si salieran de un letargo, como si necesitaran más información antes de pasar a la acción. Redden Alt Mer observó los rostros que se habían girado hacia él, carentes de expresión y vacíos, desprovistos de cualquier rastro de emoción o reconocimiento. Sus ojos se clavaron en él, duros y lechosos como las piedras del mar.
—¡Diantres! —susurró el capitán nómada.
Eran ojos de muertos, aunque los hombres se movían. Por un momento, se quedó tan petrificado que perdió por completo la concentración. A pesar de haber visto muchas cosas extrañas, nunca había visto muertos vivientes. No creía que llegaría a hacerlo. Con todo, era lo que veía en ese momento.
—¡Spanner! —le gritó al maestro de aja.
Spanner Frew también los había visto. Miró a Redden Alt Mer y sacudió la cabeza negra y tupida como si fuera un oso enfadado.
Entonces, la Jerle Shannara sobrepasó el segundo buque y se elevó por encima de los demás. Alt Mer la hizo virar y puso rumbo a la península, lejos de la reyerta. Los navíos enemigos los persiguieron al instante y se dirigieron hacia ellos desde todos los flancos, pero estaban demasiado esparcidos por la costa y demasiado lejos como para cortarles el paso de forma efectiva. Se preguntó cómo les habrían encontrado, para empezar. Durante unos segundos, se planteó la posibilidad de que uno de sus hombres lo hubiera traicionado, pero enseguida descartó la idea. Magia, seguramente. Quien fuera que comandara esa flota era capaz de esclavizar a alcaudones y de revivir a los muertos, por lo que seguro que también podría encontrar una tripulación de nómadas con facilidad. Era más que probable que hubiera usado a los alcaudones para seguirles la pista.
O había sido ella, si se daba el caso de que Ilse la Hechicera hubiera regresado.
Maldijo su ignorancia, a la bruja y a una retahíla de circunstancias imprevisibles mientras dirigía la aeronave hacia el interior de la península y sobrevolaba las montañas. Tendría que virar hacia el sur pronto para mantener el rumbo. No podía fiarse de la ruta más corta por tierra. Corría demasiado peligro de perderse y no encontrar a Rojita y a los demás. Y no podía permitirse abandonarlos a su suerte con estos seres tras ellos.
Un golpe repentino se impuso al viento cuando la pasadera de radián de en medio del barco del lado de babor se rompió y empezó a dar latigazos por cubierta como si fuera una serpiente en pleno ataque. Los nómadas, que todavía estaban en cuclillas en las portas de artillería, se tumbaron para protegerse. Spanner Frew se parapetó detrás del palo mayor cuando la pasadera flageló el aire, se enrolló sola alrededor de la porta de popa y, luego, el maestro de aja la soltó de un tirón.
Enseguida, la aeronave empezó a perder energía y equilibrio, ambos ya reducidos por la pérdida de las pasaderas de proa, ahora desaparecidas por completo después de que todo el sistema de babor se hubiera desprendido. Si no cobraban enseguida los cabos, la nave viraría hacia los buques enemigos y quedarían en manos de los muertos vivientes.
Redden Alt Mer evocó esos ojos lechosos y vacíos, desprovistos de toda humanidad, carentes de cualquier percepción del mundo que los rodeaba.
Sin pararse a reflexionar, cortó la energía de mitad del barco del lado de estribor y empujó la palanca de babor al máximo. O la Jerle Shannara aguantaba lo suficiente para darles la oportunidad de escapar o se desplomaría por completo del cielo.
—¡Barbanegra! —le gritó a Spanner Frew—. ¡Ponte tú al timón!
El maestro de aja subió los escalones con pesadez, se metió en la cabina del piloto y sus manos nudosas agarraron los mandos. Redden Alt Mer no dedicó ni un solo segundo a explicarle nada, salió a toda prisa hacia las escaleras que conducían a cubierta, directo hacia el palo mayor. Se sentía estimulado y resuelto, como si cualquier cosa que hiciera no fuera una temeridad que debía plantearse dos veces. Tampoco era tan descabellado, decidió. El viento, fuerte y sibilante, le azotó la melena pelirroja y los pañuelos de colores vivos. Notaba cómo la aeronave se balanceaba bajo sus pies, mientras trataba de mantener la estabilidad y de no caer en picado. Había perdido tres pasaderas, ya debería estar desplomándose. Otra nave no habría durado tanto.
A su izquierda, las pasaderas enredadas daban latigazos y se soltaban, amenazando con desprenderse en cualquier momento. Se arriesgó a echar un rápido vistazo por encima del hombro. Sus perseguidores se les habían acercado tras sacar provecho de los problemas que estaban teniendo. Casi tenían a los alcaudones encima.
—¡Mantenedlos a raya! —les gritó a los nómadas que estaban agachados en las portas de artillería, pero el viento se llevó sus palabras.
Escaló el palo mayor por las clavijas de hierro hundidas en la madera, se apretó contra el grueso mástil para evitar que el viento lo arrancara de un soplo y lo lanzara al vacío. Su ropa de piloto de cuero, contribuía a protegerlo, pero incluso así el viento era despiadado, soplaba desde las montañas y asolaba la costa con corrientes gélidas y despiadadas. No miró atrás ni hacia las pasaderas. Los peligros eran evidentes y no podía hacer nada al respecto. Si las pasaderas se soltaban del todo antes de que llegara hasta ellas, podían asestarle tales latigazos que lo descuartizarían. Si los alcaudones se acercaban lo suficiente, lo arrancarían de la percha y se lo llevarían. No valía la pena invertir tiempo pensando en ninguna de esas posibilidades.