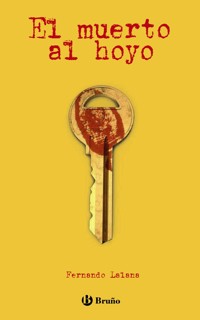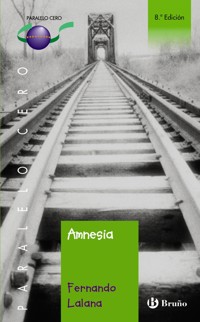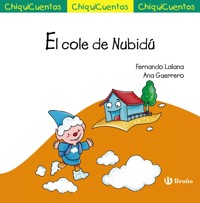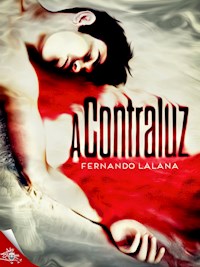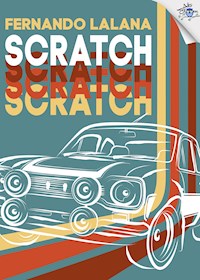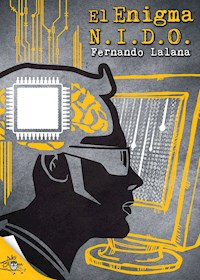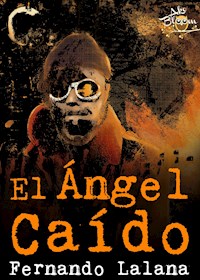4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El zulo: Los componentes de un grupo de teatro independiente, el TIZ, de esos que abundaron en España en las décadas de 1970 y 1980 formados por estudiantes sobre todo, entre el amateurismo y la aspiración a una incierta profesionalidad, protagonizan unas cuantas de las novelas escritas por Fernando Lalana. Este protagonista coral permite al autor tejer hilos argumentales atravesados de una tupida red relacional, en la que operan los más variados sentimientos, desde el amor inconfesable a la envidia y los celos, pasando por la sospecha o la rivalidad. Esta troupe se verá afrontada a enigmas que ponen a prueba sus capacidades de discernimiento y su cohesión. En "El zulo", novela muy leída en los Centros de Educación Secundaria españoles, el reto tiene que ver con la propia estructura de un teatro y con un secuestro. Para lectores de 15 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Fernando Lalana, 2006www.fernandolalana.com
ISBN: 9788416873074
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Fernando Lalana
El Zulo
Premio Gran Angular 1984
Nota previa
LA mayor parte de los hechos aquí relatados son ficticios. Aunque no todos.
La mayor parte de los personajes que intervienen están directamente inspirados en personas reales. Aunque no todos.
Los hechos históricos en los que se enmarca la acción son, tristemente, reales y de sobra conocidos.
El Teatro Incontrolado de Zaragoza (T.I.Z.) sigue existiendo y continúa en funcionamiento.
Preámbulo
EL año 1975 es clave en la historia reciente de España.
En él, el día 20 de noviembre, fallecía el general Francisco Franco, quien, tras la guerra civil de 1936-1939, instauró un régimen personalísimo que no concluyó sino tras su propia muerte.
Poco tiempo antes de esta fecha, en los últimos días de septiembre y primeros de octubre, el régimen de Franco sufrió el máximo grado de rechazo y aislamiento exterior desde los comienzos de su andadura. Fue a raíz de las condenas a muerte y posterior fusilamiento de varios integrantes de las organizaciones terroristas E.T.A. (Euzkadi Ta Askatasuna) y F.R.A.P. (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista de España.
Primera parte
Zaragoza
A modo de introducción
La noche inolvidable
De los apuntes de borrador de «Historia del T.I.Z.», Novela inédita de Ernesto García-Leite.
—¡DIEZ minutos! ¡Venga! ¡Id saliendo ya!
Es la inconfundible voz de Raúl, acompañada de un par de golpes en la puerta. Jaime, sin maquillar, a medio vestir y repasando aún su papel, pega un bote de medio metro.
—¿Qué? ¿Cómo? Pero si quedaba una hora hace un instante...
—Hombre... Quedaba una hora hace cincuenta minutos —le digo con la mayor suavidad posible.
—¡Madre mía! ¡Madre mía! Y yo así todavía... Oye, Ernesto, tú que ya estás listo, ¿por qué no vas a ver cómo andan los demás? Sobre todo, Natalia.
—Bien. Pero no tardes. A ver si vamos a empezar con retraso por tu culpa.
—Tranquilo. Estoy enseguida. Lo tengo todo bajo control. Además, no salgo hasta la cuarta escena, ¿recuerdas?
—¿Es que no piensas aparecer en el Prólogo?
Jaime queda un momento perplejo y, a continuación, mira al techo con desolación.
—¡Oooooh! Es verdad. En el Prólogo tenemos que salir todos. Hablando del Prólogo, ¿estará preparado Miguel Ángel?
—¿Por qué no dejas de preocuparte por los demás y terminas de vestirte de una vez?
—¡Eso! Muy bien... Encima de los nervios que llevo, tú échame la bronca. Anda, anda, hazme caso y ve a ver cómo lo llevan los otros. Especialmente Natalia, ya sabes. Y Miguel Ángel, claro. ¡Ah! Y Gonzalo, que tiene conmigo la cuarta escena...
—¿Y qué más? —le digo con cierto fastidio.
—Pues, ya que lo dices, ¿no tendrías un peine a mano? Es que no se dónde he puesto el mío...
CUANDO SALGO DEL DESPACHO que nos han habilitado como camerino, tengo la sensación de estar inmerso en un sueño. La camiseta no me llega al cuerpo y siento algo parecido a una enorme garra que me oprime el estómago y me traslada en volandas de un lado para otro. oigo latir desacompasadamente mi propio corazón. Es el miedo-emoción que precede a un estreno.
Tengo que detenerme, apretar dientes y puños, respirar hondo y decirme a mí mismo, dándome unas palmaditas en el hombro, que no es para tanto, hombre, que se trata tan sólo de una simple, sencilla, tonificante función de teatro.
Y sólo tras esta relajante mentalización puedo seguir caminando. Eso sí, más nervioso que antes. Porque las mentalizaciones relajantes anteriores a un estreno puede que sirvan para mentalizarse, pero, desde luego, no para relajarse.
En el pasillo que conduce al escenario se empieza a respirar ya el ambiente de gran acontecimiento. Aquí es donde a uno no le queda más remedio que empezar a asimilar que el gran momento ha llegado, que no hay posibilidad de dar marcha atrás. Por el suelo voy encontrando papeles de envoltorio de una perfumería, botellas vacías de agua tónica —Raúl nos la hace consumir en cantidades enloquecedoras para evitar que se nos seque la boca—, libretos pisoteados, una lámpara de foco fundida...
Son estos pequeños detalles los que me gritan: «¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esto no hay quien lo pare!».
Entre risitas estúpidas me adelantan con trote fácil una decena de chicas enfundadas en extraños maillots. Son El Coro; mejor dicho, pretenden ser El Coro. Que Dios nos asista...
Durante las últimas tres semanas, Raúl casi no ha prestado atención a otra cosa que a intentar conjuntar El Coro; A tratar de dotarlo de una cierta armonía. A pretender, al menos, un ligero acuerdo entre las coristas.
Podía haber dedicado todo ese tiempo a cultivar orquídeas en maceta y el resultado habría sido el mismo.
Escucharlas es un verdadero martirio. Para cuando, por pura casualidad, dos o tres de las chicas han conseguido comenzar a tiempo la frase correcta, otras tantas ya lo han hecho con adelanto y el resto se les unirán cuando Dios les dé a entender, excepto, claro está, aquellas que permanezcan mudas, incapaces de reaccionar y poniendo, encima, una cara de primo que asusta.
De no ser por el hecho evidente de que todas visten del mismo modo y se sitúan sobre la misma plataforma, nadie podría adivinar si se trata de un coro griego o de un grupo de neuróticas tratando de llevarse la contraria con marcado éxito.
CUANDO, POR FIN, LLEGO AL ESCENARIO, ya toda la compañía rodea a Raúl, que, muy en su función de director, reparte las últimas instrucciones.
—Bueno, chavales. Ahora, tranquilidad y aplomo. Hay que comerse al público, ¿de acuerdo? Hablad claro y fuerte; hacedme el favor de vocalizar. ¿Te has enterado, Gonzalo? ¡Voca-li-za! Acordaos de no dar la espalda al público en ningún momento. ¿Me has oído, Candela?
—Sí, jefe...
—Mujer, no te lo tomes a mal. Es que siempre te pones en medio y de espaldas.
—Vale. No me lo tomo a mal...
—Otra cosa —continúa Raúl, ya lanzado—: de vez en cuando, disimuladamente, ¡pero disimuladamente!, me miráis. Estaré ahí, entre bambalinas. Si hago así con la mano, querrá decir que habléis más fuerte. Si hago esto otro, que habléis más despacio. ¡No más bajo, sino más despacio! ¿Comprendido? Si alguno se queda en blanco, que se acerque a los laterales para oír a los apuntadores. ¡Natalia! ¿Qué tal van esos nervios?
—Bien, bien. Estupendamente —dice nuestra protagonista, temblando como el operario de un martillo neumático.
—¿Y tú, Miguel Ángel? Recuerda que eres el que abre la función. De ti depende que empecemos con buen pie.
—Descuida, hombre. Descuida...
El tono tranquilo, un poquito suficiente de Miguel Ángel, nos tranquiliza más que todas las recomendaciones de Raúl.
—¿Y Jaime? —Raúl se ha colocado las gafas en la frente y recorre las caras de todo el grupo hasta que tropieza con la mía—. ¡Ernesto! ¿Dónde está Jaime?
—Pues... Le he dejado en el camerino, terminando de vestirse.
—¿Quééé? ¿En qué demonios está pensando? ¡Ve a buscarle ahora mismo! ¡Empezamos dentro de dos minutos!
Salgo disparado como un misil de baja cota. Recorro a la inversa el camino que hice un momento antes, hasta llegar al pasillo de los despachos-camerino. Al entrar en el nuestro me encuentro a Jaime con los ojos desorbitados y los pelos de punta. No tengo ni tiempo de preguntarle qué ocurre.
—¡Mi pajarita! —grita con desesperación—. ¡No encuentro mi pajarita!
Ponemos la habitación patas arriba en menos de treinta segundos. Jaime no cesa de mascullar por lo bajo.
—Maldita pajarita... ¿A quién se le ocurriría vestir de esmoquin al protagonista de una tragedia griega? Seguramente, el espíritu de Sófocles se está tomando venganza.
—¿Seguro que la has traído? —le digo, mientras me tiro al suelo para mirar debajo del sofá.
—Sí, hombre, seg... —Jaime acaba de palparse los bolsillos de la chaqueta y, al instante, oigo su tono avergonzado— ¡Para! No busques más. La llevaba aquí.
—Mira que eres calamidad... ¡Venga, vamos! Que tenemos al público esperando.
Echamos. a correr a toda velocidad, pero al llegar al final del pasillo nos encontramos cerrada la puerta de acceso a la galería.
—¿Cómo es posible? —grito con incredulidad—. ¡Si he pasado por aquí hace dos minutos!
—Esto es cosa de las monjas. Les obsesiona cerrarlo todo con llave. Anda, ayúdame a abrocharme la pajarita, que no hay forma...
—¡Déjate de bobadas y corre! Tendremos que dar la vuelta por el vestíbulo.
Salimos zumbando de nuevo. Subimos como rayos al segundo piso, donde estamos a punto de derribar un macetero de alabastro y de rompernos la crisma. A continuación bajamos, ya echando el bofe, por las escaleras del otro lado, para llegar por fin a la puerta del vestíbulo. La entreabrimos despacito.
—¡Uf! Esto está atestado de gente.
—Pues no hay más remedio que cruzar hasta el otro lado.
—También es mala sombra. Con la de veces que nos ha dicho Raúl que no dejásemos que el público nos viese antes de comenzar la función...
—Pues tú me dirás: o esto, o van a tener que empezar la obra sin protagonista. ¿Vamos?
—¡Vamos! —dice Jaime, tras pensárselo un momento.
Empezamos a abrirnos paso entre el gentío, tratando de pasar desapercibidos. Inútil, claro. Jaime, con su esmoquin despajaritado, y yo con mi atuendo de guardia griego, formamos una pareja que cualquiera calificaría de «ligeramente llamativa».
Cuando logramos alcanzar la puerta que comunica con el escenario, tenemos a la mitad del vestíbulo pendiente de nosotros. Pero nuestras desgracias no han hecho más que comenzar.
—¡Oh, no! ¡Cerrada también!
—¿Qué? ¡Maldita sea...!
Completamente avergonzados, damos unos cuantos golpéenos suaves. Jaime acerca la boca a la cerradura y grita, muy bajito:
—¡Abrid! ¡Abrid! ¡Que somos nosotros!
Las conversaciones en el vestíbulo han cesado completamente. El silencio es total. Todos los presentes nos observan con creciente interés. Siento cómo me arden las orejas mientras forcejeo con el picaporte, en un desesperado intento de acabar con aquella situación, aunque sea a costa de romper la cerradura. Pero es inútil. De pronto, Jaime, perdidos ya los estribos, empieza a aporrear abiertamente la puerta con todas sus fuerzas.
—¡Abrid! ¡Abrid de una maldita vez! ¡Asquerosos! ¡Sordos! —grita, fuera de sí.
En un gesto de emocionante solidaridad, algunos de los presentes se nos van uniendo. Sus gritos y porrazos se suman a los nuestros.
—¡Abran! ¡Abran de una vez! —vocifera un enorme sujeto que, incluso, se ha despojado de su americana.
—¡Eeeeeeh! ¡Eeeeeeh! ¿Es que no nos oyen? —grita junto a mí un señor de gafas, con creciente indignación.
El escándalo empieza a ser de aúpa. Una amable señora ha detenido un coche patrulla de la Policía, que pasaba por las inmediaciones, y pronto vemos a dos fornidos agentes que tratan de abrirse paso hasta nuestra posición. Uno de ellos lleva un impresionante megáfono. Al llegar junto a nosotros, se lo acerca a los labios.
—¡Atención! —grita ensordecedoramente—. ¡Atención los del otro lado! ¡Les habla la Policía! ¡Abran esa puerta antes de diez segundos, o nos veremos obligados a echarla abajo! ¡Repito! ¡Tienen diez segundos! ¡Nueve segundos! ¡Ocho...! ¡Siete...!
Todos los presentes corean la cuenta atrás como un solo hombre.
Por suerte, a falta de tres segundos, oímos ruidos de descorrer de cerrojos. La puerta, por increíble que parezca, se entreabre. Al otro lado aparece una monjita de aspecto octogenario.
—Lo siento —dice con voz debilísima—, pero por aquí no se puede pas...
No consigue ni acabar la frase. Jaime y yo nos abalanzamos y corremos hacia el escenario. A nuestras espaldas, en el vestíbulo, me ha parecido escuchar una cerrada ovación.
Si tardamos medio minuto más, a Raúl le da un ataque de nervios.
—¿Dónde demonios estabais? —grita como un poseso—. ¿Qué ha pasado? ¡Os parecerá bonito tenernos a todos aquí, al borde del infarto! Jaime, ponte la pajarita! ¡Tú, coge la lanza! ¿Os habéis propuesto acabar conmigo?
—Cálmate, Raúl —le digo mientras me proveo de mi lanza de tres metros veinte de larga—. La gente ni siquiera ha terminado de sentarse. El vestíbulo está lleno todavía.
—¡Que te crees tú eso! Los que están en el vestíbulo es porque no tienen asiento. ¡Tenemos llenazo hasta la bandera! ¡Vamos, vamos! Los dos a vuestros sitios. Jaime, ¿quieres sentarte de una vez? ¡Todos atentos, que empezamos!
Se oye una sucesión de resoplidos y carraspeos. Raúl, desde el centro de la escena, echa un último vistazo. Todo parece estar en orden. Antígona, su hermana, su novio, Creonte, Los Guardias, El Mensajero, La Nodriza... ¡Ah!, y El Coro, por supuesto. Raúl se vuelve hacia Mariano, nuestro técnico de sonido, que, con un dedo sobre el play del magnetófono, sólo espera la última orden.
—¡Música!
Unos potentes acordes wagnerianos lo invaden todo, acallando el murmullo de la platea. Se apagan las luces de la sala. Raúl va a ocupar su sitio entre bambalinas. Desde allí da la orden final:
—¡Telón!
Me acuerdo de César: «La suerte está echada». Lentamente se va alzando la cortina. La luz de la batería crea un halo que nos impide ver al público directamente. Uno más de los trucos de viejo zorro de Raúl. Lo que ni él ni nadie puede evitarnos es la fuerza de la mirada de esas mil, tal vez mil quinientas personas. Se trata de algo real, tangible. Una auténtica presión física que dificulta la respiración.
En estos momentos sólo espero no ser de los que se ponen perdidamente nerviosos. Sería una tontería, teniendo en cuenta que tengo un papel ínfimo. Creo que son ocho frases. No, no, nueve. Nueve miserables frases. Bueno..., ¿y qué? La verdad es que, en estos momentos, me siento tan protagonista como Natalia o Jaime.
No puedo evitar mirarlos de reojo. Me maravillo de su aplomo. Parecen tan impecablemente ausentes... Especialmente Jaime; se siente como en su propia casa. Lo sé. No en vano le conozco desde que éramos unos críos. Estoy seguro de que ya no recuerda ni el sofoco de hace unos minutos.
Algo más allá, Gonzalo y Rosa sí parecen algo excitados. Espero que no pasen de ahí. Por el contrario, Miguel Ángel y Candela dan la impresión de haber venido de visita, de que la cosa no va con ellos. ¡Quién pudiera!
Ricardo es el único entre los personajes importantes que parece decididamente nervioso. No es para menos. Desde el primer día se mostró disconforme con su papel. Y la verdad es que llevaba toda la razón. Ricardo es un excelente actor y, en buena lógica, el papel de Hemón, novio de Antígona, tenía que ser para él. Pero ¿de dónde sacar el aplomo necesario para llevarlo adelante cuando la chica que interpreta a tu novia te saca seis centímetros de estatura, sin tacones?
HA TERMINADO DE ABRIRSE EL TELÓN. La música va haciéndose más y más suave. Miguel Ángel se adelanta hasta la batería y, con voz clara y firme, comienza:
—Los personajes que aquí ven les representarán la historia de Antígona. Antígona es la chica flaca que está sentada ahí, callada...
Ya está en marcha. «Antígona», versión de Jean Anouilh. Puesta en escena del Teatro Incontrolado de Zaragoza (T.I.Z.). Director: Raúl Baraza.
Era la noche del 18 de junio de 1975. Nunca lo olvidaré. Ninguno de los que allí estuvimos podremos hacerlo.
Y es que sólo una vez puede ser la primera.
Jaime y Ernesto
IBAN discutiendo tan acaloradamente sobre las últimas teorías acerca de la superpoblación mundial que ni siquiera vieron pasar junto a ellos, como una exhalación, el inconfundible Alfa Romeo rojo de don Alfredo Costas, el padre de Natalia.
La verdad es que Jaime y Ernesto discutían casi siempre y sobre casi todo sin ponerse jamás de acuerdo. Ninguno de ellos daba nunca su brazo a torcer. Incluso cuando, inadvertidamente, uno de los dos se contradecía, el otro pasaba a hacer lo propio. La cuestión parecía ser llevarse eternamente la contraria.
Quizá por eso les unía una amistad a toda prueba.
Algunos de sus conocidos los tomaban erróneamente por hermanos. Y es que, realmente, existía entre ellos un cierto parecido, que los muchos años de relación posiblemente habían acentuado. Ambos eran morenos, medían alrededor de un metro setenta y cinco y tenían los ojos castaños. Jaime era de carácter más abierto, sabía ganarse a la gente de inmediato y, por supuesto, tenía mucha suerte con las chicas. Además, y éste era un descubrimiento reciente, era un estupendo actor. Uno de esos que lo llevan dentro.