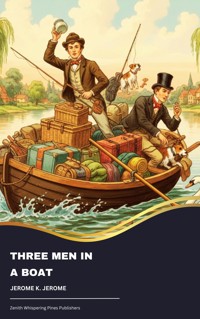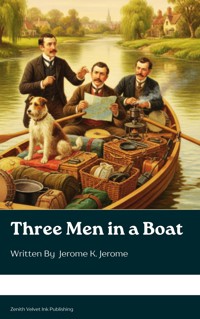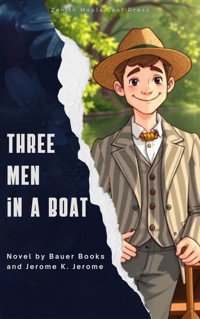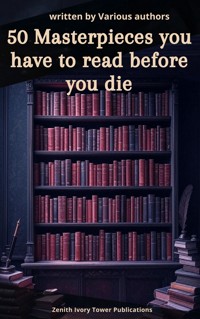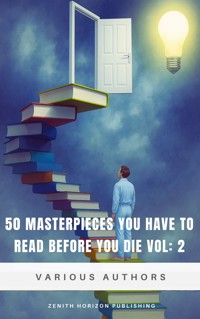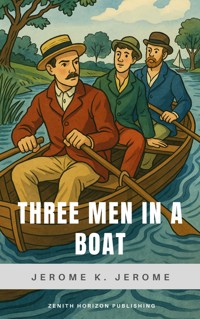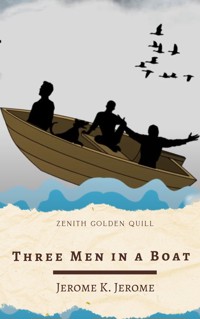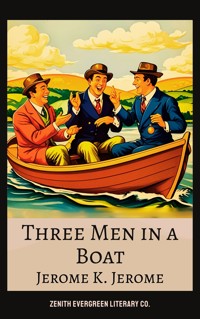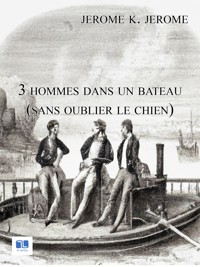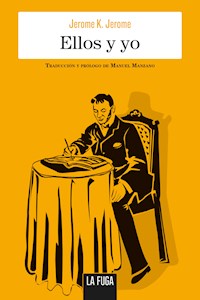
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En serio
- Sprache: Spanisch
Un escritor y sus tres hijos llegan a la campiña para supervisar la remodelación de su nueva casa. Metido en harina, el novelista hará uso de toda su inteligencia para enfrentarse a la peculiar manera de encarar la vida rural que tienen sus retoños, cuyo hábitat natural debería ser el zoo. Dick, el mayor, hambriento bon vivant, experimentará una epifanía que le hará sentar cabeza, o eso quiere creer todo el mundo. Robina, su hermana, tan arisca con los demás como clemente consigo misma, conocerá el amor a su pesar, y a pesar de su enamorado. Verónica, la pequeña, cuyas aficiones incluyen invariablemente el dolor físico y mental de los que la rodean, hará estallar la cocina en pedazos gracias a un providencial paquete de pólvora. Un pollino chantajista, una vaca insomne, y una lechuza entusiasta del bel canto cierran el desquiciado elenco de esta historia hilarante. El caos está servido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En Serio,
1.
Título original: They and I
Edición en formato digital: diciembre 2020
© de la traducción: Manuel Manzano, 2015
© de la imagen de cubierta: Ana Rey, 2015
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2015
Diseño gráfico: Tactilestudio Comunicación Creativa
ISBN: 978-84-123107-6-4
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge de Pere Calders, 9
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Jerome K. Jerome
Ellos y yo
traducción y prólogo de Manuel Manzano
Jerome K. Jerome
(1859-1927)
Huérfano a los trece años de edad, Jerome Klapka Jerome empezó a trabajar recogiendo el carbón que caía a las vías del tren. Poco después se unió a una compañía de teatro muy modesta, y a los veintiún años ya escribía sátiras y relatos, la mayoría rechazados por los editores de la época. Maestro, mozo, pasante, publicó su primer libro en 1885, pero no fue hasta Tres hombres en una barca (1889) cuando saltó a la fama mundial. A su muerte, y tras más de veinte obras publicadas, era considerado uno de los mayores exponentes de la literatura cómica inglesa de todos los tiempos.
Títulos:
- Tres hombres en bicicleta
- Ellos y yo
PULGAS,
BULLDOGS
Y CAPAS DE REALIDAD
de Manuel Manzano
«Me gusta el trabajo, me fascina. Puedo sentarme y contemplar durante horas cómo trabajan los demás.» Si enmarcamos la cita en la Inglaterra de principios del siglo veinte, se podría pensar que quien reflexiona así, lo hace retrepado en su mullido sillón orejero, con una media sonrisa en los labios, quizá con una copa de brandy en la mano, al calor de una nutrida chimenea y mientras le da golpecitos a su pipa de espuma de mar para vaciarla con delicadeza. Completaría el atrezo una bata de seda recamada con dorados y un foulard al cuello estampado con el escudo del linaje familiar. El monóculo lo dejo a elección del lector. Y cabe la posibilidad de que ocurriera así, por supuesto (del ambiguo sentido del gusto de los ingleses de la época puede esperarse cualquier atuendo afín), pero esa frase salió de la boca de un autor que en su infancia fue uno de los perros flacos con más pulgas de la historia de la literatura inglesa, al menos durante el primer tercio de su vida.
Hasta poco antes de cobrar fama internacional con Tres hombres en una barca, a Jerome no paró de lloverle sobre mojado. Venía de una infancia calamitosa, con un padre predicador con poco tino para las inversiones, cuyas deudas lo hundieron en la miseria. Las visitas de los acreedores se hicieron tan habituales en su casa que Jerome acabó viéndolos como los perennes actores de reparto de su vida cotidiana infantil. Y como desde niño ya había manifestado su deseo de convertirse en un hombre de letras, uno se imagina al Jerome de trece años de edad, tras la reciente y prematura muerte de sus padres, recogiendo para la London and North Western Railway los trozos de carbón que caían a los lados de las vías del tren, porque de alguna manera tenía que ganarse la vida mientras bullían en su cabeza los primeros argumentos literarios.
Después, añadiendo pulgas a la colección, deambularía por la Inglaterra decimonónica desempeñando tantos oficios como interpuso en su camino la Providencia, a la que maltrataría merecidamente en Ellos y yo: cumplidos los veintiuno, fue actor de teatro en una compañía modestísima de gira por provincias, plumilla incomprendido, maestro de escuela, mozo de almacén, empaquetador… No obstante, al parecer, nunca perdió la ilusión literaria. O si en algún momento la perdió, se la devolvió después el reconocimiento de crítica, público y colegas de oficio, porque por mucho que unos cuantos editores londinenses melones rechazaran sus primeros escritos (sátiras, relatos, y unos cuantos ensayos), perseveró, publicó y acabó convertido en uno de los mayores exponentes de la literatura inglesa de humor de todos los tiempos. Al final de su carrera, con más de veinte obras publicadas, coqueteó con la edición. Dirigió la revista satírica The Idler, inspirada en la obra de su amigo y colega Rudyard Kipling, pensada para todo aquel que considerara la pereza como una de las bellas artes, y más tarde fundó To–Day, que duró un suspiro debido a la poca acogida comercial. Al comienzo de la primera guerra mundial, trató de alistarse como voluntario para servir a su país, y al ser rechazado por sobrepasar la edad máxima, se enroló en el ejército francés como conductor de ambulancias. Murió de un derrame cerebral en la cama de un hospital, una década después.
Martillo satírico de políticos, de nobles y sobre todo de la bulldog breed biempensante, Jerome, como sus contemporáneos Hector Saki Munro o Pelham Grenville Wodehouse, se sirvió de un sentido del humor afilado e irreverente para viviseccionar esa parte anquilosada de la sociedad británica, enquistada en tradiciones y costumbres rancias, que tanto repelús le provocaba y que reflejó en casi todas sus obras, ya fuera como diana directa de su ironía o como simple ambientación para mayor gloria de sus tramas. Fue buen amigo de James Matthew Barrie (que aparece en Ellos y yo a modo de cameo), de Israel Zangwill, de Herbert Georges Wells (al que inspiró en la creación de Little Wars, uno de los primeros reglamentos para juegos de mesa de guerra), de Arthur Conan Doyle y de Thomas Hardy, entre otros, e influyó en el sentido del humor de las sucesivas generaciones de autores ingleses hasta nuestros días.
Los miembros de la familia protagonista de Ellos y yo recuerdan mucho a los de Mi familia y otros animales (y a los de Bichos y demás parientes, por supuesto), de Gerald Durrell (de los dos hermanos Durrell, el listo); los diálogos entre la Providencia, tan obtusa como olvidadiza, y el insidioso Espíritu Errante, que trata infructuosamente de infundirle a la primera algo de sentido común para que deje de martirizar con sus desatinos a los campesinos, no desentonarían en las conversaciones absurdas de los episodios televisivos de la serie Monty Python’s Flying Circus. Se podría sospechar, aventuremos, que los del clan de John Cleese (cuyo apellido familiar original era Cheese, por cierto, y que su padre cambió por dignidad) tuvieron que haber leído a Jerome antes de escribir muchos de sus sketches.
El humor de Jerome no es directo, no es de piel de plátano en el suelo y subsiguiente batacazo, o de payaso de las bofetadas, requiere en cambio observación e inteligencia. Jerome retuerce las escenas, esconde en ellas pequeños detalles premonitorios, y dirige los acontecimientos hasta accionar el resorte que hace saltar la chispa del ingenio que enciende la comicidad. En Ellos y yo, quizá debido a la propia naturaleza de las relaciones entre los miembros de la familia que retrata, Jerome manipula la acción y las reflexiones de los personajes de manera sutil, sin estridencias, pero sin dejar de revolver en los trastos sociales, políticos, religiosos, culturales, idiosincráticos británicos. Muchas veces, las situaciones que relata, sin las varias vueltas de tuerca dadas durante el proceso, en el mejor de los escenarios resultarían amargas, y en el peor, crueles, tal vez porque como dice él mismo, «Puedo ver el lado cómico de las cosas y disfrutar de la diversión cuando se me presenta; pero mire a donde mire, en esta vida siempre veo más tristeza que alegría».
En esta novela, los personajes se mueven por el universo que Jerome ha creado para ellos como peces boqueando fuera del agua, sobrepasados por las circunstancias, hasta casi el final de la historia, cuando ese universo azaroso implosiona por fin, y todo encaja en el lugar que le corresponde.
El padre novelista, alter ego de un Jerome ya reconocido y acomodado en un lugar preeminente del paraninfo literario, es un espíritu contradictorio, que vive más dentro de sus historias que en las que discurren a su alrededor. Amante de su familia pero crítico mordaz con todo lo que le rodea, es un hombre decepcionado y decepcionante a un tiempo, y precisamente debido a su condición caótica, gestiona de manera magistral el caos en que se ha convertido su vida familiar.
Dick, el hijo mayor, estudiante en Cambridge y vago redomado cuyo estómago tiene mayor poder de decisión que su cerebro consciente y que al principio es reacio a implicarse en la vida rural que se le impone en su periodo vacacional, finalmente experimenta una epifanía, inspirada por un corredor de bolsa metido a campesino filósofo, que lo convertirá en el mayor defensor de la causa agraria. O eso quieren creer todos.
Robina, la hija mayor y adlátere del padre, está en edad casadera. Tan hosca y esquiva con los demás como complaciente consigo misma, conocerá el amor a su pesar y a pesar de su enamorado, que recibirá de ella todos los golpes imaginables, en la mayoría de las ocasiones desconociendo por completo de dónde le vienen.
Y Verónica, por último, la pequeña de la familia, es el paradigma de la niña revoltosa y traviesa, pero Jerome trabaja su interior, como el del resto de personajes, hasta alejarla diametralmente de las verdades cansadas, dotándola de una capacidad reflexiva que en una pequeña de nueve años de edad resulta sorprendente y al mismo tiempo verosímil, hasta lógica y cardinal, por la que, haga lo que haga, incluso las víctimas de sus fechorías no pueden evitar adorarla.
Puede que el principal valor del sentido del humor de Jerome sea su capacidad para desmigajar y arrojar luz a las contradicciones de la vida cotidiana. Gracias a la labor minuciosamente incisiva del dedo del escritor en todas las llagas de la sociedad británica, en todo lo humano y mundano mínimamente susceptible de ser desmenuzado, el lector puede ver cada capa de realidad superpuesta, que necesariamente resulta en un todo extravagante, cómico y poblado de personajes singulares.
En definitiva, leer a Jerome (como traducirlo), leer Ellos y yo, divierte y alimenta.
ellos y yo
capítulo i
—No es una casa grande —dije—. No queremos una casa grande. Dos habitaciones, un dormitorio de matrimonio y ese cuarto pequeño triangular que se ve en el plano al lado del baño y que es perfecto para un soltero, es todo lo que necesitamos, al menos por ahora. Más adelante, si me hago rico, podemos añadir un ala. A vuestra madre tendré que enseñarle la cocina con mucho tacto. No sé en qué debía de pensar el arquitecto cuando la diseñó...
—La cocina no importa —replicó Dick—. ¿Qué pasa con la sala de billar?
La manera en que los niños de hoy en día interrumpen a sus padres es una vergüenza nacional. También me gustaría que Dick no se sentara a la mesa balanceando las piernas. No es respetuoso.
—Cuando yo era pequeño —le expliqué— ni se me habría ocurrido sentarme a la mesa interrumpiendo a mi padre...
—¿Qué es esa cosa que hay en el medio de la sala, eso que parece una celosía? —inquirió Robina.
—Se refiere a las escaleras —explicó Dick.
—Entonces ¿por qué no parecen unas escaleras? —preguntó Robina.
—Sí lo parecen —contestó Dick—, por lo menos a las personas con sentido común se lo parecen.
—No lo parecen —insistió Robina—. Parecen una celosía.
Robina estaba sentada en equilibrio sobre el brazo de un sillón y con el plano extendido sobre las rodillas. La verdad es que no veo la utilidad de comprar sillas para ellos. Nadie parece saber para qué sirven, salvo los perros de la casa. Unos taburetes es todo lo que necesitarían.
—Si pudiéramos unir el salón con el vestíbulo nos libraríamos de las escaleras —apuntó Robina—. Deberíamos poder organizar un baile de vez en cuando.
—Tal vez preferirías arrasar toda la casa —sugerí— y dejar solo las cuatro paredes desnudas; eso nos daría aún más espacio. Y para vivir podríamos construir un cobertizo en el jardín o...
—Hablo en serio —dijo Robina—. ¿Para qué sirve un salón? Solo se usa para recibir a personas que no querrías que hubieran venido. Y en realidad podrían sentarse en cualquier otro lugar, con su mirada triste. Si pudiéramos deshacernos de las escaleras...
—¡Ah, por supuesto! Podríamos deshacernos de las escaleras —acepté—. Sería un poco incómodo al principio, cuando quisiéramos irnos a la cama. Pero creo que acabaríamos acostumbrándonos. Podríamos fabricar una escalerilla de cuerda y subir a los dormitorios por la ventana; o podríamos adoptar el método noruego y poner las escaleras fuera.
—Me gustaría que demostraras un poco de sensibilidad —dijo Robina.
—Trato de hacerlo. Y también intento que veas las cosas con un poco más de sentido común. Ahora estás loca por el baile. Si pudieras, convertirías la casa en un salón de baile, con un anexo con unos cuantos catres para dormir. La manía de bailar te durará seis meses. Después querrás transformar la casa en una piscina, o en una pista de patinaje o de hockey. Puede que mi idea sea demasiado convencional. Pero no espero que simpatices con ella. Mi idea es... sencillamente, tener una casa cristiana común y corriente, no un gimnasio. En esta casa habrá dormitorios y una escalera que conduzca a ellos. Y te puede parecer vulgar, pero también habrá una cocina. Y aunque no entiendas el motivo, cuando la construyeron pusieron una cocina por algo.
—No te olvides de la sala de billar —dijo Dick.
—Si pensaras más en tu futuro profesional y menos en el billar —le señaló Robina—, tal vez en los próximos años acabaras la secundaria de una vez. Y si papá no fuera tan absurdamente indulgente con todo lo que a ti respecta, no pondría una mesa de billar en nuestra casa.
—Lo dices solo porque eres incapaz de jugar al billar —replicó Dick.
—Siempre te gano —dijo Robina.
—Una vez —reconoció Dick—. Una vez en un mes y medio.
—Dos veces —señaló Robina.
—Tú no juegas —le soltó Dick—. Tú tiras a lo loco y confías en la Providencia.
—Yo no tiro a lo loco. Siempre apunto a algo cuando tiro. Y cuando tiras tú y fallas, siempre dices: «¡Qué mala suerte!», y cuando tiro yo y me sale bien dices que ha sido por casualidad. ¡Es muy masculino todo eso!
—Los dos le dais demasiada importancia a la puntuación —intervine—. Cuando intentáis hacer carambola con la blanca y le dais en el lado equivocado y la mandáis a la tronera, y vuestra bola sigue corriendo sin acertarle a la roja, en vez de enfadaros...
—Si consigues una mesa de verdad, jefe, te enseñaré lo que es jugar al billar.
Me parece que Dick cree que sabe jugar. Pasa lo mismo con el golf. Los principiantes, invariablemente, tienen suerte. «Creo que esto me va a gustar —dicen—. Creo que lo llevo dentro, ¿sabes?».
Un amigo mío, un viejo capitán de barco, es ese tipo de hombre que cuando las tres bolas están en línea recta y pegadas a la banda es cuando más contento se pone; porque sabe que puede hacer carambola y dejar la roja justo donde quiere. Un jovencito irlandés llamado Malooney, compañero de universidad de Dick, estaba de visita en casa y como era una tarde lluviosa, el capitán le dijo que le explicaría cómo podía jugar al billar sin peligro de rasgar el tapete. Le enseñó a sostener el taco y cómo se hace un puente. Malooney se mostró agradecido y estuvo practicando durante una hora. No demostró ser una gran promesa. Es un joven fornido y, por lo que se veía, no se daba cuenta de que no estaba jugando a cricket. Casi todas las veces que tocaba la bola por debajo, salía volando. Para ahorrar tiempo y daños en el mobiliario, Dick y yo decidimos adoptar, pues, la técnica del cricket. Dick se situó en el puesto del long stop y yo en el del short slip1. Sin embargo, era un trabajo peligroso y cuando Dick pilló la bola al vuelo dos veces seguidas nos pusimos de acuerdo en que habíamos ganado y nos lo llevamos a tomar el té. Por la noche, como ninguno de nosotros estaba dispuesto a probar suerte por segunda vez, el capitán dijo que, solo por divertirse un rato, le daría a Malooney ochenta y cinco puntos de ventaja en una partida a cien. A decir verdad, no le encuentro ninguna diversión en particular a jugar al billar con el capitán. El juego consiste, en lo que a mí respecta, en caminar alrededor de la mesa, devolverle las bolas, y decir: «¡Buen tiro!». Y cuando llega mi turno no importa lo que pase: todo parece estar siempre en mi contra. El capitán es un viejo caballero amable y tiene buenas intenciones, pero el tono en el que dice «¡Qué mala suerte!» cada vez que fallo un tiro fácil me molesta. Por un instante, le lanzaría las bolas a la cabeza y arrojaría la mesa por la ventana. Supongo que debo de ponerme en un estado un tanto irritable, pero incluso la manera en que le pone tiza al taco me saca de quicio. Lleva su propia tiza en el bolsillo del chaleco, como si la nuestra no fuera lo bastante buena para él, y cuando ha terminado de usarla, suaviza los bordes de la punta con el índice y el pulgar y golpea el taco contra la mesa. «¡Venga, juegue ya de una vez! —le diría —¡Deje ya de hacer tanta pantomima!».
El capitán empezó la partida, fallando a propósito. Malooney agarró su taco, respiró hondo y tiró. El resultado fueron diez puntos: una carambola y las tres bolas en la misma tronera. De hecho, hizo dos carambolas; pero la segunda, como bien le explicamos, por supuesto, no contaba.
—¡Buen comienzo! —dijo el capitán.
Malooney parecía satisfecho de sí mismo y se quitó la chaqueta.
En el primer tiro largo, la bola de Malooney pasó por lo menos a treinta centímetros de distancia de la roja, pero le dio al volver, tras rebotar en la banda y la mandó a la tronera.
—Noventa y nueve a cero —anunció Dick, que se ocupaba del marcador—. Capitán, ¿no sería mejor que la partida fuera a ciento cincuenta puntos?
—Bueno, me gustaría tirar una vez antes de que se acabe la partida —dijo el capitán—. Así que tal vez sería mejor que la hagamos a ciento cincuenta puntos; si el señor Malooney no tiene ninguna objeción.
—Lo que usted decida me parecerá bien, señor —concedió Rory Malooney.
Malooney terminó su turno con un tiro de veintidós puntos, dejando su bola en el borde mismo de la tronera del medio y la roja encima de la línea.
—Ciento ocho a cero —dijo Dick.
—Cuando quiera saber la puntuación —le soltó el capitán—, ya te la preguntaré.
—Lo siento, señor.
—Detesto que hagan ruido mientras juego —explicó el capitán.
El capitán, decidiéndose con una cierta prisa, pegó su bola a la banda, veinte centímetros más allá de la línea.
—¿Qué hago ahora? —preguntó Malooney.
—No lo sé —le contestó el capitán—, pero estoy esperando verlo.
Debido a la posición de la bola, Malooney no podía usar toda su fuerza. Durante ese turno todo lo que hizo fue meter la bola del capitán en la tronera y dejar la suya pegada a la banda inferior, a doce centímetros de la roja. El capitán pronunció una palabra náutica y falló otro tiro. Malooney se preparó para tirar las bolas por tercera vez y todas salieron disparadas, presas del pánico. Golpearon unas contra otras, regresaron y volvieron a golpearse sin ninguna razón aparente. Parecía que Malooney había conseguido enloquecer a la bola roja en particular. La roja es una bola estúpida, en general: su único propósito es quedarse contra la banda y contemplar la partida. Con Malooney, pronto descubrió que no estaba segura en ninguna parte de la mesa; su única esperanza eran las troneras. Puede que me equivoque y que la rapidez del juego me engañara la vista, pero parecía que la roja nunca se esperaba que la golpearan. Cuando veía la bola de Malooney venir a por ella a sesenta kilómetros por hora, se limitaba a intentar meterse en la tronera más cercana. Corría alrededor de toda la mesa en busca de las troneras. Si, en su entusiasmo, se pasaba de largo una vacía, rebotaba en la banda y acababa metiéndose en ella. Hubo momentos en que presa del terror saltó de la mesa y se refugió debajo del sofá o detrás del aparador. Empecé a sentir cierta pena por la pobre bola roja.
El capitán se había anotado treinta y ocho puntos, bien merecidos, y Malooney había llegado a veinticuatro en el turno siguiente; y ahora parecía que por fin le había llegado la suerte al capitán. Hasta yo habría podido dar unas buenas tacadas tal como le quedaban las bolas.
—Sesenta y dos a ciento veintiocho. Ahora el juego está en sus manos, capitán —señaló Dick.
Nos reunimos alrededor de la mesa. Los niños dejaron sus juegos. Era una bonita imagen: los rostros jóvenes y brillantes, ávidos de expectación, el viejo veterano desgastado entrecerrando los ojos sobre el taco, como si temiera que el hecho de haber visto cómo jugaba Malooney pudiera provocarle convulsiones.
—Ahora presta atención —le susurré a Malooney—. No te fijes solo en cómo lo hace, fíjate sobre todo en por qué lo hace. Cualquier estúpido con un poco de práctica consigue acertarle a la bola, pero ¿por qué la golpea así? ¿Qué sucede después de golpearla? ¿Qué...?
—Silencio —ordenó Dick.
El capitán echó el taco hacia atrás y empujó con suavidad hacia adelante.
—Buen tiro —le susurré a Malooney—. Ahora, este es el tipo de...
Como justificación diré que en aquel momento el capitán estaba probablemente demasiado saturado de tanta palabrería e imprecaciones para ser dueño de sus nervios. La bola salió lentamente y pasó más allá de la roja. Más tarde Dick dijo que entre ambas bolas no habría cabido una hoja de papel. A veces decir algo así puede consolar a un hombre. Y en otras ocasiones, lo único que hace es ponerlo más frenético. La bola siguió su curso y sobrepasó a la blanca (y en aquella ocasión entre ambas podría haber cabido un buen taco de papeles) y se dejó caer con un ruido sordo en la tronera superior izquierda.
—¿Por qué ha hecho eso? —susurró Malooney. Malooney tiene una singular manera de susurrar a pleno pulmón.
Dick y yo sacamos a las mujeres y los niños fuera de la habitación lo más rápido que pudimos pero, por supuesto, Verónica logró caerse sobre algo por el camino (Verónica sería capaz de encontrar algo con lo que tropezar en medio del desierto del Sahara) y, por casualidad, unos días más tarde oí a través de la puerta de la habitación de los niños expresiones que me pusieron los pelos de punta. Entré y encontré a Verónica de pie encima de la mesa. Jumbo estaba sentado en el taburete del piano. Incluso el pobre perro tenía en el hocico una expresión de miedo, a pesar de que en toda su vida debía de haber oído, por diversas razones, una buena cantidad de palabrotas.
—¡Verónica! —exclamé—, ¿no te da vergüenza? Descarada, ¿cómo te atreves a...?
—No pasa nada —dijo Verónica—. En realidad no intento ofender a nadie. Él es un marinero, y tengo que hablarle así, porque si no, no sabrá de qué estoy hablándole.
He pagado religiosamente a unas cuantas perseverantes y esforzadas institutrices para que le enseñen a esta cría a hacer las cosas bien y adecuadamente. Le explican las cosas inteligentes que dijo Julio César; las observaciones de Marco Aurelio que, tras reflexionar sobre ellas, bien podrían ayudarla a desarrollar un carácter noble y hermoso. Pero ella se queja de que todo eso le produce una extraña sensación, un zumbido en la cabeza; y su madre sostiene que tal vez su cerebro sea del tipo creativo, no destinado a recordar mucho, y cree que quizás ella esté destinada a ser alguien. Una buena docena de juramentos del capitán se extendió por la atmósfera de la sala antes de que Dick y yo lográramos sacarla rodando de allí. Ella solo los oyó una vez y, sin embargo, hasta donde puedo juzgar, los memorizó de cabo a rabo.
El capitán, que ya no sentía la necesidad de invertir toda la energía en reprimir sus instintos naturales, recuperó la compostura poco a poco y al cabo de un rato alcanzó los ciento cuarenta y nueve puntos; después le tocó jugar a Malooney. El capitán había dejado las bolas en una situación que habría descorazonado a cualquier oponente menos a Malooney. Y a cualquier otro oponente menos a Malooney, el capitán le hubiera ofrecido su simpatía más irritante. «Me temo que esta noche las bolas no están rodando bien para usted», habría dicho el capitán; o «lo siento, señor, pero me parece que con lo que le he dejado no va a poder hacer mucho». Sin embargo, aquella noche el capitán no se sentía juguetón.
—¡Bueno, como consiga anotar en esta jugada...! —empezó Dick.
—Como no apague las luces y mueva las bolas con las manos, no veo cómo va a conseguirlo —suspiró el capitán.
La bola del capitán impedía el paso. Malooney apuntó a la roja y la golpeó, o tal vez sería más correcto decir que la aterrorizó, y la bola entró en una tronera. La bola de Malooney, con la mesa entera por delante, hizo una gran actuación en solitario, salió disparada y acabó rompiendo una ventana. Fue eso que los abogados llaman un buen golpe. ¿Y cuál fue el efecto sobre la puntuación?
Malooney argumentó que como había metido la roja en la tronera antes de que su propia bola saliera volando de la mesa, debían contársele los tres puntos primero y que, por tanto, había ganado. Dick sostenía que una bola que había terminado en un parterre de flores no se puede considerar que haya marcado ningún punto. El capitán se negó a dar su opinión. Dijo que, a pesar de que llevaba jugando al billar más de cuarenta años, aquel incidente era nuevo para él. Mi sensación fue simplemente de agradecimiento, ya que habíamos conseguido acabar la partida sin que nadie saliera herido.
Estuvimos de acuerdo en que la persona idónea para decidir la controversia acerca de los puntos era el redactor jefe de The Field. Pero aún a día de hoy, dichos puntos siguen siendo dudosos.
El capitán entró en mi estudio a la mañana siguiente.
—Si aún no ha escrito esa carta a The Field, cuando lo haga no mencione mi nombre. Me conocen y preferiría que no supieran que he estado jugando con alguien que no es capaz de mantener su bola dentro de las cuatro paredes de una sala de billar.
—Bueno —le contesté—. Yo mismo conozco a la mayoría de los chicos de The Field. No suelen meter las narices en una historia como esta, aunque cuando lo hacen, tienden a insistir en ella. Mi idea también era mantener mi propio nombre alejado de todo esto.
—No es un problema que surja muy a menudo —dijo el capitán—. Yo en su lugar me olvidaría.
Pero yo quería resolver la cuestión. Al final, le escribí una sucinta carta al jefe de redacción, alterando la escritura y con nombre y dirección falsos. De todas maneras, si alguna vez publicaron una respuesta, me la perdí.
Personalmente, estoy convencido de que en algún lugar dentro de mí hay un buen jugador, pero si tan solo pudiera persuadirlo para que emergiera de mi interior... Debe de ser muy tímido, eso es todo. No parece capaz de jugar cuando la gente lo está mirando. Los tiros que falla cuando hay alguien pendiente provocarían una idea equivocada de él. Cuando no hay nadie alrededor, juega partidas perfectas y realiza jugadas redondas que no se ven muy a menudo. Si algunas personas que creen ser quién sabe qué pudieran verme cuando juego solo, perderían su vanidad. Solo una vez jugué como considero que es mi verdadera manera de jugar y dio lugar a un debate. Estaba en un hotel, en Suiza, y la segunda noche un joven de aspecto agradable, que dijo que se había leído todos mis libros (más tarde, pareció sorprenderse al saber que había escrito más de dos) me preguntó si quería jugar con él a cien puntos. Jugamos y yo pagué por la mesa. A la noche siguiente me dijo que pensaba que la partida sería mucho más interesante si me daba cuarenta puntos de ventaja; y me ganó. Acabamos enseguida y después me sugirió que me inscribiera en un torneo que estaban organizando.
—Me temo que no juego lo suficientemente bien —objeté—. Una partida tranquila con usted es una cosa...pero un torneo con una multitud mirando...
—No debería dejar que eso lo perturbe —dijo—. Aquí hay algunos que juegan peor que usted. Es una manera como otra cualquiera de pasar la noche.
Era un torneo amistoso. Pagué mis veinte marcos y recibí un hándicap de cien puntos. En la primera partida me tocó un tipo de esos que no paran de hablar y que comenzó con veinte puntos de desventaja. Durante los primeros cinco minutos ninguno de los dos hicimos nada especial; entonces me apunté cuarenta y cuatro puntos en una sola serie de tacadas.
De principio a fin, ninguno de mis tiros fue por casualidad. No había estado tan asombrado en toda mi vida. Me parecía que era el propio taco el que estaba jugando por su cuenta.
Menos Veinte estaba aún más asombrado. Lo escuché al pasar:
—¿Quién le ha dado el hándicap a este hombre? —preguntó.
—Yo —respondió el joven agradable.
—¡Ah! —dijo Menos Veinte—, amigo tuyo, supongo.
Hay noches en que la suerte parece estar de tu parte. Acabamos en menos de tres cuartos de hora y me anoté doscientos cincuenta puntos. Le expliqué a Menos Veinte (que al final se había convertido en Más Sesenta y Tres) que esa noche mi juego había sido algo excepcional. Él me dijo que había oído hablar de casos similares. Dejé que le hablara al comité con frivolidad. Estaba muy lejos de ser un hombre agradable.
Después ya no quería ganar; y eso, por supuesto, fue fatal. Cuanto más intentaba tirar mal, más imposible me resultaba fallar. Al final me tocó enfrentarme al huésped de otro hotel. Si no hubiera sido por eso, estoy convencido de que habría abandonado. Pero los jugadores de nuestro hotel no querían que renunciara de ninguna manera, más bien querían que ganara al jugador del otro hotel. Así que se reunieron en torno a mí, me ofrecieron buenos consejos y me rogaron que tuviera cuidado, con el resultado natural de que inmediatamente volví a mi forma habitual de jugar.
Nunca antes ni después he jugado como jugué aquella vez. Pero descubrí que podía hacerlo. Compraré una mesa nueva, esta vez con las troneras adecuadas. Hay algo raro en nuestras troneras. Las bolas entran y vuelven a salir. Se podría pensar que ven algo allí dentro que las asusta. Salen temblando y se aferran a la banda. También compraré una bola roja nueva. Supongo que la nuestra es muy antigua. Parece que siempre esté cansada.
—En cuanto a la sala de billar, no creo que haya problemas —le dije a Dick—. Si añadimos otros tres metros a lo que ahora es la vaquería, tendremos una superficie de nueve por seis. Tengo la esperanza de que sea suficiente incluso para tu amigo Malooney. El salón es demasiado pequeño y como ha sugerido Robina, quizá lo unamos al vestíbulo. Pero las escaleras se quedan, para los bailes, para las obras de teatro caseras y cosas así. Cosas para mantener a los niños alejados de las travesuras. Tengo un par de ideas que os explicaré más tarde. En cuanto a la cocina...
—¿Puedo tener una habitación para mí sola? —preguntó Verónica.
Estaba sentada en el suelo, mirando al fuego, con la barbilla apoyada en la mano. Verónica, en esos raros momentos en que descansa de sus travesuras, adquiere una expresión angelical, de otro mundo, pensada para engañar al que no la conoce. En esas ocasiones, las institutrices nuevas tienen sus dudas sobre si deben devolverla a la realidad para hablarle de simples tablas de multiplicar. Amigos míos poetas, que alguna vez se han encontrado inesperadamente a Verónica de pie junto a la ventana contemplando la estrella del ocaso, han pensado que era una visión, hasta que al acercarse han descubierto que estaba chupando caramelos de menta.
—Me gustaría tener una habitación para mí sola —insistió Verónica.
—¡Sería una habitación preciosa! —dijo Robina.
—No tendría tus horquillas por toda la cama, de todos modos —murmuró Verónica soñadora.
—¡Me gusta eso! —dijo Robina— ¿Por qué...?
—Eres más complicada que yo —contestó Verónica.
—Me gustaría que tuvieras una habitación para ti, Verónica —le dije—. Pero me temo que en lugar de un solo dormitorio desordenado en la casa, una habitación que me hace estremecer cada vez que la miro a través de la puerta abierta... y la puerta, por lo que puedo decir, normalmente está abierta de par en par...
—Yo no soy desordenada —me interrumpió Robina—. En realidad sé dónde está cada cosa. Con solo que me dejarais en paz…
—Sí lo eres. Estás a punto de ser la chica más desordenada que conozco —le cortó Dick.
—No lo soy —replicó Robina—. No has visto las habitaciones de otras niñas. Mira la tuya en Cambridge. Malooney nos dijo que se te había incendiado y todos lo creímos al principio.
—Cuando un hombre trabaja... —empezó Dick.
—Debe tener un lugar ordenado para trabajar —acabó Robina.
Dick suspiró y le contestó:
—Es imposible hablar contigo. Ni siquiera ves tus propios errores.
—No es así —dijo Robina—. Los veo más que nadie. Lo único que pido es justicia.
—Verónica, demuéstrame entonces que eres digna de tener tu propia habitación —le propuse—. Ahora mismo parece que crees que toda la casa es tu habitación. Encuentro tus polainas en el campo de croquet. Una prenda de tu ropa, una que cualquier chica que poseyera los verdaderos sentimientos de una dama desearía mantener oculta del mundo, aparece saludándonos desde la ventana de la escalera...
—Las puse allí para remendarlas —explicó Verónica.
—Abriste la puerta y las arrojaste fuera. Ya te lo dije entonces. Haces lo mismo con las botas —dijo Robina.
—Eres demasiado arrogante para tu estatura —le explicó Dick—. Trata de ser menos tiesa.
—También me gustaría, Verónica —continué—, que perdieras tu cepillo con menos facilidad o que al menos te des cuenta de que lo has perdido. Y en cuanto a tus guantes... Bueno, encontrar tus guantes ha llegado a ser el deporte de invierno que más hemos practicado.
—Pero si os divertís mucho cuando los encontráis en sitios raros —dijo Verónica.
—Lo reconozco. Pero ya es suficiente, Verónica —le supliqué—. Admito que a veces es divertido dar con ellos en lugares imposibles. Al buscarlos descubrimos cosas nuevas, pero no tiene que ser desesperante. Mientras siga estando en un rincón sin explorar del interior o del exterior de la casa, o dentro de un radio de quinientos metros, no hay necesidad de abandonar toda esperanza, pero...
Verónica todavía miraba el fuego, soñadora.
—Supongo que es reditario —dijo Verónica.
—¿Que es qué? —pregunté.
—Quiere decir hereditario —sugirió Dick—. ¡Jovencita descarada, me pregunto por qué papá te permite que le hables así!
—Porque, como siempre te digo, papá es un hombre de letras. Para él es una cuestión de temperamento —añadió Robina.
—Es difícil para nosotros los niños —dijo Verónica.
Todos estuvimos de acuerdo en que ya era hora de que Verónica se fuera a la cama, excepto ella. Como presidente, me encargué de dar por finalizado el debate.
1Long stop y short slip son dos de las posiciones reglamentarias en el cricket. La primera en el centro, al fondo del campo, la segunda a tres cuartas partes del campo, a la izquierda del bateador. (N.d.T)
capítulo ii
—¿Quieres decir que ya has comprado la casa, jefe? —preguntó Dick—. ¿O solo estamos hablando por hablar?
—Esta vez, Dick, lo he hecho —le contesté.
Dick se puso serio.
—¿Es la que querías?
—No, Dick, no es la que quería. Yo quería un lugar anticuado, pintoresco, aislado, con hiedra y gabletes y miradores.
—Estás mezclando las cosas —me interrumpió—; los gabletes y los miradores no casan.
—Disculpa, Dick —le corregí—, pero en la casa que yo quería, sí. Es el estilo de casa que se encuentra en el número de Navidad de las revistas ilustradas. Nunca la he visto en ningún otro lugar, pero me encapriché con ella desde la primera vez que la vi. No estaría demasiado lejos de la iglesia y estaría bien iluminada por la noche. «Uno de estos días seré un hombre inteligente y viviré en una casa así», me decía a mí mismo cuando era niño. Era mi sueño.
—¿Y a qué se parece esa casa que has comprado? —preguntó Robina.
—El agente inmobiliario me dijo que tenía muchas posibilidades de mejora. Le pregunté a qué escuela de arquitectura diría que pertenece; me contestó que pensaba que era una escuela local y señaló, cosa que parece ser verdad, que hoy en día ya no construyen casas así.
—¿Cerca del río? —preguntó Dick.
—Bueno, de camino —le contesté—. Me atrevería a decir que está quizá a un par de kilómetros.
—¿Y por el camino más corto? —siguió Dick.
—Ese es el camino más corto —le expliqué—. Hay un camino más bonito por el bosque, pero son unos tres kilómetros y medio.
—Pero habíamos decidido que estaría cerca del río —dijo Robina.
—También habíamos decidido —le contesté—, que estaría construida sobre suelo arenoso y orientada al suroeste. Solo hay una cosa en esa casa orientada al suroeste y es la puerta de atrás. Le pregunté al agente sobre la arena. Me aconsejó que si quería una buena cantidad, le pidiera una cita a la Compañía del Ferrocarril. Yo quería que la casa estuviera en una colina. Está en una colina, pero tiene otra grande enfrente. No quería la otra colina. Quería una vista ininterrumpida de la mitad sur de Inglaterra. Quería llevar a nuestros amigos al porche y contarles historias, decirles que en los días claros se ve hasta el canal de Bristol. Puede que no me creyeran, pero sin esa colina en medio podría haber insistido en mi versión y al menos no estarían completamente seguros de si mentía o no.
»Personalmente preferiría una casa donde hubiera pasado algo que me gustara. Una casa con una mancha de sangre. No una mancha escandalosa; una discreta mancha de sangre que estuviera escondida la mayor parte del tiempo, oculta debajo de la alfombra, y que mostraríamos solo en ocasiones, como un regalo para las visitas. Hasta tenía la esperanza de que hubiera un fantasma. No quiero decir uno de esos fantasmas ruidosos que no parecen saber que están muertos. Mi fantasía era el fantasma de una dama, el fantasma de una señora gentil y tranquila, educada. Esa casa, bueno, mi principal objeción acerca de esa casa es que es demasiado sensata. Tiene eco. Si vas hasta el final del jardín y gritas en voz muy alta, te contesta. Esa es la única diversión que puedes sacarle. E incluso entonces te responde en un tono tal que parece que esté pensando que todo el asunto es una tontería, que simplemente se está burlando de ti. Es una de esas casas que siempre parece estar pensando en sus tasas y en sus impuestos.
—¿La has comprado por alguna razón en especial? —preguntó Dick.
—Sí, Dick. Estamos todos cansados de este barrio de la periferia. Queremos vivir en el campo y estar bien. Vivir en una casa en el campo con toda la comodidad que sea necesaria. Y eso está claro y aceptado y de eso se deduce que debíamos construirnos una casa o comprar una; y he preferido no construirla. Talboys se construyó una casa. Ya sabes quién es Talboys. Cuando lo conocí, antes de que empezara la construcción, era un alma alegre, siempre tenía una palabra amable para todo el mundo. El constructor le asegura que dentro de veinte años, cuando el color haya tenido tiempo de rebajar el tono, su casa será muy hermosa. Pero ahora, la mera visión de la misma lo corroe por dentro. Le han dicho que con el paso de los años, a medida que vaya desapareciendo la humedad, le afectarán menos el reúma, la fiebre intermitente y el lumbago. Tiene un seto alrededor del jardín. Mide medio metro de altura. Para mantener a los chicos alejados ha puesto una cerca de alambre de púas; pero la cerca de alambre no permite una verdadera intimidad... Cada vez que los Talboys se ponen a tomarse un café en el césped, suele haber una multitud de habitantes del pueblo observándolos. Tienen árboles en el jardín y se sabe qué árboles son porque hay una etiqueta atada a cada uno que dice qué clase de árbol es. Por el momento hay cierta similitud entre ellos. Talboys estima que de aquí a treinta años le darán sombra y comodidad, pero para entonces espera estar muerto. Quiero una casa que haya superado todos sus problemas. No quiero pasar el resto de mi vida educando a una casa joven y sin experiencia.
—Pero ¿por qué esta casa en particular si, como dices, no es la que querías? —instó Robina.
—Porque, mi querida niña, hay menos diferencias entre esta y la que quería que todas las demás casas que he visto. Cuando somos jóvenes tratamos de conseguir lo que queremos y cuando hemos llegado a los años de la discreción decidimos tratar de querer lo que podemos conseguir. Eso nos ahorra tiempo. Durante los últimos dos años he visto cerca de sesenta casas, y en todo el lote solo una era realmente la casa que quería. Hasta ahora me he guardado la historia para mí. Incluso en este momento, solo pensarlo me irrita. No fue un agente inmobiliario el que me habló de ella. Conocí a un hombre por casualidad en un vagón de tren. Tenía un ojo morado. Si alguna vez me encuentro con él de nuevo… yo… le pondré el otro del mismo color. Se justificó explicando que había tenido problemas con una pelota de golf y en aquel momento le creí. Durante la conversación mencioné que estaba buscando una casa. El hombre describió aquel lugar y a mí me pareció que pasaban horas sin que el tren se detuviera en una estación. Cuando lo hizo me bajé y me subí al primer tren de vuelta. Ni siquiera me detuve a almorzar. Llevaba la bicicleta y me dirigí allí directamente. Era… bueno, era la casa que quería. Si hubiera desaparecido de repente y me hubiera despertado en la cama, todo el asunto habría parecido más razonable. Me abrió la puerta el propio dueño. Tenía porte de militar retirado. Fue después cuando me enteré de que era el propietario. Me dirigí a él: “Buenas tardes. Si no le parece inadecuado, me gustaría ver su casa”.
»Estábamos de pie en un pasillo con paneles de roble. Me fijé en la escalera tallada sobre la que me había hablado el hombre del tren y también en las chimeneas Tudor. Eso es todo lo que tuve tiempo de ver. Al segundo siguiente estaba tendido de espaldas en medio de la grava y con la puerta cerrada a cal y canto. Miré hacia arriba. Vi la cabeza del viejo maniático sobresaliendo entre las cortinas de una pequeña ventana. Su expresión era terrible. Llevaba una escopeta en la mano y dijo: “Voy a contar hasta veinte. Si cuando acabe no está al otro lado de la puerta de la cerca, le disparo”.