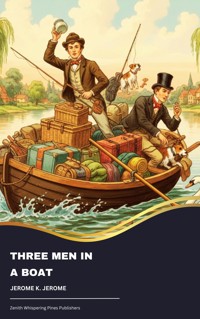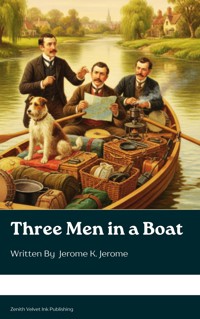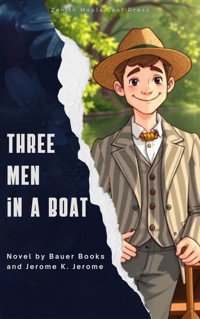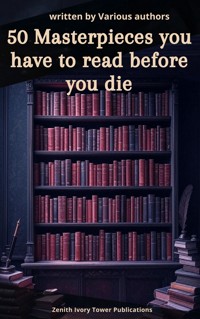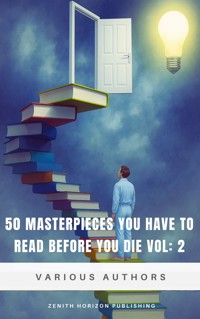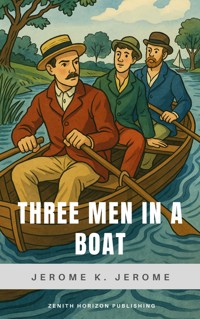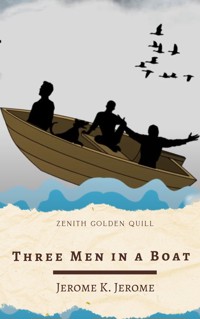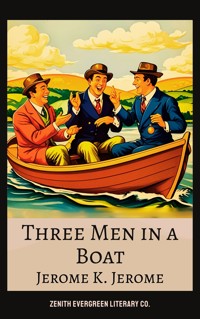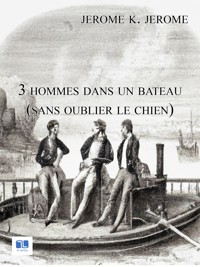Sketches en azul lavanda y verde
Jerome K. Jerome
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Traducción de Antonio Pascual.Introducción al autor y su obra de Juan Leita.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor u su obra
REGINALD BLAKE, FINANCIERO Y GRANUJA
LA ASTUCIA DE MARY SEWELL
BILLY EL GASTADO
LA ELECCION DE CYRIL HARJOHN
LA MATERIALIZACIÓN DE CHARLES Y MIVANWAY
RETRATO DE UNA DAMA
EL HOMBRE QUE QUERÍA AYUDAR
EL HOMBRE QUE VIVÍA PENDIENTE DE LOS DEMÁS
UN HOMBRE DE COSTUMBRES
EL HOMBRE DISTRAÍDO
UNA MUJER ENCANTADORA
EL ESPÍRITU DE WHIBLEY
EL HOMBRE QUE ACABO MAL
UN HOMBRE MANIÁTICO
EL HOMBRE QUE NO CREÍA EN LA SUERTE
EL GATO DE DICK DUNKERMAN
LA HISTORIA DEL POETA MENOR
LA DEGENERACIÓN DE THOMAS HENRY
LA CIUDAD DEL MAR
A LA DERIVA
Introducción al autor u su obra
Por Juan Leita
La inclusión de un volumen dedicado a las obras de Jerome K. Jerome en una biblioteca de grandes humoristas contemporáneos es casi obligada. Pero a la vez invita a hacer un breve análisis acerca de la contemporaneidad y el humor, que ponga de relieve cuanto hay todavía de actual en la obra de este escritor. Porque de Jerome K. Jerome, en efecto, arranca una tradición humorística plenamente vigente —esa que se caracteriza como el «humor inglés»— en la que encontraremos nombres como Wodehouse, Crompton, Daninos, Gordon, por citar solo algunos de los más destacados e incluidos también en cualquier biblioteca que se precie. Y este hecho merece ser subrayado porque la larga nómina de autores que, en mayor o menor medida, ingleses y no ingleses, se han incorporado a lo largo del presente siglo a esa tradición ha hecho empalidecer, de alguna forma, la originalidad de su creador, máxime al darse en este todavía un fuerte entronque con las formas del pasado.
Es bien sabido que el humor está sujeto a modas y que cada generación tiene un particular modo de reír. Sucede con él lo que con otros géneros literarios, pero quizá más acusadamente, ya que, mientras que somos capaces de referir al contexto de su tiempo otros tipos de obras literarias, recreando la situación en que fueron escritas para mejor poder saborearlas, ese mismo esfuerzo de comprensión aplicado al género humorístico nos pone en una tesitura poco propicia para la risa. Pero es el caso que en las postrimerías de la anterior centuria se desarrolla en Inglaterra un tipo de humor que bien podemos calificar de contemporáneo, que ha producido en el presente siglo una serie de obras muy características —ligadas estrechamente unas a otras, en un progreso perceptible— y que difícilmente puede ponerse en relación directa con humoristas del pasado. Entre los autores que dan inicio a esa nueva forma de entender el humor hay que reconocer, acaso como el más destacado, al que aquí toca presentar.
Nacido en 1859, su etapa más prolífica comoescritor se sitúa en la década final del siglo XIX y en la inicial del XX, aunque vivió hasta 1927. Pertenece, pues, a una generación que fue educada en la moral victoriana pero que, al propio tiempo, hubo de optar por unas costumbres y actitudes más libres cuando el victorianismo empezó a desmoronarse en los últimos años de la reina Victoria. A la misma generación a la que pertenecieron Oscar Wilde (18541900) y Bernard Shaw (1856-1950). Y no elegimos estos dos ilustres nombres al azar, sino porque es muy oportuno tenerlos presentes como referencia. Con su brillante ingeniosidad y sus escándalos Wilde, con su acre sarcasmo Bernard Shaw, estos dos grandes escritores protagonizaron la reacción antivictoriana; pero los dos; en cierto modo —y en parte por su condición de irlandeses—, partieron de posiciones externas al victorianismo: el esteticismo de origen francés en el caso de Wilde, el teatro de denuncia social ibseniano en el caso de Shaw. En cambio, Jerome K. Jerome representa una crítica del victorianismo mucho más amable, no exenta de ternura incluso, en la misma medida en que se ejerce desde dentro y sin ánimo de destruir nada, sino tan solo de divertir.
Es lógico que semejante punto de partida, intrascendente, sin aristas, carente de los rasgos más llamativos de la genialidad, haya dado lugar a una obra que, desde la perspectiva actual, resiste mal la comparación con la de los dos genios citados. Pero sería erróneo desconocer el éxito que tuvieron en su momento los escritos de Jerome K. Jerome en amplísimas capas de la sociedad de su tiempo, mucho más amplias, sin duda, que las que celebraron en su estreno las obras teatrales de Wilde o de Shaw, aunque la larga vida de este último iba a permitirle disfrutar el triunfo inmediato, pero escribiendo ya para una sociedad bien diversa de la que censuró, por ejemplo, la profesión de la señora Warren. Y debe destacarse asimismo que algunas de las obras más conocidas de Jerome fueron pronto divulgadas en los Estados Unidos y en Alemania, con notable fortuna editorial. En concreto, Tres en una barca y su continuación Tres ingleses en Alemania.
Una valoración justa de esas obras debe hacerse sobre el trasfondo desde el que surgieron, que es, como ya se ha dicho, el de la Inglaterra victoriana. La juventud, primero, de la reina Victoria al heredar la Corona —dieciocho años— y luego el respeto a su larga viudez a partir de 1861— sirvieron de excusa a la oleada de pudibundez que invadió las letras y los escenarios ingleses, y que no fue en realidad más que una manifestación del conservadurismo frente al fermento revolucionario que pudiera darse en ese terreno. Si a consecuencia de ello la literatura y el teatro ingleses no perdieron su fuerza fue, sobre todo, por el auge de la llamada «novela social», en la que tanto destacó Charles Dickens. Bien es cierto, sin embargo, que el éxito de ese tipo de novela radicó en la sabia dosificación de «realismo» y sentimentalismo, de forma que en muchos casos la exposición un tanto lacrimógena de las miserias sociales sirvió para crear buenas conciencias, más que para impulsar una decidida reforma. Como ha dicho acertadamente algún autor, se trató de dar a aquellas miserias una solución psicológica, en vez de remediarlas sociológicamente. Y todo ello en el transcurso de unos años que en el continente europeo fueron testigos de profundos cambios sociales, no siempre pacíficos. De ahí la desconfianza con que durante mucho tiempo fueron vistas desde Inglaterra las obras de los autores continentales.
Un terreno así no era, evidentemente, campo abonado para el desarrollo de una literatura humorística de cierta entidad. Y este es uno de los muchos puntos en que la sociedad victoriana —abundante, por lo demás, en grandes personalidades y realizaciones— se mostró singularmente estéril. Es comprensible, porque no hay nada tan revolucionario como el humor.
Podrá parecer irreverente el paralelismo, pero es bien cierto que la Inglaterra victoriana provocó, por reacción, las obras de Karl Marx, así como dio origen a ese fermento que había de destruirla: lo que llamamos humor inglés. Y habría que ser cautos a la hora de atribuir a aquellas y a este la parte que les corresponde en la evolución de las estructuras sociales, porque es posible que nos lleváramos una sorpresa. No cabe duda de que es posible hacer una revolución sin humor, y de ello la historia proporciona abundantes ejemplos. Pero también puede afirmarse que una sociedad no puede quedar estancada desde el momento mismo en que es capaz de reírse de sí misma: grado notable de madurez que la hace evolucionar desde dentro de sí y sin los traumas que la revolución lleva consigo. Vitalidad y risa son dos realidades que marchan íntimamente unidas, de modo que no puede extrañarnos que a este último tema haya dedicado una de sus obras más destacadas el filósofo Henri Bergson, máximo representante de la filosofía vitalista contemporánea. Risa y filosofía, digámoslo bien claramente, son las dos actividades del espíritu que colocan al hombre por encima del reino animal, siempre anclado a su realidad concreta y sin poder sobrepasarla; y ambas nacen de un tronco común: la sorpresa ante el mundo que nos rodea. Con ventaja, para la risa, de que en modo alguno predispone a la neurastenia. Por ello el humorismo es, de hecho, una especie de filosofía y acaso puede afirmarse también que algunas filosofías —y no las más desdeñables— encierran una pizca de humorada.
Pues bien: las obras de Jerome K. Jerome ofrecen el gran aliciente de la ambigüedad. Son en buena medida victorianas, pero al propio tiempo constituyen una superación de su época marcando caminos que otros llevarían luego más adelante. En ocasiones despliegan ante nuestros ojos un mundo y unos sentimientos que se nos muestran como trasnochados, pero lo indiscutiblemente actual es el espíritu que, participando de aquellos, sabe contraponerles la nota humorística, destructora, revolucionaria. Tal ocurre, sobre todo, en la mejor de sus obras, Tres en una barca, de la que se dice que fue planteada inicialmente como una especie de historia turística del Támesis para uso de los ya entonces numerosos aficionados a navegar por sus aguas. En este libro singular, Jerome K. Jerome logró un irrepetible punto de equilibrio que jamás volvería a superar; de ahí su absoluta vigencia y su fama. Otras obras suyas son acaso más desiguales, pero siempre se sitúan en la frontera de un mundo que se está acabando y otro que nace de las cenizas de aquel, conservando cariñosamente cuanto todavía se considera válido. Y es esta actitud del autor, más que las situaciones que narra, más que sus reflexiones aún teñidas de suave moralina, lo que todavía interesa al lector de hoy, ya que siempre tenemos detrás un pasado —histórico y también personal— que debemos asumir y superar en clave de humor para que el presente y el futuro que construimos no signifiquen algo extraño, tabla rasa de lo que se fue con el tiempo.
Jerome K. Jerome nació, como se ha dicho, en 1859 —el día 2 de mayo—, en la localidad de Walsall, en el Staffordshire, en el seno de una familia muy religiosa. Su padre se llamaba Jerome Clapp Jerome, por lo que en casa, para evitar confusiones, al hijo se le llamaba habitualmente Luther. Y a propósito del nombre completo de nuestro autor surge el misterio de la K. que figura en el medio y que es abreviatura de Ktapka. Por cierto que, a pesar de la similitud con el de su padre, este Ktapka no tiene nada que ver con el Clapp de aquel, sino que corresponde al apellido de un famoso general húngaro que era amigo íntimo de la familia Jerome. Este antiguo militar, exiliado por aquellos años en Inglaterra, debió de ejercer una profunda influencia sobre el joven Jerome (o Luther), hasta el punto de que hay quienes le responsabilizan de la vena humorística del escritor en ciernes, pues no en vano el humor húngaro era por entonces uno de los mejores logros de la literatura centroeuropea.
Siendo aún niño, la familia se trasladó a una población de la periferia londinense, Poplar, hoy ya unida a la capital, donde pasaron sus años escolares. A los quince años de edad Jerome, huérfano ya de padre y madre, entró a trabajar como escribiente en una oficina de ferrocarriles y se vio obligado a subsistir por sus propios medios, que no eran ciertamente muchos. Gran aficionado al teatro, comenzó a trabajar en sus ratos libres en la escena como aficionado y luego, tras haber ejercido algún tiempo de maestro de escuela, ya como actor profesional. Pronto también el mismo interés por el mundo del teatro le llevó a escribir sobre él una primera obra: On the Stage... and Off (En las tablas... y fuera de ellas, 1885), de la que solo obtuvo 5 libras, pero que le valió una cierta popularidad, de forma que cuando en 1888 casó con Georgina Henrietta Stanley, ya había publicado una comedia (Barbara, 1886) y podía pensarse que le aguardaba un buen futuro como literato. En efecto, al año siguiente de su boda publicó —por entregas, en la revista Home Chimes— sus Divagaciones de un vago, con gran éxito de lectores; y en 1889, también, la misma revista citada dio cabida, asimismo por entregas, a Tres en una barca. Por cierto, que el editor de Home Chimes dio una versión un tanto mutilada de la obra, al cortar muchas digresiones históricas que interrumpían —según él— la línea humorística argumental. Después de él, otros editores irrespetuosos han adoptado el mismo proceder, pero con ello se hace un flaco servicio a la obra de Jerome, pues ya se ha dicho que es en esa ajustadísima mezcla de seriedad y humor donde radica uno de sus principales atractivos. Y que conste que el propio autor era perfectamente consciente de ello: no hay más que ver la forma como repetidamente se refiere y pide excusas al lector por sus digresiones sin el menor propósito de enmienda.
Dividiendo su tiempo entre el teatro —como autor y actor— y la literatura, tuvo bastante aún para introducirse en el mundo de la edición, primero como director adjunto de la revista The Idler (1892) y luego, un año después, creando su propio semanario. No estuvo afortunado en esta empresa, a pesar de haberse apuntado un buen tanto logrando alguna obra importante para servir de base a su revista; aunque quizá la razón del fracaso deba buscarse más bien en ciertos apuros económicos que se le derivaron de un costoso proceso legal.
Los diez años siguientes vieron consolidarse su fama literaria. En ellos se suceden con regularidad obras para la escena, obras de ficción y escritos varios con destino a periódicos y revistas, sobre todo. Entre las primeras, Miss Hobbs, estrenada en 1899 con notable éxito; y entre las de ficción, los Sketches en azul lavanda y verde (1897) y Tres ingleses en Alemania (traducción libre del título inglés Three Men on the Bummel, que se publicó en 1900 tratando de reeditar el éxito de Tres en una barca a base de reanudar las peripecias de sus protagonistas varios años después y sustituyendo el deporte fluvial por algo que entonces estaba rabiosamente de moda en toda Europa: la bicicleta. Ya se ha dicho que esta última obra alcanzó también, como su antecesora, un notable éxito; y precisamente allí donde menos podía esperarse: en Alemania. Durante años sirvió como libro de lectura predilecto para el aprendizaje del inglés en muchas escuelas alemanas, siendo un precedente de lo que años más tarde serían, en Inglaterra y Francia, los cuadernos del mayor Thompson de Pierre Daninos. Y justo al cumplirse la década a que venimos refiriéndonos, en 1902, Jerome publicó su Paul Kelver, novela madurada y excelente, que muchos tienen por la más ambiciosa de cuantas escribió, aunque no conserve la vigencia que aún mantienen otras novelas suyas.
A partir de este momento la actividad literaria de Jerome K. Jerome decrece considerablemente. Pero en 1907 obtiene su mayor éxito escénico con The Passing of the Third Floor Back, que se mantuvo durante siete años en cartel y fue representada por los mejores actores del momento, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos.
Al estallar la I Guerra Mundial, Jerome, que contaba entonces cincuenta y cinco años, se ofreció para el servicio activo. Naturalmente fue rechazado por razones de edad, pero él no cejó en su empeño y al final se alistó en la Cruz Roja francesa como conductor de ambulancias. Sabemos por él mismo la honda influencia que causaron en su espíritu las escenas que presenció en el frente de batalla, que provocaron en él una transformación de su carácter de la que son prueba sus últimos escritos, en particular Todos los caminos llevan al Calvario, de 1919. Pero lo que él no dice, aunque también nos conste, es que su abnegada labor en el frente puso en serio peligro su salud, que quedó notablemente resentida.
Los últimos años de su vida los dedicó a escribir sus memorias, una autobiografía que publicó en 1926, My Life and Times, justo un año antes de que una hemorragia cerebral causara su muerte, el día 14 de junio. Fue enterrado en el cementerio parroquial de Ewelme, donde descansa en paz.
A pesar de la aureola de bohemia que rodea a las gentes del teatro,- Jerome K. Jerome fue un hombre hogareño y -en su vida, como se ha visto, queda poco lugar para acontecimientos insólitos. Es una vida con poco que contar. Como también es poco —y menudo— lo que él nos cuenta en la mayoría de sus obras. Un paseo por el río, una excursión en bicicleta, historias corrientes de individuos sencillos y normales, con los que podemos encontrarnos todos los días. Nada que sea realmente insólito. Pero al propio tiempo, en esas situaciones tan —digámoslo francamente— triviales, descubre rasgos y matices finísimos, de honda penetración psicológica. Es detallista por naturaleza, y en ello se apoyan los recursos de su comicidad. Porque también para el humor vale aquello deque «no hay nada nuevo bajo el sol»; y así no es infrecuente ver aparecer tipos y situaciones que se nos presentan como originales, pero que hicieron ya reír a griegos o romanos cuando Aristófanes o Plauto, por ejemplo, los incluyeron en sus textos, tomándolos sin duda de una tradición aún más antigua desconocida por nosotros. Ocurre que no es la historia ni la situación en sí la clave fundamental de la comicidad; reducida a la pureza de su esquema, tal situación puede ser de lo más trillada. El don del humorista —su «gracia»— y su trabajo consiste en presentarla de un modo nuevo, personal, sorprendente... gracioso, en suma. Por eso el humorista es siempre un gran observador, un recolector de detalles.
Tal insistencia en el detalle es fundamental para el mejor humor inglés, que juega precisamente con el mantenimiento de una compostura fundamental —grave, incluso— en la anécdota y la inclusión de detalles incoherentes, turbadores, demoledores de aquella compostura. No es un humor de situaciones picantes, equívocas ni estridentes; tampoco es, propiamente, un humor de concepto; chispeante, ingenioso. Juegos de palabras, pocos; burla franca, menos. Es un humor descriptivo, sugerente, escrito o dicho con la mayor de las seriedades.
A un Oscar Wilde se le pudo llevar a la cárcel, menos por su vida escandalosa que por la irritación que en ciertas capas de la sociedad causaban sus agudas sentencias; a un Bernard Shaw se le pudo tildar de revolucionario, antisocial, bufón, y tratar de ignorarlo. Pero ¿cómo irritarse con Jerome, cómo atribuir la más mínima intención revolucionaria a sus protagonistas ni a él mismo? Y así sucede que, insensiblemente, las actitudes de George, de Harris o de J. —los tres de la barca y de la bicicleta— van calando en el seno de una sociedad que se ve retratada a sí misma, con cierta benevolencia, además, y que acaba pensando y sintiendo —sobre todo sintiendo— un poco como ellos. El encorsetado victorianismo no podía tener peor enemigo.
Y, a propósito de tales personajes mencionados, hay que decir que no son en absoluto imaginarios. Harris se llamaba en realidad Cart Hentschel y era un joven polaco afincado en Inglaterra; George era George Wingrave; y en cuanto a J.,este era naturalmente Jerome. Y los tres tenían la buena costumbre de pasar sus vacaciones en el río, ese viejo Támesis que da vida y paisaje a la campiña inglesa y que ha sido testigo de tantos acontecimientos históricos. Hasta el propio Montmorency no ha sido totalmente inventado. Y era normal: no se le puede pedir a un escritor que invente tipos tan corrientes, tan poco heroicos, tan... como uno mismo. Y así se opera un curioso fenómeno en Tres en una barca: que lo único real parecen ser los tres excursionistas y el can acompañante, mientras que el río, el paisaje e incluso las poblaciones que se cruzan, por no mencionar ya esos retazos de historia que parecen leyenda más bien, parecen sumergidos en una bruma mágica que los disuelve en lontananza. Es lo mismo que ocurre con las divagaciones morales, que no son ironía como a primera vista pudiera creerse, sino digresión moral con todas las de la ley; también ellas se relegan a un segundo término, acaso solo para servir de marco a las triviales peripecias del trío.
A nuestro autor se le ha criticado precisamente por esas digresiones morales que, siendo muy consonantes con su época, hoy parecen un poco fuera de lugar. El difuso sentimentalismo que aflora especialmente en sus escritos periodísticos, el afán aleccionador de muchas de sus narraciones, resultan hoy, acaso, un tanto irritantes, sobre todo tratándose de unos escritos que se nos ofrecen como humorísticos. Pero habría mucho que decir acerca de esos mismos pasajes y de si están o no tan fuera de lugar como a primera vista se objeta. Jerome se nos muestra también en ellos finísimo psicólogo, sin que el propósito moralizador entorpezca otros fines estrictamente literarios. Algunos de esos pasajes son, literariamente, muy bellos; en otros se descubre una sutil punta de ironía; y otros, en fin, abordan temas y realidades que acaso nos desasosieguen un tanto porque se atreven a entrar en un terreno que muchos escritores de hoy consideran vedado; en otras palabras, porque nos hacen pensar sobre nosotros mismos, de un modo directo. Para una época tan poco dada a juzgarse a sí misma como la presente, excesivamente volcada a sus realizaciones, es lógico que le resulte extraño ese inesperado reflejo de sí en unas aguas donde no fue a buscarlo. Pero precisamente por eso, por tan inesperado, hace mella. Y resulta muy grata para muchos esa mezcla de humor y gravedad que Jerome sabe dosificar como nadie. Lejos de atormentarnos con una imagen desazonante, su visión de los hombres es optimista, comprensiva, alentadora.
¿Explica esto la aceptación universal de Tres en una barca? ¿Qué personas que jamás han ido de excursión por el Támesis, ni alberguen et menor propósito de hacerlo, se interesen por esa especie de «guía turística», a pesar del humor con que está redactada? ¿Que en los Estados Unidos se vendieran un millón de ejemplares de esta obra, en vida de su autor —quien, por cierto, no recibió ni un soto dólar por esas ventas al otro lado del Atlántico, por no existir aún una convención de derechos de autor que le amparase—, y que en Inglaterra y Europa se multiplicasen las ediciones, algunas de ellas piratas? Ni el paisaje, ni la historia inglesa, ni las divagaciones de carácter moral hubieran merecido esa suerte: lo que hace que aún hoy las leamos con agrado es que son el marco adecuado del humor, un humor intemporal, que todos entendemos por los cuatro puntos cardinales del globo.
La introducción debe acabar aquí forzosamente. No es preciso añadir nada más. Resta saber en qué medida el humor de Jerome K. Jerome es plenamente actual, saber si todavía es capaz de hacer reír a las generaciones de hoy. Pero eso es algo sobre lo que realmente resultaría superfluo divagar cuando el lector tiene en sus manos el libro y está a punto de iniciar su lectura. Próximo al centenario de su fallecimiento, el libro está ahí, compendiando lo mejor de la obra de alguien que fue un hombre bueno y un humorista de primerísima fila. No existen, desgraciadamente para la humanidad, demasiadas obras de las que pueda hacerse una presentación semejante.
REGINALD BLAKE, FINANCIERO Y GRANUJA
La ventaja de la literatura sobre la vida consiste en que sus personajes están más claramente definidos y actúan con mayor consecuencia. La naturaleza, siempre inartística, encuentra placer en crear lo imposible. Reginald Blake era el típico ejemplar del granuja bien educado que uno podía encontrar entre Piccadilly Circus y Hyde Park Corner. Vicioso sin pasión, poseyendo cerebro sin inteligencia, la existencia no le ofrecía dificultades, ni sus placeres le ocasionaban penas. Su moralidad estaba limitada por el doctor por un lado y por el abogado por otro. Cuidadoso siempre de no infringir los decretos de ninguno de los dos, gozaba a los cuarenta años de buena salud, aunque era algo panzudo, y había conseguido realizar la no fácil tarea de amasar una considerable fortuna, evitando al mismo tiempo todo tropiezo con el Fisco. Su esposa Edith (née Eppington) y él formaban una pareja tan divergente como le fuese posible imaginar a cualquier dramaturgo en busca de material para una comedia de costumbres. Cuando comparecieron ante el altar la mañana de su boda, hubieran podido ser tomados por los símbolos del sátiro y la santa. Veinte años más joven que su marido, con la belleza de una Madonna de Rafael, la mera idea de ponerle una mano encima parecía sacrílega. Y, sin embargo, por una vez en su vida, Blake desempeñó el papel de un gran gentleman; mistress Blake se contentó con un papel singularmente mezquino, mezquino incluso para una mujer enamorada.
El asunto, desde luego, había sido un matrimonio de conveniencia. Blake, para hacerle justicia, no había fingido nunca otra cosa que admiración y respeto. Pocas cosas hay que lleguen a ser más rápidamente monótonas que el vicio. Estimularía su estragado paladar con la respetabilidad y probaría, para cambiar, la compañía de una mujer decente. El rostro de la muchacha lo atrajo, como la luz de la luna retiene a un hombre que, aburrido por el ruido, sale de una habitación demasiado caldeada para apoyar su frente contra el cristal de una ventana. Acostumbrado a hacer una oferta por lo que deseaba, dijo su precio. La familia Eppington era pobre y numerosa. La muchacha, educada en las falsas nociones del deber inculcadas por un mezquino convencionalismo, y, mujer al fin, medio enamorada del martirio por el martirio en sí, dejó que su padre pujase hasta el más alto precio y se vendió.
Para un drama de esta especie es necesario un amante, si se quiere que las complicaciones tengan interés para el mundo exterior. Harry Sennett, un joven de apariencia bastante agradable a pesar de su barbilla huidiza, poseía quizá mejores intenciones que sentido común. Bajo la influencia del carácter de Edith, más fuerte que el suyo, no tardó en ser persuadido de aceptar timoratamente el arreglo propuesto. Los dos consiguieron convencerse de que obraban noblemente. El tono de la entrevista de despedida celebrada la víspera de la boda, hubiera resultado digno y apropiado a la ocasión si Edith hubiese sido una moderna Juana de Arco, dispuesta a sacrificar su felicidad en el altar de la Gran Causa; pero, como la muchacha se vendía puramente por el lujo y la tranquilidad, por ningún más alto motivo que el deseo de permitir a un cierto número de parientes más o menos acomodados seguir viviendo más allá de sus legítimos medios, el sentimiento era, quizás, exagerado. Vertieron muchas lágrimas y pronunciaron muchos adioses, si bien, viendo que el nuevo hogar de Edith estaría solo a unas manzanas de distancia y las necesidades de su vida social seguirían siendo las mismas, algunas personas experimentadas le aconsejaron tener esperanza. Tres meses después de su matrimonio, se encontraron uno al lado del otro durante una cena y después de una leve y melodramática esgrima con lo que se complacían en considerar como el destino, se amoldaron a las acostumbradas posiciones.
Blake se daba perfectamente cuenta de que Sennett había sido el amante de Edith. Lo mismo les había ocurrido a media docena más de hombres, unos más jóvenes, otros más viejos que él. Al encontrarse con ellos no sentía mayor embarazo del que, en el exterior de la Bolsa, sentiría al saludar a sus compañeros de trabajo después de un día afortunado, que hubiera hecho pasar su fortuna de sus manos a las suyas. Sennett, en particular, le gustaba y lo alentaba. Todo nuestro sistema social, eterno misterio para el filósofo, debe su existencia al hecho de que pocos hombres y mujeres poseen suficiente inteligencia para interesarse por sí mismos. A Blake le gustaba la compañía, pero no había mucha gente a quienes les gustara Blake. El joven Sennett, en cambio, estaba siempre dispuesto a romper el tedio del diálogo doméstico. Un común amor por el deporte atraía recíprocamente a los dos hombres. La mayoría de nosotros mejoramos con un conocimiento más íntimo, y así llegaron a encontrarse bien juntos.
—Este es el hombre con quien hubieras debido casarte —le dijo Blake una noche a su mujer, medio en broma medio en serio, mientras oían los pasos de Sennett alejarse por la desierta acera—. Es un buen amigo, no un mero acaparador de dinero como yo.
Y una semana después, Sennett, sentado a solas con Edith, exclamó súbitamente:
—Es mucho mejor que yo, con toda mi charla mundana y, ¡caramba!, te quiere. ¿Me voy al extranjero?
—Como quieras —fue la respuesta.
—¿Qué harás tú?
—Me mataré —contestó la mujer, echándose a reír— o me iré con el primer hombre que me lo pida.
Sennett se quedó.
El propio Blake les había allanado el camino. Poca necesidad tenían de temer o de tomar precauciones; al contrario, su mejor sendero era la temeridad y la imprudencia, y lo siguieron. Para Sennett, la casa estaba siempre abierta. El propio Blake, cuando no podía acompañar a su mujer, lo proponía a él como sustituto. Los amigos del club se encogían de hombros. ¿Estaba aquel hombre completamente bajo el dominio de su mujer o, cansado de su compañía, estaba jugando con ella un juego diabólico? Para la mayoría de sus amistades, esta última explicación parecía la más plausible.
A su debido tiempo, los chismes llegaron al hogar paterno. Mistress Eppington agitó los dardos de sus iras sobre la cabeza de su yerno. El padre, hombre siempre cauteloso, se sintió inclinado a censurar a su hija su falta de prudencia.
—Lo va a estropear todo —dijo— ¿Por qué diablos no puede tener más cautela?
—Yo creo que él está maquinando librarse de ella —dijo mistress Eppington—. Voy a decirle claramente lo que pienso.
—Estás loca, Hannah —respondió su marido, tomándose la libertad que le permitía su calidad de cabeza de familia—. Si tienes razón, no harás más que precipitar las cosas; si te equivocas, le dirás lo que no hay necesidad de que sepa. Deja el asunto en mis manos. Puedo sondearlo sin decirle nada y, entre tanto, tú hablas con Edith.
Así fueron arregladas las cosas, pero difícilmente podría decirse que la entrevista entre madre e hija mejorara la situación. Mistress Eppington se mostró convencionalmente moral; Edith, por su parte, había estado pensando por su cuenta en una atmósfera desfavorable. Mistress Eppington se enojó ante la desfachatez de su hija.
—¿No tienes sentido de la vergüenza? —le gritó.
—Lo tenía —respondió Edith—, antes de que viniese a vivir aquí. ¿Sabes lo que es esta casa para mí, con sus espejos dorados, sus sofás, sus blandas alfombras? ¿Sabes lo que soy, y lo que he sido durante dos años?
La pobre madre se levantó con una aterrada expresión de súplica en el rostro y la hija dio media vuelta y se dirigió hacia la ventana.
—Todos creíamos que era por tu bien —continuó la señora Eppington tímidamente.
La muchacha siguió hablando con voz cansada.
—¡Oh; todas las tonterías se hacen siempre por el bien! ¡Yo también creí que sería por mi bien! ¡Todo sería tan sencillo si no estuviésemos vivos! No hablemos más. Todo lo que puedas decirme lo sé de memoria.
Un pesado silencio cayó entre las dos mujeres, mientras el tictac del reloj de porcelana de Dresde parecía decir: “Soy el Tiempo. Estoy aquí. No hagáis vuestros planes olvidándome a mí, pobres mortales. Yo cambio vuestros pensamientos y voluntades. Vosotros no sois más que monigotes míos.”
—Entonces, ¿qué piensas hacer? —preguntó al fin mistress Eppington.
—¿Lo que pienso hacer? ¡Oh, lo que sea mejor, desde luego! Todos lo pretendemos. Separarme de Harry con algunas palabras de adiós bien elegidas, aprender a amar a mi esposo y adaptarme a una vida de tranquila y doméstica felicidad. ¡Es bastante fácil de entender!
El rostro de la muchacha se arrugó con una risa que la envejecía. En aquel momento era un rostro duro y malvado, y la pobre madre pensó con congoja en aquel otro rostro tan parecido y, sin embargo, tan diferente; en aquel rostro puro de muchacha que había dado a un sórdido hogar su único toque de nobleza. De la misma manera que bajo el resplandor del relámpago alcanzamos a ver toda la extensión del horizonte, mistress Eppington vio toda la vida de Edith en un destello. La dorada y atestada habitación desapareció. Ella y aquella chiquilla de ojosa azules y cabello rubio, la única de sus hijas a la que nunca había comprendido, estaban jugando a maravillosos juegos en la penumbra, entre las sombras de un ático. Ahora era el lobo, que devora a besos a Edith, que era Caperucita Roja. Ahora era el Príncipe de la Cenicienta, ahora sus dos malvadas hermanas. Pero en su juego favorito mistress Eppington era una bella princesa hechizada por un malvado dragón, de manera que parecía una vieja arrugada y achacosa. Y Edith, con su cabeza llena de bucles, luchaba con el dragón, representado por un caballo de cartón de tres patas y lo mataba con grandes gritos y el tenedor de hacer tostadas. Entonces, mistress Eppington volvía a ser la princesa encantada y marchaba con Edith a reunirse con su gente.
Durante aquella hora crepuscular, la incorrecta conducta del «General», la inoportunidad de la familia del carnicero, las actitudes adoptadas por la prima Jane, que tenía dos criadas, eran olvidadas.
Los juegos terminaban. La cabecita rizada se apoyaría sobre el pecho de su madre «para cinco minutos de cariño», mientras el inquieto y juvenil cerebro elaboraba las interminables preguntas que los chiquillos hacen eternamente bajo sus mil formas. «¿Qué es la vida, madre? Soy muy pequeña y pienso, pienso hasta que me siento asustada. ¡Oh, madre, dímelo! ¿Qué es la vida?»
¿Había tratado todas estas cuestiones cuerdamente? ¿No hubiera sido mejor haberlas tratado con seriedad? ¿Podía la vida, después de todo, ser regida por máximas aprendidas en los libros de cuentos? Había contestado como le habían contestado a ella en los lejanos días de sus interrogatorios. ¿No hubiera sido mejor que hubiese aprendido por sí misma?
Súbitamente, Edith cayó de rodillas en el suelo, a su lado. —Trataré de ser buena, madre.
Era el viejo grito de la infancia, el grito de todos nosotros, chiquillos que somos, hasta que la madre Naturaleza nos besa y nos da las buenas noches.
Estaban una en brazos de otra ahora, y así se sentaron, madre e hija otra vez. Y la penumbra del viejo ático, arrastrándose hacia poniente, las encontró así de nuevo.
El duelo masculino consiguió más resultados, pero no fue llevado con la finesse que míster Eppington, que se vanagloriaba de sus dotes diplomáticas, había esperado. En efecto, tan visiblemente inquieto estuvo este caballero cuando llegó el momento de hablar y tan palpablemente se vio que sus inadecuadas observaciones eran meros esfuerzos por demorar el desagradable tema, que Blake, siempre bruscamente directo pero no malintencionado, le preguntó:
—¿ Cuánto ?
Míster Eppington quedó desconcertado.
—No es esto... por lo menos no es para lo que he venido —respondió confusamente.
—¿Para qué ha venido?
Míster Eppington se maldecía interiormente por su idiotez para lo cual no carecía enteramente de motivos. Había pensado desempeñar el papel de consejero inteligente, adquiriendo informes sin dar ninguno, y por torpeza suya se encontraba ahora en el banquillo de los testigos.
—¡Oh, nada, nada! —contestó débilmente—. He venido solamente a ver cómo estaba Edith.
—Más o menos, como anoche durante la cena cuando estabais los dos aquí —respondió Blake—. ¡Venga, dígalo ya!
Le parecía el mejor camino a seguir y míster Eppington aceptó la oferta.
—¿No crees —dijo, mirando a su alrededor como para cerciorarse de que estaban solos— que el joven Sennett frecuenta demasiado vuestra casa?
Blake se quedó mirándolo.
—Desde luego, sabemos que es una persona decente... un hombre tan correcto como el que más... y Edith... , en fin, todo aquello. Desde luego es absurdo, pero...
—Pero, ¿qué?
—En fin... la gente puede hablar.
—¿Y qué dice?
El padre se encogió de hombros. Blake se levantó. Cuando se enojaba tenía una mala mirada y su lenguaje solía ser brusco.
—Dígales usted que se ocupen de sus asuntos y nos dejen a mí y a mi mujer tranquilos.
Este fue el sentido de lo que dijo; pero se expresó más ampliamente y en un lenguaje más duro.
—Pero, mi querido Blake —suplicó Eppington— en tu propio interés, ¿lo crees prudente? Hay entre ellos una especie de mutuo afecto juvenil de muchacho a muchacha, nada que tenga importancia, pero todo esto da pábulo a los comentarios. Perdóname, pero soy su padre; no me gusta que se hable de mi hija.
—Entonces, no dé usted oídos a esa banda de idiotas —respondió secamente su yerno.
Pero, un instante después, una expresión más suave cubrió su rostro y puso su mano sobre el brazo de su suegro.
—Quizás haya otras, pero si hay una mujer buena en el mundo es su hija —dijo—. Venga usted y dígame que el Banco de Inglaterra se tambalea sobre sus cimientos y le escucharé.
Pero cuanto más fuerte es la fe, más profundamente arraigan las raíces de la sospecha. Blake no dijo una palabra más sobre el asunto y Sennett siguió siendo recibido tan cordialmente como antes. Pero si Edith levantaba la vista súbitamente, encontraba algunas veces los ojos de su marido fijos en ella con la mirada turbia de una criatura torpe que trata de entender algo; y algunas veces salía de casa solo, por la noche, regresando al cabo de unas horas cansado y manchado de barro.