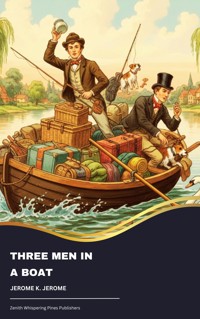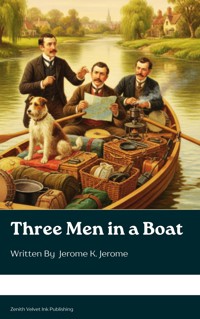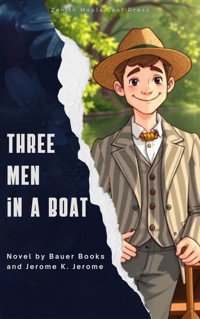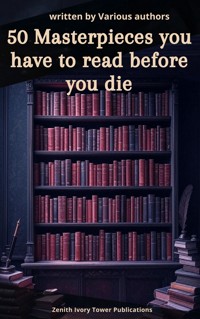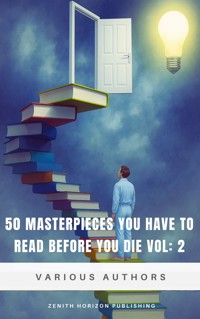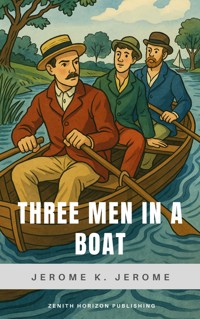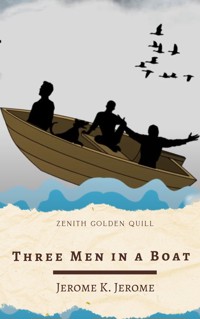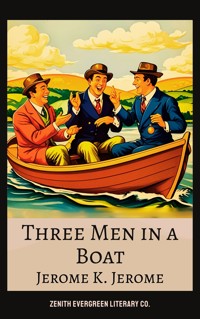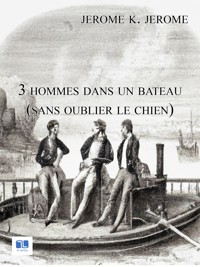Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Simpática novela de humor inglés, publicada en 1889 con rotundo éxito. Relata con la frescura de un hombre de mundo reflexiones y pensamientos sobre lo cotidiano con la gracia que le valió el considerarle el precursor de la novela de humor británica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Las divagaciones de un vago
Los pensamientos ociosos de un ocioso
Jerome K. Jerome
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción al autor y su obra: Juan LeitaTraducción: Antonio PascualIsbn:9788472546820
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor y su obra
Prólogo
De los apuros económicos
De la depresión
Vanidad de vanidades
A propósito de abrirse camino en la vida
Sobre la ociosidad
Del enamoramiento
A propósito del tiempo
Perros y gatos
A propósito de la timidez
Sobre los bebés
Del comer y del beber
Se alquila habitación amueblada
Sobre la vestimenta y el buen porte
Sobre la memoria
Introducción al autor y su obra
La inclusión de un volumen dedicado a las obras de Jerome K. Jerome en una biblioteca de grandes humoristas contemporáneos es casi obligada. Pero a la vez invita a hacer un breve análisis acerca de la contemporaneidad y el humor, que ponga de relieve cuanto hay todavía de actual en la obra de este escritor. Porque de Jerome K. Jerome, en efecto, arranca una tradición humorística plenamente vigente —esa que se caracteriza como el «humor inglés»— en la que encontraremos nombres como Wodehouse, Crompton, Daninos, Gordon, por citar solo algunos de los más destacados e incluidos también en cualquier biblioteca que se precie. Y este hecho merece ser subrayado porque la larga nómina de autores que, en mayor o menor medida, ingleses y no ingleses, se han incorporado a lo largo del presente siglo a esa tradición ha hecho empalidecer, de alguna forma, la originalidad de su creador, máxime al darse en este todavía un fuerte entronque con las formas del pasado.
Es bien sabido que el humor está sujeto a modas y que cada generación tiene un particular modo de reír. Sucede con él lo que con otros géneros literarios, pero quizá más acusadamente, ya que, mientras que somos capaces de referir al contexto de su tiempo otros tipos de obras literarias, recreando la situación en que fueron escritas para mejor poder saborearlas, ese mismo esfuerzo de comprensión aplicado al género humorístico nos pone en una tesitura poco propicia para la risa. Pero es el caso que a principios del siglo pasado se desarrolla en Inglaterra un tipo de humor que bien podemos calificar de contemporáneo, que ha producido en el presente siglo una serie de obras muy características —ligadas estrechamente unas a otras, en un progreso perceptible— y que difícilmente puede ponerse en relación directa con humoristas del pasado. Entre los autores que dan inicio a esa nueva forma de entender el humor hay que reconocer, acaso como el más destacado, al que aquí toca presentar.
Nacido en 1859, su etapa más prolífica como escritor se sitúa en la década final del siglo XIX y en la inicial del XX, aunque vivió hasta 1927. Pertenece, pues, a una generación que fue educada en la moral victoriana pero que, al propio tiempo, hubo de optar por unas costumbres y actitudes más libres cuando el victorianismo empezó a desmoronarse en los últimos años de la reina Victoria. A la misma generación a la que pertenecieron Oscar Wilde (18541900) y Bernard Shaw (1856-1950). Y no elegimos estos dos ilustres nombres al azar, sino porque es muy oportuno tenerlos presentes como referencia. Con su brillante ingeniosidad y sus escándalos Wilde, con su acre sarcasmo Bernard Shaw, estos dos grandes escritores protagonizaron la reacción antivictoriana; pero los dos; en cierto modo —y en parte por su condición de irlandeses—, partieron de posiciones externas al victorianismo: el esteticismo de origen francés en el caso de Wilde, el teatro de denuncia social ibseniano en el caso de Shaw. En cambio, Jerome K. Jerome representa una crítica del victorianismo mucho más amable, no exenta de ternura incluso, en la misma medida en que se ejerce desde dentro y sin ánimo de destruir nada, sino tan solo de divertir.
Es lógico que semejante punto de partida, intrascendente, sin aristas, carente de los rasgos más llamativos de la genialidad, haya dado tugar a una obra que, desde la perspectiva actual, resiste mal la comparación con la de los dos genios citados. Pero sería erróneo desconocer el éxito que tuvieron en su momento los escritos de Jerome K. Jerome en amplísimas capas de la sociedad de su tiempo, mucho más amplias, sin duda, que las que celebraron en su estreno las obras teatrales de Wilde o de Shaw, aunque la larga vida de este último iba a permitirle disfrutar el triunfo inmediato, pero escribiendo ya para una sociedad bien diversa de la que censuró, por ejemplo, la profesión de la señora Warren. Y debe destacarse asimismo que algunas de las obras más conocidas de Jerome fueron pronto divulgadas en los Estados Unidos y en Alemania, con notable fortuna editorial. En concreto, Tres en una barca y su continuación Tres ingleses en Alemania.
Una valoración justa de esas obras debe hacerse sobre el trasfondo desde el que surgieron, que es, como ya se ha dicho, el de la Inglaterra victoriana. La juventud, primero, de la reina Victoria al heredar la Corona —dieciocho años— y luego el respeto a su larga viudez a partir de 1861— sirvieron de excusa a la oleada de pudibundez que invadió las letras y los escenarios ingleses, y que no fue en realidad más que una manifestación del conservadurismo frente al fermento revolucionario que pudiera darse en ese terreno. Si a consecuencia de ello la literatura y el teatro ingleses no perdieron su fuerza fue, sobre todo, por el auge de la llamada «novela social», en la que tanto destacó Charles Dickens. Bien es cierto, sin embargo, que el éxito de ese tipo de novela radicó en la sabia dosificación de «realismo» y sentimentalismo, de forma que en muchos casos la exposición un tanto lacrimógena de las miserias sociales sirvió para crear buenas conciencias, más que para impulsar una decidida reforma. Como ha dicho acertadamente algún autor, se trató de dar a aquellas miserias una solución psicológica, en vez de remediarlas sociológicamente. Y todo ello en el transcurso de unos años que en el continente europeo fueron testigos de profundos cambios sociales, no siempre pacíficos. De ahí la desconfianza con que durante mucho tiempo fueron vistas desde Inglaterra las obras de los autores continentales.
Un terreno así no era, evidentemente, campo abonado para el desarrollo de una literatura humorística de cierta entidad. Y este es uno de los muchos puntos en que la sociedad victoriana —abundante, por lo demás, en grandes personalidades y realizaciones— se mostró singularmente estéril. Es comprensible, porque no hay nada tan revolucionario como el humor.
Podrá parecer irreverente el paralelismo, pero es bien cierto que la Inglaterra victoriana provocó, por reacción, las obras de Karl Marx, así como dio origen a ese fermento que había de destruirla: lo que llamamos humor inglés. Y habría que ser cautos a la hora de atribuir a aquellas y a este la parte que les corresponde en la evolución de las estructuras sociales, porque es posible que nos lleváramos una sorpresa. No cabe duda de que es posible hacer una revolución sin humor, y de ello la historia proporciona abundantes ejemplos. Pero también puede afirmarse que una sociedad no puede quedar estancada desde el momento mismo en que es capaz de reírse de sí misma: grado notable de madurez que la hace evolucionar desde dentro de sí y sin los traumas que la revolución lleva consigo. Vitalidad y risa son dos realidades que marchan íntimamente unidas, de modo que no puede extrañarnos que a este último tema haya dedicado una de sus obras más destacadas el filósofo Henri Bergson, máximo representante de la filosofía vitalista contemporánea. Risa y filosofía, digámoslo bien claramente, son las dos actividades del espíritu que colocan al hombre por encima del reino animal, siempre anclado a su realidad concreta y sin poder sobrepasarla; y ambas nacen de un tronco común: la sorpresa ante el mundo que nos rodea. Con ventaja, para la risa, de que en modo alguno predispone a la neurastenia. Por ello el humorismo es, de hecho, una especie de filosofía y acaso puede afirmarse también que algunas filosofías —y no las más desdeñables— encierran una pizca de humorada.
Pues bien: las obras de Jerome K. Jerome ofrecen el gran aliciente de la ambigüedad. Son en buena medida victorianas, pero al propio tiempo constituyen una superación de su época marcando caminos que otros llevarían luego más adelante. En ocasiones despliegan ante nuestros ojos un mundo y unos sentimientos que se nos muestran como trasnochados, pero lo indiscutiblemente actual es el espíritu que, participando de aquellos, sabe contraponerles la nota humorística, destructora, revolucionaria. Tal ocurre, sobre todo, en la mejor de sus obras, Tres en una barca, de la que se dice que fue planteada inicialmente como una especie de historia turística del Támesis para uso de los ya entonces numerosos aficionados a navegar por sus aguas. En este libro singular, Jerome K. Jerome logró un irrepetible punto de equilibrio que jamás volvería a superar; de ahí su absoluta vigencia y su fama. Otras obras suyas son acaso más desiguales, pero siempre se sitúan en la frontera de un mundo que se está acabando y otro que nace de las cenizas de aquel, conservando cariñosamente cuanto todavía se considera válido. Y es esta actitud del autor, más que las situaciones que narra, más que sus reflexiones aún teñidas de suave moralina, lo que todavía interesa al lector de hoy, ya que siempre tenemos detrás un pasado —histórico y también personal— que debemos asumir y superar en clave de humor para que el presente y el futuro que construimos no signifiquen algo extraño, tabla rasa de lo que se fue con el tiempo.
Jerome K. Jerome nació, como se ha dicho, en 1859 —el día 2 de mayo—, en la localidad de Walsall, en el Staffordshire, en el seno de una familia muy religiosa. Su padre se llamaba Jerome Clapp Jerome, por lo que en casa, para evitar confusiones, al hijo se le llamaba habitualmente Luther. Y a propósito del nombre completo de nuestro autor surge el misterio de la K. que figura en el medio y que es abreviatura de Ktapka. Por cierto que, a pesar de la similitud con el de su padre, este Ktapka no tiene nada que ver con el Clapp de aquel, sino que corresponde al apellido de un famoso general húngaro que era amigo íntimo de la familia Jerome. Este antiguo militar, exiliado por aquellos años en Inglaterra, debió de ejercer una profunda influencia sobre el joven Jerome (o Luther), hasta el punto de que hay quienes le responsabilizan de la vena humorística del escritor en ciernes, pues no en vano el humor húngaro era por entonces uno de los mejores logros de la literatura centroeuropea.
Siendo aún niño, la familia se trasladó a una población de la periferia londinense, Poplar, hoy ya unida a la capital, donde pasaron sus años escolares. A los quince años de edad Jerome, huérfano ya de padre y madre, entró a trabajar como escribiente en una oficina de ferrocarriles y se vio obligado a subsistir por sus propios medios, que no eran ciertamente muchos. Gran aficionado al teatro, comenzó a trabajar en sus ratos libres en la escena como aficionado y luego, tras haber ejercido algún tiempo de maestro de escuela, ya como actor profesional. Pronto también el mismo interés por el mundo del teatro le llevó a escribir sobre él una primera obra: On the Stage... and Off (En las tablas... y fuera de ellas, 1885), de la que solo obtuvo 5 libras, pero que le valió una cierta popularidad, de forma que cuando en 1888 casó con Georgina Henrietta Stanley, ya había publicado una comedia (Barbara, 1886) y podía pensarse que le aguardaba un buen futuro como literato. En efecto, al año siguiente de su boda publicó —por entregas, en la revista Home Chimes— sus Divagaciones de un vago, con gran éxito de lectores; y en 1889, también, la misma revista citada dio cabida, asimismo por entregas, a Tres en una barca. Por cierto, que el editor de Home Chimes dio una versión un tanto mutilada de la obra, al cortar muchas digresiones históricas que interrumpían —según él— la línea humorística argumental. Después de él, otros editores irrespetuosos han adoptado el mismo proceder, pero con ello se hace un flaco servicio a la obra de Jerome, pues ya se ha dicho que es en esa ajustadísima mezcla de seriedad y humor donde radica uno de sus principales atractivos. Y que conste que el propio autor era perfectamente consciente de ello: no hay más que ver la forma como repetidamente se refiere y pide excusas al lector por sus digresiones sin el menor propósito de enmienda.
Dividiendo su tiempo entre el teatro —como autor y actor— y la literatura, tuvo bastante aún para introducirse en el mundo de la edición, primero como director adjunto de la revista The Idler (1892) y luego, un año después, creando su propio semanario. No estuvo afortunado en esta empresa, a pesar de haberse apuntado un buen tanto logrando alguna obra importante para servir de base a su revista; aunque quizá la razón del fracaso deba buscarse más bien en ciertos apuros económicos que se le derivaron de un costoso proceso legal.
Los diez años siguientes vieron consolidarse su fama literaria. En ellos se suceden con regularidad obras para la escena, obras de ficción y escritos varios con destino a periódicos y revistas, sobre todo. Entre las primeras, Miss Hobbs, estrenada en 1899 con notable éxito; y entre las de ficción, los Sketches en azul lavanda y verde (1897) y Tres ingleses en Alemania (traducción libre del título inglés Three Men on the Bummel, que se publicó en 1900 tratando de reeditar el éxito de Tres en una barca a base de reanudar las peripecias de sus protagonistas varios años después y sustituyendo el deporte fluvial por algo que entonces estaba rabiosamente de moda en toda Europa: la bicicleta. Ya se ha dicho que esta última obra alcanzó también, como su antecesora, un notable éxito; y precisamente allí donde menos podía esperarse: en Alemania. Durante años sirvió como libro de lectura predilecto para el aprendizaje del inglés en muchas escuelas alemanas, siendo un precedente de lo que años más tarde serían, en Inglaterra y Francia, los cuadernos del mayor Thompson de Pierre Daninos. Y justo al cumplirse la década a que venimos refiriéndonos, en 1902, Jerome publicó su Paul Kelver, novela madurada y excelente, que muchos tienen por la más ambiciosa de cuantas escribió, aunque no conserve la vigencia que aún mantienen otras novelas suyas.
A partir de este momento la actividad literaria de Jerome K. Jerome decrece considerablemente. Pero en 1907 obtiene su mayor éxito escénico con The Passing of the Third Floor Back, que se mantuvo durante siete años en cartel y fue representada por los mejores actores del momento, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos.
Al estallar la I Guerra Mundial, Jerome, que contaba entonces cincuenta y cinco años, se ofreció para el servicio activo. Naturalmente fue rechazado por razones de edad, pero él no cejó en su empeño y al final se alistó en la Cruz Roja francesa como conductor de ambulancias. Sabemos por él mismo la honda influencia que causaron en su espíritu las escenas que presenció en el frente de batalla, que provocaron en él una transformación de su carácter de la que son prueba sus últimos escritos, en particular Todos los caminos llevan al Calvario, de 1919. Pero lo que él no dice, aunque también nos conste, es que su abnegada labor en el frente puso en serio peligro su salud, que quedó notablemente resentida.
Los últimos años de su vida los dedicó a escribir sus memorias, una autobiografía que publicó en 1926, My Life and Times, justo un año antes de que una hemorragia cerebral causara su muerte, el día 14 de junio. Fue enterrado en el cementerio parroquial de Ewelme, donde descansa en paz.
A pesar de la aureola de bohemia que rodea a las gentes del teatro, Jerome K. Jerome fue un hombre hogareño y en su vida, como se ha visto, queda poco lugar para acontecimientos insólitos. Es una vida con poco que contar. Como también es poco —y menudo— lo que él nos cuenta en la mayoría de sus obras.
Un paseo por el río, una excursión en bicicleta, historias corrientes de individuos sencillos y normales, con los que podemos encontrarnos todos los días. Nada que sea realmente insólito. Pero al propio tiempo, en esas situaciones tan —digámoslo francamente— triviales, descubre rasgos y matices finísimos, de honda penetración psicológica. Es detallista por naturaleza, y en ello se apoyan los recursos de su comicidad. Porque también para el humor vale aquello deque «no hay nada nuevo bajo el sol»; y así no es infrecuente ver aparecer tipos y situaciones que se nos presentan como originales, pero que hicieron ya reír a griegos o romanos cuando Aristófanes o Plauto, por ejemplo, los incluyeron en sus textos, tomándolos sin duda de una tradición aún más antigua desconocida por nosotros. Ocurre que no es la historia ni la situación en sí la clave fundamental de la comicidad; reducida a la pureza de su esquema, tal situación puede ser de lo más trillada. El don del humorista —su «gracia»— y su trabajo consiste en presentarla de un modo nuevo, personal, sorprendente... gracioso, en suma. Por eso el humorista es siempre un gran observador, un recolector de detalles.
Tal insistencia en el detalle es fundamental para el mejor humor inglés, que juega precisamente con el mantenimiento de una compostura fundamental —grave, incluso— en la anécdota y la inclusión de detalles incoherentes, turbadores, demoledores de aquella compostura. No es un humor de situaciones picantes, equívocas ni estridentes; tampoco es, propiamente, un humor de concepto; chispeante, ingenioso. Juegos de palabras, pocos; burla franca, menos. Es un humor descriptivo, sugerente, escrito o dicho con la mayor de las seriedades.
A un Oscar Wilde se le pudo llevar a la cárcel, menos por su vida escandalosa que por la irritación que en ciertas capas de la sociedad causaban sus agudas sentencias; a un Bernard Shaw se le pudo tildar de revolucionario, antisocial, bufón, y tratar de ignorarlo. Pero ¿cómo irritarse con Jerome, cómo atribuir la más mínima intención revolucionaria a sus protagonistas ni a él mismo? Y así sucede que, insensiblemente, las actitudes de George, de Harris o de J. —los tres de la barca y de la bicicleta— van calando en el seno de una sociedad que se ve retratada a sí misma, con cierta benevolencia, además, y que acaba pensando y sintiendo —sobre todo sintiendo— un poco como ellos. El encorsetado victorianismo no podía tener peor enemigo.
Y, a propósito de tales personajes mencionados, hay que decir que no son en absoluto imaginarios. Harris se llamaba en realidad Cart Hentschel y era un joven polaco afincado en Inglaterra; George era George Wingrave; y en cuanto a J., este era naturalmente Jerome. Y los tres tenían la buena costumbre de pasar sus vacaciones en el río, ese viejo Támesis que da vida y paisaje a la campiña inglesa y que ha sido testigo de tantos acontecimientos históricos. Hasta el propio Montmorency no ha sido totalmente inventado. Y era normal: no se le puede pedir a un escritor que invente tipos tan corrientes, tan poco heroicos, tan... como uno mismo. Y así se opera un curioso fenómeno en Tres en una barca: que lo único real parecen ser los tres excursionistas y el can acompañante, mientras que el río, el paisaje e incluso las poblaciones que se cruzan, por no mencionar ya esos retazos de historia que parecen leyenda más bien, parecen sumergidos en una bruma mágica que los disuelve en lontananza. Es lo mismo que ocurre con las divagaciones morales, que no son ironía como a primera vista pudiera creerse, sino digresión moral con todas las de la ley; también ellas se relegan a un segundo término, acaso solo para servir de marco a las triviales peripecias del trío.
A nuestro autor se le ha criticado precisamente por esas digresiones morales que, siendo muy consonantes con su época, hoy parecen un poco fuera de lugar. El difuso sentimentalismo que aflora especialmente en sus escritos periodísticos, el afán aleccionador de muchas de sus narraciones, resultan hoy, acaso, un tanto irritantes, sobre todo tratándose de unos escritos que se nos ofrecen como humorísticos. Pero habría mucho que decir acerca de esos mismos pasajes y de si están o no tan fuera de lugar como a primera vista se objeta. Jerome se nos muestra también en ellos finísimo psicólogo, sin que el propósito moralizador entorpezca otros fines estrictamente literarios. Algunos de esos pasajes son, literariamente, muy bellos; en otros se descubre una sutil punta de ironía; y otros, en fin, abordan temas y realidades que acaso nos desasosieguen un tanto porque se atreven a entrar en un terreno que muchos escritores de hoy consideran vedado; en otras palabras, porque nos hacen pensar sobre nosotros mismos, de un modo directo. Para una época tan poco dada a juzgarse a sí misma como la presente, excesivamente volcada a sus realizaciones, es lógico que le resulte extraño ese inesperado reflejo de sí en unas aguas donde no fue a buscarlo. Pero precisamente por eso, por tan inesperado, hace mella. Y resulta muy grata para muchos esa mezcla de humor y gravedad que Jerome sabe dosificar como nadie. Lejos de atormentarnos con una imagen desazonante, su visión de los hombres es optimista, comprensiva, alentadora.
¿Explica esto la aceptación universal de Tres en una barca? ¿Qué personas que jamás han ido de excursión por el Támesis, ni alberguen el menor propósito de hacerlo, se interesen por esa especie de «guía turística», a pesar del humor con que está redactada? ¿Que en los Estados Unidos se vendieran un millón de ejemplares de esta obra, en vida de su autor —quien, por cierto, no recibió ni un soto dólar por esas ventas al otro lado del Atlántico, por no existir aún una convención de derechos de autor que le amparase—, y que en Inglaterra y Europa se multiplicasen las ediciones, algunas de ellas piratas? Ni el paisaje, ni la historia inglesa, ni las divagaciones de carácter moral hubieran merecido esa suerte: lo que hace que aún hoy las leamos con agrado es que son el marco adecuado del humor, un humor intemporal, que todos entendemos por los cuatro puntos cardinales del globo.
La introducción debe acabar aquí forzosamente. No es preciso añadir nada más. Resta saber en qué medida el humor de Jerome K. Jerome es plenamente actual, saber si todavía es capaz de hacer reír a las generaciones de hoy. Pero eso es algo sobre lo que realmente resultaría superfluo divagar cuando el lector tiene en sus manos el libro y está a punto de iniciar su lectura. Próximo al centenario de su fallecimiento, el libro está ahí, compendiando lo mejor de la obra de alguien que fue un hombre bueno y un humorista de primerísima fila. No existen, desgraciadamente para la humanidad, demasiadas obras de las que pueda hacerse una presentación semejante.
Prólogo
Comoquiera que dos o tres amigos a quienes he enseñado el manuscrito de esta obra me han dicho que no es del todo mala, y dado que diversos miembros de mi familia me han prometido que la comprarían si alguna vez llegara a publicarse, pienso que es mi deber no demorar por más tiempo esa publicación. De no ser por esta generalizada demanda, es probable que no me hubiera atrevido a ofrecer como pasto espiritual para los pueblos de habla inglesa las sencillas divagaciones que siguen. Los lectores de un libro buscan hoy que este mejore, instruya y eleve su espíritu. En realidad, el que aquí tienen es incapaz de levantar nada. Debo confesar, con la mano en el corazón, que no puedo recomendárselo como lectura útil. A lo sumo puedo decirles que cuando estén cansados de leer los «cien mejores libros del mundo», prueben a leer este y le dediquen cosa de media hora: verán cómo notan en seguida la diferencia.
De los apuros económicos
Es curioso. Me he sentado hace un instante con el propósito decidido de escribir algo ingenioso y original; pero, por más vueltas que le doy, no se me ocurre nada que sea lo uno ni lo otro. De momento... La única idea que me ronda es que no tengo un céntimo. Supongo que me ha venido a la imaginación porque se me ha ocurrido meter las manos en los bolsillos... Sentarme así, con las manos metidas en los bolsillos, es una vieja costumbre mía... salvo cuando me hallo en compañía de mis hermanas, de mis primas o de mis tías, porque estas, cuando me ven así, me ponen tan de vuelta y media, y hacen tal derroche de elocuencia acerca de ello, que no me queda otro remedio que rendirme y echarlas fuera (las manos, quiero decir). Su frase favorita es la de que un caballero no debe hacer lo que yo hago. ¡Que me aspen si lo entiendo! Comprendería que se considerara impropio de caballeros el meter mano en bolsillos ajenos —y, en particular, que lo consideraran así los dueños de tales bolsillos—, pero hace falta ser bien susceptible y remirado para pensar que un hombre pierde ni una pizca de caballerosidad por meter las manos en sus propios bolsillos. Claro que, si bien se piensa, quizás tengan algo de razón: con frecuencia acompañan muchos este gesto con un diluvio de palabras gruesas malhumoradamente proferidas. Pero adviértase que la mayoría de quienes esto hacen son personas de edad avanzada. Nosotros, los jóvenes, cuando tenemos las manos en los bolsillos es cuando más a gusto y cómodos nos sentimos; si las llevamos fuera se nos ve torpes y nerviosos: como se sentiría —por decir algo inimaginable— un dandy sin chistera. Pero que nos permitan hundir las manos en los bolsillos de los pantalones y que, al hacerlo, notemos en el de la derecha unas monedas y el familiar llavero en el de la izquierda... Que si así es, no hay en el mundo telefonista desagradable y avinagrada con la que no seamos capaces de enfrentarnos.
Cierto que, si los bolsillos están completamente vacíos, no es fácil saber lo que hará uno con las manos, aun teniéndolas dentro. Tiempo atrás, cuando todo mi capital se reducía a veces a una simple moneda de diez duros, me permitía ocasionalmente el derroche de gastar hasta un duro de ella solo por darme el gusto de que me devolvieran el cambio en calderilla y entretenerme en hacerla sonar. Con nueve duros en el bolsillo, la verdad, uno se siente menos pobre que con una sola moneda de cincuenta. Y si yo hubiera sido uno de esos infelices sin blanca y muchos humos, de los que tan sarcásticamente nos burlamos nosotros, hombres superiores, aún hubiera hecho otra cosa: no gastar entero mi duro, sino cambiarlo para convertirlo en cinco monedas.
Del tema este de los apuros económicos puedo yo hablar con cierta autoridad, pues he sido actor en provincias. Y si preciso fuera aducir otros títulos, que yo creo que no, añadiría otro: he sido uno de esos que escriben en los periódicos. He vivido ganando cien duros a la semana. Y aun conseguí vivir con la mitad, dejando a deber la otra mitad. Sé lo que es pasarme medio mes sin más ingresos que los que me produjo el empeño de una chaqueta.
Resulta sorprendente la clarividencia con que se dominan los secretos de la economía doméstica cuando uno está verdaderamente sin blanca. Si quieren aquilatar el valor del dinero, traten de vivir una semana con solo cien duros: verán lo que les queda para diversiones y vestido. Comprenderán entonces el cuidado que hay que poner en exigir la exactitud del cambio y que valga la pena a veces recorrer a pie más de un kilómetro para ahorrar unos céntimos; comprenderán que un vaso de cerveza es un lujo para algunas y grandes ocasiones, y que un mismo cuello de camisa puede usarse perfectamente durante varios días.
Si están pensando en casarse, hagan lo que les digo por una temporada: es una excelente preparación para el matrimonio. O hagan que su único hijo y heredero lo pruebe antes de enviarlo a la universidad: ya verán cómo no se queja luego de la pensión anual que le asignen. Esta severa disciplina sería enormemente beneficiosa para algunas personas. Por ejemplo, para esos capullitos de invernadero en cuyas mesas no se pueden servir otros vinos que los de Burdeos, y aun de añadas remotas y selectas, y que antes se avendrían a comer gato asado que el clásico y sencillo cordero. Uno tropieza a veces por el mundo con personas así, aunque, en honor del género humano, hay que decir que pertenecen mayoritariamente a esa clase social tan elegante como insoportable que solo se encuentra en las novelas escritas por mujeres. Cuando oigo a alguna de esas personas poner peros a la carta de un restaurante, siento el deseo irreprimible de llevar al protestón a cualquier miserable taberna de los barrios bajos londinenses y obligarle a engullir una comida bien diferente cuyo coste no exceda los veinte duros: diez por un budín con carne picada de buey, cinco de patatas y otros cinco por una caña de cerveza barata. Un festín así —cuyo recuerdo suele ser imborrable cuando se mezcla al olor de la comida el del tabaco y el del cerdo asado— acaso le hiciera mostrarse menos despreciativo de los manjares que suelen servirse en su mesa. ¿Y qué decir de esos individuos rumbosos que con tanta facilidad regalan el cambio o hacen con él felices a todos los mendigos que encuentran, en tanto que jamás se acuerdan de pagar sus propias deudas? La necesidad les enseñaría, a buen seguro, a tener algo más de sentido común. «Jamás le dejo al camarero menos de veinte duros de propina; no sabría regateársela, ¡pobre hombre!», me decía el otro día un joven ejecutivo mientras almorzábamos juntos en uno de nuestros aristocráticos restaurantes. Le di la razón, pero a la vez me propuse llevarle algún día a una casa de comidas que conozco y que está cerca del Covent Garden. Hay allí un mozo que, para mejor desempeñar su trabajo, suele servir las mesas en mangas de camisa —y la verdad es que las tales mangas suelen estar bastante sucias hacia final de mes—; si mi amigo le da a ese hombre algo más de un duro, se le pegará como una lapa y se empeñará en darle un apretón de manos como si fuera su mejor amigo. ¡Vaya si lo hará!
Se han dicho y escrito muchas cosas acerca de los apuros económicos; puedo asegurarles que el pasarlos no tiene nada de divertido. No lo es la necesidad de regatear por céntimo de más o de menos. No lo es el que le tachen a uno de ruin y mezquino, ni el llevar la ropa ajada, ni el tener que avergonzarse del barrio en que uno vive. No; para el que es pobre, la pobreza tiene muy poca gracia. Para las personas delicadas es un auténtico infierno, hasta el punto de que más de algún caballero con agallas para sobrellevar los famosos trabajos de Hércules ha sucumbido de pesar ante esas pequeñas miserias de la vida.
Y lo penoso y duro no son las incomodidades en sí mismas. ¿Quién no se vería capaz de soportarlas pasajeramente si solo fueran eso? ¿Acaso le importaba a Robinson Crusoe llevar los pantalones remendados? Más aún: ¿llevaba realmente pantalones? No lo sé. ¿O vestiría como suelen representarlo en algunas de nuestras pantomimas navideñas? ¿Le avergonzaría que los zapatos rotos dejaran asomar los dedos de sus pies? ¿O el que su paraguas fuera de basto algodón, siempre y cuando le protegiera de la lluvia? Lo desastrado de su aspecto no podía preocuparle: sabía a ciencia cierta que no iba a encontrarse con ningún amigo que se riera de él.