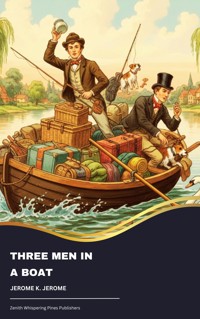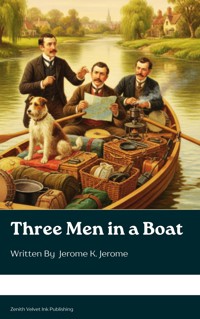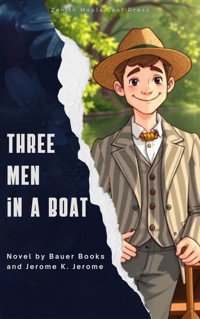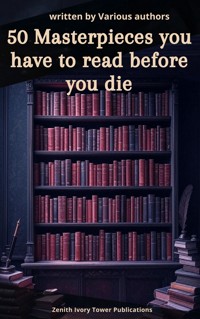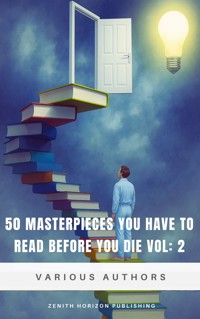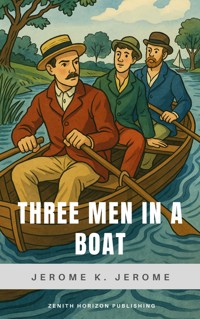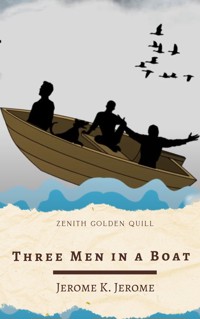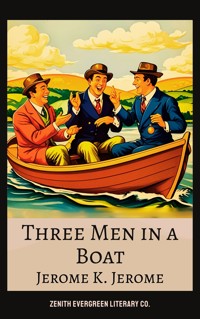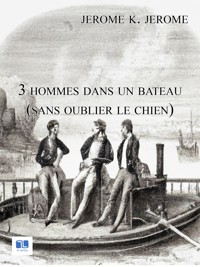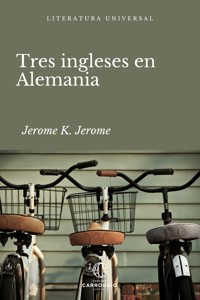
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Simpática novela en la que George, Harry y J., los tres jovenes amigos protagonistas de Tres hombres en una barca, emprenden una nueva aventura aún más arriesgada: conocer Alemania y a los alemanes en un delirante y disparatado viaje. En Tres ingleses en Alemania, Jerome K. Jerome rescata a este trío de personajes para enfrentarlos situaciones descabelladas en su periplo por tierras alemanas en busca de un cambio de vida. Con perfiles muy dispares, cada protagonista afronta esta nueva ocurrencia de maneras dispares.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colecciónxxx
Título: Tres Ingleses en Alemania
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN:
IBIC:
Impreso en España / Printed in Spain
Diseño de colección y maquetación: Javier Bachs
Traducción: Juan Leita
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
TRES INGLESES EN ALEMANIA
JEROME K JEROME
Lo que necesitamos —dijo Harris— es un cambio de aires.
En ese momento se abrió la puerta y la señora Harris asomó la cabeza para decirnos que venía de parte de Ethelbertha, a fin de recordarme que no debíamos ir tarde a casa, pues Clarence no estaba muy bien. Me inclino a creer que Ethelbertha se preocupa excesivamente de los niños; en realidad, al pequeño no le ocurría nada. Aquella mañana había salido con su tía, que si le ve pensativo ante el escaparate de una pastelería, se mete dentro con él y le compra pasteles de crema y bizcochos hasta que el niño insiste en que ha comido bastantes y, firme y cortésmente, rehúsa comer ninguno más. Entonces, claro está, a la hora de la comida solo quiere un poco de pudding, y Ethelbertha se imagina que está enfermo. La señora Harris añadió que, por nuestro propio bien, subiéramos cuanto antes, pues de lo contrario perderíamos la ocasión de oír a Muriel recitando «La fiesta del Sombrero Loco» de Alicia en el país de las maravillas. Muriel es la segunda hija de Harris, tiene ocho años y es una niña inteligente y simpática, pero me gusta más oírla hablando de cosas serias.
Le dijimos que en cuanto acabásemos de fumar subiríamos, y le pedimos que no dejara empezar a Muriel hasta que llegásemos. Nos prometió que así lo haría y se fue.
—Ya sabéis lo que quiero decir —prosiguió Harris— un cambio completo...
La cuestión era cómo lograrlo.
George sugirió que emprendiésemos un «viaje de negocios», lo cual era todo lo que se le podía ocurrir. Los solteros están convencidos de que las mujeres casadas son tontas de capirote, y de que con cualquier cosa se les puede tapar la boca. Esto me hace recordar que hace tiempo conocí a un muchacho ingeniero a quien se le ocurrió ir a Viena en «viaje de negocios»; su mujer quiso saber «qué clase de negocios» eran esos, y él le dijo que se trataba de visitar las minas de los alrededores de Viena y redactar informes sobre las mismas. Ella contestó que le acompañaría —pertenecía a esa clase de mujeres... intentó disuadirla, convenciéndola de que una mina no era, precisamente, el lugar más apropiado para una muchacha bonita. Pero ella no se convenció, y añadió que no se proponía acompañarle en su recorrido por los pozos y galerías, sino que le despediría cariñosamente cada mañana, y luego se distraería hasta su regreso contemplando los escaparates de las tiendas y comprando alguna cosilla que pudiera hacerle falta.
Una vez puesta en práctica la idea, no supo cómo evitar las consecuencias, y durante diez interminables días de verano estuvo visitando las minas vienesas; por las noches escribía informes, que su mujer enviaba por correo a su oficina, donde no hacían ninguna falta.
CAPÍTULO I
Tres hombres necesitan cambiar de aires — Anécdota en la que se muestra el mal resultado de los engaños — George y su cobardía espiritual — Harris tiene ideas — Cuento del viejo marinero y el deportista sin experiencia — Una magnífica tripulación — Peligro de hacerse a la mar cuando sopla el viento de tierra — Imposibilidad de hacerse a la mar cuando sopla el viento del mar — Razonamientos de Ethelbertha — La humedad del río — Harris sugiere una excursión en bicicleta — George piensa en el viento — Harris sugiere la Selva Negra — George piensa en las cuestas — Plan adoptado por Harris para subir las cuestas - Interrupción a cargo de la señora de Harris.Sentiría muchísimo que Ethelbertha o la señora Harris pertenecieran a esta clase de esposas, pero de todas formas lo mejor es no abusar de los «negocios»; deben reservarse para casos de verdadera urgencia.
—No —dije—; hemos de ser francos y varoniles. Le diré a Ethelbertha que un hombre nunca aprecia todo el valor de la felicidad cotidiana; le diré que, a fin de apreciar la serie de ventajas que tengo de la manera que deberían ser apreciadas, me propongo separarme de ella y de los niños por lo menos durante tres semanas. Le diré —proseguí dirigiéndome a Harris— que has sido tú quien me has recordado cuál es mi deber en este sentido, y que es a ti a quien deberemos...
Harris dejó su vaso sobre la mesa con cierta precipitación.
—Si no te importa, muchacho —me interrumpió—, preferiría que no dijeras eso; seguramente lo comentará con mi mujer y... bueno, no me gusta que me atribuyan honores inmerecidos...
—Pero si los mereces... —insistí— la sugerencia es tuya.
—Fuiste tú quien me dio la idea —volvió a interrumpirme Harris— al decir que era una equivocación que los sentimientos de un hombre se convirtieran en algo rutinario, y que la vida doméstica sin interrupciones embota el cerebro...
—¡Oh, hablaba en general!
—Pues a mí me pareció muy bien —dijo Harris- y pensé repetírselo a Clara; te tiene en gran concepto por tu buen sentido, estoy seguro de que si...
—Bueno, vamos a dejarlo —interrumpí a mi vez— es un asunto delicado y no veo manera de solucionarlo... Diremos que ha sido George quien nos ha dado la idea.
A veces me disgusta notar la falta de voluntad de este muchacho cuando se trata de hacer favores. Cualquiera hubiese creído que debía sentirse contento por tener una oportunidad de sacar de apuros a dos viejos amigos; pues no, en lugar de eso se puso francamente desagradable.
—Si lo hacéis —exclamó—, les contaré que mi verdadero plan consistía en reunirnos todos, los niños inclusive, en traer a mi tía y alquilar un encantador château antiguo que conozco en Normandía, en la costa, donde el clima conviene a los niños delicados, y la leche no se parece en nada a la que se consigue en Inglaterra. Y añadiré que vosotros desechasteis esa proposición diciendo que estaríamos mucho mejor solos.
Con un hombre como George la amabilidad no sirve de nada; hay que ser firme y enérgico:
—Tú lo haces —le dijo Harris—, y yo, por mi parte, acepto tu oferta. Alquilaremos el castillo, traerás a tu tía —de eso me encargo yo—, y pasaremos un mes allí. Los niños te quieren mucho; J. y yo desapareceremos de la circulación... Has prometido enseñar a pescar a Edgard, y serás tú quien juegue a animales salvajes con ellos; desde el domingo pasado, Dick y Muriel no hablan más que de tu hipopótamo. Haremos excursiones por los bosques, en las que solo seremos unas once personas; por las noches tendremos música y se recitarán poesías. Muriel conoce más de seis exquisitos fragmentos literarios, y los más pequeños pronto la imitarán.
A George se le cayó el alma a los pies —en realidad, no tiene nada de valiente—, pero no supo hacerlo con elegancia. Dijo que si éramos tan ruines y cobardes como para hacerle semejante trastada, suponía que no podría evitarlo, y que si yo no tenía el propósito de acabarme la botella de clarete bien podía molestarme en servirle otro vaso. También añadió, algo absurdamente, que al fin y al cabo eso no tenía gran importancia, puesto que Ethelbertha y la señora Harris tenían el suficiente sentido común para no creer ni por un instante que aquella sugerencia fuese suya.
Una vez solucionado este punto, la cuestión era: ¿Qué clase de cambio de aires necesitábamos?
Harris, como de costumbre, propuso el mar. Dijo que sabía de un yate que era justamente lo que necesitábamos. Podríamos pilotarlo nosotros mismos, sin necesidad de una colección de haraganes que vagabundeara en torno nuestro, aumentando los gastos y restando encanto al viaje.
Era de tan fácil manejo que él mismo, con la sola ayuda de un grumetillo, se veía capaz de hacerlo navegar. Pero nosotros, que conocíamos el yate, no nos dejamos convencer y le recordamos sus encantos. Huele a agua sucia, sin contar otros perfumes que ninguna brisa marina es capaz de disipar. Por lo que se refiere al sentido del olfato, equivale a pasar una semana en Limehouse Hole: no hay dónde guarecerse de la lluvia; la cabina tiene tres metros de largo por metro veinte de ancho, y la mitad de este espacio está ocupada por una enorme estufa que se desmorona cada vez que se la enciende. Hay que bañarse en cubierta, y en el preciso instante en que uno sale de la tina, el viento se lleva la toalla. Harris y el grumetillo se encargan de todos los trabajos divertidos: tirar de los cabos, desplegar las velas, zarpar y hacer que el yate se deslice sobre las aguas, en tanto que George y yo tenemos que pelar patatas y lavar platos.
—Bueno —dijo Harris—, pues alquilemos un yate con su patrón, y así haremos las cosas bien.
A esto también me opuse, pues conozco a esa clase de patrones; sus ideas sobre navegación se basan en hallarse en «alta mar», pero sin perder de vista a su mujer y a su familia, y menos su bar favorito.
Hace años, cuando era joven e inexperto, alquilé un yate. Tres cosas se combinaron para llevarme a tal locura: había tenido una racha de inesperada buena suerte, Ethelbertha había expresado vehementes deseos de respirar el aire del mar y a la mañana siguiente, en el club, al coger casualmente el Sportsman, tropecé con el siguiente anuncio:
«Para los aficionados al deporte náutico. Ocasión única. Yate Rogue, de veintiocho toneladas. Por partida de su propietario a causa de asuntos urgentes, desea alquilar este galgo del mar, magníficamente equipado, por larga o corta temporada. Dos camarotes y salón. Piano marca Woffenkoff. Instalaciones para lavar totalmente nuevas. Alquiler, diez libras semanales. Dirigirse a Pertwee & Co., 3, Bucklensbury.»
A mí aquello me pareció la respuesta a una plegaria; las instalaciones para lavar no me interesaban gran cosa, pues la poca ropa sucia que pudiésemos tener podría esperar, pero eso del piano marca Woffenkoff resultaba sumamente atractivo. Me imaginaba a Ethelbertha por las noches sentada al piano, tocando algo con estribillo, que quizá la tripulación, después de algunas lecciones, podría corear mientras nuestro hermoso galgo del mar surcaba las olas rumbo al hogar.
Tomé un coche y me fui directamente a la dirección indicada. El señor Pertwee era un caballero de aspecto sencillo, que tenía un despacho sin pretensiones en un tercer piso. Me enseñó una acuarela del Rogue navegando impulsado por el viento. La cubierta formaba un ángulo de noventa y cinco grados con el océano, y en ella no había rastro alguno de seres humanos; supongo que habían resbalado y caído al mar. En realidad, no comprendo cómo alguien podía haberse mantenido en cubierta sin estar clavado en las tablas.
Hice notar este detalle al agente, quien me explicó que el cuadro representaba al Rogue doblando no sé qué lugar en la memorable ocasión en que ganó la Medway Challenge Shield. El señor Pertwee daba por descontado que conocía los pormenores del acontecimiento, y yo no me atreví a hacerle ninguna pregunta. Dos manchitas que había cerca del barco, que en un primer momento tomé por polillas, representaban, según parece, a las embarcaciones que llegaron en segundo y tercer lugar. Una fotografía del yate anclado en Gravesend resultaba menos impresionante, pero sugería mayor estabilidad. Y como nos pusimos de acuerdo en todo, alquilé el yate por quince días. El señor Pertwee dijo que era una suerte que solo lo hubiera alquilado por quince días —más tarde le di la razón—, pues eso se ajustaba al tiempo disponible, ya que, según parece, había otros caballeros deseosos de tenerlo pronto. Si se lo hubiese pedido para tres semanas, se hubiera visto en la necesidad de negármelo.
Una vez arreglada la cuestión del alquiler, el agente me preguntó si tenía algún patrón a la vista, y el que no lo tuviera también fue una suerte —parecía como si ese día la fortuna no cesara de protegerme—, pues estaba seguro de que lo mejor que podía hacer era conservar a Goyles, el actual encargado del yate, un patrón excelente, según aseguró el señor Pertwee, un sujeto que conocía el mar de la misma manera que un hombre conoce a su mujer, y que jamás había perdido ni una sola vida.
Como aún era temprano y el yate estaba en Harwich, decidí tomar el tren de las diez cuarenta y cinco en la estación de Liverpool Street, y a la una estaba en cubierta hablando con el señor Goyles.
Este era un hombre grueso, con cierta expresión paternal; le expuse mi plan, que era seguir las islas holandesas y luego subir hasta Noruega. Me contestó con breves palabras de aprobación, dando muestras de cierto entusiasmo por la excursión, la cual, dijo, iba a constituir un placer incluso para él. Luego pasamos a la cuestión de las provisiones y su entusiasmo fue en aumento. He de confesar que la cantidad de comestibles que propuso me sorprendió considerablemente. Si hubiéramos estado en tiempos de Drake y la América española, hubiera temido que se preparaba para alguna empresa poco legal; sin embargo, sonrió con su aire bonachón, asegurándome que no exagerábamos en absoluto. Si algo sobraba, la tripulación se lo repartiría, llevándoselo a su casa, pues esta era la costumbre. A mí me pareció que, en realidad, lo que iba a hacer era abastecerles para el invierno, pero no quise pasar por tacaño y opté por guardar silencio. La cantidad de bebida que pidió también me sorprendió; calculé lo que necesitaríamos nosotros, y luego Goyles indicó lo que necesitaría su gente (he de decir en su favor que jamás olvidaba a sus subordinados).
—Señor Goyles —le dije—, me permito hacerle notar que no tenemos la intención de celebrar orgías...
—¡Orgías ... ! —replicó—; ¡pero si eso no es nada! Solo lo que se pondrán en el té... —y me explicó que su lema era: «Busca buenos marineros y trátalos bien»—. De esta manera se portan mejor y siempre vuelven...
Yo, particularmente, no tenía interés en que volviesen; ya antes de conocerles empezaban a resultarme profundamente antipáticos, pero hablaba con un acento de tan alegre convicción, y yo tenía tan poca experiencia, que le dejé salirse con la suya. También me prometió que incluso de esto se cuidaría para que no se perdiera nada.
Le permití que se ocupara del reclutamiento de los tripulantes, y me dijo que podía cuidar de la navegación solo con dos hombres y un grumete. Si se refería a la liquidación de las provisiones y bebidas, creo que se quedaba corto; sin embargo, es posible que se refiriese a la maniobra del yate.
Al regresar a casa pasé por el sastre, y le encargué un traje adecuado y un sombrero blanco, que me prometieron hacer deprisa, y luego fui a contar a Ethelbertha todo lo ocurrido. Su alegría solo fue empañada por una nube: ¿podría la modista hacerle a tiempo un traje para el yate? ¡Así son las mujeres!
Nuestra luna de miel, que había tenido lugar poco tiempo antes, había sido corta, y decidimos no invitar a nadie, tener el yate para los dos solos. ¡Y gracias a Dios que así lo hicimos! El lunes nos pusimos de punta en blanco, y emprendimos la marcha hacia el yate. No recuerdo qué llevaba Ethelbertha, pero, fuese lo que fuese, tenía un aspecto muy bonito. Mi traje era azul marino adornado de ribetes blancos, lo cual resultaba de gran efecto.
Goyles nos esperaba en cubierta y nos dijo que el almuerzo estaba preparado. He de confesar que había contratado un cocinero bastante bueno. Por lo que se refiere a las habilidades de los otros miembros de la tripulación, no tuve oportunidad de juzgarlas y, considerándoles en su estado de reposo, he de decir que parecían muy divertidos.
El plan era que leváramos anclas tan pronto como la tripulación hubiese terminado de comer, en tanto que yo, fumando un habano, con Ethelbertha a mi lado, apoyado en la borda, contemplaría los blancos acantilados de la patria esfumándose en el horizonte. Ethelbertha y yo cumplimos con nuestra parte del programa, y en la más absoluta de las soledades esperábamos a que los demás cumplieran con su cometido.
—Parece como si se tomaran las cosas con mucha calma —exclamó Ethelbertha.
—Si durante estos catorce días —dije yo— han de comerse la mitad de lo que hay a bordo, van a necesitar bastante tiempo para cada comida. Es mejor no meterles prisa; de lo contrario no podrán ni con una cuarta parte...
—Deben de haber ido a dormir la siesta; pronto será la hora del té —exclamó Ethelbertha más tarde.
Estaban realmente muy quietos; fui hacia proa y desde la escalerilla llamé al capitán Goyles; cuando le hube llamado tres veces, subió lentamente. Parecía más pesado y viejo que cuando le viera antes; en la boca llevaba un cigarro apagado.
—Cuando esté listo, capitán Goyles, zarparemos...
El capitán Goyles se quitó el cigarro de la boca.
—Lo que es hoy, no, señor, con su permiso...
—¿Qué tiene de particular el día de hoy? —pregunté. Sé que la gente de mar es sumamente supersticiosa, y se me ocurrió que quizás el lunes era considerado como de mal agüero.
—¡Oh, el día no está mal! —repuso—. Es en el viento en lo que pienso... no parece que vaya a cambiar...
—¿Necesitamos que cambie? —inquirí extrañado—. Me parece que sopla justo detrás nuestro...
—Sí, sí, señor, esa es la palabra justa, y pronto estaríamos muertos si saliéramos... Verá usted, señor —explicó en respuesta a mi mirada de asombro—, esto es lo que llamamos viento de tierra, que sopla, como si dijéramos, directamente desde tierra...
Cuando me di cuenta de ello tuve que darle la razón: el viento que soplaba era de tierra.
—Puede cambiar por la noche —dijo el capitán, más esperanzado—; de todas maneras, no es muy fuerte y el yate es bueno.
Goyles volvió a colocarse su cigarro en la boca, y yo regresé a popa a explicar a mi mujer el motivo de la tardanza. Ethelbertha, que parecía estar de bastante menos buen humor que cuando subimos a bordo, quería saber por qué no podíamos zarpar cuando el viento soplaba desde tierra.
—Si no soplara desde tierra —dijo—, soplaría desde el mar, y eso nos mandaría a la costa otra vez. A mí me parece que este es justamente el viento que necesitamos.
—Eso lo dices porque no tienes experiencia de estas cosas, amor mío. Parece que es el viento que necesitamos, pero no lo es. Es lo que llamamos viento de tierra, y un viento de tierra es siempre sumamente peligroso.
Ethelbertha quería saber por qué un viento de tierra es sumamente peligroso.
Sus preguntas me molestaban. Quizá es que empezaba a sentirme algo destemplado; el monótono oscilar de un pequeño yate anclado deprime los nervios más serenos.
—No te lo puedo explicar —le dije, lo que era verdad—, pero hacernos a la mar con este viento sería la máxima locura, y yo te quiero demasiado, querida, para exponerte a peligros innecesarios.
Éste me pareció un buen final; pero Ethelbertha se limitó a contestar que, en vista de las circunstancias, hubiera preferido no embarcar hasta el martes, y se fue a su camarote.
A la mañana siguiente el viento soplaba del norte; me levanté temprano y se lo hice observar al capitán Goyles. —Sí, sí, señor —exclamó— es una lástima, pero no puede evitarse.
—¿No cree posible que salgamos hoy? —aventuré tímidamente.
No se enfadó por mi pregunta; se limitó a reír bondadosamente:
—Bien, señor; si usted quisiera ir a Ipswich, diría que no podíamos esperar nada mejor, pero como nuestro destino es la costa holandesa, pues verá usted...
Llevé esta noticia a Ethelbertha y decidimos pasar el día en tierra. Harwich no es una ciudad muy divertida; al anochecer se la puede llamar aburrida. Tomamos té y berros en Dovercourt, y luego regresamos al muelle a esperar al capitán Goyles; le esperamos una hora, y cuando llegó estaba algo más alegre que nosotros. Si no me hubiese asegurado que jamás bebía nada aparte de un vaso de grog caliente antes de acostarse, hubiera dicho que estaba borracho.
Al otro día el viento venía del sur, lo que pareció intranquilizar al capitán Goyles. Al parecer resultaba tan peligroso hacerse a la mar como quedarse donde estábamos; nuestra única esperanza era que cambiara antes de que ocurriese nada. Ethelbertha empezaba a sentir una fuerte antipatía contra el yate y decía que ella preferiría pasar una semana en una bañera a estar allí, pues por lo menos la bañera se está quieta.
Pasamos otro día en Harwich, y aquella noche y la siguiente —el viento soplaba del sur— dormimos en el hotel King’s Heal. Al llegar el viernes el viento venía directamente del este. Tropecé con el capitán Goyles en el muelle y le sugerí que bajo esas circunstancias podríamos zarpar. Mi insistencia pareció irritarle.
—Si usted supiera un poco más de cosas del mar, señor —dijo—, vería por sí mismo que eso es imposible. El viento sopla del mar...
—Capitán Goyles —exclamé—, le ruego que me haga el favor de decirme si esto que he alquilado es un barco o una casa flotante. ¿Qué es?
Pareció algo sorprendido por mi pregunta y repuso:
—Es un balandro...
—Lo que quiero decir —proseguí— es si puede hacerse a la mar o ha de permanecer anclado aquí... En este caso, dígamelo francamente y traeremos macetas de hiedra para que crezca sobre los ojos de buey, pondremos flores y toldos en cubierta y arreglaremos esto para que quede lo más bonito posible. Por el contrario, si puede moverse...
—¿Moverse... ? —interrumpió el capitán Goyles—. Deje usted que sople viento favorable al Rogue...
—¿Cuál es el viento favorable? —le pregunté.
El capitán Goyles quedó confundido.
—Durante esta semana —proseguí— hemos tenido viento del norte, del sur, del este y del oeste... con variaciones. Si usted sabe de algún otro punto cardinal desde donde pueda soplar, haga el favor de decírmelo y esperaré. De lo contrario, y si el ancla no ha echado raíces en el fondo del mar, saldremos hoy y veremos qué pasa.
Se dio cuenta de cuán firme era mi decisión:
—Muy bien, señor —exclamó— usted manda... Por suerte solo tengo un hijo que aún depende de mí, y no dudo que sus albaceas testamentarios se portarán caritativamente con mi mujer...
La solemnidad de su tono me impresionó.
—Capitán Goyles, sea franco conmigo... , ¿hay alguna esperanza de que sople viento favorable para que podamos salir de este condenado lugar?
El capitán recobró su bondadosa afabilidad.
—Verá usted, señor, esta costa es muy especial. Todo iría bien una vez nos hubiésemos alejado de ella, pero salir en un cascarón como este... , bueno, francamente, es cosa de pensarlo un poco...
Dejé al capitán Goyles con el convencimiento de que no cesaría de observar el tiempo como una madre vigila al niño dormido en su regazo —la frase era suya y me pareció conmovedora—. Volví a verle a las doce: contemplaba el horizonte desde la ventana del bar Cadena y Ancora.
A las cinco de la tarde tuve un encuentro afortunado: en la calle Mayor tropecé con dos amigos que habían tenido que anclar su yate a causa de averías en el timón; les conté mi aventura y parecieron menos sorprendidos que divertidos. El capitán Goyles y los marineros continuaban observando el horizonte; corrí al King’s Head y avisé a Ethelbertha. Los cuatro nos fuimos tranquilamente al muelle, donde encontramos el yate; solo estaba el grumetillo. Mis amigos se hicieron cargo del Rogue y a las seis en punto nos deslizábamos alegremente costa arriba.
Aquella noche anclamos en Aldborough y al día siguiente fuimos hasta Yarmouth, donde, como mis amigos tenían que quedarse, decidí abandonar el yate. Vendimos las provisiones en pública subasta en la playa por la mañana temprano; perdí dinero, pero tuve la satisfacción de fastidiar al capitán Goyles. Dejé el Rogue a cargo de un marinero que por un par de libras se comprometió a devolverlo en buen estado a Harwich, y regresamos en tren a Londres.
Probablemente habrá yates diferentes al Rogue, y patrones de otra clase, pero he de confesar que esa triste experiencia me ha producido un enorme prejuicio contra unos y otros.
George también pensó que un yate nos acarrearía demasiadas responsabilidades, y optamos por abandonar la idea.
—¿Y el río, qué... ? —sugirió Harris— allí hemos pasado ratos muy agradables...
George dio un par de chupadas a su pitillo y yo partí otra nuez.
—El río no es lo que era antes —le dije—. No sé de qué se trata, pero hay algo, una especie de humedad en el aire del río que ataca mi lumbago...
—Lo mismo me pasa a mí —añadió George—, no sé por qué, pero ahora nunca puedo dormir bien en las cercanías de un río. Esta primavera pasé una semana en casa de Joe; cada día me despertaba a las siete y no podía volver a pegar ojo...
—¡Oh, yo me limitaba a sugerirlo! —observó Harris—
A mí, particularmente, tampoco creo que me convenga, me afecta a la gota...
—Lo que a mí me conviene —dije— es el aire de la montaña. ¿Qué os parece una excursión a pie por Escocia?
—En Escocia siempre hay humedad —dijo George—. Estuve allí hace dos años y no dejó de llover ni un solo día...
—Hace bastante buen tiempo en Suiza —exclamó Harris.
—¡Oh, no nos permitirán ir solos! —argüí—. Tú sabes lo que ocurrió la última vez... Ha de ser algún lugar donde ninguna mujer ni niños delicados sean humanamente capaces de vivir, un país de malos hoteles e incómodos medios de comunicación; donde tengamos que pasar malos ratos, trabajar mucho, quizá pasar hambre...
—¡Basta, basta! —interrumpió George—. No olvides que iré con vosotros...
—¡Ya lo tengo! —exclamó Harris—. Una excursión en bicicleta...
George le miró poco convencido.
—En una excursión ciclista hay que subir muchas cuestas, y el viento sopla en contra...
—También hay bajadas y el viento sopla a favor de uno —dijo Harris.
—¡Pues nunca me he dado cuenta de eso! —exclamó George.
—No se os podrá ocurrir nada mejor que una excursión en bicicleta... —añadió Harris.
Yo me sentía inclinado a darle la razón.
Y os diré por dónde —prosiguió—: por la Selva Negra.
—Si allí todo son cuestas... —protestó George.
—No, hombre; solo unas dos terceras partes del recorrido. Además hay algo en que no has pensado...
Miró en torno suyo cautelosamente y bajó la voz hasta convertirla en un susurro:
—En aquellas cuestas hay ferrocarriles pequeñitos que las suben, y además unos trenes cremallera...
La puerta se abrió y la señora Harris volvió a aparecer; nos dijo que Ethelberta se estaba poniendo el sombrero y que Muriel, cansada de esperar, ya había recitado «La fiesta del Sombrerero Loco».
—Mañana, en el club, a las cuatro —me susurró Harris al levantarse; y al subir las escaleras se lo dije a George.
CAPÍTULO II
Un asunto delicado — Lo que podía haber dicho Ethelbertha — Lo que dijo — Lo que dijo la señora Harris — Lo que dijo Harris —Lo que le dijimos a George — Saldremos el miércoles - George sugiere la posibilidad de aumentar nuestra cultura — Harris y yo lo dudamos — ¿Quién es el que trabaja más en un tándem? — De cómo Harris perdió a su mujer — La cuestión del equipaje — La sabiduría de mi difunto tío Podger — Principio de algo que le ocurrió a un hombre que tenía una maleta.Aquella misma noche abrí el fuego. Empecé mostrándome a propósito algo irritable; mi plan era que Ethelbertha lo observara, yo lo admitiría y le echaría la culpa a mi enorme tensión nerviosa. Esto, naturalmente, nos llevaría a hablar de mi salud en general y de la evidente necesidad de que tomara rápidas y radicales medidas. Pensé que con un poco de tacto lograría que la sugerencia partiese de ella misma. Me la imaginaba diciendo:
«No, querido, lo que tú necesitas es un cambio, un cambio, un cambio completo de aires. Sigue mis consejos y vete a descansar un mes. No, no me pidas que vaya contigo, sé que te gustaría que lo hiciera, pero no quiero. Es la compañía de otros hombres lo que necesitas. Procura convencer a George y Harris de que vayan contigo.
Créeme, un cerebro privilegiado como el tuyo necesita algún reposo de la continua tensión familiar. Olvida que en la vida existen cosas como cocineras y decoradoras, que los vecinos tienen perros y que el carnicero presenta la cuenta. Vete a algún fragante rincón de la tierra donde todo sea nuevo y extraño, y tu fatigado cerebro se sature de paz y nuevas ideas. Vete por algún tiempo y dame ocasión para echarte de menos y pensar en tu bondad y virtud, pues teniéndolas siempre a mi lado puedo llegar a olvidarlas de la misma manera que uno acaba siendo indiferente a la bendición de los rayos del sol y a la suave belleza de la luna. Vete y regresa con el cerebro curado, sano de alma y cuerpo, más bueno e inteligente, si cabe, que cuando te fuiste.»
Pero, la vida es tan extraña, que, aun cuando conseguimos la realización de nuestros deseos, nunca sucede de la manera que deseamos. Para empezar, Ethelbertha pareció no advertir mi malhumor, y tuve que hacérselo notar.
—Has de perdonarme, esta noche me siento algo extraño...
—¿Sí...? —dijo ella—. No he observado nada raro en ti. ¿Qué te ocurre?
—No te lo sabría decir, hace semanas que lo siento venir...
—Es ese whisky. Solo bebes cuando vamos a casa de Harris. Ya sabes que no te sienta bien, no tienes la cabeza fuerte...
—No es el whisky —contesté— es algo más profundo. Creo que es más espiritual que físico...
—Has vuelto a leer esas críticas —dijo ella más amablemente— ¿Por qué no sigues mis consejos y las tiras al fuego?
—¡Oh, no son las críticas! De un tiempo a esta parte son más bien halagadoras, por lo menos dos o tres...
—Pues entonces, ¿qué es? Debe de haber algo...
—No, no lo hay, y eso es lo más notable. Solo sé describir lo que siento como una extraña inquietud que parece haberse apoderado de mi ánimo...
Ethelbertha me miró con una extraña expresión, pero no dijo nada, y yo seguí hablando.
—Esta dolorosa monotonía de la vida, estos días de pacífica felicidad me aplanan.
—Yo no me quejaría. Pueden venir otros peores y quizá nos gusten menos...
—No estoy seguro —le contesté—. En una vida de continuo placer puedo imaginar el dolor como un cambio agradable. A veces me pregunto si a los santos del cielo no les pesa, de vez en cuando, la continua serenidad. Para mí, una vida de eterna felicidad, sin que la interrumpiera contraste alguno, sería una locura. Supongo —proseguí— que debo de ser un hombre muy extraño; no acabo de entenderme, y a veces hay instantes en que me odio a mí mismo.
A menudo un discursito de esta categoría, dirigido a profundidades de indescriptible emoción, ha conmovido a Ethelbertha, pero esa noche estaba extrañamente poco amable. Con respecto al paraíso y sus posibles efectos sobre mí, se limitó a decirme que no me preocupara, haciéndome notar que era de tontos pensar en lo que no podía ocurrir; y por lo que se refería a ser muy extraño, eso, suponía ella, no debía de ser culpa mía, y si los demás estaban dispuestos a soportarme ya no había más que hablar. En cuanto a la monotonía de la vida, añadió, esa era una experiencia que también conocía; de ahí que comprendiera mi estado de ánimo.
—No puedes imaginarte —exclamó Ethelbertha— cómo me gustaría dejarte solo, pero sé que no puede ser y no me preocupo más..
Nunca le había oído decir cosa semejante; sus palabras me sorprendieron y agraviaron de un modo indescriptible.
—Francamente, no es una observación muy amable –le dije- ni corresponde a una mujer casada...
—Ya lo sé —repuso—; por eso nunca lo había dicho. Vosotros, los hombres, no comprendéis que por mucho que una mujer quiera a su marido, hay momentos en que quisiera perderle de vista. Tú no sabes cuántas veces me gustaría ponerme el sombrero y salir, que nadie me preguntara adónde voy, qué voy a hacer, cuánto tiempo estaré fuera y cuándo regresaré. Tú no sabes cuántas veces me gustaría preparar una comida del gusto de los niños y mío, pero que te haría levantarte de la mesa, ponerte el sombrero y marcharte al club. Tú no sabes cuántas ganas tengo a veces de invitar a alguna amiga de mi infancia y que sé que tú no puedes soportar; y ver a la gente que quiero ver, acostarme cuando estoy cansada y levantarme cuando me dé la gana. Dos personas que comparten la vida en común se ven obligadas a sacrificarse continuamente una por otra. A veces es bueno aflojar un poco la tensión...
Al meditar, más tarde, las palabras de Ethelbertha, comprendí su sabiduría; pero, en ese momento, debo confesarlo, estaba dolorido e indignado.
—Si tu deseo es librarte de mí...
—¡Vamos, vamos, no seas tonto! Solo quiero que me dejes sola por poco tiempo, el suficiente para olvidar que tienes dos o tres defectillos; justo el suficiente para recordar qué bueno eres en otros aspectos y esperar tu regreso, ilusionada como antes en los viejos tiempos, cuando no te veía tan a menudo y así no podía sentirme indiferente, de la misma manera que uno no sabe apreciar la gloria del sol porque cada día nos alumbra...
No me gustaba el tono que adoptaba mi mujer; me parecía que en él latía cierta frivolidad que no se avenía con el tema a que nos habíamos lanzado. Que una mujer pensara alegremente en alejarse de su marido por dos o tres semanas no me parecía del todo bonito ni femenino; no era propio de Ethelbertha. Estaba francamente preocupado. Ya no tenía, en absoluto, deseos de hacer el viaje, y si no hubiera sido por Harris y George hubiera abandonado los planes; pero tal como estaban las cosas no encontraba la manera de excusarme dignamente.
—Muy bien, Ethelbertha, será como deseas. Si quieres unas vacaciones para separarte de mí, las tendrás; sin embargo, ¿sería una impertinente curiosidad por parte de un marido saber más o menos qué te propones hacer durante mi ausencia?
—Alquilaremos aquella casa en Folkestone e iré allí con Kate. Y si quieres hacerle un favor a Clara Harris, convence a su marido para que se vaya contigo y Clara nos acompañe a Folkestone. Las tres hemos pasado muy buenos ratos antes de conoceros, y será muy agradable repetirlos. ¿Crees —continuó Ethelbertha— que podrás persuadir al señor Harris?
Repuse que lo intentaría.
—Eso es ser una buena persona. Procura convencerle. Quizá también logres que George os acompañe.
Le contesté que no veía gran ventaja en que George viniera, pues, siendo soltero, su ausencia no beneficiaría a nadie; pero las mujeres no comprenden la ironía y Ethelbertha se limitó a observar que le parecía poco amable dejarle, y tuve que prometerle que se lo diría.
Por la tarde encontré a Harris en el club y le pregunté cómo le había ido.
—¡Oh, muy bien! No hay inconveniente en que me vaya... —pero había algo en su voz que sugería una felicidad incompleta, de modo que pedí más detalles.
—Estuvo suavísima; dijo que George había tenido una idea soberbia y que estaba segura de que el viaje me haría mucho bien.
—Estupendo... ¿Qué hay de malo?
—No hay nada malo, pero eso no ha sido todo: siguió hablando de otras cosas...
—Comprendo...
—Ya conoces aquella manía del cuarto de baño...
—Sí, estoy enterado, se la ha contagiado Ethelbertha... —Pues bien, he tenido que acceder a que se empiecen las obras enseguida. No podía discutir, ¡había estado tan amable! Por lo menos me costará unas cien libras...
—¿Tanto?
—Ni un penique menos... el presupuesto ya asciende a sesenta libras.
—Me desagradó mucho semejante noticia.
—Luego está la cuestión de la cocina. Todo lo que ha ido mal en casa durante los dos últimos años ha sido por culpa de la dichosa cocina.
—En casa también... Hemos vivido en siete casas desde que nos casamos, y en cada una la cocina ha sido peor que en la otra... La de ahora no solo es una inutilidad, sino que tiene instintos perversos; sabe cuándo tenemos invitados y, para fastidiarnos, se estropea a propósito...
—Nosotros vamos a poner una nueva —anunció Harris, pero sin gran satisfacción—. Clara pensó que ahorraríamos mucho haciendo ambas cosas a la vez... Creo que si una mujer quisiera una diadema de brillantes, diría que la quería para ahorrarse el precio de un sombrero.
—¿Cuánto crees que te va a costar la cocina? —le pregunté, interesado.
—No lo sé, supongo que otras veinte libras... Luego hemos hablado del piano, ¿has notado alguna vez diferencia entre un piano y otro?
—Hombre, te diré: unos suenan más fuerte que otros, pero uno acaba acostumbrándose...
—El nuestro tiene estropeados los agudos. A propósito, ¿qué son los agudos?
—Es la parte más chillona del trasto —le expliqué—, aquella que suena como si le pisara el rabo... Las partituras brillantes siempre terminan con una floritura de agudos.
—Pues se necesita más de eso: nuestro piano no tiene bastantes. Lo pondremos en el cuarto de las niñas y compraremos uno nuevo para el salón. —¿Nada más?
—No, no creo que se le ocurra nada más.
—Ya verás como cuando vuelvas a casa ya habrá pensado en otra cosa. —¿En qué?
—Una casa en Folkestone para pasar el verano.
—¿Para qué va a querer una casa en Folkestone?
—Para vivir durante los meses de verano.
—¡Si va a pasar las vacaciones con su familia en Gales, junto con los niños! Nos han invitado.
—Mira, es muy posible que vaya a Gales antes de ir a Folkestone, o quizá vaya a Gales al regresar a la ciudad, pero, a pesar de todo, querrá una casa en Folkestone para el verano. Puede que esté equivocado, y yo lo desearía por ti, pero tengo el presentimiento de que no lo estoy.
—Este viaje va a resultar carísimo...
—Ha sido una estupidez desde el principio...
—Fuimos tontos en hacer caso a George; uno de estos días nos va a meter en un verdadero compromiso. —Siempre ha sido un lioso...
—Un cabezota...
En ese momento oímos su voz en el vestíbulo preguntando si había llegado alguna carta para él.
—Será mejor que no le digamos nada, es demasiado tarde para volvernos atrás...
—No habría ninguna ventaja en ello; de todas maneras he de comprar el piano y pagar el cuarto de baño...
George entró en la habitación con el semblante muy alegre.
—¿Qué? ¿Ha ido todo bien? ¿Habéis podido arreglarlo?
Había algo en su tono que me desagradó bastante, y noté que a Harris le sucedía lo mismo.
—¿Arreglar qué... ?
—Pues, el viaje...
A mí me pareció que había llegado el momento de hablar claro.
—Mira, muchacho —le dije—. En la vida matrimonial el hombre propone y la mujer obedece. Todas las religiones así lo enseñan...
George juntó las manos y se puso a mirar al techo.
—Podemos reír y bromear un poco sobre estas cosas —continué gravemente—, pero cuando llega la hora de la verdad, eso es lo que ocurre. Hemos dicho a nuestras mujeres que pensamos irnos y, como es natural, lo han sentido mucho. Hubieran preferido venir con nosotros o que nos hubiésemos quedado con ellas, pero nos hemos limitado a apuntar cuáles eran nuestros deseos sobre el particular y… nada más...
—Perdonadme, yo no sabía... Soy soltero, la gente me cuenta esto y lo otro y lo de más allá, y yo no hago más que escuchar.
—Ahí es donde estás equivocado; cuando quieras detalles sobre el particular dirígete a Harris o a mí, y te diremos la verdad...
George nos dio las gracias y pasamos a tratar del asunto que llevábamos entre manos.
—¿Cuándo salimos? —preguntó George.
—Por lo que a mí respecta —repuso Harris— cuanto antes mejor.
No sé por qué me parece que quería irse antes de que a la señora Harris se le ocurriera pensar en otras cosas, y acordamos partir el próximo miércoles.
—¿Qué ruta seguiremos? —dijo Harris.
—Tengo una idea —exclamó George— supongo que vosotros estáis deseosos de aumentar vuestra cultura.
—No tenemos deseos de convertirnos en fenómenos; hasta cierto punto sí, siempre y cuando no sean precisos grandes gastos y no tengamos que trabajar mucho.
—Puede hacerse. Ya conocemos Holanda y el Rin; bueno, pues mi idea es ir en barco hasta Hamburgo, visitar Berlín y Dresde y hacer en bicicleta el recorrido del Schwarzwald, pasando por Nuremberg y Stuttgart...
—Según me han dicho, hay lugares preciosos en Mesopotamia —murmuró Harris.
George repuso que Mesopotamia estaba algo apartada de nuestro camino y que, en cambio, la ruta de Berlín a Dresde resultaba mejor. Al final, para bien o para mal, nos convenció de que aceptáramos su plan.
—Las bicicletas las llevaremos como siempre —dijo George—; Harris y yo en el tándem, Jerome...
—No me parece bien —interrumpió Harris firmemente—. Tú y Jerome en el tándem, y yo solo.
—Me da lo mismo —convino George— Jerome y yo en el tándem, Harris...
—No tengo inconveniente en aceptar el sistema de los turnos —interrumpí a mi vez—, pero no estoy dispuesto a arrastrar a George todo el camino; hay que repartirse el peso.
—Conforme —dijo Harris—. Nos lo repartiremos, pero se hará bajo la ineludible condición de que él ha de trabajar también...
—¿Que he de trabajar también? —repitió George sin comprender.
—Sí, que has de trabajar subiendo las cuestas…
—¡Santo cielo! —exclamó George—. ¿Es que no pensáis hacer ejercicio?
Siempre hay discusiones en torno al tándem. La teoría del que va delante es que el que va detrás no hace nada, mientras que este tiene el convencimiento de ser la fuerza motriz y de que el otro no hace absolutamente nada. Esta cuestión pertenece a la categoría de los misterios que jamás se podrán aclarar. Es verdaderamente molesto que cuando la prudencia balbucea que no nos excedamos en el esfuerzo para no enfermar del corazón y la justicia pregunta: «¿Por qué tienes que ser tú el que pedalee tanto? Esto no es un coche, no se trata de arrastrar a un pasajero», oigamos a nuestro compañero inquirir:
—¿Qué te ocurre? ¿Has perdido los pedales?
En los primeros tiempos de casado, Harris tuvo un gran disgusto en cierta ocasión debido a esta imposibilidad de saber lo que hace el que va detrás. Iba en tándem con su esposa por Holanda, las carreteras estaban llenas de baches y la bicicleta saltaba sin cesar.
—Agárrate bien —dijo Harris sin volver la cabeza, y ella entendió que le decía «bájate». Por qué pensó que le decía «bájate» cuando le recomendaba afirmarse bien en el sillín, eso es algo que ninguno de los dos puede explicar.
La señora Harris explica lo sucedido de la siguiente manera: «Si me hubieras dicho que me agarrara, ¿por qué iba a bajar?» Y la versión de Harris es esta: «Si hubiese querido que bajaras, ¿por qué iba a decirte que te agarraras?»
La amargura de aquel incidente se ha evaporado; no obstante, aún suelen discutir sobre el particular.