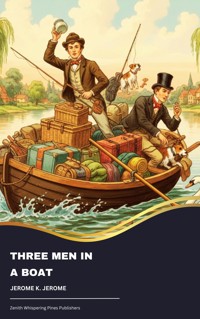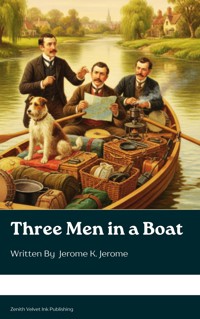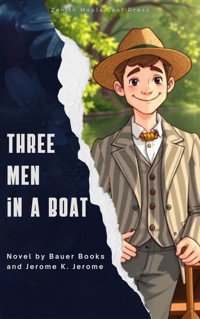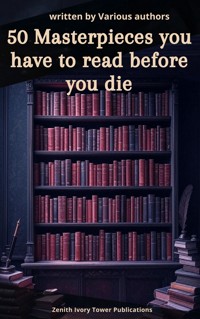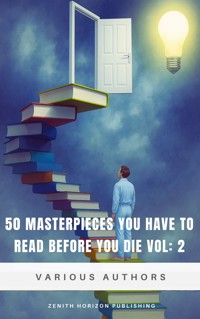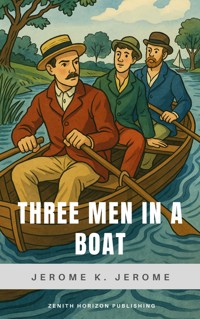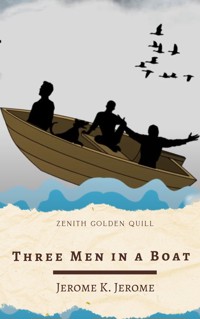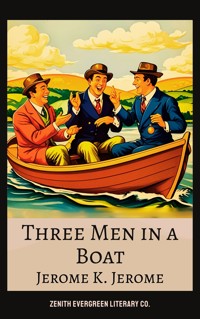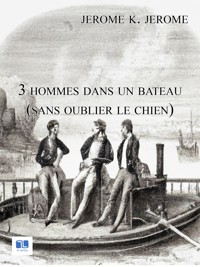Tres en una barca
¡sin contar el perro!
Jerome K. Jerome
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Traducción de Juan LeitaIntroducción: Juan Leita
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, su época y su obra
PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPITULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPITULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
Introducción al autor, su época y su obra
La inclusión de obras de Jerome K. Jerome entre cualquier selección de humoristas contemporáneos es casi obligada. Pero a la vez invita a hacer un breve análisis acerca de la contemporaneidad y el humor, que ponga de relieve cuanto hay todavía de actual en la obra de este escritor. Porque de Jerome K. Jerome, en efecto, arranca una tradición humorística plenamente vigente —esa que se caracteriza como el «humor inglés»— en la que encontraremos nombres como Wodehouse, Crompton, Daninos, Gordon, por citar solo algunos de los más destacados e incluidos también en cualquier biblioteca que se precie. Y este hecho merece ser subrayado porque la larga nómina de autores que, en mayor o menor medida, ingleses y no ingleses, se han incorporado a lo largo del presente siglo a esa tradición ha hecho empalidecer, de alguna forma, la originalidad de su creador, máxime al darse en este todavía un fuerte entronque con las formas del pasado.
Es bien sabido que el humor está sujeto a modas y que cada generación tiene un particular modo de reír. Sucede con él lo que con otros géneros literarios, pero quizá más acusadamente, ya que, mientras que somos capaces de referir al contexto de su tiempo otros tipos de obras literarias, recreando la situación en que fueron escritas para mejor poder saborearlas, ese mismo esfuerzo de comprensión aplicado al género humorístico nos pone en una tesitura poco propicia para la risa. Pero es el caso que en las postrimerías de la anterior centuria se desarrolla en Inglaterra un tipo de humor que bien podemos calificar de contemporáneo, que ha producido en el presente siglo una serie de obras muy características —ligadas estrechamente unas a otras, en un progreso perceptible— y que difícilmente puede ponerse en relación directa con humoristas del pasado. Entre los autores que dan inicio a esa nueva forma de entender el humor hay que reconocer, acaso como el más destacado, al que aquí toca presentar.
Nacido en 1859, su etapa más prolífica como escritor se sitúa en la década final del siglo XIX y en la inicial del XX, aunque vivió hasta 1927. Pertenece, pues, a una generación que fue educada en la moral victoriana pero que, al propio tiempo, hubo de optar por unas costumbres y actitudes más libres cuando el victorianismo empezó a desmoronarse en los últimos años de la reina Victoria. A la misma generación a la que pertenecieron Oscar Wilde (18541900) y Bernard Shaw (1856-1950). Y no elegimos estos dos ilustres nombres al azar, sino porque es muy oportuno tenerlos presentes como referencia. Con su brillante ingeniosidad y sus escándalos Wilde, con su acre sarcasmo Bernard Shaw, estos dos grandes escritores protagonizaron la reacción antivictoriana; pero los dos; en cierto modo —y en parte por su condición de irlandeses—, partieron de posiciones externas al victorianismo: el esteticismo de origen francés en el caso de Wilde, el teatro de denuncia social ibseniano en el caso de Shaw. En cambio, Jerome K. Jerome representa una crítica del victorianismo mucho más amable, no exenta de ternura incluso, en la misma medida en que se ejerce desde dentro y sin ánimo de destruir nada, sino tan solo de divertir.
Es lógico que semejante punto de partida, intrascendente, sin aristas, carente de los rasgos más llamativos de la genialidad, haya dado tugar a una obra que, desde la perspectiva actual, resiste mal la comparación con la de los dos genios citados. Pero sería erróneo desconocer el éxito que tuvieron en su momento los escritos de Jerome K. Jerome en amplísimas capas de la sociedad de su tiempo, mucho más amplias, sin duda, que las que celebraron en su estreno las obras teatrales de Wilde o de Shaw, aunque la larga vida de este último iba a permitirle disfrutar el triunfo inmediato, pero escribiendo ya para una sociedad bien diversa de la que censuró, por ejemplo, la profesión de la señora Warren. Y debe destacarse asimismo que algunas de las obras más conocidas de Jerome fueron pronto divulgadas en los Estados Unidos y en Alemania, con notable fortuna editorial. En concreto, Tres en una barca y su continuación Tres ingleses en Alemania.
Una valoración justa de esas obras debe hacerse sobre el trasfondo desde el que surgieron, que es, como ya se ha dicho, el de la Inglaterra victoriana. La juventud, primero, de la reina Victoria al heredar la Corona —dieciocho años— y luego el respeto a su larga viudez a partir de 1861— sirvieron de excusa a la oleada de pudibundez que invadió las letras y los escenarios ingleses, y que no fue en realidad más que una manifestación del conservadurismo frente al fermento revolucionario que pudiera darse en ese terreno. Si a consecuencia de ello la literatura y el teatro ingleses no perdieron su fuerza fue, sobre todo, por el auge de la llamada «novela social», en la que tanto destacó Charles Dickens. Bien es cierto, sin embargo, que el éxito de ese tipo de novela radicó en la sabia dosificación de «realismo» y sentimentalismo, de forma que en muchos casos la exposición un tanto lacrimógena de las miserias sociales sirvió para crear buenas conciencias, más que para impulsar una decidida reforma. Como ha dicho acertadamente algún autor, se trató de dar a aquellas miserias una solución psicológica, en vez de remediarlas sociológicamente. Y todo ello en el transcurso de unos años que en el continente europeo fueron testigos de profundos cambios sociales, no siempre pacíficos. De ahí la desconfianza con que durante mucho tiempo fueron vistas desde Inglaterra las obras de los autores continentales.
Un terreno así no era, evidentemente, campo abonado para el desarrollo de una literatura humorística de cierta entidad. Y este es uno de los muchos puntos en que la sociedad victoriana —abundante, por lo demás, en grandes personalidades y realizaciones— se mostró singularmente estéril. Es comprensible, porque no hay nada tan revolucionario como el humor.
Podrá parecer irreverente el paralelismo, pero es bien cierto que la Inglaterra victoriana provocó, por reacción, las obras de Karl Marx, así como dio origen a ese fermento que había de destruirla: lo que llamamos humor inglés. Y habría que ser cautos a la hora de atribuir a aquellas y a este la parte que les corresponde en la evolución de las estructuras sociales, porque es posible que nos lleváramos una sorpresa. No cabe duda de que es posible hacer una revolución sin humor, y de ello la historia proporciona abundantes ejemplos. Pero también puede afirmarse que una sociedad no puede quedar estancada desde el momento mismo en que es capaz de reírse de sí misma: grado notable de madurez que la hace evolucionar desde dentro de sí y sin los traumas que la revolución lleva consigo. Vitalidad y risa son dos realidades que marchan íntimamente unidas, de modo que no puede extrañarnos que a este último tema haya dedicado una de sus obras más destacadas el filósofo Henri Bergson, máximo representante de la filosofía vitalista contemporánea. Risa y filosofía, digámoslo bien claramente, son las dos actividades del espíritu que colocan al hombre por encima del reino animal, siempre anclado a su realidad concreta y sin poder sobrepasarla; y ambas nacen de un tronco común: la sorpresa ante el mundo que nos rodea. Con ventaja, para la risa, de que en modo alguno predispone a la neurastenia. Por ello el humorismo es, de hecho, una especie de filosofía y acaso puede afirmarse también que algunas filosofías —y no las más desdeñables— encierran una pizca de humorada.
Pues bien: las obras de Jerome K. Jerome ofrecen el gran aliciente de la ambigüedad. Son en buena medida victorianas, pero al propio tiempo constituyen una superación de su época marcando caminos que otros llevarían luego más adelante. En ocasiones despliegan ante nuestros ojos un mundo y unos sentimientos que se nos muestran como trasnochados, pero lo indiscutiblemente actual es el espíritu que, participando de aquellos, sabe contraponerles la nota humorística, destructora, revolucionaria. Tal ocurre, sobre todo, en la mejor de sus obras, Tres en una barca, de la que se dice que fue planteada inicialmente como una especie de historia turística del Támesis para uso de los ya entonces numerosos aficionados a navegar por sus aguas. En este libro singular, Jerome K. Jerome logró un irrepetible punto de equilibrio que jamás volvería a superar; de ahí su absoluta vigencia y su fama. Otras obras suyas son acaso más desiguales, pero siempre se sitúan en la frontera de un mundo que se está acabando y otro que nace de las cenizas de aquel, conservando cariñosamente cuanto todavía se considera válido. Y es esta actitud del autor, más que las situaciones que narra, más que sus reflexiones aún teñidas de suave moralina, lo que todavía interesa al lector de hoy, ya que siempre tenemos detrás un pasado —histórico y también personal— que debemos asumir y superar en clave de humor para que el presente y el futuro que construimos no signifiquen algo extraño, tabla rasa de lo que se fue con el tiempo.
Jerome K. Jerome nació, como se ha dicho, en 1859 —el día 2 de mayo—, en la localidad de Walsall, en el Staffordshire, en el seno de una familia muy religiosa. Su padre se llamaba Jerome Clapp Jerome, por lo que en casa, para evitar confusiones, al hijo se le llamaba habitualmente Luther. Y a propósito del nombre completo de nuestro autor surge el misterio de la K. que figura en el medio y que es abreviatura de Ktapka. Por cierto que, a pesar de la similitud con el de su padre, este Ktapka no tiene nada que ver con el Clapp de aquel, sino que corresponde al apellido de un famoso general húngaro que era amigo íntimo de la familia Jerome. Este antiguo militar, exiliado por aquellos años en Inglaterra, debió de ejercer una profunda influencia sobre el joven Jerome (o Luther), hasta el punto de que hay quienes le responsabilizan de la vena humorística del escritor en ciernes, pues no en vano el humor húngaro era por entonces uno de los mejores logros de la literatura centroeuropea.
Siendo aún niño, la familia se trasladó a una población de la periferia londinense, Poplar, hoy ya unida a la capital, donde pasaron sus años escolares. A los quince años de edad Jerome, huérfano ya de padre y madre, entró a trabajar como escribiente en una oficina de ferrocarriles y se vio obligado a subsistir por sus propios medios, que no eran ciertamente muchos. Gran aficionado al teatro, comenzó a trabajar en sus ratos libres en la escena como aficionado y luego, tras haber ejercido algún tiempo de maestro de escuela, ya como actor profesional. Pronto también el mismo interés por el mundo del teatro le llevó a escribir sobre él una primera obra: On the Stage... and Off (En las tablas... y fuera de ellas, 1885), de la que solo obtuvo 5 libras, pero que le valió una cierta popularidad, de forma que cuando en 1888 casó con Georgina Henrietta Stanley, ya había publicado una comedia (Barbara, 1886) y podía pensarse que le aguardaba un buen futuro como literato. En efecto, al año siguiente de su boda publicó —por entregas, en la revista Home Chimes— sus Divagaciones de un vago, con gran éxito de lectores; y en 1889, también, la misma revista citada dio cabida, asimismo por entregas, a Tres en una barca. Por cierto, que el editor de Home Chimes dio una versión un tanto mutilada de la obra, al cortar muchas digresiones históricas que interrumpían —según él— la línea humorística argumental. Después de él, otros editores irrespetuosos han adoptado el mismo proceder, pero con ello se hace un flaco servicio a la obra de Jerome, pues ya se ha dicho que es en esa ajustadísima mezcla de seriedad y humor donde radica uno de sus principales atractivos. Y que conste que el propio autor era perfectamente consciente de ello: no hay más que ver la forma como repetidamente se refiere y pide excusas al lector por sus digresiones sin el menor propósito de enmienda.
Dividiendo su tiempo entre el teatro —como autor y actor— y la literatura, tuvo bastante aún para introducirse en el mundo de la edición, primero como director adjunto de la revista The Idler (1892) y luego, un año después, creando su propio semanario. No estuvo afortunado en esta empresa, a pesar de haberse apuntado un buen tanto logrando alguna obra importante para servir de base a su revista; aunque quizá la razón del fracaso deba buscarse más bien en ciertos apuros económicos que se le derivaron de un costoso proceso legal.
Los diez años siguientes vieron consolidarse su fama literaria. En ellos se suceden con regularidad obras para la escena, obras de ficción y escritos varios con destino a periódicos y revistas, sobre todo. Entre las primeras, Miss Hobbs, estrenada en 1899 con notable éxito; y entre las de ficción, los Sketches en azul lavanda y verde (1897) y Tres ingleses en Alemania (traducción libre del título inglés Three Men on the Bummel, que se publicó en 1900 tratando de reeditar el éxito de Tres en una barca a base de reanudar las peripecias de sus protagonistas varios años después y sustituyendo el deporte fluvial por algo que entonces estaba rabiosamente de moda en toda Europa: la bicicleta. Ya se ha dicho que esta última obra alcanzó también, como su antecesora, un notable éxito; y precisamente allí donde menos podía esperarse: en Alemania. Durante años sirvió como libro de lectura predilecto para el aprendizaje del inglés en muchas escuelas alemanas, siendo un precedente de lo que años más tarde serían, en Inglaterra y Francia, los cuadernos del mayor Thompson de Pierre Daninos. Y justo al cumplirse la década a que venimos refiriéndonos, en 1902, Jerome publicó su Paul Kelver, novela madurada y excelente, que muchos tienen por la más ambiciosa de cuantas escribió, aunque no conserve la vigencia que aún mantienen otras novelas suyas.
A partir de este momento la actividad literaria de Jerome K. Jerome decrece considerablemente. Pero en 1907 obtiene su mayor éxito escénico con The Passing of the Third Floor Back, que se mantuvo durante siete años en cartel y fue representada por los mejores actores del momento, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos.
Al estallar la I Guerra Mundial, Jerome, que contaba entonces cincuenta y cinco años, se ofreció para el servicio activo. Naturalmente fue rechazado por razones de edad, pero él no cejó en su empeño y al final se alistó en la Cruz Roja francesa como conductor de ambulancias. Sabemos por él mismo la honda influencia que causaron en su espíritu las escenas que presenció en el frente de batalla, que provocaron en él una transformación de su carácter de la que son prueba sus últimos escritos, en particular Todos los caminos llevan al Calvario, de 1919. Pero lo que él no dice, aunque también nos conste, es que su abnegada labor en el frente puso en serio peligro su salud, que quedó notablemente resentida.
Los últimos años de su vida los dedicó a escribir sus memorias, una autobiografía que publicó en 1926, My Life and Times, justo un año antes de que una hemorragia cerebral causara su muerte, el día 14 de junio. Fue enterrado en el cementerio parroquial de Ewelme, donde descansa en paz.
A pesar de la aureola de bohemia que rodea a las gentes del teatro,- Jerome K. Jerome fue un hombre hogareño y -en su vida, como se ha visto, queda poco lugar para acontecimientos insólitos. Es una vida con poco que contar. Como también es poco —y menudo— lo que él nos cuenta en la mayoría de sus obras.
Un paseo por el río, una excursión en bicicleta, historias corrientes de individuos sencillos y normales, con los que podemos encontrarnos todos los días. Nada que sea realmente insólito. Pero al propio tiempo, en esas situaciones tan —digámoslo francamente— triviales, descubre rasgos y matices finísimos, de honda penetración psicológica. Es detallista por naturaleza, y en ello se apoyan los recursos de su comicidad. Porque también para el humor vale aquello de que «no hay nada nuevo bajo el sol»; y así no es infrecuente ver aparecer tipos y situaciones que se nos presentan como originales, pero que hicieron ya reír a griegos o romanos cuando Aristófanes o Plauto, por ejemplo, los incluyeron en sus textos, tomándolos sin duda de una tradición aún más antigua desconocida por nosotros. Ocurre que no es la historia ni la situación en sí la clave fundamental de la comicidad; reducida a la pureza de su esquema, tal situación puede ser de lo más trillada. El don del humorista —su «gracia»— y su trabajo consiste en presentarla de un modo nuevo, personal, sorprendente... gracioso, en suma. Por eso el humorista es siempre un gran observador, un recolector de detalles.
Tal insistencia en el detalle es fundamental para el mejor humor inglés, que juega precisamente con el mantenimiento de una compostura fundamental —grave, incluso— en la anécdota y la inclusión de detalles incoherentes, turbadores, demoledores de aquella compostura. No es un humor de situaciones picantes, equívocas ni estridentes; tampoco es, propiamente, un humor de concepto; chispeante, ingenioso. Juegos de palabras, pocos; burla franca, menos. Es un humor descriptivo, sugerente, escrito o dicho con la mayor de las seriedades.
A un Oscar Wilde se le pudo llevar a la cárcel, menos por su vida escandalosa que por la irritación que en ciertas capas de la sociedad causaban sus agudas sentencias; a un Bernard Shaw se le pudo tildar de revolucionario, antisocial, bufón, y tratar de ignorarlo. Pero ¿cómo irritarse con Jerome, cómo atribuir la más mínima intención revolucionaria a sus protagonistas ni a él mismo? Y así sucede que, insensiblemente, las actitudes de George, de Harris o de J. —los tres de la barca y de la bicicleta— van calando en el seno de una sociedad que se ve retratada a sí misma, con cierta benevolencia, además, y que acaba pensando y sintiendo —sobre todo sintiendo— un poco como ellos. El encorsetado victorianismo no podía tener peor enemigo.
Y, a propósito de tales personajes mencionados, hay que decir que no son en absoluto imaginarios. Harris se llamaba en realidad Cart Hentschel y era un joven polaco afincado en Inglaterra; George era George Wingrave; y en cuanto a J.,este era naturalmente Jerome. Y los tres tenían la buena costumbre de pasar sus vacaciones en el río, ese viejo Támesis que da vida y paisaje a la campiña inglesa y que ha sido testigo de tantos acontecimientos históricos. Hasta el propio Montmorency no ha sido totalmente inventado. Y era normal: no se le puede pedir a un escritor que invente tipos tan corrientes, tan poco heroicos, tan... como uno mismo. Y así se opera un curioso fenómeno en Tres en una barca: que lo único real parecen ser los tres excursionistas y el can acompañante, mientras que el río, el paisaje e incluso las poblaciones que se cruzan, por no mencionar ya esos retazos de historia que parecen leyenda más bien, parecen sumergidos en una bruma mágica que los disuelve en lontananza. Es lo mismo que ocurre con las divagaciones morales, que no son ironía como a primera vista pudiera creerse, sino digresión moral con todas las de la ley; también ellas se relegan a un segundo término, acaso solo para servir de marco a las triviales peripecias del trío.
A nuestro autor se le ha criticado precisamente por esas digresiones morales que, siendo muy consonantes con su época, hoy parecen un poco fuera de lugar. El difuso sentimentalismo que aflora especialmente en sus escritos periodísticos, el afán aleccionador de muchas de sus narraciones, resultan hoy, acaso, un tanto irritantes, sobre todo tratándose de unos escritos que se nos ofrecen como humorísticos. Pero habría mucho que decir acerca de esos mismos pasajes y de si están o no tan fuera de lugar como a primera vista se objeta. Jerome se nos muestra también en ellos finísimo psicólogo, sin que el propósito moralizador entorpezca otros fines estrictamente literarios. Algunos de esos pasajes son, literariamente, muy bellos; en otros se descubre una sutil punta de ironía; y otros, en fin, abordan temas y realidades que acaso nos desasosieguen un tanto porque se atreven a entrar en un terreno que muchos escritores de hoy consideran vedado; en otras palabras, porque nos hacen pensar sobre nosotros mismos, de un modo di recto. Para una época tan poco dada a juzgarse a sí misma como la presente, excesivamente volcada a sus realizaciones, es lógico que le resulte extraño ese inesperado reflejo de sí en unas aguas donde no fue a buscarlo. Pero precisamente por eso, por tan inesperado, hace mella. Y resulta muy grata para muchos esa mezcla de humor y gravedad que Jerome sabe dosificar como nadie. Lejos de atormentarnos con una imagen desazonante, su visión de los hombres es optimista, comprensiva, alentadora.
¿Explica esto la aceptación universal de Tres en una barca? ¿Qué personas que jamás han ido de excursión por el Támesis, ni alberguen et menor propósito de hacerlo, se interesen por esa especie de «guía turística», a pesar del humor con que está redactada? ¿Que en los Estados Unidos se vendieran un millón de ejemplares de esta obra, en vida de su autor —quien, por cierto, no recibió ni un soto dólar por esas ventas al otro lado del Atlántico, por no existir aún una convención de derechos de autor que le amparase—, y que en Inglaterra y Europa se multiplicasen las ediciones, algunas de ellas piratas? Ni el paisaje, ni la historia inglesa, ni las divagaciones de carácter moral hubieran merecido esa suerte: lo que hace que aún hoy las leamos con agrado es que son el marco adecuado del humor, un humor intemporal, que todos entendemos por los cuatro puntos cardinales del globo.
La introducción debe acabar aquí forzosamente. No es preciso añadir nada más. Resta saber en qué medida el humor de Jerome K. Jerome es plenamente actual, saber si todavía es capaz de hacer reír a las generaciones de hoy. Pero eso es algo sobre lo que realmente resultaría superfluo divagar cuando el lector tiene en sus manos el libro y está a punto de iniciar su lectura. Próximo al centenario de su fallecimiento, el libro está ahí, compendiando lo mejor de la obra de alguien que fue un hombre bueno y un humorista de primerísima fila. No existen, desgraciadamente para la humanidad, demasiadas obras de las que pueda hacerse una presentación semejante.
PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN
La principal belleza de este libro no estriba tanto en su estilo literario, o en la amplitud y utilidad de la información que contiene, cuanto en su pura y simple veracidad. Sus páginas son el relato de unos acontecimientos que realmente sucedieron. Me he limitado a darles unos toques de color, por amor al arte. Pero George, Harris y Montmorency no son ideales poéticos, sino seres de carne y hueso, especialmente George, que pesa como unos ciento diez kilos. Otros libros podrán superar a este en profundidad de pensamiento y conocimiento de la naturaleza humana; otros rivalizarán con él en extensión u originalidad... Pero, en lo que respecta a su desesperante e incorregible veracidad, nada de lo descubierto hasta hoy puede hacerle sombra. Esto, más que cualquier otro de sus encantos, hará —creo yo— que este libro sea apreciado por el lector más exigente y dará mayor peso a la moraleja contenida en la historia.
Londres, agosto de 1889
CAPÍTULO PRIMERO
Tres hombres postrados — Los padecimientos de George y Harris — Una víctima de ciento siete enfermedades fatales — útiles prescripciones facultativas — Tratamiento de las enfermedades infantiles del hígado — Coincidimos en que se trata de exceso de trabajo y en que necesitamos descanso — ¿Una semana en el ondulante piélago? — George propone el río — Los reparos de Montmorency — La moción original se aprueba por mayoría de tres votos a uno.
La cosa empezó un día en que cuatro de nosotros —George, William Samuel Harris, yo mismo y Montmorency— nos encontrábamos sentados en el salón de mi casa, fumando y charlando de lo malísimamente mal que nos sentíamos... mal desde un punto de vista médico, por supuesto.
Nos hallábamos todos muy decaídos, y eso nos preocupaba. Harris decía que a ratos era víctima de unos vahídos tan fuertes, que casi perdía conciencia de sus actos; George se quejaba de lo mismo, y de casi perder en esas ocasiones conciencia de los suyos. En mi caso, lo que andaba mal era el hígado. Y podía afirmarlo con certeza, porque precisamente había estado leyendo el prospecto de unas píldoras hepáticas en el que se detallaban los diferentes síntomas por los que uno puede deducir que su hígado no marcha. Yo los tenía todos.
Reconozco que es extraordinario, pero jamás he podido leer el prospecto de un medicamento sin que a renglón seguido me vea forzado a concluir que estoy aquejado de la enfermedad de que allí se trata, y en su forma más virulenta. Los síntomas descritos parecen coincidir exactamente en cada caso con lo que a mí me viene pasando desde siempre.
Recuerdo cierta ocasión en que acudí a la biblioteca del Museo Británico para informarme acerca del tratamiento a aplicar a una leve dolencia que por entonces me aquejaba... fiebre del heno, creo. Cogí la enciclopedia y en un instante me informé de la cuestión que allí me había llevado. Pero luego, en un momento de inconsciencia, distraídamente, empecé a pasar páginas y páginas y a abordar, como quien no quiere la cosa, el estudio de las enfermedades en general. Ya no recuerdo cuál fue la primera con la que me topé, aunque sin duda se trataba de un mal terrible y devastador; el caso es que, aún no iba por la mitad de la lista de «síntomas premonitorios», cuando ya había nacido en mí el convencimiento de que me tenía en sus garras.
Quedé paralizado por el horror. Y en la apatía de la desesperación, no se me ocurrió nada mejor que pasar algunas páginas más. Fue así como llegué a la fiebre tifoidea, leí sus síntomas, descubrí que la tenía —que la tenía desde meses atrás, sin saberlo—, y empecé a preguntarme qué más enfermedades habrían hecho presa en mí. Tras haber dado con el baile de san Vito —y comprobar, como ya barruntaba, que lo padecía también—, empecé a sentir interés por mi caso y decidí llegar hasta el fondo, esto es, comenzar alfabéticamente. Aguda, fiebre... La tenía desde hacía mucho; en dos semanas más entraría en la fase crítica. Bright, enfermedad de... Me tranquilizó descubrir que la padecía solo en su variedad leve y que, por ese lado, podría vivir con ella muchos años. Cólera... Lo tenía también, y con complicaciones serias. En cuanto a la difteria, se diría que había nacido con ella a cuestas. En fin, que repasé concienzudamente las veintiséis letras del alfabeto y llegué a la conclusión de que la única enfermedad que no tenía era el callo de beata.
En un primer momento, esto me molestó. Me pareció como una especie de desaire. ¿Por qué no padecía yo el callo de beata? ¿Por qué esa salvedad insidiosa? Pero después prevalecieron en mí sentimientos menos codiciosos. Me dije que tenía todas las demás enfermedades conocidas en farmacología, y esta reflexión me hizo sentir menos egoísta y más inclinado a resignarme a vivir sin el callo de beata. La gota —pronto se vería— se había apoderado de mí, sin yo saberlo, en su forma más virulenta. Y era evidente, también, que venía padeciendo lymosis desde mi más tierna infancia. Ahora bien: después de lymosis ya no venía ninguna otra enfermedad, por lo que me permití deducir que allí acababan también todos mis males.
Me detuve a considerar el asunto. Pensé en lo interesante que debía de ser yo en cuanto caso clínico y lo valioso que sería para cualquier facultad de medicina. De tenerme a mí, los estudiantes no tendrían necesidad de ir de hospital en hospital. Yo mismo era un hospital. Les bastaría con dar unas vueltas a mi alrededor e ir luego a recoger su título.
Luego me pregunté cuánto me quedaría de vida, e intenté examinarme. Me tomé el pulso. Al principio no noté pulso alguno; luego, de pronto, pareció ponerse en marcha. Miré el reloj para cronometrarlo y contabilicé ciento cuarenta y siete pulsaciones por minuto. A continuación traté de captar los latidos de mi corazón. Vano intento: había dejado de latir. Con el tiempo he ido haciéndome a la idea de que, a pesar de todo, lo tengo, y que funciona; pero la verdad es que no puedo probarlo. Empecé luego a darme golpecitos por delante —desde lo que yo llamo mi cintura hasta la cabeza—, para seguir con unos cuantos por los costados y por lo que alcancé de la espalda. No oí ni noté nada. Traté de verme la lengua; la saqué todo lo que pude y, cerrando un ojo, probé a mirarla con el otro. Tan solo alcancé a ver un poco la punta, pero ello fue bastante para corroborar mi certidumbre de estar pasando la escarlatina.
En suma: había entrado en la biblioteca como un hombre sano y feliz. Salí de ella arrastrándome como un despojo decrépito.
Me fui a ver a mi médico. Es un viejo amigo que me toma el pulso, me examina la lengua y me habla del tiempo —todo ello gratis— cada vez que yo creo estar enfermo. Así que me pareció que le haría un favor yendo a visitarle en esta ocasión. «Lo que más quiere un médico —me dije— es practicar. ¡Tiene que verme! Conmigo adquirirá más experiencia que con mil setecientos de esos vulgares y reiterativos pacientes que solo tienen una o dos enfermedades por barba». Así que me fui derecho a él.
—Veamos, ¿qué te ocurre? —me dijo.
Y yo le respondí:
—Mira, chico... No voy a hacerte perder el tiempo explicándote lo que me pasa. La vida es breve, y quizá estarías muerto para cuando yo concluyera con mis explicaciones. Más vale que te diga lo que no me ocurre. No tengo callo de beata. El porqué es algo que no sabría decirte; pero el hecho es que no lo tengo. Todo lo demás, sí.
Y le expliqué cómo había llegado a descubrirlo.
Por toda respuesta hizo que me quitara la ropa para echarme un vistazo por dentro, me agarró por la muñeca y, cuando menos me lo esperaba, me pegó un golpe en el pecho..., proceder que me atrevo a calificar de cobarde. Luego restregó su mejilla contra mi espalda. Tras lo cual, volvió a su mesa y extendió una receta que me entregó doblada. La guardé en mi bolsillo, y me fui.
No la abrí. Me encaminé a la farmacia más próxima y se la tendí al farmacéutico. El hombre la leyó y me la devolvió diciéndome que no me podía atender.
Le pregunté:
—¿No es usted farmacéutico?
Me respondió:
—Soy farmacéutico. Si fuera una combinación de supermercado y pensión familiar, quizá estaría en condiciones de poderle servir. Pero, como soy solo un simple farmacéutico, esto está más allá de mis posibilidades. Leí la receta, que decía:
1 libra de bistec, con
1 pinta de cerveza cada 6 horas.
1 paseo de diez millas cada mañana.
1 cama a las 11 en punto cada noche.
Y no atiborres tu cabeza de cosas que no entiendes.
Seguí sus instrucciones, con el feliz resultado —al menos para mí— de mantenerme en vida hasta el día de hoy.
Pero al presente, y volviendo ya al prospecto de las píldoras para el hígado, reunía sin lugar a dudas todos los síntomas, sobre todo el capital de ellos: «aversión generalizada a cualquier tipo de trabajo».
No hay lengua capaz de expresar cuánto he sufrido a este respecto. Desde mi más tierna infancia he sido un auténtico mártir. Y de muchacho no pasaba día sin que mi enfermedad diera esa muestra de su existencia. Nadie sabía entonces que se trataba de mi hígado. La ciencia médica estaba mucho más atrasada que ahora, y solían achacarlo a pereza.
«Y tú, pequeño gandul —me decían—, ¿no podrías levantarte y hacer algo por ti mismo?» Sin ocurrírseles, claro, que era cosa de mi enfermedad.
Y no me daban píldoras, sino pescozones. Aunque, por extraño que parezca, los tales pescozones a menudo aliviaban mi mal, siquiera momentáneamente. He podido darme cuenta de que un pescozón bien dado surte mayor efecto en mi hígado y me pone en mejor disposición de hacer sin pérdida de tiempo lo que tengo que hacer, que ahora toda una caja de píldoras.
Ya se sabe: muchas veces los sencillos y anticuados remedios son más eficaces que todo el arsenal de la farmacopea.
Nos pasamos como una media hora describiéndonos mutuamente nuestras enfermedades. Yo expliqué a George y William Harris lo mal que me sentía al levantarme por las mañanas, y William Harris nos contó lo mal que se sentía al acostarse. George, por su parte, nos ofreció desde la alfombra frente a la chimenea una lúcida e impresionante representación de lo mal que pasaba las noches.
George se imagina que está enfermo; pero, en realidad, a él nunca le ocurre nada. Ya me entienden ustedes.
En estas estábamos cuando llamó a la puerta mistress Poppets para preguntar si nos servía la cena. Nos sonreímos tristemente unos a otros, diciéndonos que a lo mejor nos sentaría bien un bocadito. Harris dijo algo a propósito de que algo en el estómago ayuda a mantener a raya la enfermedad. Así que cuando mistress Poppets entró la bandeja, nos sentamos a la mesa para mordisquear un filetito con cebolla y un poquitín de tarta de ruibarbo.
Debo de haber estado realmente enfermo en aquella ocasión, porque recuerdo que, a la media hora de haber empezado a cenar, o poco más, perdí todo interés por la comida y —cosa rara en mí— no quise tomar queso.
Cumplido este deber, volvimos a llenar nuestras copas, encendimos las pipas y reanudamos la discusión acerca de nuestro estado de salud. Nadie sabía a punto cierto qué era lo que nos ocurría, pero el acuerdo fue total en que, se tratara de lo que se tratara, era debido a un exceso de trabajo. —Lo que necesitamos es descanso —dijo Harris.
—Descanso y un radical cambio de aires —sentenció George—. El exceso de tensión en nuestros cerebros ha provocado una depresión generalizada en todo el sistema. Un cambio de aires y la total ausencia de la necesidad de pensar restablecerán nuestro equilibrio mental.
George tiene un primo que figura en el censo como estudiante de medicina; por eso se le ha pegado de él cierta familiaridad facultativa en el modo de describir estas cosas.
Coincidí con George y sugerí que buscáramos algún rincón perdido del viejo mundo, lejos de las multitudes enloquecedoras, para pasar una soleada semana de ensueño en sus soñolientos senderos; algún escondrijo medio olvidado que las hadas guardaran del mundanal ruido; algún vetusto nido de águilas en lo alto de los farallones del Tiempo, desde el que las inquietas olas del siglo diecinueve no fueran más que un débil y lejano rumor.
Todo ello le pareció a Harris demasiado melancólico. Dijo saber a qué me estaba refiriendo: un lugar donde todo el mundo se va a la cama antes de las ocho, donde no hay forma de conseguir un periódico deportivo ni que lo pidas de rodillas y donde tienes que caminar diez millas para que te sirvan un trago.
—No —replicó—, si lo que queréis es descanso y cambio de aires, nada mejor que un viaje por mar.
Me opuse firmemente a esa idea. Uno puede disfrutar de un viaje por mar cuando lo emprende por un par de meses, pero si ha de durar una semana, es una barbaridad.
Te embarcas un lunes con el íntimo convencimiento de que lo vas a pasar de fábula. Agitas la mano en un airoso gesto de despedida a los amigos que se quedan en el muelle, enciendes la mayor de tus pipas y te contoneas arrogantemente por el puente como si fueras el capitán Cook, sir Francis Drake y Cristóbal Colón en una pieza. El martes desearías no haber subido a bordo. El miércoles, jueves y viernes desearías estar muerto. El sábado te sientes ya con ánimos para tragar unos sorbos de caldito de buey, y subes al puente a sentarte en una tumbona, y respondes con una lánguida y dulce sonrisa cuando algún alma caritativa te pregunta si te encuentras mejor. El domingo empiezas a caminar otra vez y a comer cosas sólidas. Y en la mañana del lunes, mientras aguardas, acodado en la borda con tu maleta y tu paraguas en la mano, el momento de desembarcar, empiezas a tomarle gusto a la cosa.
Recuerdo que una vez mi cuñado hizo una breve travesía por razones de salud. Tomó un pasaje de ida y vuelta Londres-Liverpool. Y al llegar a Liverpool su única preocupación era buscar quien le comprara el pasaje de vuelta.
Me contaron que el pasaje en cuestión fue ofrecido por toda la ciudad con un descuento fabuloso y que al final solo pudo ser vendido por cuatro chavos a un joven de aspecto bilioso a quien su médico acababa de recomendar aires de mar y ejercicio.
—¡Aires de mar! —exclamó mi cuñado, al tiempo que le colocaba cariñosamente el pasaje en la mano—. Tendrá bastante para el resto de sus días. Y en cuanto a ejercicio... Bueno, hará usted más ejercicio en este barco que dando saltos mortales en tierra firme.
Mi cuñado, por su parte, regresó a Londres en tren. Decidió que los Ferrocarriles del Norte y del Oeste eran perfectamente beneficiosos para su salud.
Otro conocido mío se embarcó en un crucero de una semana a lo largo de la costa. Antes de zarpar, el camarero vino a preguntarle si prefería abonar la manutención en bloque o bien pagar individualmente cada comida. Le recomendó la primera de ambas opciones, pues de esa forma habría de resultarle mucho más barato: unas dos libras y cinco peniques por el total de la semana. El desayuno —le dijo— incluiría pescado y carne asada. El almuerzo, a la una, constaría de cuatro platos. La cena se serviría a las seis: sopa, pescado, entrante, asado, aves, ensalada, dulces, queso y postre. Y a las diez habría un ligero resopón.
Mi amigo, que es un tragón de cuidado, pensó que le convenía más el precio en bloque de las dos libras cinco, y lo pidió.
La llamada para el almuerzo sonó justo a la altura de Sheerness. Se sorprendió de no sentirse tan hambriento como había supuesto que estaría, por lo que se contentó con un caldo de carne y fresas con nata. Pasó toda la tarde debatiéndose en un dilema: a ratos le parecía haber pasado semanas enteras alimentándose exclusivamente de caldo, y al momento siguiente tenía la sensación de que su único alimento en los pasados años habían sido las fresas con nata.
Y lo peor era que ni el caldo ni las fresas con nata parecían hallarse tampoco muy a gusto en su estómago...
A las seis vinieron a advertirle que la cena estaba ya servida. La noticia no suscitó en él ningún entusiasmo, pero pensó que había que amortizar algo de las dos libras cinco y, apoyándose en los cabos y en todos los objetos que encontró a su paso, bajó al comedor. Llegado al final de la escalerilla le acogió un agradable aroma de cebollas con jamón caliente, mezclado con el de pescado frito y verduras. Y cuando se le acercó el camarero y le preguntó con sonrisa empalagosa:
—¿En qué puedo servirle, señor?
Respondió con apenas un hilo de voz:
—¡Sáqueme de aquí!
Se lo llevaron rápidamente, lo dejaron bien apuntalado en la barandilla, a sotavento, y se alejaron de él a toda prisa.
Durante los siguientes cuatro días llevó una vida sobria e irreprochable a base de galleta y sifón. Pero hacia el sábado se sintió restablecido y se acercó al bar a tomar un té suave y unas tostadas. El lunes estaba ya atiborrándose de caldo de gallina. Desembarcó el martes, y -cuando vio alejarse el barco desde el muelle, lo siguió con mirada pesarosa, diciendo:
—¡Ahí se va! ¡Ahí se va llevándose dos libras de comida que me pertenece y a la que no he podido hincar el diente!
Decía más tarde que si le hubieran permitido estar un día más a bordo, habría podido poner las cosas en su sitio.
Me opuse, pues, rotundamente a la idea de un viaje por mar. Y no pensando precisamente en mí, que nunca me había mareado, sino porque temía por George. George replicó que por su parte no había ningún problema y que incluso era posible que llegara a gustarle, pero que nos aconsejaba a Harris y a mí que abandonáramos aquella idea, porque estaba seguro de que ninguno de los dos lo resistiríamos. Harris, a su vez, comentó que para él sería siempre un misterio cómo se las arreglaba la gente para marearse en el mar, si no era que lo hacían aposta, por afectación; y nos explicó que a menudo había deseado marearse, pero sin conseguirlo.
Y empezó a contarnos anécdotas de las veces que había cruzado el Canal con el mar tan alborotado que los pasajeros tenían que permanecer amarrados a sus literas, mientras que el capitán y él eran los dos únicos seres a bordo inmunes al mareo. En otros casos fueron él y el segundo oficial; pero, por lo común, siempre se trató de él y otro. Cuando no de él solito.
Es curioso, pero jamás he encontrado en tierra firme a nadie que reconozca haberse mareado en el mar. Y, sin embargo, cuando viajas en barco topas con muchedumbres de gente mareada, cargamentos enteros... Pero todavía es la hora de que me encuentre en tierra con alguien que se haya mareado alguna vez... ¿Dónde se esconderán, cuando están en tierra, esos miles y miles de malos marineros que pululan en los barcos? Es un misterio.
A menos que la mayoría sean como el tipo al que vi un día en el barco de Yarmouth. Eso sí que resolvería el enigma. Recuerdo que fue justo al salir de Southend Pier. Se hallaba asomado por una escotilla en posición muy peligrosa, por lo que me acerqué para evitar una desgracia.
—¡Eh! ¡No se asome tanto! —dije cogiéndole por el hombro—. Va a caerse al mar.
—¡Ay! ¡Ojalá me cayera! —fue su respuesta; y tuve que dejarle como estaba.
Tres semanas después me lo encontré en el salón de un balneario. Estaba hablando de sus viajes y explicando con entusiasmo lo mucho que le gustaba el mar.
—¿Que si soy buen marino? —respondía a la envidiosa pregunta de un tierno jovenzuelo—. Bueno, confieso que una vez llegué a sentirme un poco mareado. Fue en el cabo de Hornos. A la mañana siguiente, el barco naufragó. Intervine yo:
—¿No se sintió usted un poco mareado cierto día frente a Southend Pier, hasta el punto de desear saltar por la borda?
—¿Southend Pier? —repitió él con expresión de perplejidad.
—Sí, camino de Yarmouth; el viernes de hace tres semanas.
—¡Oh! ¡Ah! Sí, ahora recuerdo —respondió recobrándose—Aquella tarde me dolía la cabeza. Fueron los encurtidos, ¿sabe? Los peores que he tomado jamás en un barco que se precie. ¿Los probó usted?
Por mi parte he descubierto que balanceándome puedo prevenir con toda eficacia el mareo. Te plantas en el centro del puente y vas moviendo el cuerpo siguiendo el cabeceo del barco, de forma que mantengas siempre la vertical. Cuando el barco levanta la proa, te inclinas hacia adelante, hasta casi tocar el puente con la nariz; cuando se alza de popa, te echas tú hacia atrás. Este sistema sirve a las mil maravillas durante una hora o dos, pero, ¡claro!, no puedes estar balanceándote toda una semana.
George propuso:
—¡Vayamos río arriba!
Allí —explicó— encontraríamos aire puro, ejercicio y tranquilidad; el continuo cambio de panorama distraería nuestras mentes —incluyendo lo que de mente pudiera haber en Harris— y el duro esfuerzo físico nos daría buen apetito y buen sueño.