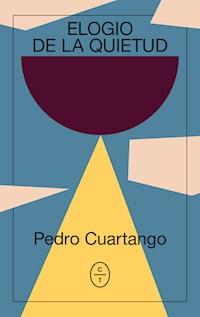
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Elogio de la quietud son las refexiones a medio camino entre un mundo que acaba —el de la letra impresa y la cultura del siglo XX—, y otro que comienza —el de las redes sociales y la inteligencia artificial—. Un tiempo que ha desplazado a los medios de comunicación convencionales y ha convertido el ejercicio de distinguir la verdad de la mentira en un objetivo que empieza a ser inalcanzable. La infancia como territorio de la memoria, la juventud desbocada, el auge y la caida de un periodismo en decadencia, van tejiendo las páginas de este libro, en el que el autor se rebela ante la pérdida de una forma de entender la cultura, las relaciones humanas o el deseo de conocimiento. Una mirada que enfrenta nuestro convulso presente con las grandes obras de literatura, el cine o la filosofía. Una obra valiente que encontrará la complicidad del lector, escrita con la sabiduría, el reposo y el elegante escepticismo de quien ha vivido intensamente y ya lo ha visto casi todo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© Círculo de Tiza (Derecho y Revés, SL)
www.circulodetiza.es
© Del texto: Pedro Cuartango
© De la fotografía: JEOSM
Primera edición: Enero 2020
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Maquetación: María Torre
Impreso en España por Kadmos
ISBN: 978-84-949131-6-7
E-ISBN: 978-84-121034-1-0
Depósito legal: M-25145-2019
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni
parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de
ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
A David Gistau
Prólogo
El tiempo recobrado
Lo confesaré de entrada: el libro que llega a las manos del lector carece de pretensiones. No quiero convencer a nadie de nada; no es mi intención cambiar el mundo ni creo que mis reflexiones vayan a orientar a quien desee encontrar un camino. Lo que escribo responde simplemente a una necesidad, a un desahogo; a un intento de atrapar la fugacidad del tiempo, que es lo que nos mueve a quienes realizamos este ejercicio de sentarnos frente a una hoja en blanco.
Puedo afirmar, por ello, que en los artículos y textos originales recopilados en este volumen se puede encontrar un testimonio sincero de lo que soy y de lo que siento. Escribía Rousseau en sus Confesiones: «Emprendo una tarea de la que nunca hubo ejemplo y cuya ejecución no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza. Y ese hombre soy yo». Y prosigue: «No estoy hecho como ninguno de cuantos he visto. Si la naturaleza hizo bien o mal al romper el molde en que me vació, es cosa que habrá de juzgarse después de haberme leído».
Naturalmente, no soy Rousseau ni creo que la naturaleza haya roto ningún molde al venir yo al mundo, pero sí comparto el deseo de que este libro sea también leído y juzgado. Y ello porque estoy convencido de la dolorosa y gozosa individualidad de cada ser humano. En ese sentido, escribir siempre es un acto de reafirmación, una forma de expresar la diferencia frente al otro y de buscar un sentido a nuestra azarosa existencia.
Hay en los textos que integran esta recopilación una curiosidad por la vida que se manifiesta en mi amor por París y la cultura francesa, por la filosofía y por la infancia, que, como se ha dicho en numerosas ocasiones, constituye nuestra verdadera patria. Y todo atravesado por una mirada nostálgica, que se ha acentuado en mi caso al superar la barrera de los 70 años.
París, siempre París. Estaba estudiando en la capital francesa en 1975, justo el mismo año en el que murió Franco. Me enteré del fallecimiento del dictador en la biblioteca de la Universidad de Vincennes al ver una portada de Le Monde con un título a toda plana: «Franco est mort». Allí acudía todos los días a seguir las clases de filosofía de Deleuze, Lyotard, Châtelet, Badiou y otros maestros del pensamiento que se habían refugiado en aquel reducto intelectual tras la experiencia de Mayo del 68 y su triste final.
Tal y como escribió Hemingway, París era una fiesta. Sus calles, sus parques, sus cafés, las orillas del Sena, el Pére-Lachaîse, el Barrio Latino, la Cinemateca de Chaillot, la librería Shakespeare and Company eran una especie de paraíso en contraste con aquella España gris y reprimida de comienzos de los años setenta donde todavía existía la censura.
Como soy un gran admirador de las letras francesas, recorrí los rincones de la ciudad con el ánimo de descubrir los escenarios literarios que habían inspirado a autores como Balzac, Baudelaire, Victor Hugo, Zola, Proust y Apollinaire. De todos ellos, siento especial predilección por Honoré de Balzac, quien, a mi juicio, ha sido el escritor que mejor ha reflejado la vida de París en la primera mitad del siglo XIX, creando una serie de personajes que le han sobrevivido como Goriot, Rastignac, Eugenia Grandet, Pons, Bette, Birotteau, Michu, Benassis y otros. Marx, que le admiraba a pesar de su talante burgués y conservador, decía que sus novelas eran un espejo de la sociedad de su tiempo. Y tenía razón.
Balzac escribía por entregas y ganaba grandes sumas de dinero que dilapidaba a gran velocidad porque era caprichoso y aficionado al lujo. Murió a los pocos meses de haber contraído matrimonio con madame Hanska, una aristócrata polaca a la que instaló en un palacio que hoy es un hotel en el centro de París. Me gustaba pasar por allí y recordarlo.
Por los mismos motivos, intenté buscar los rastros de los lugares y protagonistas de la recherche proustiana,que tantas veces había recreado al rememorar ese ambiente aristocrático y decadente de lo que él llamaba «el mundo de Guermantes». No podía pasear por los Campos Elíseos sin imaginar al narrador de la obra jugando en su infancia con su querida Gilberte. O intentaba situar la mansión de los Verdurin cuando me hallaba en la plaza del Trocadero o buscar el club que frecuentaba Swann, el amigo del príncipe de Gales. Proust optó por encerrarse en una habitación acolchada del número 102 del bulevar Haussmann para escribir su voluminosa obra, un verdadero monumento al tiempo perdido y recobrado.
Sufría una grave enfermedad pulmonar y vivía acompañado por Celeste Albaret, su ama de llaves. Tras una existencia ociosa y dedicada a los placeres terrenales, dedicó los últimos años de su vida a redimirse mediante la escritura de esta grandiosa autobiografía enmascarada por personajes que reflejan sus contradicciones y sus deseos frustrados. Proust marcó mi visión de París, siempre teñida por esa nostalgia del pasado.
El lector encontrará en estas páginas un sentimiento de añoranza por ese París mítico y literario que me sirvió para llenar un cuaderno que perdí en un traslado de casa hace algunos años. Tenía tapas de color rosa y lo había comprado en una librería del bulevar Saint Michel. Tal vez aparezca algún día.
Lo que no he perdido han sido los libros de filosofía a los que he dedicado tantas horas. Cuando estudiaba en el colegio de los jesuitas de Burgos descubrí a Descartes, un pensador que me fascinó por su coherencia y su clarividencia. Sus Meditaciones metafísicas me abrieron los ojos y me ofrecieron respuesta a algunas preguntas existenciales que yo me hacía en ese momento. Descartes me llevó a Spinoza, Leibniz y Hume, los filósofos que elaboraron un discurso que pretendía reivindicar la razón y explicar el mundo sin apelaciones a una fe irracional. Siempre que viajo a París visito su tumba en la abadía de Saint Germain, lugar en el que descansa tras morir en Estocolmo por una neumonía a causa del frío y los madrugones. Descartes, que tenía entonces 53 años, había viajado a la capital sueca para dar lecciones a la curiosa reina Cristina.
Mi estancia en París fue un paréntesis en mis estudios de Periodismo y Filosofía y Letras en la Complutense. Acudía a clase al viejo edificio del Paraninfo, construido en los años treinta, que tenía una magnífica biblioteca. Allí habían impartido sus saberes Ortega y otros importantes intelectuales de la República. Pero de su espíritu no quedaba nada. Corría el año 1972 y mi decepción por las enseñanzas escolásticas y anacrónicas que se impartían en esa Facultad de Filosofía me impulsaron, algunos años más tarde, a probar suerte en la Universidad de Vincennes, situada en un edificio destartalado y sin apenas mobiliario, oculta en el bosque, no muy lejos de un lago.
Allí seguí con deleite un curso de Gilles Deleuze sobre el sentido, que me impulsó a profundizar en su obra y leer su Antiedipo, un libro escrito en una jerga casi incomprensible. Tuve la suerte de poder pasear con él por aquel bosque sembrado de hojas muertas y de hablar sobre la importancia del tiempo en el cine. Era un personaje fascinante, con una formación enciclopédica. Sentí una gran pena cuando leí en el periódico su suicidio en 1995. Creo que se arrojó desde su casa de la avenida Niel al vacío porque sufría una enfermedad pulmonar que le impedía respirar y le ocasionaba crisis de angustia.
Pero lo que más agradezco a Deleuze, que iba siempre con un sombrero de fieltro gris y un loden verde, fue la recomendación de insistir en la lectura de Spinoza. Su Ética ha estado en mi mesilla de noche durante muchos años. Al igual que los Pensamientos de Pascal, un libro que siempre me ha acompañado y que tiendo a leer en los momentos de desconsuelo. Ambos fueron dos filósofos que sufrieron mucho y eso se nota en sus páginas.
Vivía por aquel entonces en una residencia de estudiantes de la rue Vaugirard, muy cerca de los Jardines de Luxemburgo, donde acostumbraba a sentarme a leer cerca de la fuente donde los niños jugaban con barquitos. Me gustaba salir por la puerta que da a la rue d´Assas, donde hay una estatua de Verlaine. Muy cerca de allí, una cruda noche de invierno me encontré con Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que, protegidos del frío por gruesos abrigos, andaban por la rue Bonaparte cogidos del brazo.
El existencialismo formaba parte de mi horizonte vital. Yo me había peleado con El ser y la nada, El idiota de la familia y otros libros de Sartre, cuyo pensamiento me resultaba muy atractivo. Su idea de que el ser humano carece de esencia y que se va haciendo a través de sus actos me parecía una iluminación. Luego he seguido leyendo a Sartre durante toda mi vida y cada vez me siento más identificado con su afirmación de que el hombre es un ser condenado a la libertad.
Albert Camus ha sido otra referencia constante en mi biografía, tanto por sus libros como por su trayectoria personal. Jamás escribió nada que no pensase y, en muchas cuestiones, el tiempo le ha dado la razón sobre Sartre, con el que rompió con motivo de la guerra de Argelia. Su trágico y absurdo final en un accidente de automóvil, poco después de recibir el Nobel, siempre me ha conmovido. Camus y Sartre están detrás de muchas de las cosas que digo en este libro.
En esa época me gustaba pasear por las orillas del Sena y tomar un vaso de Beaujolais y un trozo de camembert en un pequeño bistró que había junto al puente que une la rue del Cardenal Lemoine con la Isla de San Luis, donde vivió Baudelaire y sufrió la persecución de los censores por sus Flores del mal. Hay en esa pequeña cuadrícula, situada junto a Nôtre Dame, oscuros callejones y pasajes misteriosos que me atraían.
Como comentaba al principio de estas notas, París y la filosofía han sido dos pasiones que están muy presentes en este libro. Pero también quiero hablar de mi afición a la lectura, que se convirtió en una dependencia desde que era niño. Entonces leía los libros de Tintín, Enid Blyton y las travesuras de Guillermo, el genial personaje de Richmal Crompton. Cuando llegué a la adolescencia, me entró una inclinación desenfrenada por la literatura rusa. Pasaba las tardes de verano sumido en Dostoievski, Tolstoi y Chéjov. No podía levantar la vista de los textos de esos autores hasta el punto de que mi padre me advertía del riesgo de volverme loco por tan peligrosas influencias.
A pesar de ese consejo, la lectura no solo no me ha causado ningún daño, sino que me ha ayudado a vivir y a entender a mis semejantes. Pero siempre he leído por pura pasión, por el goce inmenso del tacto del papel y por la curiosidad de poder penetrar en los secretos de existencias ajenas o de viajar a lejanos confines.
En unos tiempos en los que las redes sociales y las nuevas tecnologías han desplazado a los medios de información convencionales y en los que resulta cada día más difícil distinguir entre la verdad y la mentira, me parece necesario reivindicar los libros, los periódicos de papel y la lectura. Creo que ninguna persona que tenga el hábito de leer e informarse puede ser manipulada mediante la propaganda que invade nuestra intimidad.
A este respecto no puedo más que lamentarme de la desaparición de las librerías ante la indiferencia general. Una tras otra han ido cayendo en la última década. El cierre de Rumor tras el fallecimiento de Ignacio Marín, su fundador en los años setenta, dejo huérfano al barrio de Chamartín en Madrid. Es una tragedia cultural ante la cual las autoridades no han movido ni un solo dedo. Algún día pagaremos por esa desidia.
Y, por último, está ese sentimiento de nostalgia que impregna todo lo que escribo. No soy capaz de explicar racionalmente esa atracción por el pasado, pero no hay día que no rememore mi infancia y mis primeros años en Miranda de Ebro, mi localidad natal.
Nacido en el seno de una familia ferroviaria, allí viví hasta los diez años, que transcurrieron en el barrio de La Charca, muy cerca de la estación. Antes de aprender a andar, mi abuelo me subía a las locomotoras, todavía de vapor, por las que sentía una intensa fascinación. El primer objeto que manejé cuando era muy pequeño fue un martillo de juguete para golpear las llantas de las ruedas de los vagones.
Miranda es para mí el paraíso perdido, el reino de la libertad, donde crecí en contacto con la naturaleza, a las orillas del río, en un pueblo donde todavía las mercancías se distribuían en carruajes tirados por caballos, había cocinas de carbón, se pagaba con billetes de una peseta y el lechero llamaba a la puerta cada mañana.
La vida en la década de los setenta era muy distinta a la de hoy. Carecíamos de bienes materiales y posibilidades que ahora están al alcance de casi todo el mundo, pero vivíamos con la ilusión de un futuro que no sabíamos qué nos iba a deparar y en el cual confiábamos con una ingenuidad notable.
Tengo a mi lado una foto de mi abuelo, que me sostiene en sus brazos. El reverso de la foto está fechado en 1956, lo que significa que yo tenía alrededor de un año. Hoy soy más mayor que mi abuelo, que había nacido en 1900 y que me contaba cómo vio al primer avión sobrevolar una colina de Miranda en torno a 1910.
El tiempo pasa vertiginosamente para todas las generaciones mientras se agudiza la sensación de la brevedad de la vida al cumplir años. Quizás esa sea la razón de mi incurable nostalgia, de esa necesidad de buscar el sentido del presente en un pasado cada vez más lejano y borroso.
Apollinaire, un poeta que me gusta mucho, escribió unos versos que se me han quedado grabados: «pasan los días, pasan y pasan las semanas, y ni vuelven los tiempos que se fueron ni los amores perdidos». Sí, también en este libro hay evocaciones de esos amores perdidos que nos hicieron temblar en nuestra adolescencia y primera juventud.
Quien lea este libro no solo me conocerá más, lo que tiene un escaso interés, sino que, además, se sentirá probablemente identificado con muchas de las cosas que he escrito porque, como decían los clásicos, nada humano nos es ajeno.
Les dejo, pues, con mis sueños, mis frustraciones, mis deseos más íntimos. Y no con un afán de exhibicionismo, sino con la convicción de que el lector hallará en mis reflexiones algún tipo de complicidad y también una mirada perpleja sobre el misterio de vivir.
I. Nostalgias
Manifiesto minimalista
A Julio Rey
Coge el día. Atrápalo. No escuches a quien te diga que dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Abre los ojos y los oídos.
Levántate y anda. Recorre los caminos que quedan por hollar. Compórtate como si la vida fuera a durar solamente cinco minutos. Salta de la cama y contempla cómo el sol se alza sobre el horizonte. Sube a un tejado y mira el brillo azul de Vega en el cénit de la noche.
Que lo que has perdido en el pasado no ensombrezca lo que puedes disfrutar en el presente. Entierra los desengaños y atiende sin prejuicios a lo que te están diciendo.
Viaja a cientos de kilómetros para ver un cuadro o un paisaje. Pasea por un acantilado en un día de furiosa tormenta. Lee un poema de Cavafis y evoca aquella Alejandría que nunca conociste. Escucha una vieja canción de Trenet.
Descorcha una botella de vino, come un buen pan y paladea un queso fuerte. Notarás el sabor de la tierra, un regusto amargo que queda en la memoria.
Dedica tiempo a tus amigos, porque ellos guardan lo mejor de ti. Observa sus gestos, sus silencios. Capta los matices, donde encontrarás algo más profundo que las palabras.
En los momentos de desánimo, ten siempre presente que la adversidad fortalece el carácter. Recuerda que ser coherente es mucho más importante que tener éxito. Permanece fiel a ti mismo. Y párate a distinguir las voces de los ecos.
Comprender es mucho más difícil que juzgar. Sé duro contigo mismo y no critiques a los demás. Ponte en el lugar de los otros. No seas necio y no mires jamás el dedo que te está señalando la luna.
No hagas planes, no pienses en el futuro, prescinde —si puedes— del reloj, viaja a los confines del mundo o de tu pueblo, túmbate en el suelo y contempla el paso de las nubes. Ellas te susurrarán cosas que no sabes.
No aceptes nunca que la realidad es inevitable, pero tampoco te empeñes en cambiar a los demás. Por mucho que lo desees, el mundo siempre será imperfecto, lo mismo que tú.
Saca horas para la observación. Reflexiona. Pero no te dejes llevar nunca por la inacción. Las injusticias nunca se arreglan solas. No dejes que los demás asuman responsabilidades que te corresponden a ti también.
Camina ligero de equipaje, no temas a lo que te aguarda en el recodo del trayecto. Ama, pero no te aferres a nada. Relájate y disfruta de la vida, que es lo único que tenemos por un rato.
Pretérito imperfecto
Siempre me ha obsesionado el tiempo. Cuando era niño, mi abuelo tenía un reloj de pared que sonaba cada cuarto. Yo jugaba a acertar el momento preciso —sin mirar las agujas— en el que iba a dar sus campanadas. Eso me hizo desarrollar un sentido exacerbado de la duración de las cosas.
Cuando a veces me despierto en la noche, hago el mismo ejercicio de adivinar la hora. Y casi siempre me aproximo por pocos minutos. Me gusta levantarme antes de la madrugada y mirar las ventanas encendidas, intentando imaginar quién y por qué no está durmiendo.
Suelo escuchar en la cama el sonido rítmico del despertador y ello me hace pensar en la eternidad del tiempo. He leído hace poco que la nebulosa del Anillo está a 2.500 años luz. Eso significa que puedo ver una imagen de cómo era el universo antes del nacimiento de Jesucristo.
Pero esa distancia y ese tiempo no son nada en relación con la inmensidad del espacio. No suponen ni una gota de agua en el océano. El transcurso de una vida humana es menos que un fragmento infinitesimal; es sencillamente nada.
Soy consciente de esta verdad elemental, pero tiendo a vivir como si las horas fueran inagotables. Creo que eso también les sucede a muchas personas porque existe una disociación entre el tiempo como reloj universal y el sentimiento de duración de nuestra existencia, que es puramente subjetivo, como apuntaba Henri Bergson.
Me parece que esta contradicción es insalvable, de suerte que los seres humanos vemos el tiempo condensado en un instante, el aquí y el ahora, desde donde percibimos toda nuestra historia. Pero justo cuando empezamos a ser conscientes, ese momento ya ha pasado y estamos en el futuro. Todo se vuelve pretérito imperfecto.
Escribir estas líneas me produce impotencia porque tengo la impresión de que hay un abismo infranqueable entre las palabras y lo que quiero decir, que es una especie de misterio ininteligible e inefable que escapa al lenguaje.
Ni siquiera es seguro que exista el tiempo. El obispo Berkeley creía que era una entelequia, algo que se aproxima a la teoría de la relatividad de Einstein. No puedo dejar de pensar en este enigma. Estamos atrapados en una red de instantes como alguien que se ha perdido en un laberinto y no encuentra la salida.
La ceremonia del adiós
Las cosas más sencillas, los actos cotidianos son los que más nos llegan al corazón. Los generales de Napoleón no lo recordaban por su brillante estrategia en Austerlitz, sino porque un día cedió su caballo a un soldado herido. Yo, después de haber visto arder las naves en Orión y brillar los rayos-C en la Puerta de Tannhäuser, quedé sobrecogido al mirar cómo Pedro J. Ramírez recogía el sábado por la mañana los libros de su despacho y los metía en cajones.
Por la tarde repartió sus cuadros, sus trofeos y algunos de sus libros más valiosos entre todo el personal de la redacción y cerró la puerta de su despacho. Aprovechando un momento de despiste, salió del edificio sin que nadie se diera cuenta. Cuando alguien me avisó, pude ver las luces traseras de su coche enfilando la salida a la avenida de San Luis.
Cuando el jueves le dije la frase del replicante de Blade Runner, omití el final que da sentido a toda la película de Ridley Scott: «todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia». Creo que estos últimos 24 años en el periódico parecen ahora condensados en un instante tragado por el pozo sin fondo de la eternidad.
Nos educan para crecer, para tener hijos, para plantar árboles y hasta para cambiar el mundo, pero no para soportar la pérdida de lo que queremos, de esos tiempos felices de antes de la revolución en los que vivíamos ignorantes de lo que el futuro nos iba a deparar.
No he podido dormir, pero al amanecer ha despuntado un sol radiante sobre Madrid en ese cielo intensamente azul de los buenos días de la capital. Los brotes de la primavera germinan en los árboles. Y los parques vuelven a estar llenos de gente. Me vienen a la memoria los famosos versos de Paul Valéry: «le vent se leve, il faut tenter de vivre».
El poeta francés se inspiró en el cementerio marino de Sète para componer esta pieza elegiaca que tan bien describe el éxtasis ante la belleza y la fugacidad del tiempo. Yo estuve en ese maravilloso promontorio mediterráneo hace casi 40 años y tengo la sensación de que fue ayer. El futuro es ya pasado, pero la vida recomienza todos los días.
Hoy abrimos un nuevo capítulo en la vertiginosa historia de este periódico y nada está escrito. Todo depende de nosotros. Le deseo lo mejor a Casimiro, que goza del afecto y el respeto de todos los que hacemos este diario y de cuyo talento, buen hacer y solvencia intelectual he sido testigo durante muchos años. Alzase el viento, recomienza el mar su eterno trabajo. Manos a la obra.
Cruce de caminos
Recuerdo como si fuera ayer la noche de junio de 1972 en la que todos los alumnos del curso nos reunimos para celebrar el final del Bachillerato en el colegio de los jesuitas de Burgos. Estuvimos en la vieja discoteca Roma, que ya no existe, y luego nos fuimos de madrugada a la estación de tren a mirar las vías. Al volver a casa por el río Vena, les dije a tres compañeros que probablemente algunos no nos volveríamos a ver. Así ha sucedido con dos de ellos. E igual me ha pasado con personas que han sido muy importantes en mi vida y que, por puro azar, desaparecieron en un momento determinado.
Al trasladarme a Barcelona en 1979 para trabajar en una editorial, conocí a una enfermera del San Pablo que estaba obsesionada con la muerte hasta el punto de que ahorraba para comprar su propia tumba. Unos meses después se mató en un accidente de tráfico. Por esas fechas yo vivía en una casa del Ensanche junto al mercado de San Antonio. Veía por la ventana a dos chicas jóvenes que habían alquilado el piso de abajo. Una de ellas me envió una carta en la que me decía que quería venirse a vivir conmigo. Le contesté que no y desapareció.
Mi vida hubiera sido distinta de haber aceptado la oferta de monsieur Matheu que, tras el fallecimiento imprevisto de su hijo, me ofreció ser su socio en Vernet en el otoño de 1976, cuando yo recogía manzanas y dormía en una cabaña de paja. Y también todo habría cambiado de haber optado por quedarme en París, siguiendo los consejos de la echadora de cartas judía que apreciaba en mí un don natural para captar las emociones. Lo decía ella, que había perdido a sus padres y hermanos en el Holocausto. O si me hubiera quedado a vivir en Miranda, mi pueblo natal, en el que mi padre ejercía de abogado e iba a jugar por las tardes al dominó en el casino, adonde me llevaba a ver los partidos del Real Madrid de Zoco, Puskas y Gento.
No sé las personas que han aparecido y desaparecido en mi trayectoria ni tampoco por qué he tomado las decisiones importantes. Algunos creen que el azar gobierna nuestras vidas y otros piensan que todo está predeterminado por nuestros genes. Lo cierto es que yo no tengo ni idea. Me han pasado cosas muy extrañas, algunas inexplicables que no voy a contar para que no me tomen por loco. Pero creo de verdad que todo podría haber sido distinto si el aleteo de una mariposa me hubiera distraído un instante en una de las muchas encrucijadas que han configurado un recorrido por el que discurren paralelos los caminos que pudieron ser y no fueron.
El himno de Briviesca
Hay otra España que los medios de comunicación no reflejan, pero que está ahí desde siempre. Permanece silenciosa, ignorada, incluso menospreciada. Es la España de los miles de pueblos que siguen viendo con distancia y escepticismo lo que sucede en la capital.
Uno de esos pueblos se llama Briviesca. Tiene seis mil habitantes. Está situado en el norte de la provincia de Burgos, donde antaño se cruzaban varias calzadas romanas. Briviesca es el centro de una próspera comarca dedicada al cultivo de trigo y cebada. Siguiendo una vieja tradición, los briviescanos están citados hoy —día de San Roque— a las dos y media de la tarde para cantar el himno del pueblo, acto que culmina las fiestas locales que se celebran esta semana.
El himno lo toca la banda municipal en el templete de la Plaza Mayor y la letra es cantada por un tenor y coreada por todo el pueblo. Doy fe de que es un acto emocionante, casi sobrecogedor, tanto para los nacidos en el pueblo como para el espectador que pretende mantener la distancia.
Ahora que se estimulan falsas identidades nacionales, el apego al pueblo, a la tierra natal, al paisaje en el que uno ha pasado su niñez me parece uno de los sentimientos más nobles del ser humano. Nuestra patria es nuestra infancia. Nuestros símbolos son la iglesia en cuyos muros hemos jugado a la pelota o la fuente en la que saciábamos nuestra sed.
Como Briviesca es el pueblo de mi madre y he pasado allí largas temporadas, cada piedra, cada calle evocan una infancia feliz en compañía de mis tíos y de mis primos. El contrapunto a esa sensación es la amargura de los seres queridos que han muerto, cuyo espíritu impregna la atmósfera del pueblo.
No sé por qué la vida y la muerte están mucho más próximas en los pequeños lugares que en los grandes. Tal vez la cercanía a nuestros orígenes nos haga ser más lúcidos. Las ciudades nos envuelven en una dinámica que nos lleva a perder la conciencia de lo que somos.
A medida que cumplo años me doy cuenta de que nuestras raíces en el pasado son mucho más profundas de lo que tendemos a creer. Nuestra existencia es un minúsculo ladrillo de un gigantesco edificio que va construyendo el paso del tiempo. Pensamos que somos únicos, pero, si se adopta la suficiente perspectiva, somos como un grano de arena que tanto se parece a otro.
Klaus Mann lo expresó mucho mejor que yo en sus memorias: «Cada uno de nuestros gestos repite un ritual ancestral y, al mismo tiempo, anticipa los gestos de futuras generaciones. Hasta la experiencia más solitaria de nuestro corazón es la anticipación o el eco de pasiones pasadas o venideras».
Nuestra identidad está escrita en el pasado de los miles de pueblos que guardan la memoria de donde venimos. Viajar este verano por nuestra geografía rural es una gran ocasión para reencontrarnos con esa geometría de las pasiones y de los sentimientos que nos han legado nuestros tatarabuelos y que nos ha hecho ser lo que somos.
La arboleda perdida
Parafraseando el título de las memorias de Rafael Alberti, la arboleda de mis veranos infantiles ha quedado destruida por el paso de un tiempo que borra todos los rastros del pasado. La época del esplendor en la hierba solo subsiste en el recuerdo.
Cuando yo era niño, todos los domingos de verano media docena de familias de Miranda de Ebro acudíamos a una chopera cercana, al borde del río Zadorra, para pescar cangrejos, bañarnos en una poza y comer tortilla de patatas y filetes empanados. Al empezar a soplar el viento del norte al atardecer encendíamos un fuego, nos sentábamos a su alrededor y permanecíamos allí hasta casi la medianoche, iluminados por el resplandor de la hoguera.
El lugar se hallaba marcado por cinco altos chopos que estaban situados a medio kilómetro de la carretera. Había que cruzar una finca de cebada en la que cogíamos caracolas tras las lluvias de finales de agosto. Y en la orilla del río, entre los juncos, manaba un pequeño manantial que nos permitía saciar nuestra sed.
Guiado por los árboles he vuelto al lugar más de 50 años después. Mi corazón palpitaba al aparcar el coche y pisar la tierra en barbecho. Pero al llegar al pequeño promontorio que protegía el recodo en el que pasábamos aquellas jornadas veraniegas, mi decepción fue mayúscula: las malas hierbas invadían el terreno, el río estaba casi seco, el manantial había desaparecido, el camino que recorría la orilla ya no existía.
Me senté con la espalda recostada en un descarnado chopo con la esperanza de atisbar en el aire algún vestigio del pasado, pero fue inútil. Ni las voces ni los olores ni las sensaciones que habían pervivido en mi cabeza estaban allí. Vacío. Silencio. Desolación.
Proust recuperó su infancia en Combray al mojar una magdalena en una taza de té, pero yo no pude encontrar en aquel paraje nada que evocara un mundo desaparecido para siempre. Al escribir estas líneas me doy cuenta de que muchas de las personas que se reunían aquellos domingos están muertas. Y ni siquiera puedo saber cuáles son los recuerdos de quienes han sobrevivido.
No es la primera vez que me sucede algo así. Casi siempre que he vuelto a un lugar para recordar como era he sentido una profunda frustración. Y ello porque la realidad es algo que cambia a notable velocidad, mientras que nuestra mente sigue anclada en el pasado.
Hay una disociación entre nuestros recuerdos y el presente, entre lo que fue y lo que es, porque el devenir de las cosas posee una naturaleza misteriosa que no podemos desentrañar. Una de las cuestiones que me he planteado con frecuencia es por qué el tiempo es irreversible y no es posible dar marcha atrás, como se hace con una moviola. Pero también pienso que esta disquisición es irrelevante, dado que todo se convertirá en un breve destello en la eternidad de la noche cósmica.
Mirando las estrellas en un lago suizo
A orillas del lago de los Cuatro Cantones, muy cerca de Lucerna, hay un promontorio desde el que se puede ver un magnífico paisaje alpino. En la parte alta de la ladera que acaba en el lago hay una casa de tres pisos. Allí vivieron durante seis años Richard Wagner y su mujer Cósima.
Durante los veranos que pasé en Lucerna acababa muchas tardes en Tribschen, leyendo en el parque donde Wagner compuso Los maestros cantores. No había absolutamente nadie que visitara la mansión convertida en museo.
En el verano de 1871 Wagner recibió a un ilustre huésped: Friedrich Nietzsche, que acababa de ser nombrado catedrático de Filología Clásica en Basilea. Ambos ya se conocían y habían intercambiado correspondencia.
Nietzsche llegó a Tribschen con el manuscrito de El origen de la tragedia, su primer libro importante, en el que esboza los grandes conceptos de su filosofía a partir del análisis de la cultura griega.
La contraposición de lo apolíneo y lo dionisiaco, su teoría de los valores, la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre están dibujados en este chispeante libro, escrito en una insuperable prosa que evoca las mejores páginas de Goethe.
El filósofo alemán veía en el arte una expresión superior del intelecto y, más concretamente, creía que la música de Wagner encarnaba los ideales de ese nuevo hombre que se hallaba mucho más cerca de los dioses paganos que del cristianismo que repudiaba.
Nietzsche y Wagner fueron los más importantes creadores de su tiempo porque el primero demolió la metafísica alemana y el segundo creó una revolucionaria estética musical que rompió los moldes del Romanticismo.
Me imagino a los dos paseando por el lago y contemplando el espectáculo formidable de las estrellas brillando por encima del monte Pilatus, cuya sombra cubre al atardecer Tribschen.
Ese impresionante paisaje debió inspirar al autor de la tetralogía, tan dado a ensalzar las fuerzas telúricas de una naturaleza en estado primigenio. Nietzsche también acostumbraba a refugiarse en las alturas alpinas de Sils-Maria para escribir sus libros.
Nietzsche era un individualista que miraba hacia el interior. Su escritura está hecha de fragmentos y aforismos. Wagner quería conquistar el mundo con una obra total. Uno y otro eran profundamente diferentes, pero la posterioridad los ha unido porque ambos fueron manipulados por la ideología totalitaria del nazismo.
Puede que Wagner se hubiera sentido complacido al oír sus operas bajo la batuta de Furtwängler, pero creo que hubiera despreciado a Hitler. En cuanto a Nietzsche, nada más lejano a su espíritu que el nacionalsocialismo. Era demasiado sutil como para comulgar con la vulgaridad destructiva de un Reich donde reinaban la superchería y el esoterismo. Disfrutemos de su música y sus escritos, que han triunfado sobre los prejuicios.
Entierro en Terzaga
Una de las ventajas de los pueblos sobre las ciudades es que se muere mucho mejor. O, al menos, ya que el sufrimiento no puede evitarse, se muere con más dignidad.
Uno abandona este mundo dentro de las paredes en las que ha vivido, rodeado de las cosas y el paisaje que ha conocido y, si tiene suerte, junto a las personas que han formado parte de su existencia.
¡Qué triste es morir en una gran ciudad y ser enterrado en un nicho anónimo de un gran cementerio! Cuando voy a Miranda, me reconforta ver la sepultura de mi padre bajo los altos cipreses y junto al río en el que pasó su infancia. Algo de él debe flotar en ese ambiente.
Hace unas semanas murió la madre de mi cuñado Jesús. Fue enterrada en Terzaga (Guadalajara), el pueblo en el que nació y vivió buena parte de su vida. Tiene ahora unos 30 habitantes que residen en sólidas casas de piedra que les protegen del frío inclemente del Alto Tajo.
Las calles del pueblo estaban heladas, lo que hacía complicado subir las cuestas hasta la iglesia, coronada por una alta torre cuadrada. Durante el funeral veía las nervaduras barrocas del techo del templo y el retablo, perfectamente conservado.
Al terminar la ceremonia, los nietos de la difunta alzaron el féretro sobre sus hombros, encabezando el cortejo hacia el cementerio, situado en el promontorio de una colina. El cielo era intensamente azul y el viento helado cortaba el aliento.
En medio de un respetuoso silencio el cura rezó el responso final. La caja fue depositada en la tumba y cubierta por una gran cantidad de tierra húmeda y oscura antes de colocar la pesada lápida de piedra. El cementerio era pequeño, con una esplendorosa hierba verde y muchas de las inscripciones funerarias habían sido borradas por el paso del tiempo.
Allí habían sido enterradas tal vez más de diez generaciones con los mismos apellidos e historias cruzadas. Todos los habitantes del pueblo estaban allí juntos, nivelados por la muerte, en medio de aquellos barrancos y bosques cubiertos por la nieve que habían sido su paisaje familiar.
Sentí una extraordinaria paz y, por unos segundos, envidié a todos los que podían descansar para siempre en un lugar tan privilegiado. Me hubiera quedado horas recostado en la tapia del cementerio, oyendo el susurro del viento con los ojos cerrados.
Al cruzar los páramos de Molina de Aragón y volver a Madrid sentí una profunda añoranza por la infancia perdida y por todos esos pueblos abandonados de Castilla que tanto me gustaba descubrir. Pensé que era mejor dejarlo todo y retornar a la tierra, al paisaje con el que sueño todos los días y al que jamás regresaré.
A estas alturas de mi vida casi todo es ya una renuncia. Pero tengo claro que no quiero morirme en una gran ciudad y que me entierren en un triste cementerio como los que hay en Madrid. Terzaga es un buen sitio para vivir y mucho mejor todavía para morir.
El final de las vacaciones
En el último amanecer de estas vacaciones el cielo se ha vuelto rojo antes de salir el sol por las montañas del este de Bayona. Luego ha iluminado la bahía. Los barcos resplandecían sobre un mar pixelado de motas negras y blancas.
Era consciente de la fugacidad de ese momento y de la imposibilidad de detener el tiempo. La noche anterior había estado leyendo a Kierkegaard, que define la desgracia como una ausencia. El filósofo danés retoma la idea de Hegel de la conciencia desdichada y apunta que la infelicidad es la constatación de que uno no es lo que debería ser.
No estoy de acuerdo con esa idea. Más bien creo que la angustia de estar en el mundo deriva del descubrimiento de que disponemos de un tiempo limitado que se va agotando. La infancia se aleja, la juventud aparece como algo difuso y nos acercamos al final de nuestra vida con la sensación de que todo ha pasado demasiado rápido.
Lo único que no cambia son los astros. Me gusta observar el firmamento las noches despejadas. Ahí está sobre nuestras cabezas en verano la constelación del Cisne con Deneb, una de las estrellas más brillantes, cuyo nombre significa «cola de ave».
Deneb se halla a unos 1.500 años luz, lo que significa que la imagen que estamos viendo ahora corresponde a la época de la muerte de Teodosio y la división del Imperio Romano.
Hay un apabullante contraste entre el tiempo cósmico, que se mide en megaparsecs (más de tres millones de años luz), y la duración de la existencia humana, insignificante en la escala de un universo sometido a una perpetua transformación.
Pero si reducimos la perspectiva, tenemos la impresión de haber sido testigos de grandes acontecimientos y cambios inesperados a lo largo de una vida que, aunque haya pasado muy rápida, nos deja una sensación de extraordinaria intensidad. Desde este punto de vista, me considero afortunado.
Lo que me lleva a pensar que uno puede consolarse de la ausencia de la que hablaba Kierkegaard con la evocación de ese pasado en el que los momentos desgraciados y los felices se confunden y todo parece la página escrita por una mano invisible. Eso es lo que también me ha sucedido en estas vacaciones que, dentro de pocas horas, serán ya un simple recuerdo perdido en la inmensidad del tiempo.





























