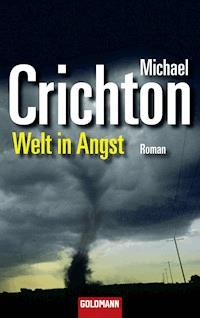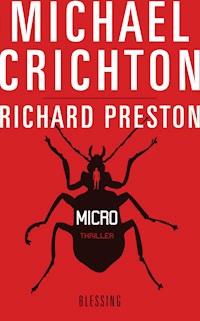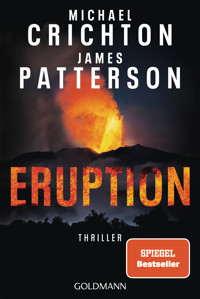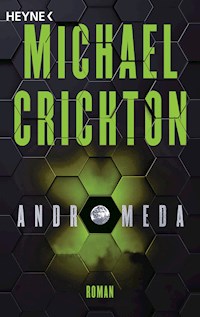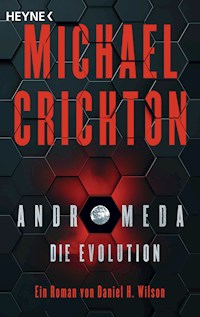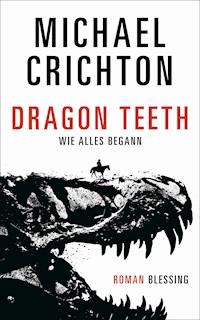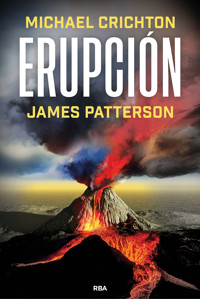
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
EL THRILLER MÁS ESPERADO: LA ÚLTIMA HISTORIA DE MICHAEL CRICHTON, CREADOR DE PARQUE JURÁSICO. UN PROYECTO QUE SOLO UN MAESTRO DE LA INTRIGA COMO JAMES PATTERSON PODÍA TERMINAR. Top 1 instantáneo del NEW YORK TIMES «Una narración vertiginosa». ABC «Un thriller en toda regla». EL PERIÓDICO «Un pasa páginas taquicárdico». LA RAZÓN Una erupción volcánica que ocurre una vez cada siglo está a punto de destruir la isla de Hawái, pero un secreto militar oculto durante décadas podría convertir el volcán en algo aún más aterrador... Ahora depende de un puñado de personas salvar la isla y el mundo entero. Michael Crichton, creador de Parque Jurásico y Westworld, tenía entre manos un proyecto apasionante en el que había trabajado durante años antes de su prematura muerte. Sabiendo lo especial que era para él, su viuda guardó el manuscrito hasta que encontró al autor adecuado para completarlo. El escritor que eligió es uno de los narradores más populares del mundo: James Patterson. Su ritmo narrativo convierte el planteamiento del gran Crichton en el thriller más esperado en años. «Extraordinaria. Tan emocionante y asombrosa como Parque Jurásico». DON WINSLOW «Una de las novelas más entretenidas que he leído en años». ADRIAN MCKINTY «La versión literaria de la película de acción del verano». LOS ANGELES TIMES «Un thriller épico». TIME «Explosiva». THE WASHINGTON POST «Revivirá el arte de la lectura rápida». USA TODAY «Un viaje emocionante». BBC
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: Eruption.
© del texto: Michael Crichton y James Patterson, 2024.
© de la traducción: Jorge Rizzo Tortuero, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2024.
REF.: OBDO353
ISBN:978-84-1132-802-9
EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
E KO HAWAI ‘I PONO‘Ī:
NO ‘OUKOU I HO‘OLA‘A ‘IA A‘E AI KĒIA MO‘OLELO,NO KA LĀHUIKANAKA O KAPAE ‘ĀINA E KAULANA NEI.
A los hawaianos:
Esta historia está dedicada a vosotros, la gente de la famosa cadena de islas.
PRÓLOGO
ESTA PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA SOBRE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DEL MAUNA LOA, AQUÍ RECOGIDA, FUE DECLARADA INFORMACIÓN CLASIFICADA SOLO UNOS DÍAS DESPUÉS DE QUE SE PRODUJERA, EN 2016, EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE HILO. Y PERMANECIÓ COMO ALTAMENTE CLASIFICADA HASTA HACE POCO.
I
HILO, HAWÁI 28 DEMARZO DE 2016
Rachel Sherrill, que cumpliría treinta años en unos días, máster por Stanford en Biología de la Conservación y estrella emergente en su campo, aún se consideraba la más lista de la clase. Casi de cualquier clase.
Pero ese día, en el Jardín Botánico de Hilo, intentaba mostrarse como la profesora suplente guay ante un grupo de inquietos chavales de quinto de primaria procedentes del otro lado del océano que la miraban con los ojos muy abiertos.
—Afrontémoslo, Rachel —le había dicho el director general del jardín botánico, Theo Nakamura, aquella misma mañana—. Hacer de guía de estos pequeños turistas es un modo de aprovechar tu inmadurez.
—¿Está diciendo que me comporto como una niña de diez años?
—Cuando tienes un buen día, sí.
Theo era el intrépido académico que la había contratado el año anterior, cuando inauguraron el parque. Sí, Rachel era joven —y lo parecía—, pero también era muy buena en su puesto, el de bióloga jefe del parque. Era un chollo de trabajo y le encantaba.
Y, a decir verdad, una de las cosas que más le gustaba del trabajo era organizar visitas guiadas para chavales.
El paseo de aquella mañana por el parque era con unos niños muy afortunados y bien educados que habían hecho el viaje desde Covent y Stuart Hall, en San Francisco. Rachel estaba intentando mantenerlos entretenidos al tiempo que les enseñaba cosas sobre el mundo natural que había a su alrededor.
Pero, por mucho que intentaba que estuvieran atentos a lo que observaban —jardines de orquídeas, enormes bambúes, cocoteros, árboles del pan, plantas comestibles como el kukui o la piña roja, cascadas de treinta metros de altura, hibiscos por todas partes—, Rachel tenía que disputarse la atención de los niños con los dos volcanes más cercanos de los cinco que hay en la Isla Grande: el Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, y el Mauna Kea, que no había entrado en erupción desde hacía más de cuatro mil años.
Estaba claro que aquellos niños de ciudad consideraban los picos gemelos un elemento destacado de la visita, la imagen más llamativa que habían visto en aquel paraíso de postal llamado Hawái. ¿Qué niño no daría cualquier cosa por ver el Mauna Loa en erupción, escupiendo un río de lava a mil grados de temperatura?
Rachel les estaba explicando que el terreno volcánico de Hawái era uno de los motivos de la abundancia de bellezas naturales de la isla, un claro ejemplo de las cosas buenas que habían producido las erupciones del pasado, que contribuyeron a que en Hawái se cultivara un café delicioso, a la altura de los mejores del mundo.
—Pero los volcanes no estallarán hoy, ¿no? —preguntó una niña, con sus grandes ojos marrones clavados en los picos gemelos.
—Si se les pasa por la cabeza siquiera —dijo Rachel—, les construiremos una cúpula encima, como las que ponen ahora en los estadios de fútbol. Y a ver qué hacen la próxima vez que quieran expulsar, aunque solo sea unos vapores.
No hubo respuesta. Grillos. Grillos campestres del Pacífico, para ser exactos. Rachel sonrió. A veces no podía evitarlo.
—¿Qué tipo de café se cultiva aquí? —preguntó otro estudiante de sobresalientes.
—El de Starbucks —dijo Rachel. Y esta vez se rieron.
«En fila de uno —pensó Rachel—. No olviden dar propina a la camarera».
Pero no todos los niños se reían.
—¿Por qué se está poniendo negro este árbol, señorita Sherrill? —preguntó un chico curioso con unas gafas de montura metálica que se le resbalaban por la nariz.
Christopher se había alejado un poco de los demás y estaba frente a un grupo de higueras de Bengala, a unos treinta metros de distancia.
En ese mismo momento, todos oyeron el estruendo de lo que parecía un trueno lejano. Rachel se preguntó, como hacen siempre los recién llegados a Hawái: ¿Se acercaba una gran tormenta o era el inicio de una erupción?
Mientras la mayoría de los niños levantaban la vista al cielo, Rachel se acercó a toda prisa al de las gafas, que contemplaba las higueras de Bengala con un gesto de preocupación en el rostro.
—Bueno, Christopher —dijo Rachel, cuando llegó a su lado—, ya sabes que os he prometido que respondería a todas vuestras preguntas...
Pero el resto de lo que iba a decir se le quedó atascado en la garganta. Vio lo que estaba viendo Christopher... y no podía creérselo.
No era solo que las tres higueras de Bengala más próximas se hubieran vuelto negras. El color negro se extendía como una terrible mancha de aceite, y lo hacía hacia arriba. Era como una especie de río de lava al revés, y la lava desafiaba la gravedad, por no mencionar el resto de cosas que sabía Rachel Sherrill sobre las enfermedades de plantas y árboles.
Quizá, a fin de cuentas, no era la más lista de la clase.
II
—¿Qué demonios...? —dijo Rachel, pero se interrumpió al darse cuenta de que tenía al lado un frágil niño de diez años.
Se agachó para examinar el suelo y vio unas manchas oscuras sospechosas que subían por el árbol, como las huellas de algún animal mítico de patas redondas. Rachel se arrodilló y tocó las manchas. La hierba no estaba húmeda. De hecho, las hojas estaban secas como las cerdas de un cepillo.
Esas manchas negras no estaban ahí el día anterior.
Tocó la corteza de otro árbol infectado. Se desmenuzó, convirtiéndose en polvo. Apartó la mano de golpe y vio que tenía una especie de mancha de tinta negra en los dedos.
—Estos árboles deben de haber enfermado —dijo. Era todo lo que podía decirle al joven Cristopher. Probó con otra broma—: Quizá tenga que enviarlos a todos a casa hasta que se curen.
El niño no se rio.
Aunque en realidad aún no era mediodía, Rachel anunció que pararían para almorzar.
—Pero es demasiado pronto para almorzar —dijo la niña de los ojos marrones.
—No en San Francisco —dijo Rachel. Y mientras acompañaba a los niños al edificio principal, la mente se le disparó buscando explicaciones posibles para lo que acababa de presenciar. Pero no encontraba nada que tuviera sentido. Rachel no había visto ni leído nunca nada parecido. No era obra de ningún parásito que pudiera acabar con las higueras de Bengala. Ni del herbicida que los jardineros distribuían con tanta ligereza por las doce hectáreas del parque, que se extendían hasta la bahía. Rachel siempre había considerado que los herbicidas eran un mal necesario... como las primeras citas.
Eso era otra cosa. Algo oscuro, quizá hasta peligroso, un misterio que tenía que resolver.
Dejó a los niños en la cafetería y se fue corriendo a su oficina. Habló con su jefe y luego hizo una llamada a Ted Murray, un exnovio de Stanford que la había recomendado para aquel trabajo y la había convencido para que lo aceptara. Ahora trabajaba con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la Reserva Militar.
—Puede que esté pasando algo raro —le dijo Rachel.
—¿Algo raro? —respondió Murray—. Cómo sois los científicos, siempre con ese vocabulario rebuscado...
Le explicó lo que había visto, y se dio cuenta de que estaba hablando demasiado rápido, de que las palabras se le amontonaban en la boca.
—Vale, ya me encargo —dijo Murray—. Enviaré a alguien en cuanto pueda. Pero no entres en pánico. Estoy seguro de que habrá un buen motivo para esa cosa... rara.
—Ted, ya sabes que no me asusto fácilmente.
—Dímelo a mí —respondió él—. Sé por experiencia propia que sueles ser tú la que asusta a los demás.
Rachel colgó, consciente de que estaba asustada y de que su miedo era el peor de todos: el de no saber. Mientras los niños seguían almorzando y haciendo jaleo, se puso las zapatillas deportivas que tenía bajo la mesa y se fue corriendo hasta el bosquecillo de higueras de Bengala.
Cuando llegó, había más árboles negros, y estaba claro que la mancha iba ascendiendo por las raíces aéreas que se extendían como unos dedos grises y nudosos.
Rachel Sherrill tocó con cuidado uno de los árboles. Estaba ardiendo, como una estufa. Se miró las puntas de los dedos para asegurarse de que no se había quemado.
Ted Murray había dicho que enviaría a alguien a investigar en cuanto pudiera reunir un equipo. Rachel volvió corriendo al comedor y recogió a su grupo de escolares de San Francisco. No había motivo para alarmarlos. Al menos, no de momento. Su última parada fue una pluviselva en miniatura alejada del bosquecillo de higueras de Bengala. La visita se le hizo interminable, pero, cuando acabó por fin, Rachel dijo:
—Espero que todos volváis algún día.
Una niña flacucha le respondió:
—¿Va a buscar a un médico para los árboles enfermos?
—Es lo que voy a hacer ahora mismo —anunció ella.
Se dio media vuelta y se fue a paso ligero hacia las higueras de Bengala. Era como si el día le hubiera explotado encima, como uno de aquellos volcanes a lo lejos.
III
Por los altavoces se oyó un ruido de conexión y luego una voz: era el jefe de Rachel Sherrill, ordenando a los visitantes que evacuaran el jardín botánico inmediatamente.
—No es un simulacro —dijo Theo—. Es por la seguridad de todos los presentes. Y eso incluye al personal del parque. Que todo el mundo salga del parque, por favor.
A los pocos segundos, Rachel se encontró con una riada de visitantes que le venían de frente. El recinto estaba más lleno de gente de lo que pensaba. Madres empujando cochecitos a toda prisa. Niños corriendodelante de sus padres. Un adolescente en bicicleta hizo un quiebro para esquivar a un niño, bajó de la bici, soltó un improperio, volvió a subirse y siguió adelante. De pronto había humo por todas partes.
—¡Podría ser un volcán! —gritó una joven.
Rachel vio dos jeeps del ejército aparcados al otro lado del bosquecillo de higueras de Bengala, a lo lejos. Otro jeep le pasó al lado a toda velocidad; Ted Murray estaba al volante. Ella levantó la voz para llamarle, pero Murray, que probablemente no la oía con todo aquel jaleo, no se giró.
El jeep de Murray se detuvo y bajaron unos soldados de un salto. Murray les mandó formar un perímetroy que se aseguraran de que los visitantes del parque iban saliendo.
Rachel se acercó a los árboles. Otro jeep se le cruzó, paró delante y salió un soldado:
—Va en dirección contraria —dijo el soldado.
—Usted... no lo entiende —respondió ella, balbuciendo—. Esos... son mis árboles.
—No quiero tener que decírselo otra vez, señora.
Rachel Sherrill oyó el motor de un helicóptero, levantó la vista y lo vio saliendo de entre las nubes, desde detrás de las cumbres gemelas. Lo vio aterrizar y cómo se abrían sus puertas, por las que salieron unos hombres con trajes protectores, bombonas a la espalda y en la mano extintores con la etiqueta FUEGOFRÍO. Apuntaban con las boquillas como si fueran pistolas, y echaron a correr hacia los árboles.
Sus árboles.
Rachel fue corriendo hacia ellos y el fuego.
En ese mismo momento, oyó otro estruendo procedente del cielo, y esta vez tuvo claro que no era una tormenta.
«Por favor, hoy no», pensó.
IV
Al día siguiente, el periódico de Hilo, el Hawaii Tribune-Herald, no mencionó la evacuación del jardín botánico. Ni tampoco lo hizo el Honolulu Star-Advertiser. Ni ninguno de los otros periódicos de las islas.
Tampoco hubo ninguna mención en el New York Times.
Ninguno de los canales de noticias locales contó lo que había ocurrido en el parque el día anterior. No se habló de ello en los programas de la radio, donde todos estaban obsesionados con el descenso del turismo de Hawái durante el primer trimestre del año.
Hubo algunas menciones en las redes sociales, pero no demasiadas, nada viral; quizá porque aquel lunes, en particular, no había habido grandes aglomeraciones en el botánico. Algunos tuits hablaban de un pequeño incendio causado por los herbicidas y contenido con éxito gracias a la rápida respuesta, aunque otros usuarios sí mencionaron que habían visto el aterrizaje de un helicóptero en el momento en que se marchaban.
Nada de eso resultaba sorprendente. Así era Hilo. Así era vivir a la sombra de los volcanes, una amenaza constante, donde nadie pasaba mucho tiempo sin levantar la vista hacia el Mauna Loa y el Mauna Kea.
El parque permaneció cerrado dos días.
Cuando volvió a abrir, fue como si no hubiera sucedido nada.
ERUPCIÓN
1
HONOLI‘I BEACH PARK, HILO, HAWÁI JUEVES, 24 DE ABRIL DE 2025 TIEMPO HASTA LA ERUPCIÓN: 116 HORAS, 12 MINUTOS, 13 SEGUNDOS
—¡Dennis!
Desde la playa, John MacGregor tuvo que gritar para que el surfista le oyera entre el fragor de las olas.
—¿Qué tal si dejas de hacer el kūkae, si no te importa?
Los chicos que entrenaba John MacGregor le habían oído usar esa palabra y sabían perfectamente que no era un cumplido. Kūkae es una palabra nativa hawaiana que significa «chiflado», y,cuando la usaba John MacGregor, quería decir que alguien que estaba en el agua se comportaba como si fuera la primera vez que se subía a una tabla. O que estaba a punto de acabar debajo de la misma.
Mac tenía treinta y seis años y era un buen surfista o, al menos, lo había sido cuando era más joven, antes de que las rodillas hubieran empezado a hacer más ruido que una banda militar cada vez que se agachaba sobre la tabla. Ahora canalizaba su pasión por el deporte enseñando a esos chicos de catorce a dieciséis años, todos de Hilo, la mitad de los cuales ya habían abandonado la escuela.
Iban a aquella playa a apenas tres kilómetros del centro de Hilo cuatro tardes por semana y, durante unas horas, formaban parte de lo que los isleños llaman el Hawái de postal, el que sale en los programas de televisión, en las películas y en los folletos de la Cámara de Comercio.
—¿Qué he hecho mal, Mac Man? —le preguntó Dennis, de catorce años, en cuanto salió del agua.
—Bueno, para empezar, ni siquiera era tu ola; esa era la de Mele —dijo Mac.
Los dos estaban de pie al final de la playa, frente al arrecife. Honoli‘i era popular entre los surfistas del lugar, sobre todo porque las fuertes corrientes mantenían alejados a los bañistas, así que los chicos podían disfrutar de la playa para ellos solos.
El último que quedaba en el agua era Lono.
Lono Akani, que se había criado sin padre y cuya madre era camarera en el hotel Hilo Hawaiian, tenía dieciséis años y era el preferido de Mac. Tenía un talento natural para aquel deporte que ya habría querido tener Mac a su edad.
Observó a Lono agachado sobre una de las tablas Thurso Surf que había comprado Mac, una para cada uno. Aun desde aquella distancia, le veía sonreír. Por supuesto, algún día aquel chico encontraría el miedo en el océano. O el miedo saldría a su encuentro. Pero no sería ahora, que se deslizaba suavemente por el interior de la ola.
Lono llegó a la orilla, cogió la tabla bajo el brazo y se acercó al lugar donde le esperaba Mac.
—Gracias —dijo.
—¿Por qué?
—Por recordarme que contara las series de olas —dijo el chico—. Por eso he tenido paciencia, como me dijiste, y he podido esperar la ola que quería.
Mac le dio una palmada en el hombro.
—Keiki maika‘i.
Buen chico.
Entonces oyeron el temblor procedente del cielo. Lo oyeron y sintieron que la playa temblaba bajo sus pies, haciendo que se tambalearan. El chico no sabía si mirar arriba o abajo. Pero John MacGregor entendió lo que estaba ocurriendo: sabía reconocer un temblor volcánico, a menudo asociado a la liberación de gases, cuando lo percibía.
Levantó la vista al cielo. Lo mismo hicieron todos los chicos. Eso le hizo recordar algo que le habían dicho sus profesores de la universidad sobre los volcanes y «la belleza del peligro».
Cuando la Tierra se calmó, sintió que el móvil le vibraba en el bolsillo. Respondió y Jenny Kimura dijo:
—Mac, gracias a Dios que has respondido.
Jenny sabía que, cuando él estaba entrenando a sus surfistas, no le gustaba que le molestaran con cosas del trabajo sin importancia. La rueda de prensa no iba a empezar hasta una hora más tarde, así que si Jenny le llamaba, no sería por algo insignificante.
—Jenny, ¿qué pasa?
—Tenemos una desgasificación.
No, no era algo sin importancia, desde luego.
—Hō‘o‘opa‘o‘opa —dijo él, soltando un taco de los que usaban sus chicos.
2
Mac no podía dejar de mirar las cumbres gemelas, una y otra vez. Eran como un imán para la gente del lugar.
—¿Dónde? —le preguntó a Jenny, sintiendo que se le tensaba el pecho.
—En la cumbre.
—Voy para allá —dijo. Colgó y se dirigió a los surfistas—.Lo siento, chicos, tengo que pirarme.
Dennis se rio.
—¿Pirarte? —dijo—. No vuelvas a decir eso, Mac Man.
—Bueno —dijo Mac—, tengo que mover el culo y volver al trabajo... ¿Mejor?
—Eres un antiguo, colega —le respondió Dennis, con una gran sonrisa en el rostro—. Te vuelves al curro y basta, bro.
De vez en cuando, los chicos volvían a la jerga de la calle; formaba parte de la pose del adolescente.
Mac se dirigió a su camioneta verde, y Lono fue tras él, con la tabla bajo el brazo y el cabello aún mojado. Lo miró muy serio, preocupado.
—No ha sido el Kīlauea, ¿verdad? —dijo Lono en voz baja, en referencia al volcán más pequeño de la isla.
—No —dijo MacGregor—. ¿Cómo lo sabes, Lono?
—Los temblores del Kīlauea... son rápidos y leves, ¿no? Como una serie de olas, una tras otra, que van perdiendo fuerza. Ha sido el Grande, ¿verdad?
MacGregor asintió.
—Sí, chaval. Lo que acabamos de oír viene del Grande.
Lono se acercó un poco más y le habló en voz baja, aunque nadie estaba lo suficientemente cerca como para oírle:
—¿Va a haber una erupción, Mac?
MacGregor alargó la mano hacia la puerta de su camioneta, en la que había un círculo blanco con las letras OVH en el centro y las palabras OBSERVATORIOVULCANOLÓGICODEHAWÁI en el exterior. Pero se detuvo un momento. Lono le miraba fijamente, con un gesto de preocupación aún mayor que el de antes; el chaval hacía un gran esfuerzo para no parecer asustado, pero no lo conseguía. Luego le dijo:
—Si va a haber una, me lo puedes decir.
Mac no quería decirle nada que le asustara aún más, pero tampoco quería mentirle.
—Ven conmigo a la rueda de prensa —dijo, forzando una sonrisa—. Quizá aprendas algo.
—Contigo siempre se aprende, Mac Man —dijo el chico.
De todos los chavales, era a Lono a quien más había animado para que trabajara como becario en el observatorio, porque desde el inicio se había dado cuenta de lo brillante que era el muchacho, a pesar de las notas mediocres que sacaba en el colegio. Siempre buscaba en Mac la aprobación que nunca había obtenido de su padre, el cual los había abandonado a él y a su madre. Por eso había leído tanto sobre volcanes como él y sabía casi lo mismo.
Pero Lono se giró para mirar a los otros chicos y negó con la cabeza.
—Nah. Pero puedes llamarme luego y me lo cuentas. ¿Vas a estar aquí mañana?
—Ahora mismo no lo sé.
—No es grave, ¿no? —preguntó Lono—. Veo que estás preocupado, aunque no lo digas.
—Si vives aquí, siempre te preocupa el Grande —dijo Mac—, sea o no tu trabajo.
MacGregor subió a la camioneta, arrancó y se puso en marcha hacia la montaña, pensando en todas las cosas que no le había contado a Lono Akani, empezando por lo preocupado que estaba realmente, y con motivo. En pocos días, el Mauna Loa podía registrar la erupción más violenta del siglo, y John MacGregor, el geólogo que dirigía el Observatorio Vulcanológico de Hawái, lo sabía y estaba a punto de comunicárselo a la prensa. Siempre había sabido que llegaría ese día y que probablemente sería más temprano que tarde. Ahí estaba por fin.
Mac condujo rápido.
3
FESTIVAL MERRIE MONARCH, HILO, HAWÁI
Bajo el techo del Edith Kanaka‘ole Stadium de Hilo, los tambores tahitianos resonaban con tanta fuerza que las tres mil personas del público notaban la vibración en sus asientos. El presentador pronunció el saludo tradicional:
—Hookipa i nā malihini, hanohano wāhine e kāne, distinguidas damas y caballeros, por favor den la bienvenida a nuestros primeros hālaus. ¡Desde Wailuku...Tawaaa Nuuuuui!
Se celebraba el Hula Kahiko, parte de las celebraciones del festival Merrie Monarch, la competición de hula más importante de todo Hawái y una significativa contribución a la economía local de Hilo.
Tal como era costumbre en él, Henry «Tako» Takayama, el robusto jefe de Protección Civil de Hilo, permanecía en la parte de atrás durante las ceremonias, vestido con su característica camisa hawaiana y una sonrisa en el rostro, estrechando manos y dando la bienvenida a gente de toda la isla a la representación anual de danzas hawaianas antiguas por parte de las escuelas de hula. Aunque su puesto no se conseguía como resultado de una votación, siempre tenía el aspecto de estar haciendo campaña, como si se presentara a algún cargo.
Su talante desenfadado le había ayudado mucho durante sus treinta años como jefe de Protección Civil. En ese tiempo, guio a la comunidad en varias crisis, entre ellas un tsunami que se llevó por delante a un grupo de boy scouts acampados en la playa, los destructivos huracanes de 2014 y 2018, los ríos de lava del Mauna Loa y del Kīlauea, que arrasaron carreteras y destruyeron casas, y la erupción del Kīlauea de 2021, que creó un lago de lava en un cráter de la cima.
Pero eran pocos los que veían su personalidad, dura y combativa, que ocultaba tras la sonrisa. Tako era un funcionario público ambicioso e incluso implacable, con un buen juego de codos para proteger su cargo. Si alguien quería hacer algo en el este de Hawái, fuera político o no, tenía que pasar por él. Era imposible esquivarlo.
En el estadio, Tako, que estaba charlando con la senadora del estado Ellen Kulani, enseguida sintió el temblor. Y también Ellen. La senadora lo miró y quiso decir algo, pero él la cortó con una sonrisa y un movimiento de la mano.
—No es gran cosa —dijo.
Pero el temblor continuó y, entre el público, se extendió un murmullo. Muchas de las personas congregadas venían de otras islas y no estaban acostumbradas a los temblores de Hilo; desde luego, no a percibir tres seguidos. Los tambores enmudecieron. Los bailarines bajaron los brazos.
Tako Takayama ya se esperaba temblores durante el festival. Una semana antes, había almorzado con MacGregor, el jefe haole del centro vulcanológico. MacGregor le había llevado al Ohana Grill, un bonito local, y le había contado que se avecinaba una gran erupción del Mauna Loa, la primera desde 2022.
—Mayor que la de 1984 —le había dicho MacGregor—. Quizá la mayor en un siglo.
—Te escucho —dijo Tako.
—El HVO está monitorizando constantemente las imágenes sísmicas —dijo MacGregor—. Las últimas muestran un aumento de la actividad y el movimiento de un gran volumen de magma en el interior del volcán.
Llegados a ese punto, Tako tuvo que encargarse de convocar una rueda de prensa, que había programado para ese día, más tarde. Pero lo hizo a regañadientes. Tako pensaba que una erupción en el lado norte del volcán no le importaría un comino a nadie de la ciudad. Tendrían mejores puestas de sol durante un tiempo, la buena vida seguiría y todo volvería a la normalidad en el mundo de Tako.
Pero era un hombre prudente, que consideraba todas las posibilidades, empezando por las que le afectaban. No quería que esa erupción pillara por sorpresa a nadie, ni que la gente pensara que le había cogido a contrapié.
Al final, Tako Takayama, que era un hombre práctico, encontró el modo de aprovechar la situación a su favor. Había hecho unas llamadas. Pero ahora estaba en aquel momento incómodo en el auditorio: con los tambores mudos, la danza interrumpida y el público inquieto. Tako le hizo un gesto con la cabeza a Billy Malaki, el maestro de ceremonias, que estaba al borde del escenario; Tako ya le había dicho qué debía hacer.
Billy cogió el micrófono y dijo, con una gran carcajada:
—¡Heya, hasta Madame Pele nos manda su bendición para el festival! ¡Su propio hula! ¡Tiene ritmo, sí!
El público se rio y estalló en un gran aplauso. Mencionar a la diosa hawaiana de los volcanes era el recurso perfecto. Los temblores cesaron y Tako se relajó. Se volvió de nuevo hacia Ellen Kulani.
—Bueno —dijo—. ¿Dónde estábamos?
Actuaba como si hubiera sido él mismo quien hubiera dado la orden de detener los temblores, como si hasta la naturaleza obedeciera a Henry Takayama.
4
OBSERVATORIOVULCANOLÓGICODEHAWÁI, HAWÁI TIEMPOHASTALAERUPCIÓN: 114 HORAS
En los baños de hombres, John MacGregor se situó frente a un lavabo, se abrochó el cuello de su camisa azul de trabajo, se ajustó la corbata negra de punto y se pasó los dedos por el cabello. Luego dio un par de pasos atrás y se miró al espejo. Un rostro desanimado le devolvió la mirada. John MacGregor suspiró. Odiaba dar ruedas de prensa aún más de lo que odiaba celebrar reuniones de presupuestos.
Cuando salió, se encontró a Jenny Kimura esperándolo.
—Estamos listos, Mac.
—¿Están todos?
—El equipo de Honolulu acaba de llegar.
Jenny tenía treinta y dos años y era la científica que dirigía el laboratorio. Había nacido en Honolulu, y tenía un doctorado en Ciencias de la Tierra y del Planeta por Yale. Era educada y muy atractiva. «Extremadamente atractiva», pensó MacGregor. Normalmente era ella quien daba las ruedas de prensa, pero, en esta ocasión, se había negado rotundamente.
—Me da la impresión de que es más bien un tema Mac —había dicho.
—Te pagaré para convertirlo en un tema Jenny.
—No tienes suficiente dinero —le había dicho ella.
Ahora MacGregor se toqueteaba nerviosamente el nudo de la corbata.
—¿Qué tal estoy? —le preguntó.
—Parece que vas de camino a la silla eléctrica —dijo ella.
—¿Tan mal?
—Peor.
—¿La corbata me da aspecto de pringado? Quizá debería quitármela.
—Está bien —dijo Jenny—. Solo tienes que sonreír.
—Para eso tendrás que pagarme tú.
Ella se rio, lo agarró con suavidad del codo y se lo llevó al vestuario. Dejaron atrás una fila de taquillas y pasaron junto a una serie de monos verdes de protección térmica colgados de unos ganchos de la pared, cada uno con su nombre.
—Estos zapatos me hacen daño —dijo Mac. Llevaba unos zapatos de cordones marrones que había metido en la camioneta esa mañana. Crujían al caminar, como si estuvieran recién salidos de la tienda.
—Se te ve muy akamai para ser kama‘āina —dijo ella. Muy agudo y despierto, para no ser nativo—. He puesto el mapa grande sobre un caballete para que te sirva de referencia —añadió, volviendo al tema—. Las zonas de falla están marcadas. Está simplificado, para que se vea mejor en la tele.
—Vale.
—¿Quieres usar datos sísmicos?
—¿Los tenemos listos?
—No, pero puedo conseguirlos en un momento. ¿Los últimos tres meses o todo el año anterior?
—Con los de todo el año quedará más claro.
—Vale. ¿E imágenes de satélite?
—Solo las del MODIS.
—Están en una pizarra.
Salieron del vestuario, cruzaron una sala y recorrieron un pasillo. A través de las ventanas, Mac vio los otros edificios del Observatorio Vulcanológico de Hawái, todos ellos conectados por pasarelas de metal. El OVH estaba construido al borde de la caldera del Kīlauea y, aunque últimamente no había lava en el cráter, siempre había muchos turistas recorriendo el lugar, señalando a las fumarolas.
En el aparcamiento había toda una flota de furgonetas de televisión, la mayoría blancas y con antenas parabólicas en lo alto. MacGregor suspiró. Y no era un suspiro feliz.
—Saldrá bien —dijo Jenny—. Tú recuerda sonreír. Tienes una sonrisa muy bonita.
—¿Y eso quién lo dice?
—Lo digo yo, guapetón.
—¿Estás flirteando conmigo?
Ella sonrió.
—Claro. Quédate con eso.
Atravesaron la sala de datos, llena de técnicos informáticos inclinados sobre sus teclados. Mac echó un vistazo a los monitores colgados del techo, que mostraban imágenes de diferentes puntos del volcán. Ya no había duda de que salía vapor del cráter de la cumbre del Mauna Loa, lo que demostraba que tenía razón, que no había sido alarmista: la erupción se produciría en solo unos días. Sentía como si un reloj hubiera iniciado la cuenta atrás.
Mientras atravesaban la sala, un coro de voces le deseó suerte. La voz de Rick Ozaki se elevó por encima de las demás:
—¡Bonitos zapatos, tío!
Esta vez sí sonrió de verdad; se echó la mano a la espalda y le hizo una peineta a su amigo.
Atravesaron otra puerta y siguieron por el pasillo principal. Al otro extremo vio la sala con la tarima y el mapa montado sobre el caballete. Oyó el murmullo de los periodistas que esperaban.
—¿Cuántos hay? —preguntó Mac, justo antes de entrar.
—Están todos los que esperábamos —dijo Jenny—. Ahora ve y muéstrales tu mejor versión.
—No tengo una mejor versión.
Jenny se hizo a un lado, Mac pasó y sintió los ojos de todos los presentes fijos en él.
Tako Takayama le había contado que, durante la erupción del Mauna Loa en diciembre de 1935, George Patton, entonces teniente coronel del Ejército del Aire de Estados Unidos, participó en las maniobras para desviar el flujo de lava. En aquel momento, Mac se sentía como si la lava fuera a por él a toda velocidad.
«Sí, soy yo —se dijo—. El viejo Sangre y Agallas, MacGregor».
5
John MacGregor sabía quién era y conocía sus puntos fuertes. Y hablar en público no era uno de ellos. Se aclaró la garganta y dio unos golpecitos nerviosos al micrófono.
—Buenas tardes. Soy John MacGregor, científico a cargo del Observatorio Vulcanológico de Hawái. Gracias a todos por venir.
Se volvió hacia el mapa.
—Tal como saben, este observatorio se ocupa del seguimiento de seis volcanes: el volcán submarino Kama‘ehuakanaloa, antes Lō‘ihi; el Haleakalā, en Maui, y cuatro en la Isla Grande, entre ellos los dos volcanes activos: el Kīlauea, relativamente pequeño, que lleva activo cuarenta años ininterrumpidamente, y el Mauna Loa, el mayor del mundo, que se activó en 2022 pero que no ha registrado una gran erupción desde 1984.
En el mapa, el Kīlauea era un pequeño cráter junto al edificio del observatorio. El Mauna Loa parecía una enorme cúpula; sus laderas ocupaban la mitad de la isla.
Mac cogió aire y lo soltó con fuerza. El micrófono registró el sonido.
—Hoy —dijo MacGregor— tengo que anunciarles una erupción inminente del Mauna Loa.
Los flashes estroboscópicos de los fotógrafos fueron como relámpagos. MacGregor parpadeó para quitarse las manchas blancas que le invadían el campo visual, se aclaró la garganta otra vez y siguió adelante. Probablemente sería imaginación suya, pero de pronto los focos de la televisión se habían vuelto más luminosos.
—Calculamos que será una erupción bastante grande —dijo— y que se producirá en un plazo de dos semanas, quizá incluso mucho antes.
Levantó una mano para acallar las voces que de pronto se elevaban entre el público y se volvió hacia Jenny, que le había puesto los datos sísmicos en un caballete a su izquierda. La imagen, que señalaba los epicentros de todos los terremotos de la isla durante el año anterior, mostraba una concentración de puntos oscuros en torno a la cumbre.
—Según los datos que hemos recogido y analizado, probablemente la erupción se produzca en la caldera de la cumbre —prosiguió MacGregor—, lo que significaría que la ciudad de Hilo no resultaría afectada. Ahora responderé con mucho gusto a cualquier pregunta.
Las manos se elevaron. Mac no solía dar muchas ruedas de prensa, pero conocía las normas, y una de ellas era que los medios locales siempre hacían la primera pregunta.
Señaló a Marsha Keilani, la reportera de la cadena KHON, de Hilo.
—Mac, ha dicho «una erupción bastante grande». ¿Cómo de grande exactamente? —Sonrió—. ¿Así, a ojo...?
—Esperamos que sea al menos tan grande como la de 1984, que produjo quinientos millones de metros cúbicos de lava y cubrió más de cuarenta kilómetros cuadrados en tres semanas —dijo—. De hecho, esta erupción podría ser mucho mayor, quizá tanto como la de 1950. De momento, no lo sabemos.
—Pero es evidente que tienen alguna idea sobre el momento de la erupción o no estaríamos aquí —dijo—. ¿Estamos hablando realmente de dos semanas? ¿O antes?
—Podría ser antes, sí. Hemos estado repasando todos los datos, pero no hay modo de predecir el momento exacto de una erupción. —Se encogió de hombros—. No podemos estar seguros.
El siguiente fue Keo Hokulani, del Honolulu Star-Advertiser.
—Doctor MacGregor, ¿no podría concretar un poco más? Aquí tienen un equipo muy sofisticado. Estarán bastante seguros de la magnitud y del momento de la erupción, ¿no?
Keo lo sabía porque había hecho una visita guiada al OVH unos meses antes. Había visto todos los modelos computerizados y las proyecciones, y sabía de lo que hablaba.
—Tal como sabes, Keo, el Mauna Loa es uno de los volcanes más estudiados del mundo. Tenemos inclinómetros y sismómetros repartidos por su superficie, drones que lo sobrevuelan con cámaras térmicas, datos de satélite en treinta y seis frecuencias, radares y sensores de luz visible e infrarroja. —Se encogió de hombros y sonrió—. Dicho eso... no, no puedo ser más concreto. —Todos se rieron—. Los volcanes son un poco... o mucho... como animales salvajes. Es difícil y peligroso predecir su comportamiento.
Wendy Watanabe, de uno de los canales de televisión de Honolulu, levantó una mano.
—En la erupción de 1984, la lava llegó bastante cerca de Hilo —recordó— y la gente se sintió amenazada. ¿Está diciendo que, en esta ocasión, Hilo no corre peligro?
—Así es —dijo MacGregor—. En 1984 la lava llegó a siete kilómetros de Hilo, pero los principales flujos de lava fueron hacia el este. Tal como he dicho, esta vez esperamos que la mayor parte de la lava avance alejándose de Hilo. —Se giró y señaló el mapa, sintiéndose como un hombre del tiempo de la tele—. Eso significa que fluirá por la ladera norte, hacia el centro de la isla, en dirección al collado entre el Mauna Loa y el Mauna Kea. Esa es una zona muy amplia y, afortunadamente, poco poblada. La Reserva Científica del Mauna Kea cuenta con varios observatorios a cuatro mil metros, y el ejército tiene una gran zona de maniobras aquí, a dos mil metros, pero eso es todo. Así que quiero insistir: esta erupción no supone una amenaza para los vecinos de Hilo.
Wendy Watanabe volvió a levantar la mano.
—¿En qué momento elevará el OVH el nivel de alerta vulcanológica?
—Mientras el Mauna Loa mantenga esta actividad elevada, el nivel se mantiene en amarillo —dijo MacGregor—. Seguiremos controlando la zona de fractura al noreste.
Un periodista que no reconoció preguntó:
—¿El Mauna Kea también entrará en erupción?
—No. El Mauna Kea está inactivo. No ha registrado erupciones en cuatro mil años. Tal como saben, en la Isla Grande, hay cinco volcanes, pero solo dos están activos actualmente.
Jenny Kimura, que estaba a su lado, soltó un suspiro de alivio silencioso y sonrió. Estaba yendo todo lo bien que podía esperar. Los reporteros no estaban buscando el sensacionalismo, y Mac parecía cómodo, seguro de sí mismo y de sus datos. Hablaba sin esfuerzo, pasando por alto los asuntos que no quería tratar. Le pareció que estaba gestionando especialmente bien las preguntas sobre la magnitud de la erupción.
Mac había conseguido centrarse en lo importante y no meterse en lodazales, como había pasado alguna otra vez. Jenny conocía las tendencias de su jefe. Antes de llegar a Hawái, John MacGregor había formado parte del equipo de asesores del Servicio Geológico de Estados Unidos, que viajaba por todo el mundo cada vez que había una erupción inminente. Desde sus días de estudiante, había estado presente en todas las importantes. MacGregor había estado en el Eyjafjallajökull y el monte Merapi en 2010, en el Puyehue-Cordón Caulle en 2011, en el Anak Krakatau en 2018, y en el Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai en 2022. Y había visto escenas terribles. Todo porque, tal como solía decir, «la gente espera demasiado, lo que significa que espera hasta que es demasiado tarde».
La experiencia de MacGregor le había hecho desarrollar una actitud dura, desafiante, imperiosa, y la capacidad para prepararse para el peor escenario posible. Era un científico prudente, pero un gestor rápido y decidido que solía actuar primero y preocuparse por las consecuencias más tarde. Así de seguro de sí mismo estaba.
Mac era muy respetado en el OVH, pero a veces Jenny tenía que ocuparse de reparar los daños tras alguna de sus decisiones inmediatas. No podía recordar cuántas veces había dicho «eh, bueno...» después de oír alguna de sus ideas tan espontáneas. Pero nadie podía decir que no fuera generoso o que no le preocupara la gente. Había tenido una infancia difícil, y ese era el motivo por el que se había hecho monitor de surf para los niños desfavorecidos de la zona. Mientras los entrenaba, intentaba motivar a algunos para que se esforzaran más en los estudios, y a otros para que no abandonaran el colegio; incluso había conseguido que algunos de ellos entraran en el programa de becas del OVH. Y siempre seguía su evolución cuando salían del OVH para ir a la universidad.
Y eso sin hablar de una experiencia incomparable. Todos sus colegas del OVH habían visto aquellas famosas erupciones en vídeo. MacGregor había estado allí. Si estaba actuando con tanta premura en este caso, era porque tenía sus motivos. Había estado ahí. Sabía lo que era. Y también sabía lo suficiente como para no explicar en detalle que el OVH estaba siguiendo la mayor erupción del siglo: eso solo habría provocado pánico, cualquiera que fuera la vertiente por la que estallara el volcán.
Había una cosa más que Mac sabía y Jenny también, pero los medios no:
Que John MacGregor les estaba mintiendo como un bellaco.
Sabía exactamente cuándo se iba a producir la erupción, y no quedaban dos semanas; ni siquiera una.
Cinco días.Nada más.
6
La rueda de prensa ya estaba más calmada.
MacGregor se sentía más relajado a medida que avanzaba, consciente de que les estaba dando más información de la que necesitaban. Ahora les explicaba que el archipiélago de Hawái estaba en un punto caliente creado por una pluma mantélica —un orificio en el lecho oceánico—, por donde salía el magma de forma intermitente. El magma se enfriaba al salir, creando una cúpula de lava que iba creciendo hasta aparecer en la superficie del océano, formando una isla. A medida que se formaban las islas, el movimiento de la placa del Pacífico las iba llevando hacia el norte y hacia el oeste, alejándolas del punto caliente, donde empezaba a formarse una nueva isla.
Ese punto caliente había producido una cadena de islas que se extendían por el centro del océano Pacífico. El archipiélago de Hawái no era más que el extremo de esa cadena. Una vez finalizada la actividad volcánica, las islas iban erosionándose lentamente y disminuyendo de tamaño. De las islas de Hawái, Ni‘ihau y Kaua‘i eran las más antiguas y más pequeñas, y luego iban O‘ahu, Maui, y Hawái.
Ahora John MacGregor se encontraba en su zona de confort. Las personas que tenía delante no se sentirían cómodas con todos aquellos conceptos sismológicos, pero él sí.
—En términos geológicos —dijo MacGregor—, la isla de Hawái es muy reciente. Es una de las pocas masas de tierra de nuestro planeta que es más joven que la propia humanidad. Hace tres millones de años, cuando unos pequeños primates empezaron a caminar erguidos en las llanuras africanas, la isla de Hawái no existía. No fue hasta hace un millón de años, cuando los Homo habilis, descendientes de los primeros homínidos, ya vivían en toscos refugios y empezaban a usar herramientas de piedra, cuando los mares de Hawái empezaron a bullir, revelando la presencia de volcanes submarinos. Desde entonces, cinco volcanes diferentes han vertido suficiente lava como para crear islas sobre la superficie del océano.
Hizo una pausa y miró a su audiencia. Mucho de lo que estaba diciendo era denso, lo sabía, pero seguían prestándole atención, al menos de momento. Prosiguió:
—El patrón eruptivo de los cinco volcanes de la isla de Hawái es el mismo que el del resto de la cadena de islas.
De los cinco volcanes, el situado más al norte, el Kohala, estaba extinguido y muy erosionado. Hacía cuatrocientos sesenta mil años de su última erupción. El siguiente, también al norte, era el Mauna Kea, que no había escupido lava desde hacía cuatro mil quinientos años. El tercero era el Hualālai, cuya última erupción había tenido lugar hacía más de doscientos años, cuando Jefferson era presidente (Mac no se molestó en decirles que el Hualālai era el cuarto volcán más peligroso de América. Los turistas de Kona no necesitaban oír eso). Y luego estaban los dos volcanes activos, el Mauna Loa y el Kīlauea.
Y por último, explicó, en el océano, cincuenta kilómetros al sur, estaba el Kama‘ehuakanaloa, antes llamado Lō‘ihi, que iba construyendo una nueva isla a kilómetro y medio por debajo del agua. Sonrió.
—El examen parcial será a finales de esta semana —dijo. Miró el reloj—. ¿Algo más?
Quería salir de allí, pero había aprendido que no podía irse mientras hubiera manos levantadas.
—¿Qué probabilidades hay de que esta erupción sea violenta? —preguntó otro periodista que no reconoció, un hombre mayor.
—Muy pocas. La última erupción explosiva se produjo en la prehistoria.
—¿Qué riesgo hay de que la lava llegue a Hilo?
—Ninguno.
—¿Alguna vez ha llegado a Hilo, anteriormente?
—Sí, pero hace miles de años. La ciudad de Hilo de hoy en día está construida sobre depósitos de lava.
—Si la lava avanza hacia Hilo, ¿qué se puede hacer para detenerla? —insistió el periodista mayor.
—No creemos que vaya a avanzar en esa dirección. Creemos que fluirá hacia el norte, en dirección al Mauna Kea.
—Sí, lo entiendo. Pero ¿se puede detener el avance de la lava?
MacGregor vaciló. Quería salir de esa tarima sin alarmarlos, pero era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta.
—Nadie ha conseguido detener la lava hasta ahora —dijo—. En el pasado, en Hawái se ha intentado bombardear el flujo para desviarlo, abrir zanjas para reconducirlo y rociar agua de mar sobre la lava para enfriarla, pero ninguna de esas tácticas ha funcionado.
Echó una mirada a Jenny, que se acercó, casi a la carrera, y dijo:
—¿Hay alguna pregunta específica sobre la próxima erupción? —Escrutó al público—. ¿No? Entonces damos las gracias al doctor MacGregor, y a ustedes por haber venido. Si tienen alguna pregunta más, no duden en llamar. Encontrarán nuestros números en el comunicado de prensa.
En el momento en que los periodistas empezaron a moverse, levantó una mano:
—Tengo un par de anuncios que hacer a los equipos de televisión. En cuanto empiece la erupción, querrán material gráfico de apoyo e imágenes aéreas. Déjenme que les explique cómo va a ir: si la erupción es potente, los vuelos estarán prohibidos porque la ceniza volcánica bloquea los motores de los aviones. No obstante, haremos tres vuelos en helicóptero diarios y las grabaciones que hagan se las ofreceremos. Está permitido grabar desde tierra durante la erupción siempre que lo hagan desde los puntos seguros indicados. Si quieren filmar desde algún otro sitio, les asignaremos a un geólogo para que les acompañe. No vayan solos. Y no supongan que pueden ir al mismo sitio donde estuvieron el día anterior, porque las condiciones pueden cambiar a cada hora. Por favor, tómense estas normas en serio, porque en cada erupción se registran muertes de periodistas, y nos gustaría evitar que eso sucediera otra vez.
MacGregor se quedó mirando el movimiento de los periodistas y cámaras, que se acercaban al estrado para situarse delante de Jenny.
Consiguió escabullirse discretamente.
Y, mientras caminaba, se quitó la corbata.
7
De vuelta a la sala de datos, MacGregor se encontró con un silencio completo; era como si casi todo el mundo hiciera un esfuerzo por ignorarlo.
Kenny Wong, el jefe de programadores, estaba muy ocupado tecleando y no levantó la vista. Rick Ozaki, el sismólogo, ampliaba abstraído los datos de su pantalla. Pia Wilson, a cargo de los niveles de alerta vulcanológica, estaba enfrascada en algo tras su pantalla. MacGregor se quedó allí de pie un momento, esperando. No esperaba una ovación, pero tampoco no oír nada más que el repiqueteo de los teclados.
Se acercó a Kenny Wong, se sentó, apartó la bolsa de patatas fritas y la Coca-Cola light a un lado, apoyó los brazos en la mesa y dijo:
—¿Y bien?
—Nada —dijo Kenny, meneando la cabeza, sin dejar de teclear.
—Tiene que haber algo.
—No lo hay.
—Kenny...
Kenny levantó la vista y lo miró con dureza.
—Vale, hay algo. Mac, ¿por qué no se lo has dicho?
—¿Decirles el qué?
—Que va a ser la erupción más grande del siglo.
—Venga, tío, ya hemos hablado de esto —dijo MacGregor—. Son periodistas, y los dos sabemos que lo hincharían desproporcionadamente; serían ellos los que entrarían en erupción. Y no quiero hacer una predicción así y que luego sea errónea.
—Pero tú sabes que no será errónea —replicó Kenny. Estaba molesto y enfadado, y no hizo ningún esfuerzo por moderar sus palabras—. Es imposible que sea errónea. Venga, tío, tú, Mac. Lo confirman los datos de los modelos computerizados de las últimas treinta y siete semanas. Treinta y siete semanas, joder. Eso es más que la temporada de béisbol.
—Kenny —dijo MacGregor—. En 2004, el jefe del OVH predijo una erupción del Mauna Loa que no se llegó a producir. ¿No crees que sus programadores le dijeron que era segura?
—No lo sé —respondió Kenny—. Yo ni había nacido.
—Sí, sí que habías nacido —le corrigió Mac—. Y, por favor, deja de ponerte tan dramático.
Su jefe de programadores tenía veintitrés años. Brillante, a menudo infantil, con cierta tendencia a cabrearse, especialmente cuando se había pasado una noche en blanco. Que era la mayor parte del tiempo.
Rick le llamó desde el otro lado de la sala:
—Mac, quizá quieras ver esto.
El sismólogo —de treinta años, con barba, corpulento, vestido con vaqueros y una camiseta negra de la Hirano Store— se movía despacio, pensativo, todo lo contrario que Kenny Wong, que era de sangre caliente. Rick se ajustó las gafas sobre el puente de la nariz con un dedo mientras Mac se acercaba.
—¿Qué es lo que tienes?
—Esto es un resumen de la actividad sísmica del último mes, filtrada según los tipos de ruido.
La pantalla mostraba un denso patrón de garabatos correspondientes a los datos transmitidos por los sismómetros repartidos por la isla.
—¿Y qué? —dijo MacGregor, encogiéndose de hombros—. Estos son los típicos enjambres de temblores, Rick. Alta frecuencia, baja amplitud, larga duración. Se producen constantemente. ¿Qué me estoy perdiendo?
—Bueno, he estado investigando —dijo Rick, tecleando mientras hablaba—. Los hipocentros se concentran en torno a la caldera y a la vertiente norte. Los datos encajan perfectamente. O sea... perfectamente. De modo que creo que quizá debiéramos empezar a hablar de...
Les interrumpió un repiqueteo sordo que fue aumentando de intensidad, hasta hacer vibrar el suelo del laboratorio y los cristales. Por la ventana vieron la amenazante imagen de un helicóptero flotando peligrosamente cerca y bajo; pasó a su lado y se sumergió en la caldera.
—¡Dios Santo! —gritó Kenny Wong, corriendo hacia la ventana para verlo mejor—. ¿Quién es ese capullo?
—Apunta el número de la cola —ordenó MacGregor—. Y llama a Hilo enseguida. Sea quien sea ese idiota, va a hacerle un corte de pelo a algún turista. ¡Maldito sea!
Se fue hacia la ventana y se quedó mirando mientras el helicóptero bajaba de cota y recorría la humeante llanura de la caldera. No podía estar a más de tres o cuatro metros del suelo.
Kenny Wong, a su lado, observaba a través de unos binoculares.
—Es de Paradise Helicopters —dijo, asombrado. Paradise Helicopters era una agencia de buena reputación con base en Hilo. Sus pilotos llevaban a los turistas por los campos volcánicos y por la costa hasta Kohala, para ver las cascadas.
—Estos saben que hay un límite de cuatrocientos cincuenta metros en torno al parque al que no pueden acceder —dijo MacGregor, meneando la cabeza—. ¿Qué demonios están haciendo?
El helicóptero retrocedió y recorrió lentamente el extremo más alejado de la caldera, casi rozando las humeantes paredes verticales. Pia tapó el auricular del teléfono con una mano.
—Tengo a Paradise Helicopters. Dicen que ellos no están volando. Le han alquilado ese helicóptero a Jake.
—¿No tenéis ninguna noticia que me pueda gustar? —dijo Mac.
—Con Jake a los mandos, no hay buenas noticias —respondió Kenny.
Jake Rogers era un expiloto de la armada conocido por saltarse las normas. Tras haber recibido dos advertencias de Aviación Civil en un año, la agencia de viajes para la que trabajaba lo despidió y ahora pasaba la mayor parte de su tiempo en un bar de mala muerte en Hilo.
—Según parece, Jack lleva a un cámara de la CBS, un corresponsal en Hilo —dijo Pia—. El tipo está intentando conseguir imágenes en exclusiva de la nueva erupción.
—Bueno, pues ahí no hay ninguna erupción —dijo MacGregor, con la vista puesta en la caldera.
La caldera del Kīlauea —lo que la mayoría llama cráter— era una atracción turística en Hawái desde el siglo XIX. Mark Twain, entre otros personajes famosos, había estado ahí de pie, observando el enorme foso humeante. Actualmente seguía habiendo vapor, azufre y otras evidencias de actividad volcánica, pero hacía veinte años que no se registraban erupciones. Todos los flujos recientes de lava del Kīlauea habían salido de las laderas del volcán, unos kilómetros al sur.
El helicóptero emergió desde el interior de la caldera, haciendo que los turistas que estaban junto a la barandilla se apartaran, pasó sobre el observatorio rugiendo y trazó una amplia curva. Luego se fue con su taca-taca-taca hacia el este.
—¿Y ahora qué? —preguntó Rick.
—Parece que se va hacia la zona de la falla —dijo Kenny—. De ahí no puede salir nada bueno.
—Nada —confirmó MacGregor, aún de pie junto a la ventana. En ese momento, llegó Jenny Kimura.
—¿Quién es ese tío? —dijo—. ¿Alguien ha llamado a Hilo?
MacGregor se volvió hacia ella.
—¿Los periodistas siguen aquí?
—No, se han ido hace unos minutos.
—¿No he dejado claro que la erupción aún no ha empezado?
—Yo diría que lo has dejado suficientemente claro, sí.
—Mac, ese tipo es un corresponsal —dijo Rick—. No estaba en la rueda de prensa. Está intentando sacar ventaja. Ya sabes lo que dicen: «No te preocupe tener razón; preocúpate de llegar el primero».
—Oye, Mac, esto no te lo vas a creer. —Pia Wilson, que estaba frente al panel de vídeo central, activó todos los monitores remotos para que se viera la vertiente oriental del Kīlauea—. El piloto está sobrevolando el lago del este, en la cumbre del Kīlauea.
—¿Que está haciendo qué?
Pia se encogió de hombros.
—Míralo tú mismo.
MacGregor se sentó frente a los monitores. Siete kilómetros más allá, el negro cono de residuos del Pu‘u‘ō‘ō —el nombre hawaiano significa «Colina del Palo de Cavar»— se elevaba hasta los cien metros por su lado este. Ese cono no había registrado actividad volcánica desde su erupción en 1983, cuando escupió un chorro de lava que se elevó más de seiscientos metros. La erupción se prolongó durante todo el año, produciendo enormes cantidades de lava que penetraron quince kilómetros en el océano. Y a su paso había enterrado todo el pueblo de Kalapana, destruido doscientas casas y llenado una gran bahía en Kaimūī, donde la lava caía al mar entre nubes de humo. La actividad del Pu‘u‘ō‘ō se mantuvo durante treinta y cinco años —una de las erupciones volcánicas continuadas más largas registradas nunca— y no cesó hasta el hundimiento del cráter, en 2018.
Los helicópteros turísticos habían recorrido la zona buscando un nuevo lugar desde donde tomar fotos, y los pilotos descubrieron un lago que había aparecido al este del cráter hundido, donde la lava burbujeaba y formaba olas incandescentes que chocaban contra los lados del cono. En ocasiones salían chorros de lava que se elevaban más de quince metros por encima de la incandescente superficie del lago. Pero el cráter que contenía el lago del este no tenía más que unos cien metros de diámetro, demasiado poco como para permitir el descenso.
Los helicópteros nunca se metían dentro.
Hasta aquel momento.
—¿Está loco...? —dijo Jenny.
Mac respondió:
—Sí, hay que estar muy loco para adentrarse en ese infierno.
8
MacGregor no apartaba la vista de la pantalla de vídeo.
—¿De dónde viene la señal?
—La cámara está en el borde de la caldera, apuntando hacia abajo.
El helicóptero flotaba sobre el lago de lava. Mac veía perfectamente al operador, filmando a través de una puerta abierta en el lado de babor, con la cámara al hombro. El idiota estaba asomado, grabando la lava.
Era como una imagen de una película de acción, con efectos especiales y todo. Pero lo que estaban viendo era real.
—Están locos los dos —dijo—. Con las corrientes térmicas que hay por ahí...
—Si el volcán suelta un chorro de lava, los fríe.
—Conseguid que salgan de ahí pitando —dijo MacGregor—. ¿Quién está en la radio?
Al otro lado de la sala, Jenny tapó el auricular del teléfono con una mano:
—Les están hablando desde Hilo. Dicen que ya se van.
—¿Sí? Entonces,¿por qué no se mueven?
—Dicen que se van, Mac. Es todo lo que sé.
—¿Sabemos qué niveles de gas hay ahí abajo? —preguntó MacGregor. Cerca del lago de lava, había altas concentraciones de dióxido de azufre y monóxido de carbono. MacGregor miró el monitor e hizo una mueca—. ¿Sabemos si el piloto lleva oxígeno? Porque está claro que el cámara no. Esos dos idiotas podrían perder la conciencia si se quedan mucho rato.
—O podría fallar el motor —apuntó Kenny, meneando la cabeza—. Los motores de helicóptero necesitan aire. Y ahí abajo no hay mucho.
—Ya se van, Mac —anunció Jenny.
El helicóptero empezó a elevarse. Vieron que el operador se giraba y levantaba un puño, cabreado, mirando a Jake Rogers. Estaba claro que no quería marcharse.
Eso significaba que el pasajero de Rogers era aún más temerario que él.