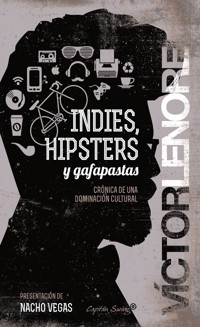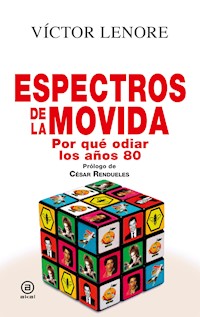
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Anverso
- Sprache: Spanisch
En los años ochenta, la mayoría de los españoles aspiraban a ser modernos. El vértigo de las mutaciones sociales –del catolicismo a la posmodernidad– no dejaban tiempo para preguntarse qué tipo de modernidad necesitábamos. De manera creciente, fue cuajando un paradigma cultural narcisista que hoy sigue vivo y que es compartido por la izquierda y la derecha. Definidos como "una explosión de libertad", fueron también tiempos de censura, competición extrema y amnesia política. Tres décadas después, se pueden valorar mejor las películas de Almodóvar, los tabúes de una revolución sexual con veinte años de retraso y la carga política de palabras como "creatividad", "meritocracia" y "transgresión". Los ochenta impusieron un consumismo pop, una anglofilia con sabor a cena descongelada y una mirada condescendiente sobre cualquier cuestionamiento del mercado. En este sentido, no faltaron casos de apartheids culturales que marginaban los contenidos preferidos por las clases bajas (casi siempre más vivos que los que promocionaba el sistema). En gran medida, las derrotas discursivas y materiales de los ochenta impiden imaginar un futuro mejor. Es hora de pasar revista a los espectros de la Movida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Anverso
Víctor Lenore
Espectros de la Movida
Por qué odiar los años 80
En los años ochenta, la mayoría de los españoles aspiraban a ser modernos. El vértigo de las mutaciones sociales –del catolicismo a la posmodernidad– no dejaba tiempo para preguntarse qué tipo de puesta al día necesitábamos. De manera creciente, fue cuajando un paradigma cultural narcisista que hoy sigue vivo y que es compartido por la izquierda y la derecha. Definidos como «una explosión de libertad», fueron también tiempos de censura, competición extrema y amnesia política. Tres décadas después, se pueden valorar mejor las películas de Almodóvar, los tabúes de una revolución sexual con veinte años de retraso y la carga política de palabras como «creatividad», «meritocracia» y «transgresión». Los ochenta impusieron un consumismo pop, una anglofilia con sabor a cena descongelada y una mirada condescendiente sobre cualquier cuestionamiento del mercado. En este contexto, no faltaron casos de apartheids culturales que marginaban los contenidos preferidos por las clases bajas (casi siempre más vivos que los que promocionaba el sistema). En gran medida, las derrotas discursivas y materiales de los ochenta impiden imaginar un futuro mejor. Es hora de pasar revista a los espectros de la Movida.
«Lenore cuestiona uno de los mitos fundacionales del régimen del 78, la Movida madrileña. Y lo hace sin piedad, sin escrúpulos y con un arsenal de datos contrastados. La movida como mito, como estafa y sobre todo como cortina de humo.»
RICARDO ROMERO (NEGA)
«Víctor Lenore ha escrito un libro que personalmente llevaba esperando mucho tiempo: un agudo y riguroso ajuste de cuentas, estético y político, con la Movida, esa banda sonora del régimen del 78 que sigue y sigue sonando, como un gusano cerebral, 35 años después.»
SANTIAGO ALBA RICO
Víctor Lenore (Soria, 1972) es periodista musical. Ha publicado artículos en El Confidencial, El País, La Razón, Rolling Stone, Playground, Minerva y Ladinamo, entre otras cabeceras. También ha trabajado como guionista en el programa de televisión Mapa Sonoro (TVE-2), comisario en la exposición La herencia inmaterial (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 2014) y director de la colección de libros Cara B, dedicada a analizar álbumes clásicos de la música popular española. Se encargó de la parte musical del libro colectivo CT o la Cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española (2012) y es autor del polémico y exitoso ensayo Indies, hipsters y gafapastas. Crónica de una dominación cultural (2014).
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Víctor Lenore, 2018
© Ediciones Akal, S. A., 2018
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4635-6
Prólogo
La movida madrileña como laboratorio
(César Rendueles)
Resulta fácil hacer una evaluación cruel de la movida madrileña. Gran parte de sus producciones culturales han envejecido extremadamente mal y su revisión provoca niveles tóxicos de vergüenza ajena. Tampoco ayuda que muchos de sus protagonistas se hayan convertido en momias autocomplacientes convencidas de haber protagonizado un renacimiento sin parangón tras el cual la cultura española experimentó un anquilosamiento definitivo, o que a menudo se hayan mostrado despectivos con artistas, estilos y movimientos estéticos que, en realidad, han soportado mucho mejor el paso del tiempo. Por eso me parece importante hacer un esfuerzo de caridad hermenéutica. Limitarse a deplorar la clamorosa ausencia de talento de buena parte de las canciones, fotografías, películas o poemas de la movida que nos han vendido como genialidades es, en realidad, conceder demasiado a quienes se han autoproclamado sus portavoces y aseguran que consiguieron crear una frágil burbuja de creatividad y riesgo artístico en un yermo cultural. Seguramente merece la pena ubicar la movida en un horizonte social más amplio, con extensas zonas de sombra e intersecciones complejas.
Es verdad, la movida fue la bochornosa visita de Andy Warhol a Madrid en 1983: durante nueve días de enero, un heterogéneo grupo de artistas, aristócratas, actores y empresarios madrileños –de Almodóvar a Ana Obregón pasando por Ágatha Ruiz de la Prada o Carlos Berlanga– protagonizaron un remake posmoderno de Bienvenido, Míster Marshall y se dieron codazos por lamerle el culo al artista norteamericano más sobrevalorado de la segunda mitad del siglo XX. Pero el medio ambiente histórico en el que proliferaron esas idioteces no es radicalmente ajeno del que permitió la vigorosa presencia pública de Agustín García Calvo durante esos años, impulsó una gozosa renovación de la rumba, permitió que se emitiera en la televisión pública un programa como La bola de cristal o llevó a Fernando Trueba a rodar un documental sobre Chicho Sánchez Ferlosio en 1981. Alaska y Nacho Canut salieron catapultados de la movida hacia el hiperconsumismo y las tertulias radiofónicas de la derecha neoliberal, pero Santiago Auserón se desenamoró de la moda juvenil y se sumergió en una exploración arriesgada de músicas no anglosajonas.
Creo que alguien que supo entenderlo bien fue el poeta y periodista José-Miguel Ullán, responsable del suplemento cultural de Diario 16 o del programa de radio Tatuaje, que en una entrevista explicaba: «No he tenido reparos en reunir en un estudio radiofónico a Luis Gordillo y a Rocío Jurado; en televisión, a pasar de un programa dedicado a Octavio Paz a otro con Los Chunguitos; en el periódico, a obtener colaboración tanto de Pedro Almodóvar como de Maurice Blanchot. Y hasta me he atrevido a retransmitir el Festival de Eurovisión, algo verdaderamente suicida en un escritor que se precie de serlo. ¿Se imagina usted a Pedro Salinas o a Jorge Guillén en semejante trance?». Sobre todo, la ampliación de la perspectiva de análisis de la movida más allá del relato que sus herederos nos han transmitido permite ubicar esa experiencia dentro de un conjunto amplio de transformaciones socioculturales que se pusieron en marcha entonces.
* * *
En 1993 me fui a vivir a Madrid. La primera noche que salí por Malasaña me encontré con patrullas vecinales que se dedicaban a expulsar del barrio por la fuerza a los toxicómanos que se buscaban la vida por allí. Recuerdo que pasé delante de un grupo de vecinos que estaban obligando a un chaval flaco y pálido, más o menos como yo, a subirse las mangas del jersey para ver si tenía pinchazos. En mi recuerdo, aquella escena violenta y decadente ha quedado como una especie de emblema de los efectos de las políticas públicas dominantes durante la década de los ochenta: avanzadas y cosmopolitas en lo cultural, mercantilizadoras en lo económico y nihilistas en lo social. La zona cero de la movida, el epicentro de una supuesta renovación creativa de Madrid, se había convertido en un espacio urbano degradado completamente abandonado por las administraciones públicas socialistas. Las intervenciones que vendrían después, ya de la mano del Partido Popular (PP), reproducirían el mismo patrón –sofisticación estética, abandono social– pero adaptado a los nuevos tiempos de bonanza macroeconómica y financiarización. Poco tiempo después, en Malasaña, hubiera sido imposible formar una patrulla vecinal porque sus vecinos de siempre habían abandonado el barrio expulsados por un profundo proceso de gentrificación.
En la «larga década» de los ochenta, el periodo que va de 1978 a 1992, se gestaron dispositivos culturales que, en el periodo posterior, de fuerte crecimiento económico basado en la especulación inmobiliaria y el turismo, fueron una pieza importante en la construcción de hegemonía social. Los agentes culturales desempeñaron un papel destacado en la formación de nuestro consentimiento a la degradación de las instituciones públicas y la mercantilización de la sociedad. Durante años, la precarización laboral, el endeudamiento hipotecario, la exclusión social fueron asumidos como el precio que debía pagarse por la modernización del país, cuya prueba irrefutable era la proliferación de museos de arte contemporáneo, centros culturales de nueva generación, medialabs y festivales de música, arte y teatro.
Esta maquinaria de hegemonía cultural no se reivindicó a sí misma como heredera de la movida –por mucho que gran cantidad de sus gestores institucionales procedieran de ese entorno–, sino que se presentó como parte del cosmopolitismo banal característico de los años salvajes de la globalización. No obstante, la caja de herramientas que se usó sistemáticamente en este nuevo ciclo había sido probada con éxito en el Madrid de los años ochenta, que fue un tubo de ensayo de prácticas que, reformuladas, se impondrían posteriormente en toda España.
El modelo Míster Marshall se refinó y se trasladó al campo urbanístico: siguiendo el ejemplo de Bilbao, la intervención de un arquitecto estrella a través de un edificio singular relacionado con la cultura –un museo, una biblioteca, un teatro…– empezó a servir para legitimar agresivas operaciones de transformación urbana con un fuerte componente especulativo. El disparatado ensimismamiento social de la movida también se convirtió en la norma. Escuchando la música madrileña de principios de los años ochenta cuesta imaginar que fuera contemporánea de los brutales conflictos laborales de la desindustrialización, de asesinatos de ETA cada semana, de los inicios del terrorismo de Estado o de una epidemia de consumo de heroína que arrasó el país. Y otro tanto ocurrió con las islas de innovación, vanguardia y creatividad que proliferaron en los noventa y principios del siglo XXI: sofisticadas burbujas berlinesas orgullosamente aisladas de la realidad de la mayoría social.
Sobre todo, en los años noventa se generalizó la práctica, que la movida supo explotar con mucha habilidad, de establecer una conexión entre experiencias culturales minoritarias y ajenas a los intereses de la mayor parte de la gente y el consumo ostensible de masas. En realidad, Andy Warhol era muy poco conocido en España en 1983 y es de suponer que sólo una fracción del medio millón de personas que abarrotaron el paseo de Camoens de Madrid en 1985 para asistir al concierto de The Smiths había oído alguna canción del grupo de Morrissey. Una década después nadie sabía muy bien (y a nadie le importaba) quiénes eran los artistas conceptuales que exponían en los museos de arte contemporáneo que habían proliferado como setas en cada capital de provincia, pero se sobrentendía que había una continuidad entre su obra y los videojuegos, el mundo de la moda o las tiendas, restaurantes y centros comerciales que ahora abarrotaban los centros históricos gentrificados.
En la época dorada de la economía española, previa a la crisis de 2008, los jóvenes no podían acceder a una vivienda y tenían empleos precarios y subcualificados, pero disponían de opciones de ocio y consumo de aire cool que glorificaban la creatividad y la individualidad. Este entramado social con una fuerte capacidad apaciguadora y consensual, en el que la distancia entre cultura de elite, consumo de masas y entretenimiento se llegó a difuminar gracias a la mediación de las administraciones públicas y los medios de comunicación, fue, en buena medida, prototipado en el Madrid de los años ochenta.
* * *
En 1919, Georg Lukács, un exquisito y acaudalado teórico literario obsesionado con Nietzsche y Dostoyevski y con un conocimiento más bien escaso de la realidad social de su país, se convirtió en ministro de Cultura de la fugaz República Socialista Húngara. Algunas de sus primeras medidas fueron crear un sistema de bibliotecas móviles que dieran servicio a los pueblos lejanos y las granjas, establecer un departamento de cuentos de hadas, planear una biblioteca del socialismo en braille o abrir los baños públicos a los niños proletarios para que pudieran asearse gratuitamente antes de ir al colegio. Hoy este programa –tan de sentido común que incluso alguien tan poco familiarizado con la vida de las clases populares como Lukács pudo ponerlo en marcha– parece ciencia ficción, casi una excentricidad. La razón es que hemos llegado a identificar las políticas culturales con una intervención «de autor» que permite a alguien que se cree extremadamente original demostrar al mundo lo extremadamente original que es.
La nuestra no es, por supuesto, la primera época en la que las políticas culturales dominantes son profundamente elitistas. Esa ha sido más bien la norma. Pero seguramente sí es la primera vez en la historia en la que el elitismo tiene tanta capacidad de arrastre social, en la que acceder a una versión lowcost de las formas de vida de los grupos dominantes no resulta cursi y ridículo sino razonable y tranquilizador para una amplia mayoría social. El examen de laboratorio en el que en nuestro país se gestaron algunas características básicas de ese entorno cultural y simbólico no sólo nos proporciona herramientas críticas para ser menos autocomplacientes, también nos permite imaginar escenarios alternativos en los que la belleza, la creatividad, la intensificación de la experiencia, la diversión, el riesgo, la sofisticación conceptual o la complejidad estética –todo eso, en suma, que identificamos con el arte y la cultura– no sean tan a menudo un reflejo inmediato de los gustos de las clases altas o de los estantes del supermercado.
Para Alba y Pedro, ojalá os toque crecer en un mundo menos trepa y menos triste
En la época de Franco, mi venganza personal fue vivir como si no hubiera existido.
Pedro Almodóvar, La Vanguardia, 1997
Ser siempre jóvenes, ser siempre niños, consumir y gustar, he aquí el programa de la seducción total. Un programa verdaderamente político, en el cual el poder asume todas las competencias, desde inventarse la realidad en aras de que el sueño angélico sea posible, hasta inventarse los fantasmas que han de mantenerle en el poder, como guardián del sueño de los justos.
Margarita Rivière, Lo cursi y el poder de la moda, Madrid, Espasa Calpe, 1992
A los españoles no les gustan nada los programas culturales, ni la cultura en general, es un terreno que les parece profundamente hostil, a veces tienes la impresión, cuando hablas de cultura, de que se lo toman como una especie de ofensa personal.
Michel Houellebecq, La posibilidad de una isla, Madrid, Alfaguara, 2005
1. PERDIDOS EN EL SUPERMERCADO
Otoño de 2015. Vuelvo a casa en avión de un sarao cultural. El comandante habla por megafonía: «Estimados pasajeros, estamos a punto de aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Domínguez de Madrid». Se escucha alguna risa. En 2014, al aeropuerto de Barajas le añadieron al nombre de Adolfo Suárez, el presidente más prestigioso de la historia de la democracia en España. ¿Cómo puede alguien confundir al timonel de la Transición con el modisto Adolfo Domínguez? Hablamos de un gallego que vistió a la pujante clase «progre», profesionales hedonistas y relajados en lo social, pero ansiosos por adoptar el estilo de vida de las élites, con quienes se fueron fundiendo con total naturalidad. Los años ochenta en España son una época de mutaciones extremas: euforia para algunos, impotencia para muchos. Los recordamos como un paraíso de placidez pop, pero en aquellos momentos casi todos los españoles se sintieron superados por la brusquedad de los cambios.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), triunfador político de la década, demostró una tremenda habilidad para dar respuestas estéticas a conflictos políticos. Las demandas sociales de abajo, reprimidas durante cuarenta años, fueron muchas veces respondidas con concesiones culturales, un eficaz tocomocho que funcionó a todo trapo hasta las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (las de las famosas «guerras culturales»). No es extraño, entonces, que se tome a un presidente carismático por un yuppie de la moda, ya que en gran parte tienen parecida función simbólica. De hecho, la llegada a la presidencia del socialista Pedro Sánchez confirma que el paradigma sigue vivo: la izquierda defiende estilos de vida plurales, pero no disputa las estructuras de poder económico. Por eso parece buena idea escribir un libro breve revisando el relato de los años ochenta, la década que más ha marcado nuestras vidas, deteriorando las condiciones sociales, laborales y económicas hasta hoy. ¿Saldremos alguna vez de este bucle de impotencia?
El recuerdo del avión no es sólo una anécdota. Estamos ante una lógica cultural que salpica los ochenta y coloniza nuestros días. Pongo otro ejemplo donde se ve más claro. Hablo de una conversación entre el director de cine Pedro Almodóvar (rey indiscutible de la movida) y su alter ego travesti, Patty Diphusa. Mantienen un intercambio de frases cortas, donde esta actriz de fotonovelas porno pregunta a su creador por los rasgos de personalidad que tiene pensado adjudicarle:
Patty.— ¿Tengo alguna ideología?
Pedro.— Te gusta follar y que la gente te admire.
Patty.— Quiero decir que si soy socialista.
Pedro.— No, pero no te importaría hacértelo con Felipe González.
Patty.— Entonces, en cierto sentido, soy socialista[1].
Cuando el Partido Comunista de España (PCE) –principal fuerza del antifranquismo– analizaba sus desastrosas derrotas electorales, los líderes más despiertos daban una explicación simple, pero creo que acertada: «El problema es que los votantes ven al PSOE como el futuro y a nosotros como el pasado». Conviene desconfiar de los análisis políticos basados en la lógica pop, pero hoy vemos claro que los viejos militantes contra las dictaduras tenían razón. La sociedad española percibió que el PCE formaba parte de un mundo que se moría, mientras que el PSOE era un tráiler del que se nos venía encima.
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS
Durante los ochenta, no se veía tan claro un futuro lleno de desigualdad económica, precariedad laboral y disolución de los vínculos sociales. Occidente llevaba más de tres décadas de crecimiento económico ininterrumpido. Simplificando mucho, lo que intuyeron los votantes en las elecciones de 1982 es que Felipe González era el candidato más sexi para entrar en la era del turbocapitalismo. Políticamente fue una opción desastrosa pero también una intuición brillante (supieron identificar el tipo de líder que mejor se adaptaba a esos tiempos). Otro chascarrillo memorable que define aquella época es la explicación del escritor Luis Antonio de Villena sobre su voto en el referéndum de ingreso en la OTAN. «Votaré “sí” porque quienes votan “no” es la gente que come tortilla de patatas y bebe tintorro»[2]. La plebe, la chusma, el populacho. Fueron años donde faltaron muchas cosas, pero no adhesiones entusiastas al clasismo. Por desgracia, todavía nos dura la tontería, desde el terreno político hasta el cultural.
¿Por dónde empezar? Los ochenta son una década absurdamente idealizada, sin duda un buen indicio de que sus dogmas triunfaron y siguen sin cuestionarse (las mayoría de nosotros los tenemos profundamente interiorizados). Quien se anime a entrar a una megatienda tipo H&M puede comprobar la saturación de referencias a esos años, desde eslóganes explícitos como «Bring Back The 80’s» hasta iconos como Madonna, logotipos de la película Los Goonies y radiocasetes gigantes que simbolizan el nacimiento del hip-hop. Programas de televisión como Ochéntame, franquicias como Yo fui a EGB y series tan prestigiosas como Stranger Things certifican que la fiebre ochentera sigue en lo más alto. Los ejemplos son infinitos, todos ellos relacionados con los placeres comerciales de ser un niño o un adolescente occidental en la época más pop –y más consumista– de la historia de la humanidad.
La mayoría de los cuarentones actuales relacionamos nuestra infancia con una sensación de calma, comodidad y bienestar. ¿Han escuchado a alguien hablar mal de los ochenta? Sospecho que pocas veces. En realidad, fue la primera década donde los niños españoles fuimos socializados en el hiperconsumo. Estados Unidos pasó de ser un ogro imperialista a un paraíso pop, hogar de los bailes de Michael Jackson, los mates de Michael Jordan y las fantasías de Steven Spielberg. Para muchos españoles, los ochenta simbolizan un tiempo con menos tensiones económicas, cuando una familia de cuatro miembros podía vivir dignamente con el sueldo del marido.
En este libro propongo una visión alternativa de los conflictos ochenteros en España, basándome sobre todo en la movida, su expresión más extrema. Tampoco renuncio a salpicarlo de alguna anécdota personal, siempre de segunda fila, ya que durante los ochenta, era demasiado joven para participar en la vida cultural de Madrid. Hasta ahora han escrito sobre aquello los protagonistas, creo que es momento para aportar una visión externa. Me centro en el análisis de la movida porque fue el principal fenómeno pop en aquellos años. Empiezo por una obviedad que conviene subrayar: aquello no fue un movimiento desafiante ni antisistema ni underground. Más bien estamos ante una expansión y renovación del capitalismo, partiendo de premisas que habían cuajado hace tiempo en los países anglosajones, desde el arte pop a la new wave, pasando por el punk.
ESTÉTICA OFICIAL
La movida no había que ir a buscarla, sino que te encontraba a ti en casa. Bastaba levantarte de la cama un sábado por la mañana y poner La bola de cristal, un programa de televisión fascinante y delirante donde convivían personajes como la cantante Alaska, el histrión Javier Gurruchaga y el guiñol de la Bruja Avería, una hermana gemela de Margaret Thatcher alérgica al eufemismo. En realidad, era como una Maggie macarra, gritando su programa económico después de una rave donde le hubieran frito el cardado. «Viva el mal, viva el capital», era su grito de guerra. Fue la estrella de la sección «Los electroduendes», donde los guiones de Santiago Alba Rico, Carlos Fernández Liria y Carlo Frabetti nos regalaron nuestras primeras nociones de marxismo, tan ásperas a palo seco como atractivas para nuestros cerebros sin educar. Recuerdo la difusa sensación de que, en esos diálogos, se escondía algo importante para nuestras vidas. Gracias a esas historias aquel programa caótico y tirando a cutre se convirtió en algo relevante para millones de preadolescentes.
La movida acechaba desde cualquier rincón; por ejemplo, los chavales de la época descubríamos a esos grupos del momento en las fiestas patronales. Las entradas para los conciertos no eran siempre gratuitas, pero sí muy baratas, debido a las subvenciones municipales. En mi caso debuté con Tino Casal, un David Bowie asturiano pasado de rosca que plantaba cara al mundo con su voz aguda, su cara maquillada y sus hombreras imperiales. Año tras año, cerca de la periferia de clase media de Madrid (pongamos Villaviciosa de Odón), desfilaban Los Nikis, Hombres G, Ilegales y otros grupos emblemáticos. Si tus padres compraban El País, que era lo más probable, los personajes de la movida te asaltaban cada día desde sus páginas. Mucho más si en casa optaban por el Diario 16 de Pedro J. Ramírez, que tenía el «buenrollismo» cultural como seña de identidad. El conocido periodista terminó casado con Ágatha Ruiz de la Prada, una de las diseñadoras de moda emblemáticas de aquella época. No te librabas de la movida ni comprando el venerable y franquista ABC, rotativo entusiasmado con la elegancia pop de La Mode y mucho más con el rock torero de Gabinete Caligari. Sintonizar la emisora pública Radio 3 era someterse a un intenso publirreportaje de los grupos movideros. En televisión estaba la mencionada La bola de cristal, el programa cultural La edad de oro –espectacularmente pedante– y los típicos escaparates musicales que también dispensaban atención preferente a los grupos «modernos» madrileños. Más que una revuelta o una rareza, la movida se parecía bastante a una estética oficial de la época.
¿Por qué millones de padres españoles dejaron que sus hijos se apuntaran tranquilamente a esa jarana posmoderna sin demasiados temores? Hablamos de una época peculiar de la historia de España. Por un lado, flotaba una densa sensación (real) de atraso, de habernos perdido todas las novedades de Occidente desde los años sesenta. Nuestros padres parecían más preocupados porque aprendiéramos a hablar inglés, matricularnos en una escuela privada o en pagarnos clases de informática que por transmitirnos códigos de conducta para no perder el rumbo en la sociedad capitalista. Seguramente sospechaban que cualquier reparo ético podía ponernos en desventaja en la feroz competencia que nos esperaba. Cuestionar la modernidad siempre ha sido una tarea mucho más antipática que adaptarse a ella. Es fácil criticar a toro pasado, pero tengo la sensación de que –con muy pocas excepciones– nuestros mayores dejaron que nos educasen los medios de comunicación. Seguramente pensaban que la sociedad de consumo y la democracia occidental eran una burbuja protectora frente a los desastres sociales.
LA TELEVISIÓN ES NUTRITIVA
Académicos como Fredric Jameson, Jean Baudrillard y Jean-François Lyotard han explicado muy bien las ambigüedades y paradojas de la ideología de la época. Más allá de sus meritorios trabajos, creo que los mecanismos básicos se pueden asimilar sin recurrir a sus análisis. «Todo lo que necesitas saber sobre mis cuadros está ahí, en la superficie», decía Andy Warhol, sumo sacerdote del arte pop. Nos guste más o menos, lo que marcó los ochenta fue la omnipresencia de algo tan cotidiano como la televisión. Así lo explica el teórico David Harvey: «Es difícil no atribuir cierto rol ejemplar al uso creciente de la televisión. Al fin y al cabo se dice que un americano medio se pasa alrededor de siete horas diarias mirando la televisión, mientras que la posesión de un aparato de televisión y de un vídeo –este último lo encuentras al menos en un 50 por 100 de las viviendas de Estados Unidos– se ha difundido tanto en el mundo capitalista que, sin duda, es necesario para analizar algunos de sus efectos»[3]. En su análisis Harvey cita al profesor Brandon Taylor: «La televisión es el primer medio cultural en toda la historia que presenta los acontecimientos artísticos del pasado como un collage de fenómenos de importancia equivalente y de existencia simultánea, esencialmente divorciados de la geografía y de la historia material, y trasladados hasta el salón o los estudios de Occidente, en un flujo más o menos ininterrumpido». El uso y abuso del «electrodoméstico ideológico» contribuyó a desconectarnos de la realidad.
Los propios protagonistas de los ochenta españoles reconocen que no tenían tan claro qué ocurría: «Aquí hablábamos de posmodernidad sin saber muy bien de qué estábamos hablando», admitía en 2017 Borja Casani, empresario cultural de referencia en el Madrid ochentero. «Se identificó como posmoderna la nueva ola artística y fue muy jaleada por la prensa. Simplemente coincidió con la primera gran crisis de la incipiente globalización. La derrota de las grandes teorías, saber que ya no se iba a producir una salvación general producto del comunismo ni de formatos científicos elaborados trajo una quiebra del horizonte liberador y cierta parálisis.» Casani fue editor de La Luna –revista de referencia de aquellos años– y pasó de estudiar Derecho y militar en la organización Bandera Roja a diseñar productos culturales fashion para un público «aspiracional», casi siempre de clase media y alta. Treinta años más tarde, todavía mantiene su enfoque ochentero, «la idea de que transformar la forma de pensar, la forma de vivir, termina por cambiar de manera natural las estructuras políticas o económicas. Y no al revés»[4].
En realidad, su teoría es dudosa: como explican la mayoría de investigadores sociales, tanto de izquierda como de derecha, el capitalismo es tan flexible y acogedor que adapta su lógica a cualquier estilo de vida, por excéntrico que sea. Ahora que tenemos perspectiva histórica, no parece que haya mucha distancia entre los valores de la clase alta franquista y la de los triunfadores de los ochenta. Basta comparar la cosmovisión de Alaska con la de la típica señora del barrio de Salamanca: las dos devoran el ¡Hola!, detestan el comunismo, adoran a Raphael, defienden el horror vacui y derrochan condescendencia con la gente pobre. Quizá el mayor desencuentro es que Olvido Gara prefiere tintes de pelo algo más atrevidos.
EMPACHO ESTÉTICO
Visto con perspectiva, resulta increíble la lucidez de panfletos como Dejar de pensar (1986) y Volver a pensar (1989), de los filósofos Santiago Alba Rico y Carlos Fernández Liria. Para muchos adolescentes de la época, casi todos analfabetos políticos, fueron el primer baño de realidad sobre la tontería dominante en nuestra sociedad. «Vivimos en un mundo de imágenes: “gustar, gustar a los demás, gustarte a ti mismo…”, esta es la consigna. El espacio y el tiempo han sido abolidos: la imagen no está sujeta a ellos, ha suspendido sus efectos, los ha superado. La peluquería, la moda, la publicidad, el diseño, pertenecen en realidad a un “discurso” más amplio, más profundo». Por no hablar de que en los ochenta se veía la política como algo cutre, carca y casposo. «A la posmodernidad le da igual quién gobierne. Pero no porque sean unos “pasotas” trasnochados. Da igual quién gobierne porque, gobierne quien gobierne, nadie intentará restringir el poder de las empresas, pues eso sería atentar contra los intereses de la economía de la que a la postre dependen los obreros. Gobierne quien gobierne seguirán gobernando la CEOE y la banca, a no ser que se trate de un partido decidido a atacar la economía privada»[5], advertían los autores. Hace treinta años, este párrafo sonaba radical, mientras que ahora parece de sentido común.
Los ochenta fueron distintos en España por muchas razones. ¿La más visible? Nos llegó todo de golpe: desde las elecciones hasta la televisión en color, pasando por la relajación de costumbres sociales que trajo Mayo del 68, el desembarco masivo de empresas transnacionales y la explosión de las tribus urbanas. Además, el programa neoliberal no lo aplicó un líder de derecha como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, sino un carismático abogado laboralista –amigo del cantante punk Ramoncín– que respondía al nombre de Felipe González. Sobre el papel, fueron unos tiempos trepidantes, pero la dura realidad es que Europa y Estados Unidos asistieron al desguace de los avances sociales tejidos entre 1945 y 1979. Cada vez se cita más la frase de Margaret Thatcher que dice que la mayor victoria política de su carrera fue Tony Blair, ya que el joven líder socialdemócrata asimiló todas sus tesis económicas. Algo parecido podríamos de decir respecto del franquismo y González, ya que su presidencia consolida todas las redes de poder (económicas, culturales y policiales) de las élites franquistas.
Una de las tesis que intento subrayar es que la movida no fue la efervescencia que sigue a la caída de Franco, sino una continuación de las políticas culturales y turísticas de Manuel Fraga, el jerarca más sofisticado de la dictadura. Fraga tenía el encargo de limar la imagen exterior del franquismo, tarea que realizó con notable eficacia. La movida jugó un papel parecido, el de premio de consolación en forma de estilo de vida hedonista y rompedor. Poco a poco, se iría convirtiendo en emblema de los años del PSOE, que supo recubrir con excitación moderna un periodo de reveses para las clases populares.
CORTOCIRCUITOS INFANTILES
Intento buscar mi primer recuerdo personal. Me veo una mañana de invierno subiendo al coche para ir a Madrid a comprar ropa. Debía de tener diez años. Pedí a mis padres que pusieran un rato Los 40 Principales. El locutor presentó Horror en el supermercado de Alaska y los Pegamoides. Los críticos de música españoles de los años sesenta suelen recordar la primera escucha de Like a Rolling Stone