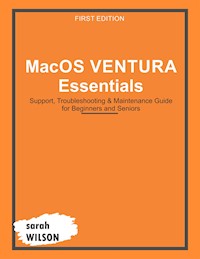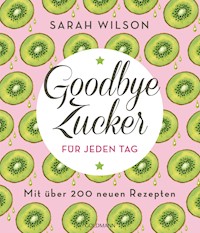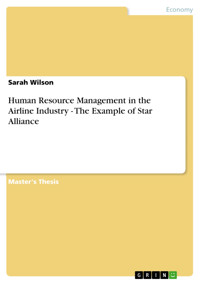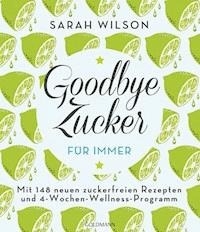Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Siglantana
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
La ansiedad y la desconexión son consecuencias naturales de la vida moderna consumista, argumenta la escritora y periodista australiana Sarah Wilson en esta vibrante visión de cómo construir una existencia más alegre y un mundo sostenible. La autora intercala historias personales con entrevistas, investigaciones científicas y citas de textos filosóficos, religiosos y poéticos, lo que hace que la experiencia de lectura sea similar a tener una apasionada conversación con un amigo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta vida única,preciosa y salvaje
Volver a conectarnos a un mundo fracturado
Sarah Wilson
Siglantana
Título original: This One Wild and Precious Life: The Path Back to Connection in a Fractured World
Publicado por: Dey Street Books
Para esta edición:
© Editorial Siglantana S. L., 2023
© Sarah Wilson, 2023
www.siglantana.com
Instagram: @siglantana_editorial
YouTube: www.youtube.com/siglantanalive
Traducción: Oscar Franco
Ilustración de la cubierta: Silvia Ospina
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
ISBN: 978-84-18556-57-9
A los jóvenes.
SUMARIO
Primero
NUESTRA CRISIS DE CONEXIÓN
Toda la gente solitaria
Una caminata de pub a pub: Dorset – Somerset – Wilshire, Inglaterra
Arrastrar el dedo por la pantalla. Ese maldito hábito
La bomba C
La excursión por Heididorf, Suiza
El elefante en la habitación
Un sendero para nuestras almas
Un breve capítulo de transición
La excursión al Parque Nacional Real, Sídney, Australia
Cultivar gran amabilidad, como un griego
La excursión a Samaria Gorge, Creta, Grecia
Convertirse en empollones del alma
La excursión al Distrito de los Lagos, Cumbria, Inglaterra
Ve a tu límite
La excursión a los Alpes Julianos, Eslovenia
Camina. Simplemente camina.
La excursión a las Montañas Blancas, Creta, Grecia
Sed completamente espirituales
La excursión al Parque Nacional Joshua Tree, California, Estados Unidos
Ahora cambiamos el mundo
Preséntate a la cita
La excursión al Valle de Grose, las montañas azules, Australia
Comenzad donde estáis
#compramenosvivemás
La excursión de St. Ives a Penzance, Inglaterra
¡Prestad atención! ¡Pensad!
La excursión a la Montaña Cradle, Tasmania
Volveos antifrágiles
La peregrinación de Kumano Kodo, Japón
Sentíos cómodos no sabiendo
La excursión con baño de bosque, Cañón de Topanga, Los Ángeles, California, Estados Unidos
Flâneur en París (donde la historia se repite)
Sed extravagantes
La excursión a Wadi Rum, Jordania
Creced ya
La excursión a John Muir, Sierra Nevada, California, Estados Unidos
Casa
PRIMERO…
1. La fila de la aduana en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 5:30 de la mañana es un sitio solitario. Es habitual que a esta hora fracturada aterricen aquí vuelos provenientes de Australia. Ninguno de nosotros ha dormido lo suficiente. Parpadean las luces encima de nuestras cabezas. Traemos un olor a rancio, demasiado humano, y nuestros nervios están deshilachados.
He venido a L. A. para realizar una investigación para este libro. Aterrizamos cuando la nube tóxica del cielo adquiere una tonalidad anaranjada y en la sala de llegadas me envían a la larga hilera de interrogaciones. “¿Escritora, eh?”, dice el fornido sujeto uniformado y armado que inspecciona mi cuerpo cuando llego a la línea de adelante. Su placa pone que su nombre es José. “¿Qué escribe?”
“Libros”, respondo.
“¿Qué está escribiendo ahora?” Él hojea mi pasaporte.
“Pues el título provisional es ¡Despertaos, joder!”
José levanta la vista, con los ojos muertos.
“¿Como quien dice, ‘despierta a lo que está ocurriendo’? ¿Alrededor de nosotros… el planeta, lo que está sucediendo con los niños?”
“Sí, exacto”.
“Yo sí lo leería”, me comenta.
“¿De veras?”, pregunto emocionada. En determinado momento dentro de los muchos años que me lleva escribir un libro, estoy un 98 por ciento convencida de que me encuentro totalmente desviada del blanco. Me aferro a instantes de reconocimiento que provienen de personas como José. Me inclino para acercarme, por encima del banquillo. “Pienso que esto nos está volviendo más tristes: la cuestión climática, los líderes por los que hemos votado, el consumismo, las desigualdades, el estar navegando por nuestros teléfonos”.
“Sí, precisamente”, dice José.
“¿Habla de eso con sus amigos?”, le pregunto, “¿con su familia?”
Hace una mueca. “Estamos empezando a hacerlo. En definitiva que estamos, pero en realidad no sabemos cómo hablar de ello”.
José escribe mi nombre en un trozo de papel y me devuelve el pasaporte. “Estaré esperando a que salga su libro”, asegura y asiente con la cabeza para que continúe mi camino.
2. Te oigo, José. Es difícil hablar de algo tan… nebuloso. Hablar de algo que es tan… todo. Algo no está bien. No estamos viviendo bien. Tratar de captar ese dolor, encontrar el comienzo y el final, es como intentar morderse los propios dientes.
Cuando empecé a escribir este libro le recalqué a mi editora, Ingrid, que teníamos en las manos una batalla muy poco ortodoxa. “¿Te das cuenta…”, le comenté por teléfono con moderado pánico, “que nadie tiene siquiera una palabra para referirse a esto de lo que voy a tratar de escribir?” Es un sentimiento brumoso, no un fenómeno definido que podamos señalar. Es un profundo escozor que no podemos rascar con certeza. “Para empezar, tendré que convencer a todos que ese escozor es algo cierto, antes de llegar galopando y mostrar alguna especie de remedio”. No es así como tienden a ir este tipo de libros.
Para mí, este sentimiento de escozor que abarcaba todo era, en parte, un estado de pasmo, debido al aporreamiento constante de las crisis globales y las noticias del comportamiento increíblemente inmoral de los líderes de nuestro mundo. Recibimos en la actualidad, a cada hora, esa clase de encabezados demasiado cargados que antes nos llegaban, quizá, unas cuantas veces al año. Alguna vez tuvimos tiempo para digerir las noticias, contrastarlas con el telón de fondo del resto de la vida y comentarlas con mesura entre las neveras y las mesas. Ahora tenemos una carambola de automóviles cada vez que encendemos los medios sociales. El ex “líder del Mundo Libre” le indica a su Departamento de Seguridad Nacional que destruya a los huracanes y sugiere que los estadounidenses se inyecten lejía para tratar la pandemia; los británicos han votado “accidentalmente” por salirse de la Unión Europea; el primer viceministro de Australia culpa a una explosión de estiércol de caballo por los devastadores incendios forestales que cambiaron a una nación; los koalas y las jirafas se enfrentan a la extinción; se descubre que un aclamado productor de Hollywood abusó sexualmente de más de cien mujeres (y nos cuentan que la mayor parte de la industria lo sabía pero no dijo nada durante décadas); los robots están cogiendo nuestros empleos y… ¿y cómo podemos procesar emocionalmente todo eso? En verdad todo esto es muy impresionante.
Podríamos llamar a ese escozor una forma de trastorno por estrés postraumático.
Este escozor fue también una desesperación por haberme apartado de los valores que me importan, mezclada con un desconcierto, porque la vida debía ir para mejor, no para peor. Lo cierto es que se nos estaba diciendo que el mundo era más rico, había menos guerras y menos esclavitud, pero se sentía como si estuviéramos yendo hacia atrás. ¡Mi escozor era también una preocupación persistente por los jóvenes y el modo en que ellos se las arreglarían con el planeta que estábamos dejándoles, combinada con un sentimiento de culpa de ser cómplice, salpicada liberalmente con una frustración, porque ya nadie puede responder a una pregunta de manera honesta!
¡Todo aquello estaba contaminado con una rabia horrible y enajenante que salía a la superficie cuando sentía que nadie estaba haciendo nada! El planeta está ardiendo, los refugiados claman pidiendo nuestra ayuda, la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ha convertido en un cruel abismo y nosotros… sí, pues nosotros navegando en la red.
Y viendo series.
Y comprando cosas.
Lo cual empeora el escozor.
No le pregunté a José su punto de vista acerca de la crisis climática (¿sería un negacionista?, ¿recicla adecuadamente?) ni le pregunté cuál era su política. Y es que eso ya casi no importa. Pensé en ello mientras estaba de pie junto a la cinta transportadora de equipaje, escuchando a Cat Power con mis auriculares, sintiendo la surrealista amplitud de llegar sola al inicio de algo. Podemos encolerizarnos por nuestras diferencias y molestarnos y culparnos unos a otros, pero en lo más hondo todos estamos sintiendo el mismo impacto y desolación, la misma sensación de escozor de que estamos fundamentalmente fuera del camino.
¿Existía una palabra que pudiéramos usar para esta tormenta de mierda social? Tenía que encontrar un término mejor que “escozor”. Miré alrededor para ver los rostros de los demás, cabizbajos y deslizando su dedo por las pantallas de sus teléfonos mientras esperaban sus maletas. Advertí que lo que todos estamos sintiendo, en el nivel más básico, es desconexión. Desconexión de lo que importa, desconexión de la vida como suponíamos que habríamos de vivirla, desconexión de nuestro cariño y amor hacia todo.
Lo más irónico es que, en este tiempo tan inverosímil, lo que en verdad nos une (o nos conecta) es nuestra desconexión.
3. De hecho.
Porque entonces nos azotó la COVID-19, ¿o no?
La pandemia del coronavirus aterrizó precisamente dos días antes de que este libro entrara en la imprenta, a principios de 2020. Fue casi cómico. O divino. O algo. De repente, en tanto que el virus se expandía en una curva exponencial fuera de Wuhan, este escozor que describo se puso en evidencia y nos azotó contra todo lo que yo acababa de pasar cerca de tres años escribiendo. El mundo entero se unió en un auténtico aislamiento surrealista, todos reunidos en una desconexión de las vidas (desconectadas) que habíamos estado llevando. En una publicación en Instagram escribí: “Es como si la naturaleza nos hubiera enviado a nuestra respectiva habitación para que nos miráramos muy, pero muy bien”.
Regresé a mi estudio en casa, pedí a mis editores que me devolvieran el manuscrito y me senté con él durante algunas semanas. Después otras tantas más. Sabía que tenía que incluir o, por lo menos, reconocer a esta enorme bestia que acababa de unirse a nosotros en el festival del escozor. No era la primera vez que el libro caía en un atolladero. Los fuegos forestales que arrasaron con mi bello país solo unos meses antes y que vieron aparecer tendidos sobre las playas a loros arco iris, cucaburras y losas de ceniza negra requirieron ajustes al libro. Como todo lo que me circundaba, esta obra que ahora tienes frente a ti se había vuelto un fenómeno autorreferente. ¡Todo se había convertido supremamente autoconciencia!
Pero esto es lo que ocurre. El mundo había sido trastocado y después volteado. Nada era como antes fue, ¿pero cambiaba eso el libro? No en realidad. Más bien ampliaba y condensaba el endiablado escozor y lo colocaba bruscamente frente a nuestras narices. Eso es lo que acostumbran a hacer las crisis.
Esto es lo que pienso. Este virus fue una interrupción. Nos forzó a hacer una pausa y a cuestionar nuestra vida. A muchos nos despojó de los adornos y hábitos de nuestra existencia cotidiana, exponiendo nuestra pruriginosa desolación y desconexión, así como las líneas de falla de nuestra sociedad y nuestra cultura.
Entonces. Dos días antes de mi segunda1 fecha tope, en Minneapolis, un policía blanco de nombre Derek Chauvin se hincó sobre el cuello de un hombre negro llamado George Floyd, que gritó: “No puedo respirar”, antes de que Chauvin lo asesinara, desatando una ola de protestas contra la brutalidad policial y la injusticia racial en todo el mundo, además de una especie de “despertar” ante el racismo sistemático que desde hace mucho ha estado devorando a nuestro planeta.
Una vez más, retorné a mi estudio y pensé mucho. Soy una mujer blanca con ciertos privilegios. ¿Estaba en posición de capturar esos acontecimientos y debates en estas páginas? ¿O hacer eso sería tan solo otra vez yo intentando estar en el lado “correcto” del problema? Sin embargo, mantener el silencio en un libro que hablaba acerca de la conexión y el activismo tampoco parecía lo apropiado. Conversé con varios activistas indígenas pidiéndoles consejo y mi conclusión fue que daría un paso atrás, para escuchar, para educarme y para conservar el espacio, de modo que pueda convertirme en parte de esta lucha y parte de la solución en los meses y años por venir. Ya he hecho referencia al racismo y la injusticia social dentro del libro como parte de nuestra desconexión, nuestro escozor. Lo dejé como tal, mas hice mención de los hechos de Black Lives Matters [Las vidas de los negros son importantes] en donde ignorarlos habría sido negligente. Entonces escuché y leí todavía más…
No hay reglas que nos digan cómo manejar lo que ha de venir. Eso incluye cómo reescribir un libro destinado a reflejar y ayudar a un mundo que está al revés. La opción que nos queda entonces, amigas y amigos, es tratar lo que tenemos enfrente como una oportunidad (¡Sí, una oportunidad!) para reimaginar un camino hacia delante más conectado, dichoso y totalmente fuera de lo normal. Eso es más que tan solo un poquito perfecto.
4. Así pues. Escribí un libro acerca de la ansiedad hace unos cuantos años. Su título es First, we make The Beast beautiful [Primero embellecemos a la bestia]. En él defendía que la ansiedad se derivaba de un anhelo de conectarnos con la vida, conexión que sentíamos no tener. El grito, de Edvard Munch, es eso en óleo, escribí. Esa sensación primordial de carencia, esa desconexión de lo que se supone que debería ser la vida, nos pone ansiosos. De modo que nos aferramos frenéticamente al exterior, buscando soluciones instantáneas y consumiendo cosas que pensamos que llenarán esa carencia. En The Beast [La bestia] continué con un amplio recorrido interno de siete años para comprender mi desorden bipolar y varios síntomas más de esta desconexión, así como para encontrar formas de afrontarla.
Pero mientras hacía una gira con el libro después de su publicación y conversaba con los lectores en las sesiones de preguntas y respuestas se me ocurrió que, aun cuando estábamos manteniendo charlas más sinceras y profundas sobre nuestra ansiedad personal, nuestro sentimiento de desconexión más amplio y original, nuestra irritante sensación de que las cosas no están bien continuaba. Lo cierto era que se había vuelto más marcada. En tanto que la economía había crecido en la mayoría de las naciones de Occidente, nuestra sensación de bienestar se había desplomado. Los niveles de felicidad eran bajos, los de ansiedad y depresión eran altos. La desconfianza en la política y el tema social se hallaban en su máximo nivel. Estábamos políticamente más polarizados, habíamos perdido la confianza en los medios y los grupos extremistas iban en aumento.
A principios de 2020, el jefe de espionaje de Australia declaró que los neonazis eran la principal amenaza a la seguridad del país. En la encuesta de Australia Talks [Australia Habla] de 2019, efectuada a 50 mil australianos, únicamente el 30% se sentía esperanzado en cuanto al futuro del mundo, mientras que, según la evaluación que hizo Freedom House en 2020 de los derechos políticos y las libertades civiles a nivel global, estamos viviendo el catorceavo año consecutivo de deterioro democrático internacional. Asimismo, un estudio reciente en Francia demostró que el 35% de las personas consideran que no tienen absolutamente nada en común con sus conciudadanos.
Se sentía como si todos a mi alrededor estuvieran peleando, sobre Trump, el Brexit, China, seguir reciclando, si deberíamos volvernos veganos, las teorías conspirativas acerca de la 5G y sobre quiénes estaban esparciendo las noticias falsas. ¿Dónde estaba el amor? ¿Por qué no estábamos encontrando la paz?
¡Oh! Y mientras la humanidad parecía derrumbarse, el planeta literalmente sí lo estaba haciendo. En el breve período desde que escribí The Beast, 11.000 científicos y casi 1.700 gobiernos han declarado una emergencia climática, en la que muchos expertos nos alertan de la posibilidad de una “extinción humana masiva”.2 De igual forma, hemos exterminado otro 20% de las especies animales que se registran en la Guía del Informe Planeta Vivo del WWF [World Wildlife Fund], la Gran Barrera de Coral tuvo tres grandes incidentes de blanqueamiento y Australia perdió más de mil millones de criaturas silvestres durante un verano de incendios.
Y aprendí que todo eso, todo el angustiante escozor, nos estaba matando. La expectativa de vida en Estados Unidos descendió por tercer año consecutivo y la razón argüida es “enfermedades de desesperanza”, principalmente suicidio y opiáceos. Esa estadística desgarra mi corazón. El único otro momento en la historia de Estados Unidos en que ocurrió fue en 1918, cuando hubo una guerra y una gran pandemia de gripe que mató a casi 700 mil jóvenes. Todo esto antes de que nos azotara el coronavirus.
Vi esta desesperanza masiva en las caras de otras personas. En firmas de libros, en autobuses, en las mesas de inmigración de Los Ángeles. Muy pronto me di cuenta de que esta carencia primordial, esta desoladora desconexión que había identificado en el centro de nuestra ansiedad personal, seguía sin atenderse y ahora estaba actuando en el nivel colectivo. Todo nuestro mundo se escocía.
5. Algunos de vosotros recordaréis que mi libro The Beast empieza con una historia de humildad y orgullo, de cuando entrevisté a Su Santidad el Dalai Lama y decidí preguntarle cuál sería la mejor forma de apaciguar mi mente frenética. Él hizo un ademán desdeñoso y me dijo que no me molestara. “Pérdida de tiempo”, mencionó. Mejor que sentarnos en alguna cueva tratando de perfeccionar la atención plena sugirió que practicáramos el altruismo en el mundo. En ese momento pensé que Su Santidad estaba diciendo que podíamos a la vez tener una mente frenética y llevar una gran, enorme vida de servicio. No es una cosa o la otra. Capto ahora que estaba diciendo también que necesitábamos encauzar nuestra energía más allá de nuestros propios asuntos y ayudar a los demás y al planeta. Afuera, no adentro.
Pensaba en ello mientras la aflicción colectiva pesaba sobre mí. No podía soltarlo. No podía seguir distrayéndome ni limitar mi enfoque a la ansiosa lucha interna. Me descubrí con una necesidad visceral de comprender estas grandes crisis a las que estábamos enfrentándonos y de encontrar un modo de reconectar.
Es probable que conozcáis la parábola del monje que desciende de la montaña. Ha estado en ella muchos años, meditando solo en, sí, en una cueva, canalizando su energía hacia ese espacio de calma en su interior. Un día se despierta y se percata: ¿qué sentido tiene todo esto si no comparto esta sabiduría encantadora y esta apertura con los demás? De modo que emprende el camino hacia los pueblos en el valle. No soy ninguna monja pero supe que tenía que cambiar de rumbo. Ir al exterior, no al interior.
Entonces hice lo único que sentía que podía hacer, reunir mi vergüenza, mis hipocresías, mi soledad, mi culpa, mi agobio y, ansiosa o como quiera que estuviera, volver al camino, escribiendo como lo venía haciendo, de tal forma que pudiera compartir lo que había aprendido. Me puse en marcha con un escozor y sin idea de cómo atendería a esta “bestia” original mucho más extensa (y evidentemente sin ninguna idea de los insondables modos en que este escozor colectivo se manifestaría más adelante en el camino); solo había una pregunta inquietante: ¿qué podíamos estar haciendo mejor?, ¿qué podíamos estar haciendo de manera diferente?3
6. Lo indicaré aquí sin rodeos. El impulso para mí fue (y sigue siendo) la emergencia climática. Los incendios forestales, la COVID-19 y todos esos “cisnes negros” (acontecimientos globales extremos y salvajemente impredecibles que aumentan a medida que el mundo se complica, se globaliza y se fragmenta) en los años por venir son problemas climáticos en uno u otro nivel y son todos manifestaciones de la misma desconexión que hemos estado sintiendo en nuestra alma.4 Los incendios forestales y los virus en general alcanzan un pico y luego pasan. Sin embargo, el impacto del cambio climático es acumulativo y permanente, acompañado de más incendios y pandemias. Como escribió en una opinión editorial en el Washington Post la experta en el tema climático Ayana Elizabeth Johnson, mujer de color, el racismo “distrae” del tema más amplio que es salvar al planeta. Ella les recuerda a los lectores que los estadounidenses de color se interesan de manera más significativa por el cambio climático que las personas blancas (59% de personas negras y 70% de personas latinas contra un 49% de estadounidenses blancos), en gran parte porque soportan de un modo desproporcionado los impactos climáticos, como tormentas, ondas de calor y contaminación y porque en barrios negros se localizan, de forma desproporcionada, plantas de energía y refinerías que utilizan combustibles fósiles (el 68% de las personas negras habitan dentro de un radio de 30 millas cerca de una planta de energía a base de carbón), lo cual conduce a un gran número de problemas de salud. La emergencia climática es un tema de justicia social y racial y es nuestra amenaza existencial fundamental.
Como le comenté a José, el título provisional de este libro era ¡Despertaos, joder!5 Intentaba transmitir la urgente necesidad de espabilarnos ante lo que le estaba ocurriendo a la vida alrededor de nosotros (para que tuviéramos la oportunidad de salvarla, junto con nuestra humanidad). Cuando lo compartía con personas como José captaban de inmediato el mensaje aunque la expresión “emergencia climática” no fuera de uso corriente. ¡La consternación es real! ¡La urgencia es real! ¡Despertad, gente! ¡Nos hacéis falta!
Sin embargo, pronto me percaté de que esa agresividad distanciaba y no ayudaba. Además, la cascada de acontecimientos mundiales hizo sonar la alarma de una forma más efectiva que cualquier grito profanador.
Asimismo, me di cuenta de que este libro no podía tratarse de ciencia del medio ambiente. Tampoco de las especificidades de la COVID-19, ni de Trump, ni de la economía, ni de los precios del petróleo. Tampoco de la teoría racial, ni de los matices intersectoriales implicados.
Para los propósitos que aquí persigo, creo que los temas controvertidos y el enfocarse en las diferencias (sobre todo de manera agresiva, que es lo que hasta la fecha hemos estado haciendo) nos distrae y no hace más que seguir separándonos.6 Como afirmó David Suzuki: “Vamos en un automóvil gigante directos a estrellarnos contra un muro de ladrillos y todos discuten sobre qué asiento quieren ocupar”.
Queridos lectores, más que ninguna otra cosa, no deseo antagonizar ni polarizar más a mis compañeros humanos.
También quienes eluden a la ciencia climática y quienes incluso la niegan, así como quienes consideran que otros aspectos de nuestra desesperación colectiva son más apremiantes (como el desempleo, el hambre, la desigualdad o las enfermedades mentales) anhelan tener la misma reconexión empática. Hay una historia que tiene más en común dentro de nuestra humanidad y necesitamos llegar juntos a esa página.
Hay una frase tristemente célebre de Albert Einstein: “Ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia que lo generó”.7 Nuestro enfoque de lo correcto contra lo incorrecto y de nosotros contra ellos no arreglará nada. En este preciso instante, nuestra conciencia o nuestra conciencia colectiva es la de una sociedad agresiva y fragmentada de unidades económicas autoflagelantes que discuten entre sí en una confusa consternación.
Debemos hacer las cosas de una manera diferente.
El poeta sufí Rumi planteó la idea de un prado. Lo recordé mientras batallaba con todo esto:
Lejos de ideas sobre lo incorrecto y lo correcto,
hay un prado.
Ahí te encontraré.
Me fascina ese prado. Para mí es un reino de la experiencia humana que se halla más allá de la competición extenuante y furiosa, así como de los que se burlan, los que desaparecen sin decir adiós o los que te dan luz de gas. Es donde dejamos de pelear por conceptos y, en cambio, hablamos de valores. Valores del alma.
Necesitaba encontrar un camino hacia ese prado, a través de las paradojas y las complejidades, los cisnes negros y las “nuevas normalidades”. El título tendría que expresar de un modo directo aquello con lo que todos queremos reconectarnos, a lo que deseamos dedicarnos y que buscaremos salvar cuando hayamos llegado juntos a ello.
Es decir a... esta vida única, preciosa y salvaje.
7. Lo que comenzó como una aventura de tres años, en la que entrevisté a más de cien científicos, filósofos, psicólogos, psiquiatras, poetas, artistas, activistas, adolescentes y a dos monjas, se ha convertido ya en mi vida. “No puedes no ver esto”. “No hay marcha atrás”. Los científicos, activistas y artistas que conocí en el trayecto se decían este tipo de frases unos a otros.
Durante la escritura del libro tuve atrasos y tropiezos, me enfurecí y dudé. Tomé decisiones que jamás pensé que hubiera de considerar. Cuando mi padre hizo referencia a ello en el grupo de Whatsapp de la familia lo llamó “El libro de Sarah de todas las cosas”. Me perdía en sutilezas, intentando encontrar formas sucintas de resumirlo todo. Surgían más calamidades. Reescribía más. Sin embargo, con el tiempo, el recorrido se reveló y se convirtió en esta lectura que ahora tenéis frente a vosotros.
En la primera parte del libro abordo el por qué y cómo ha sido que llegamos a donde estamos. Cuando me puse en marcha descubrí que tenía que tratar de manera separada a nuestra soledad y a nuestra relación con la tecnología, así como a todo el modelo neoliberal sobre el cual gira nuestra sociedad, para que entendiéramos mejor nuestra desconexión. También encaro la amenaza existencial que representan la crisis climática y el coronavirus. Pienso que es importante saber el por qué y el cómo nos ayuda a sentirnos menos abrumados y más compasivos con los demás y con nosotros mismos.
En la segunda parte os muestro algunas de las formas que encontré para ubicarme en el prado de Rumi y reconectar con la vida. Me monté en una montaña rusa emocional y radical para explorar técnicas en ese sentido, todas ellas exigidas por el brote del virus de la COVID-19 y las protestas del movimiento Black Lives Matter en las últimas semanas. Os pido que me acompañéis en ese paseo, aunque debo advertir que no poseo trucos didácticos para la vida ni presumo de haberlos perfeccionado. Una travesía del alma a lo largo de esta singular época de escozor requiere un manejo mucho más dedicado.
Mi amigo, el poeta irlandés David Whyte, tiene una técnica que me pareció perfecta para navegar en esa travesía. Él cuenta con un bonito estribillo y un modo aún más adorable, de hacer una pausa después de un pensamiento complejo o un viejo dilema. Mira a la sala llena de asistentes entusiastas que acuden a los talleres que imparte alrededor del mundo y les lanza el interrogante: “Pero, ¿cuál es la pregunta más bella?” Eso nos recuerda de inmediato que siempre hay una pregunta más bella que deberíamos hacernos. He oído cómo David explica que al hacernos la pregunta más bella (y que invariablemente es la más valiente) obtenemos la respuesta que buscamos. Muchas veces una pregunta puede contener culpa o rabia (“¿Por qué él me ha hecho eso?” “¿Por qué ella no puede aprender a reciclar como es debido?”), pero cuando escarbamos un poco para llegar a la pregunta más delicada y bella (“¿Cuál de mis necesidades no se está satisfaciendo?” “¿Cómo puedo conectarme mejor con esta persona?”) nos hallamos accediendo a un lugar más amable y considerado dentro de nosotros y de los demás. Eso es lo que al fin de cuentas perseguimos, ¿cierto? Quiero decir, en especial ahora.
Así, yo estaré haciendo muchas preguntas, de las cuales, algunas me las habéis hecho en los medios sociales y en foros públicos, más otras que yo misma me he formulado. Intentaré hacerlas lo más bellamente posible.
En la parte final del libro exploro lo que podemos hacer una vez que estemos completamente vivos y conectados; de qué manera podemos ser de utilidad en un mundo incierto.
Por último, en los capítulos del cierre llegamos a lo que espero que sea (dado que aún no estamos ahí) a un nuevo nivel de clase de esperanza radical y determinada que actúe como un modelo para vivir, de verdad vivir, nuestra única, preciosa y salvaje existencia, que se nos ha conferido para compartirla sobre este bello planeta.
Añadiré algo más acerca de este libro:
Este viaje es un recorrido del alma. Estimo que sabéis a qué me refiero cuando digo esto, de modo que no requiere explicación.
La humanidad siempre ha vivido tiempos de gran desesperación, pandemias, tristeza y desconcierto, pero en cada ocasión ha habido gente sabia y buena que ha trazado caminos para proseguir, mediante la poesía, el arte, la ficción, la filosofía. A lo que me refiero es a que hay un legado; ya se han construido caminos para retornar a la vida y no hace falta inventar nuevas ruedas. En El guardián entre el centeno de Salinger, el que fuera antes maestro de Holden le ofrece consuelo al verlo desesperanzado y le dice: “Entre otras cosas, descubrirás que no eres la primera persona que se ha sentido confundida, asustada e incluso asqueada por la conducta humana. De ninguna manera estás solo en ese aspecto. Te emocionará y te animará saber eso. Muchos, muchos hombres se han hallado tan atribulados moral y espiritualmente como tú lo estás ahora. Por fortuna, algunos de ellos llevaron un registro de sus tribulaciones”.
Extraigo de todos esos registros, específicamente del estoicismo, el existencialismo, la mitología griega, la teoría junguiana, el romanticismo, el feminismo y de diversas prácticas espirituales.8 De manera perfecta, todos ellos surgieron como respuesta a tiempos turbulentos semejantes en la historia, como las Cruzadas, las guerras mundiales, las revoluciones, la lucha por los derechos civiles, la era de la guerra fría, etc. Dicho esto, no quisiera limitar vuestra travesía tan solo a estas fuentes. No limitaré la mía.
Ofrezco (con hipervínculos) fuentes en línea en sarahwilson.com, para todas las aseveraciones políticas, espirituales, psicológicas y sobre el cambio climático. Asimismo, incluyo una lista de referencias adicionales; me he figurado que os gustaría poder acceder al material de lectura y de audio (libros, podcasts, editoriales de opinión y artículos científicos) tanto como lo he disfrutado yo.
He intentado escribir esto como si fuera una conversación, la cual continuará más allá de estas páginas. La conversación activa es una de las formas más nutritivas que hay para reconectarse, así que no escribiré como lo haría una escritora normal. Divago y aumento capas, tal como lo haríamos en una conversación de la vida real. No hay otro modo para hablar de un escozor tan vasto y nebuloso.
Por último, diré que he caminado este libro. Al principio era la única forma en que podía lidiar con el agobio y el miedo que sentía. Anduve de excursión para aclarar mi mente, para sentir y para conectarme. Fue mi bálsamo, pero también fue mi modo. Desarrollé la mayoría de las ideas, hice la mayoría de mis experimentos y exploré las teorías más grandes y audaces mientras colocaba un pie delante del otro en diversos senderos alrededor del mundo o en las caminatas diarias que hacía desde mi apartamento, cuando ya me había excedido investigando y escribiendo.9 Una vez más, hay un legado. Muchos filósofos y pensadores a lo largo de la historia emprendieron caminatas por la misma razón. Friedrich Nietzsche, por quien siento una gran debilidad, dijo: “Todos los pensamientos verdaderamente grandiosos se conciben caminando”.
Sigo, entonces, algunos de sus pasos. También camino por senderos trazados por antiguas culturas que tienen perspectivas que ofrecernos hoy, en su mayoría girando desde su conexión espiritual (o alternativa) con el caminar. A veces, como digo, por lo menos caminé afuera de mi puerta y, en el movimiento, en la práctica, todo comenzó a desplegarse.
Esta ha sido una introducción larga, amigos. Prosigamos.
NUESTRA CRISIS DECONEXIÓN
TODA LA GENTE SOLITARIA
8. Muy bien, entonces, para empezar necesitaba identificar esa desconexión. Decir que es un escozor, un sentimiento nebuloso, no iba a cortar con ello.
Con frecuencia se presenta como soledad. Al menos es así como solemos describir la desconexión. Es un punto de entrada accesible. Puedes apuntar a la soledad. Puedes estudiarla. Asimismo, no puede negarse que el simple hecho de navegar por este tema colosal, la totalidad, es algo solitario. ¿Cuántas veces he clamado en la oscuridad durante una noche de insomnio, preguntando si hay alguien más que, como yo, esté sintiendo esta confusa catástrofe existencial? ¿Hay alguien que esté viendo lo que yo veo y que esté dispuesto a cuestionarse todo eso también?
9. “La soledad es un lugar abarrotado de gente”, escribió la crítica literaria Olivia Laing en 2016, en “La ciudad solitaria: Aventuras en el arte de estar solo”. Sin embargo, en solo unos pocos años, el conjunto ha alcanzado el punto en que ha de estallar. Ahora es una epidemia, dicen los titulares. En la década de los 80 los estudiosos estimaban que el 20% de la gente en Estados Unidos se sentía sola. Ahora ya es la mitad de los estadounidenses. En 2018, el Parlamento británico designó a un ministro de la Soledad, tras la noticia de que Gran Bretaña es la “capital de la soledad en Europa”, pues sus habitantes eran los que menos probablemente conocían a sus vecinos y los que menos amistades sólidas tenían en toda la Unión Europea. Australia tiene una coalición para acabar con la soledad y leí que los supermercados holandeses tienen una “caja conversacional”, en la que las personas pueden hablar con el cajero para combatir con ese problema. Eso es muy holandés y en verdad muy considerado.
Un estudio descubrió que la soledad es “contagiosa”. Las personas tienen una probabilidad del 50% más de sentirse solas cuando alguien con quien están directamente relacionadas, también se siente solo. Esa causa es un tanto irónica, ¿estáis de acuerdo? Y esto se pone peor. En la actualidad la soledad mata al doble de los que extermina la obesidad en un año. Un informe publicó que fumar 15 cigarrillos al día es más saludable que vivir solo, situación que el sociólogo Hugh Mackay llama el “calentamiento global” de la demografía. No obstante, nos enteramos de que el 60% de las personas casadas se sienten solas. Al parecer, estamos todos solos, sin importar el número de humanos cercanos que haya en nuestras vidas.10 De hecho, un estudio realizado en 2019 colocó a los australianos en el tercer sitio como las personas más “socialmente conectadas” en el mundo y, aun así, estamos sintiéndonos solos en niveles sin precedentes, en los que los milenials declaran a la vez la mayor “conexión” y la soledad más grande en todo el mundo.
Mas luego, extrañas criaturas que somos, cada vez nos peleamos más unos con otros para estar solos. Lo cierto es que buscamos la soledad en un mundo frenético e hipersocialmente conectado. El Centro de Investigación Pew descubrió que el 85% de los adultos buscan tener más soledad. Una importante compañía internacional de viajes informó que más de la mitad de sus reservas (por encima de 75 mil) eran de viajeros que iban solos. Cerca del 10% de los viajeros estadounidenses son personas casadas con hijos que desean escaparse por su cuenta. El otro día leí que en Japón crece cada vez más el número de usuarios de aplicaciones de coches compartidos que, en realidad, no conducen el coche que reservaron. Simplemente lo alquilan para sentarse dentro de él. Solos.
Después, para enturbiar un poco más todo esto, cuando se nos ofrece la opción de estar solos nos asustamos. Una serie de estudios que llevaron a cabo psicólogos de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Harvard reveló que la mayor parte de nosotros elegirá una descarga eléctrica antes que permanecer solos con nuestros pensamientos durante apenas 15 minutos. En el estudio, los participantes tenían la opción de interrumpir el malestar de encontrarse sentados solos en una silla dentro de un cuarto, sin teléfono ni nada que leer, mediante una sacudida dolorosa que ellos mismos se administraban. Dos terceras partes de los hombres y una cuarta parte de las mujeres en el estudio escogían pulsar el botón.
¿A qué nos lleva todo esto? Dejando a un lado la COVID-19, estamos sintiéndonos solos, posiblemente más que nunca, pero esto no tiene que ver con que no tengamos suficientes humanos alrededor. Ya no.
10. Pienso entonces que la pregunta bella, valiente y más exquisita se vuelve esta: ¿de qué nos sentimos solos?
La magnífica artista Patti Smith escribió: “Un recién nacido llora cuando le cortan el cordón y parece que con ello se extingue el recuerdo de lo milagroso. De esta forma estamos condenados a tambalearnos sin raíces sobre la tierra, en busca de nuestras huellas en el cosmos”.
Así es, empezamos solos. Morimos solos. Y pasamos el tiempo entre uno y otro extremo intentando reconectarnos con ese recuerdo de la milagrosa unidad de la que venimos. Eso me gusta. Para mí, este recuerdo de lo milagroso es un conocimiento de que la vida es grande, significativa, preciosa y de que todo es asombrosamente, insondablemente y satisfactoriamente conectado. Compartimos el 60% de nuestro ADN con un plátano. La primera célula viva surgió hace cuatro mil millones de años y sus descendientes directos se encuentran en todo nuestro torrente sanguíneo. Literalmente, estamos respirando ahora moléculas que inhalaron el Buda, María Curie y Beyoncé. Morimos, nos descomponemos y cada siete años todas nuestras células han sido reemplazadas. Somos la Tierra. Somos espacio. Nuestros destinos son inseparables. Si tiráis de la cutícula de mi meñique podréis cimbrar hasta mi más recóndito pasado marginal.
Es milagroso y, no obstante, no estamos viviendo eso.
¿De qué, entonces, sentimos soledad?
Para la mayoría no es, en realidad, por falta de más conexiones con humanos en sí. No, sentimos soledad debido a una falta de conexión significativa con los demás. Y con la vida.11 Supe hace poco que el 22% de los milenials varones en Estados Unidos que tenían una escolaridad inferior al bachillerato reportaban que no habían trabajado en absoluto durante el año anterior. ¿Por qué? El estudio lo atribuyó a los videojuegos. ¡Pero, aguardad! No es que esos jóvenes no pudieran encontrar empleo y que decidieran que bien podían mejor jugar para matar el tiempo. No. El estudio averiguó que ellos no estaban trabajando porque estaban jugando. El juego les proporcionaba más sentido y conexión que los inseguros puestos de trabajo de nivel inicial a los que podían aspirar. Sentí que mi corazón se abría cuando contemplé el “problema” desde esta óptica.
11. Asimismo, también sentimos soledad de nosotros.
Esas personas que en Japón alquilan coches para sentarse en ellos a solas (y ahí dentro tejer, escribir o simplemente cerrar los ojos y estar con sus pensamientos) van encontrando el modo de reconectar consigo mismos (al menos de una forma más tranquila). Tuve una agente, cuando trabajé en televisión, que inventaba viajes de negocios para poder estar consigo mismo en soledad. Reservaba un cuarto en un motel en la carretera, pedía el servicio a la habitación y, en ocasiones, lo que hacía era sentarse en la bañera y llorar. Es una elegante extravagancia de nuestra existencia; nuestra soledad no la ocasiona el hecho de que estemos a solas. Lo cierto es que la soledad se alivia mejor a solas, o sea, con una conexión significativa con nosotros mismos.
Todo eso presenta una verdadera paradoja de tres puntas, la cual se escenificó en toda su gloria durante el encierro por el coronavirus. Se nos obligó a estar aislados y eso privó a los miembros de los hogares en los que habitaban varias personas de gozar de un tiempo a solas, provocando en muchos el anhelo de una relación significativa consigo mismos y de una “habitación propia”, mientras que para entre un 20% y un 60% de quienes viven solos en el mundo occidental y que debieron encerrarse sin contacto humano alguno, su conexión con las comunidades se cortó y eso los puso en el atolladero de una soledad particular y biológicamente sombría. Ya lo veis, en tiempos de crisis la especie humana está genéticamente programada para buscar a otros humanos con el fin de sobrevivir. El contacto humano nos ayuda a regular el sistema nervioso autónomo, lo cual a su vez nos permite superar el miedo y la desesperanza, así como luchar por nuestra supervivencia con toda nuestra inteligencia en marcha. Sin embargo, a quienes viven solos se les negó esta respuesta primordial durante el encierro. Por supuesto, al mismo tiempo, el aislamiento en sí detona la respuesta (ansiosa) de huida o pelea, que nos arraiga aún más en la misma crisis de la que estamos programados para tratar de escapar.
El libro del doctor Vivek H. Murthy, excirujano general estadounidense, Juntos: el poder de la conexión humana, salió a la venta precisamente en el momento en que la tasa de mortalidad por COVID-19 de su país empezó a acelerarse (Murthy no tenía idea de que su libro vería la luz en un mundo que viviría un aislamiento forzado). Escribió: “Durante milenios, esta hipervigilancia como respuesta ante el aislamiento se incrustó en nuestro sistema nervioso y produjo la ansiedad que relacionamos con la soledad”. Respiramos de manera rápida, el corazón late veloz, nos aumenta la presión sanguínea y no podemos dormir, señales todas que piden conexión. Separados de nuestra capacidad para atender esas necesidades, quienes por lo regular no nos sentimos solos en nuestra soledad, de repente experimentamos una horrible especie de separación de… pues de la vida. Como lo expresó en The New Yorker Robin Wright, un escritor que vive solo en Washington, D. C., “A medida que el nuevo patógeno nos obliga a mantener un distanciamiento social… la vida parece más superficial, más como sobrevivir que como vivir”.
El lado bueno de esta singular situación, por supuesto, fue que se expuso nuestra necesidad fundamental de reconexión, así como también la manera en que se nos ha alejado de lo que para nosotros es importante. Fue como si sostuviéramos un espejo grande, ¡qué digo espejo, una lente de aumento!, para que viéramos mucho de aquello en lo que nos habíamos desviado. Asimismo, para que observáramos todas las complejas y bellas paradojas e incertidumbres de la experiencia humana, pero en breve ya hablaremos de ello.
12. Hace tres años, mientras me disponía a iniciar este libro, me senté en un café mirando hacia la plaza central de Liubliana. Una mujer, de unos treinta y tantos, casi cuarenta, supongo, estaba sentada sola, al otro lado de donde yo estaba. Simplemente estaba ahí, observando. Había una ola de calor en Eslovenia y era día festivo. La plaza estaba suspendida, en un misterioso abandono. Podían oírse las campanas de una iglesia más allá del río. Las cortinas metálicas estaban bajadas. En días como este, en las ciudades de todo el mundo, las personas como yo, nómadas que tienden a viajar un poco más lejos y de un modo más raro para encontrar su conexión con lo milagroso, salen y se sientan solas en el único café que está abierto para vadear por el abandono.
Esta mujer sentada sola vestía toda de rojo. Falda roja, una camiseta a rayas blancas y rojas y sandalias Birkenstocks rojas. Llevaba el pelo recogido en un nudo bajo. Tenía las piernas cruzadas, las manos en el regazo y en verdad me gustó mirarla. No estaba leyendo un libro, no estaba mirando su teléfono. Durante 45 minutos no hizo más que sentarse ahí con los ojos tranquilos en una quietud que ella eligió.
Llena de cafeína y anhelando la conexión particular de hablar con extraños en cafés extranjeros, me acerqué a ella. “¿Te molestaría si te pregunto… qué haces?”
Sonrió. “En días especiales me gusta sentarme y no pensar en nada”. Con días especiales se refería a los días festivos.
Le pregunté si podía tomarle una foto y subirla a las redes. Le dije que se veía feliz y que yo sabía que compartir su tranquilidad estaba un poco mal en un modo binario de sopesar las cosas. Ella se rió y yo escribí nuestra conversación en la publicación, muy similar a la que os he narrado aquí. Me pregunto si ella la habrá visto. En la foto ella está sonriendo.
Esa publicación ocasionó una interesante reacción . Me han parado en la calle para preguntarme acerca de ella después de meses, años. “¿Te contó cómo podía sentarse así nada más?” Hubo quienes me dijeron que la fotografía les hizo sentirse tristes, que les recordaba algo que antes podían hacer pero que ya no tenían oportunidad, como dar volteretas en una piscina. En los comentarios, la gente escribió: “¡Propósitos! ¡Quiero poder volver a hacer algo así!” y “Vi la foto y pensé que ya no se nos permite hacer eso… NO SE NOS PERMITE… ¡Qué demonios!”
Ella no estaba tocando su teléfono, no revisaba sus redes, no estaba distrayéndose y, para mí, eso era como hacerle un gesto de desafío a la presión que sentimos de que deberíamos estar haciendo algo en un día festivo. Su sonrisa dulce y tranquila daba a entender que no estaba sola y creo que probablemente ese es el verdadero y jugoso meollo de lo que ella representaba. Se hallaba significativamente conectada, en este caso consigo misma y con la vida. Con nuestra memoria colectiva de lo milagroso.
Parece que sentimos celos de esa habilidad y hasta nos enojamos ante ella. ¡Cómo se atreve a no distraerse mientras que nosotros debemos batallar con el incesante agujero que nos succiona! ¡Qué le hace pensar que puede ignorar los estímulos, los requerimientos! ¡Y cómo no osa sucumbir frente al temor moderno de perderse alguna cosa! Pero somos conscientes, ¿no?, de que en estos momentos nadie nos ha robado, nadie nos ha forzado a estar tan distraídos y atrapados, tan incapaces de sentarnos quietos y callados y no necesitar más “me gusta”, más retroalimentación, más acción, más “más”, que es donde la insondable tristeza aparece, ¿cierto? Nos hemos engañado a nosotros mismos y extrañamos la versión de nosotros que era capaz de disfrutar de ello.
Así que lo que la Dama de Rojo en realidad detonó fue una nostalgia. Recientemente me interesó aprender qué era la nostalgia y encontré que es un vocablo griego que significa eso: añorar.
¡Sí! Añoramos el hogar. Añoramos una conexión significativa con nosotros mismos.
Escribí en mi cuaderno: “La Dama de Rojo practica una soledad serena”. Soledad serena. Suena como una pintura de Edward Hopper.
13. Sin embargo, aquí está el elemento crucial en todo esto, que nos coloca justo en la parte central de lo que nos escuece tan desesperadamente. Sin una conexión significativa, con los demás, con la vida, con nosotros mismos, experimentamos también lo que los sociólogos y psicólogos están llamando “soledad moral”.
¡Sí, soledad moral!
Soledad moral es cuando se corta el cable de alimentación hacia la conexión, el afecto y el hacer lo correcto unos por otros y por el planeta. Si la soledad estándar es el sentimiento de ser una unidad solitaria incapaz de conectarse con otras personas o cosas en la matriz, la soledad moral es la sensación de que se ha cortado la red de suministro hacia la matriz. No podemos acceder al meollo de la vida, a lo que importa.
Este es el más auténtico punto de dolor de nuestra desconexión, ¿no os parece?
Diversas fracturas políticas, culturales y espirituales nos han dejado aislados de los valores que alguna vez ofrecieron comunión y “pertenencia” y que fueron nuestra brújula moral. En el aspecto externo tenemos líderes corruptos, corporaciones de comunicación desmesuradas que trafican con noticias falsas, agendas políticas que sin ninguna ética lanzan anzuelos para provocarnos a darles clic y tenemos iglesias que encubren los horribles crímenes de su clerecía. A nivel de nuestra propia alma me parece que estamos viendo cada vez más (pero determinad por vosotros mismos si es cierto) cómo nos desconectamos de nuestro propio sistema de valores. Luchamos por definir lo que aún es importante y si nuestra preocupación puede provocar alguna diferencia. Compramos más y más cosas, tiramos comida, usamos la secadora de ropa y nos desentendemos del proceso político porque (y supongo que estoy en lo correcto, aunque profundizaré más adelante en la travesía) nuestra desconexión de la matriz nos ha dejado paralizados.
Y deshumanizados. Sí, esta es una grandiosa palabra para esta soledad desconectada. Deshumanizados.
Una vez más, este aspecto de nuestra desconexión se nos presentó de un modo deslumbrante durante el aislamiento. La avidez de nuestra cultura, su individualismo y su obsesión por el éxito aparecieron de repente completamente vacuos y sin sentido. Nuestros radiantes todoterrenos quedaron aparcados en la entrada de la casa, nos hicimos dependientes de la bondad de los demás (confiando en que permanecerían en su hogar y en que no nos estornudarían encima mientras hacíamos cola, separados un metro y medio, en la farmacia) y eran los enfermeros, los chicos repartidores y los empleados del supermercado, no los banqueros o los abogados, los que habrían de salvarnos. Pienso que muchos nos sentimos aliviados al vivir esta especie de claridad.
Sin embargo, fue asimismo desconcertante encontrarnos en un territorio moral, al parecer, inexplorado.
¿La vida de quién importaba más cuando no había suficientes respiradores? ¿Deberíamos estar optando por un pico agudo en la escala de mortalidad del virus o por un aumento lento en muertes a causa de suicidios y desolación conforme la economía dejaba a más personas sin trabajo y sin un sentido de propósito? Eran posibilidades para las que no teníamos el lenguaje moral ni la preparación. Nuestros líderes se esforzaban.12 No sabíamos en qué archivo mental colocar todo esto ni cómo analizarlo. Suspendidos en ese vacío moral (muy comprensiblemente), acaparábamos papel higiénico y recurríamos a teorías de la conspiración.
14. En 1956, el filósofo y psicoanalista Erich Fromm describió el aislamiento moral (o soledad) como algo más insoportable que la soledad común. En El arte de amar explicó que la razón por la que los estadounidenses no se levantaban en contra de la amenaza nuclear a nivel mundial era porque ya estaban pasando, de forma interna, por la desconexión moral, una “muerte interior”. Cuando no sabemos hacia dónde queda nuestro verdadero norte, cuando estamos deshumanizados, la desorientación es aterradora. Estamos suspendidos en una vastedad vaga y sin rumbo. No podemos sentarnos tranquilamente solos. Revisamos el teléfono. Adoptamos “falsas identificaciones”.
Decían los griegos que este tipo de soledad moral nos conducía a la acedia, un estado de apatía espiritual o pereza lánguida. Tomás de Aquino, teólogo del siglo xiii, lo describió como la “congoja del mundo”, que emana de “la total prevalencia de la carne sobre el espíritu”. Es el entumecimiento y la absurda desesperanza que se producen cuando nuestra excesiva indulgencia reprime nuestra capacidad de esmerarnos.
Yo aborrezco esa “somnolencia” moral. Mientras emprendía las primeras etapas de este viaje, me di cuenta pronto de que se encontraba en la raíz de nuestra desconexión de esta vida preciosa y salvaje que hemos obtenido. También comprendí que seguiremos volviendo a ella muchas veces más.
15. ¿Recordáis aquella chaqueta que llevaba Melania Trump cuando fue a ver a los migrantes en la frontera con México? La de color caqui que tenía un lema grafiteado en la espalda. Ponía: “I really don’t care, do U?” [“En realidad no me importa, ¿a vosotros sí?”] Recuerdo que la vi en las noticias y pensé que una cosa era la descarada insensibilidad de la chaqueta, pero otra más perturbadora era la forma en que traía a colación el exasperante asunto. ¿Es a eso a lo que ha llegado el mundo? ¿Sencillamente ya nada nos importa? ¿Así de desconectados, solos y perdidos estamos? He visto recientemente a jóvenes que visten camisetas con ese mismo lema. No están siendo irónicos. En verdad eso sienten. Lo sé porque en dos ocasiones distintas paré a algunos de ellos y les pregunté si eso expresaba su sentimiento. Uno asintió. Otro se encogió de hombros.
16. No obstante, quiero hablar sobre este tema y podría, asimismo, volver a él unas cuantas veces. Es una respuesta evolutiva cerrarse y adormecerse de esa manera. Cuando no podemos pelear ni huir de una horrible amenaza nos tendemos y fingimos estar muertos. Nos congelamos.13 Los ciervos lo hacen como un último recurso cuando los persigue un tigre. Hacerse el muerto podría engañar al depredador para que se distraiga un poco en su última arremetida y, con ello, quizá el ciervo consiga una oportunidad para revivir súbitamente y escapar. Las víctimas de abusos lo hacen para protegerse. Los que sufren de ansiedad lo practican cuando se enfrentan a demasiadas decisiones que tomar y a un agobio existencial. Yo creo que es algo que hacemos para sobrevivir cuando nos hallamos viviendo muy alejados de lo milagroso. Vale la pena reflexionar sobre ello. Lo cierto es que ponderarlo me ayuda a ser más compasiva. Por supuesto que pasmarse o desmayarse puede funcionar como una treta de supervivencia durante un momento, pero si continuamos adormecidos, sobre todo como sociedad, nos enfrentamos a nuestra extinción colectiva.
Y añado esto: no es así cómo queremos vivir. No es nuestra naturaleza estar tan desconectados.
UNA CAMINATA DE PUB A PUB: DORSET – SOMERSET – WILSHIRE, INGLATERRA
Bailo a ritmo salvaje con la soledad. Soy ahora una mujer de 46 años que vive sola. Casi siempre he estado soltera, con una variedad de romances profundos, pero transitorios, a lo largo de 13 años. Trabajo desde casa haciendo una de las labores más solitarias que figuran en el manual de carreras de la escuela media superior: escribir.14 Cuando no me he sentido lo bastante solitaria me he lanzado al mundo con una hatillo de pertenencias y he viajado largos trechos. Sola. Viví ocho años en el camino: en Grecia, París, Nueva York y Londres, además de cada retorno a Australia, en diferentes ciudades y regiones. Escribí la mayor parte de este libro (y, de hecho, de todos mis libros) y dirigí una empresa durante ese lapso.
Podríais decir que he sido una chica “echá pa’lante” en la pandemia. Yo prefiero decir que soy una nómada. Los nómadas dejamos el hogar para conectarnos con el mundo y con otros. Y con nosotros mismos.
Y caminamos.
Y así, “mientras caminaba una mañana a mitad de verano”,15 a punto de comenzar esta travesía, para hacer una excursión por el suroeste de Inglaterra, mi plan era atravesar los límites de Dorset-Somerset-Wilshire en poco más de cuatro días. Había estado en Londres promoviendo mis libros y me sofocaba el asfixiante gris de la ciudad. Contacté por internet con varios excursionistas británicos con el fin de pedirles consejos para un recorrido de pub a pub. Hay un arte que consiste en encontrar un trayecto que combine caminar por el bosque o entre los arbustos durante horas sola, con tus pensamientos y que te reciban en la civilización cada noche en una cama calentita, una comida y una compañía de curiosos de la localidad con sus mejillas rosadas. He rastreado el mundo y los Googles buscando esas expediciones. Muchas figuran en este libro.
Partí de Gillingham, Dorset, hacia la pintoresca villa de Tollard Royal. En mi primer día seguí una serie de calzadas a través de tierras privadas, cruzando por la finca de Guy Ritchie. Vi sabuesos, faisanes, zarzas, corderos que balaban y arroyos que gorjeaban. Llegué esa noche a la posada King John Inn y comí riñones a la diabla mientras conversaba con los lugareños, quienes llevaban abrigos de tweed con los codos reforzados y botas para montar. Bebimos cerveza caliente.
Los habitantes del lugar mantuvieron su distancia al principio, hasta que me acerqué para hablar. A menudo los nómadas ocasionan cierta incomodidad en los demás. Un sinónimo latino para vagabundo es “holgazán”. La palabra vagabundo se deriva de la misma raíz que vago. Hace poco estuve paseando sola en Japón y llegué a la posada en que me hospedaba con la idea de desayunar. Me encontré con que me habían puesto una mesa para que comiera aparte, mirando hacia la pared, dándole la espalda a la gente en ese salón, donde había parejas y familias, muchas de las cuales habían sido instaladas en mesas compartidas con otras parejas y familias.16 No fue por crueldad. A veces el mundo sencillamente no sabe dónde colocar a personas como yo. Me senté y leí un periódico que estaba en inglés. En la tercera página venía una nota acerca de un ministro japonés que declaró que se necesitaba que las mujeres tuvieran por lo menos tres hijos para que se resolviera la crisis del envejecimiento de la población. En la página 13 venía una historia sobre cafés “libres de conversación” en Tokio, para solteros que desean estar solos, “lejos de las parejas”. Sonreí, a mí misma… y a la pared.
Para mi recorrido británico había traído Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert (había intercambiado libros con alguien en el hotel de Londres y pensé que sería bueno leerlo de nuevo, una década después de la primera vez) y tras un rato me retiré para leer en un rincón del pub.17 Gilbert cita una frase del diario de Virginia Wolf, quien fuera también una especie de nómada. Woolf deambuló no lejos de aquí, al igual que Thomas Hardy, quien escribió sus obras más afamadas caminando por algunos de los mismos senderos que anduve yo. Es curioso que Woolf fuera alguna vez fan de Hardy. Ella lo visitó en su casa, no muy lejana de donde yo estaba sentada y le pidió que le firmara su libro, antes de tomar el tren para retornar a Londres. Él escribió mal su nombre: Wolff.
Estas son las palabras que cita Gilbert: “A lo largo del extenso continente de la vida de una mujer cae la sombra de una espada”.
De un lado de esa espada, anotó Woolf en su diario un día de 1925, está la forma convencional “correcta”. Del otro está la vida que eliges cuando la convención no te conviene. En este lado sombreado “nada sigue un curso regular”. Ella agregó que elegir ese lado sombreado “puede aportarle a una mujer una existencia mucho más interesante, pero puedes apostar a que también será más peligroso”.
¡Seguro que sí! Puede ser. Tengo momentos de debilidad cuando vivo en ese lado sombreado, como nómada. Veo a las parejas que se sientan al otro lado de mí, en los pubs, tomando juntos unos vinos, navegando, como equipo, para ver a dónde se dirigirán a continuación o escogiendo qué postre compartirán. Pienso entonces en lo agradable que sería tener que tomar solo la mitad de las decisiones (y compartir la alegría de lo que habrá de venir). ¿No sería menos cansado tener una conexión disponible, lista para usar, en lugar de estar buscando compañía? ¿O saber que no estarás sola el sábado por la noche o, si tenéis hijos, que tres cuartas partes de vuestra vida social los fines de semana ya estaría arreglada? Esto nos ofrecería certeza y seguridad y si nos sintiéramos un poco inquietas habría comedias en televisión y rituales sociales (bodas, bautizos, juegos en grupo) que nos recordarán que nuestro “camino” es el correcto. Si uno vive fuera de esas estructuras, como nómada, como padre soltero o como viudo, por ejemplo, debe despertar cada día escribiendo su propia guía para conectarse y sentir seguridad. Luego buscarla. Algunos de vosotros que estáis leyéndome sabréis de qué estoy hablando.
El otro lado de la moneda, por supuesto, es que la búsqueda activa de la compañía de los demás muchas veces nos conduce a una conexión más profunda y significativa. Son conexiones que procuramos y que construimos, no son conexiones que demos por hecho.
A propósito de Come, reza, ama, unos años antes visité a un chamán en Bali, conocido del que menciona Gilbert en su libro. “Las personas como tú no deberían establecer relaciones tradicionales”, me dijo mi chamán, mientras sus hijos y sus perros corrían alrededor de sus pies. “Las relaciones comunes, como el matrimonio monógamo, se interponen en la manera en que te relacionas”. Eso fue una profecía difícil de asumir en su momento, pero de alguna forma supe que me traería una existencia mucho más interesante.
A la mañana siguiente desperté en la parte alta del pub, entre una nube sofocante y un edredón británico y, después de un desayuno de espárragos y arenques de la localidad, me puse en marcha a través de unos bosques repletos de jacintos y cubiertos por una suave niebla. Mis pasos y mi respiración podían oírse con una acústica de sala de conciertos. Pasé por antiguos pueblos y no vi un alma, a parte de los caballeros de toffy en el pub a la hora del almuerzo, al cual llegué con los pies empapados (pasé gran parte del día chapoteando entre campos cubiertos de agua y lodo que me llegaban a las rodillas). Fue un día de un humor maravillosamente cambiante y recuerdo que reflexioné mucho sobre una pregunta que hasta hoy sigo haciéndome. ¿Por qué me arrojo a mí misma a esta soledad? ¿Es este camino más solitario el correcto?