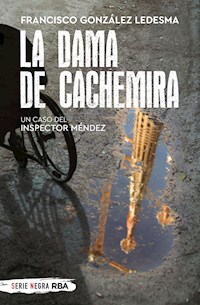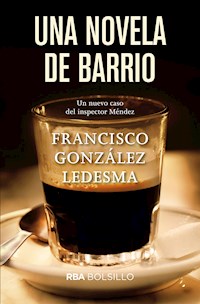Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Méndez
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Mientras patea de forma constante las calles de Barcelona, el inspector Méndez encuentra el cadáver de una niña. Esa es la primera noticia desagradable de las muchas que se acumulan en muy poco tiempo: un preso se ha fugado, un asesino sin escrúpulos anda suelto y un policía corrupto lo encubre... Méndez es una serpiente vieja que se mueve con naturalidad por los rincones más sórdidos y humanos de una ciudad que cada vez reconoce menos. Pero ¿podrá sobrevivir alejado de ella cuando se vea obligado a viajar a Madrid e incluso a Egipto?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Francisco González Ledesma, 1991.
© de esta edición digital: RBA Libros S.A., 2021. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO894
ISBN: 9788491878261
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Portadilla
Créditos
1. Una historia de perros
2. Una historia de niños
3. La noche
4. El rastro
5. Como una bandera al aire
6. El círculo de tiza
7. Un socio de buena conducta
8. Méndez, cada minuto cuenta
9. La calle de las cien sombras
10. La mirada de la gata
11. La ciudad de los soles muertos
12. La mujer a la que cambiaron un dedo
13. El hombre que adelantó el pie izquierdo
14. La navaja
15. La noche, el árbol y el piano-bar
16. El palace
17. Un despacho junto a los leones
18. La segunda muerte de gandaria
19. El hombre de la mirada quieta
20. El hombre de la silla de ruedas
21. Historia de dios en una esquina
22. Un hotel en el cairo
23. Un barco llamado Nile
24. La niña
25. Primera revelación
26. El mensaje
27. La sala de las columnas
28. Manual de felicidad para infelices
29. La mirada ciega
30. Las tumbas de los manelucos
31. El cementario de los vivos
32. ¿No me conoce, Méndez?
33. El evangelio según Méndez
34. «Yo tengo mi ley»
35. El hombre de la silla de ruedas
1
UNA HISTORIA DE PERROS
—Yo no sé si usted ha oído hablar alguna vez de Palmira Rossell —le dijo Méndez al periodista Carlos Bey.
Carlos Bey le ayudó solícitamente a cruzar la calle, que estaba resbaladiza a causa de las primeras lluvias del otoño, y comprobó con admiración que Méndez estaba en forma, pues no había vacilado ante la amenaza de los coches, no había tropezado con ninguno de ellos y no había perdido un zapato al subir al bordillo velozmente. Cuando estuvieron a salvo, el periodista encendió un cigarrillo y murmuró:
—No, no he oído hablar de ella, pero le confesaré que en principio tampoco me interesa. Usted, Méndez, solo tiene amistad con mujeres llenitas y pervertidas que usan combinaciones color malva, tienen discos de canto gregoriano para acompañar los pecados y, desde luego, tratan de corromper a un sobrino inocente y pobre. Si Palmira Rossell es de esas, más vale que hablemos de otra cosa.
Acababan de atravesar la calle Urgel y ascendieron por ella en lugar de descender, dejando así a su espalda el mercado de San Antonio y las viejas Rondas. Era aquel un mundo estricto, cerrado y meticuloso donde cada movimiento de las mujeres, cada mirada de los hombres tenían cien años de antigüedad. Un mundo amado por Méndez, que conocía los portales, los rótulos de los establecimientos, la vida sencilla y a la vez secreta de sus gentes. Quizá por eso, porque aquel era un mundo que Méndez amaba, Carlos Bey se sorprendió de que se alejaran de él.
—Yo creí que íbamos hacia el Paralelo —dijo.
—No, hoy no.
—Es que aquellos son sus barrios, Méndez.
—Bueno, pero es que hoy voy a ver a Palmira Rossell. Por eso le he hablado de ella. Palmira Rossell no es lo que usted cree, Bey, es decir una mujer viciosa y perfumada que tiene un sobrino virgen. Es justamente todo lo contrario: una intelectual moderna y audaz que tiene una editorial pequeña. Lo más fácil es que muera joven y con la cama sitiada por los acreedores, pero ella no lo sabe. En fin, voy a verla porque me ha encargado un libro.
—¿Un libro? ¿Un libro a usted, Méndez?
—¿Por qué le extraña? Yo escribo bien, Bey. Cuando era joven, hacía a máquina unos atestados brillantísimos, donde además el declarante siempre se confesaba culpable de alguna cosa. Pero, en fin, no se trata de un libro de mi especialidad, o sea un libro sobre rameras que fracasaron en el oficio. Lo que quieren encargarme es una historia de animales, concretamente una historia de perros.
Pasaron frente al Cine Urgel, cine de Rocky Primero, Rocky Segundo, Rocky Tercero, donde hasta los ideólogos de izquierda se olvidaban de sus crisis. Méndez explicó:
—No le extrañe que Palmira Rossell confíe en mí. Yo he vivido siempre en lugares sórdidos y poco recomendables, pero que al menos tienen una virtud: bullen de humanidad. Y sin embargo siempre he dicho que la verdadera humanidad, aunque parezca un contrasentido, palpita en las historias de animales, especialmente en las historias de perros. Yo conozco muchas, ¿sabe, Bey? Una barbaridad de historias. Perros callejeros, perros ratoneros, perros de salón y hasta misteriosos perritos de alcoba. Pero siempre perros de ciudad: los del campo son otra cosa. ¿Quiere que le explique una que encima es auténtica, Bey? La lástima es que se trata de una de esas historias que nunca publicarán en su periódico.
—No publicamos historias de animales, pero en cambio publicamos bastantes animaladas —se defendió Bey.
—Este caso es distinto. Tiene auténtica calidad humana, se lo aseguro. Verá: un día, los cabrones de los laceros ven por ahí una perrita suelta y se la llevan. La depositan en el Tibidabo, en ese refugio espantoso donde los pobres perros pagan por los pecados que cometemos los hombres. ¿Qué hace el animal? Bueno, pues desde el primer día acepta la comida, cosa que sus aterrorizados compañeros no suelen hacer. ¿Y qué más? Pues inverosímilmente logra hacer un agujero en la jaula y escaparse. Eso lo hace por la noche, para que no la vea nadie. Pero lo más inverosímil ocurre más tarde: a la mañana siguiente, la perra vuelve. Y por la noche escapa de nuevo. Y a la mañana siguiente regresa. Durante varios días, la perra es una presa modelo, que come y descansa durante el día y aparentemente duerme por la noche. Pero en realidad, apenas cae la oscuridad, se fuga. Hasta que en cumplimiento de las ordenanzas municipales y todas esas cosas con olor a pedo de secretario, los celosos guardianes de la paz pública ven que a la perra no la ha reclamado nadie, la cogen y la matan, ni siquiera han llegado a sospechar su aventura. Y ocurre que en el Cementerio Nuevo, que por supuesto, como su mismo nombre indica, es el viejo, en el otro lado de la ciudad..., ¡en el otro lado de la ciudad, Bey...!, unos chicos oyen durante toda la noche los llantos de unos cachorrillos. A la mañana siguiente van a buscarlos, pero ya es demasiado tarde. Toda la camada ha muerto por desnutrición. Bueno, queda vivo un cachorrillo, que es el que sigue llorando.
Carlos Bey se detuvo un momento.
El cigarrillo que tenía en los labios resbaló hasta el suelo, pero él no se dio ni cuenta.
—No me diga que es cierto lo que estoy pensando, Méndez —susurró.
—Pues claro que es cierto lo que está pensando, Bey. Me cago en la leche si no es cierto. A la perra la capturaron cuando amamantaba a sus crías, y el pobre animal enseguida comprendió que los cachorros morirían de hambre. Por eso logró abrir un orificio en la jaula y huir. ¿Pero por qué volvió a primera hora de la mañana siguiente, después de darles de mamar? Porque en el refugio tenía una cosa que en otro sitio no podía encontrar: comida segura. Sabía que era el único sitio donde podía encontrar la fuerza que le permitiría seguir amamantando a sus crías. Es asombroso. Y más asombroso aún que la perra tuviera fuerzas para atravesar la ciudad entera dos veces cada noche. Y el colmo de lo asombroso es que no se perdiera. Piense que la habían llevado al Tibidabo en un vehículo y había sido encerrada en una jaula hermética, Bey. No conocía el camino.
Bey se pasó un momento la mano derecha por los ojos.
—Es una historia triste —dijo.
—Todas las historias de animales son, en el fondo, muy tristes.
—Sí.
—Pero nos enseñan que las grandes verdades de la vida son muy sencillas, y ellos las conocen mucho mejor que nosotros.
—¿Sabe usted muchas historias de animales, Méndez?
—Muchas, ya se lo he dicho. Para escribir un libro. Y es lógico, porque los perros me han acompañado por los viejos barrios todas las noches. Cuando hago servicios de esquina, porque yo, a mi edad, todavía hago servicios de esquina, y con un poco de suerte acabaré cobrando a tanto la chapa, encuentro sus miradas que me buscan. No crea, son miradas que preguntan cosas. Creo que le diré que sí a Palmira Rossell y acabaré escribiendo el libro.
Carlos Bey metió las manos en los bolsillos y echó a andar de nuevo. Llegaba un viento racheado, un viento de otoño que estaba limpiando la ciudad, y a su rostro saltaron unas gotitas de lluvia.
Se volvió de pronto hacia Méndez.
—Ya sé que no va a poder contestarme —musitó—, pero ¿qué fue del cachorrillo?
—Pues claro que puedo contestarle, Bey. La historia que le he contado es muy reciente, y Palmira Rossell la supo por uno de aquellos chiquillos que jugaban junto al cementerio. Conocían a la perra, sabían que se la habían llevado al Tibidabo y les sorprendió muchísimo verla alguna noche pasar como un rayo por allí. Fue Palmira la que siguió la pista y acabó descubriendo la verdad. De ahí viene su idea de publicar un libro que contenga historias de perros, una de las cuales, y sin duda la más brillante, será la historia de mi vida. Pero usted me estaba preguntando por el cachorrillo. Bueno, pues Palmira lo tiene. Solo de conocer su historia le he tomado cariño, y creo que me lo voy a quedar. Abrigo la esperanza de que se aclimatará al ambiente de mi pensión antes de pensar en arrojarse por la ventana. Y es que el ambiente de mi pensión ha mejorado mucho, Bey, no crea. Ya sé que está en pleno Barrio Chino y que la mayoría de los huéspedes son moritos en edad de merecer, pero yo pienso que el perro acabará encontrándose a gusto allí. El coñac es bueno.
Y añadió:
—¿No quiere esperarme en aquel café, Bey? Yo solo voy a estar en el despacho de Palmira unos veinte minutos. ¿O tiene que ir al periódico?
—No, todavía no. Hoy me toca turno de noche.
—La noche era la última amiga que les quedaba a los periodistas —sentenció Méndez—. Ahora ni eso tienen.
Estaban en la parte alta de la calle Urgel, cerca de la plaza de Francesc Macià, cerca de la calle Buenos Aires, cerca de las pizzerías y otros lugares de comidas no a precio fijo, pero sí a tiempo fijo.
—La ciudad está perdida —gruñó Méndez—, fíjese en que la mayoría de los hombres salen de esos restaurantes mirando el reloj.
Le señaló a Carlos Bey un café que estaba más lleno que el metro y se alejó, pero no tuvo al periodista esperando más allá de veinte minutos. Cuando volvieron a encontrarse, Méndez masculló:
—Maldita sea.
—¿Qué le pasa, Méndez? ¿No va a escribir el libro?
—Claro que voy a escribirlo. Lo que ya no está tan claro es que lo cobre. Pero lo que me fastidia es que Palmira Rossell ya no tiene el cachorrillo.
—¿No? ¿Qué pasa? ¿Se lo han tenido que comer los de la editorial a final de mes?
—El chaval que lo encontró es conocido de Palmira, y vino a buscarlo. La verdad es que el cachorro no hacía más que llorar porque echaba en falta a su madre. O sea que Palmira Rossell se ha quedado ahora mucho más descansada, pero teme que el chaval acabe abandonando al perro. Por eso he tomado una decisión: como ya había pensado quedarme con él, iré a buscarlo.
—Joder, Méndez. Me ha demostrado que está en forma viniendo a pata hasta aquí, pero a estas horas yo no voy al Cementerio Nuevo. Ni loco, vamos. Ni loco.
—No voy a ir a pie, ni tampoco al Cementerio Nuevo. Solo hasta la avenida de Icaria, que está cerca de las tumbas. Pero no se preocupe, tomaremos un taxi. Al fin y al cabo aún no estamos en mi límite de supervivencia, que suele caer sobre el día veinte.
El taxi les condujo, en una larga carrera poblada de atascos, por la Vía Layetana, los muelles y la avenida de Icaria, calle evocadora de un país amable y utópico, donde todo el mundo estaba invitado a cenar. Les dejó casi en las puertas del cementerio, pero no hizo falta buscar a los chiquillos. Estos estaban persiguiendo a los gatos que corrían por los bordes de las tapias.
—Ese cementerio está siempre lleno de gatos —gruñó Méndez—. A ver, voy a proceder a la brillantísima detención de uno de esos chicos. Eh, tú, chaval..., ¿conoces a Pedrito Cuenca?
—Es aquel.
Pedrito Cuenca tampoco trató de huir, pese a tener la oscura sensación de que Méndez acababa de salir de alguna especie de domicilio fijo que tenía en el cementerio. Cuando le preguntaron por el cachorro, señaló hacia una especie de almacén ruinoso que había al otro lado de la calle.
—Se ha escapado —dijo—. Se ha metido por allí. Pero no se preocupe, lo encontraré. Siempre se escapa allí porque aún huele a su madre. Oiga, ¿usted lo quiere de verdad?
—Su madre se sacrificó mucho por él, y me parece que vosotros lo acabaréis perdiendo.
—No crea, tío. Todo esto está lleno de perros, y los encontramos siempre. ¿Quiere que vayamos a buscarlo?
—Hombre, me gustaría. Te daré dos euros.
—Se va usted a arruinar, tío.
—Pues en mis tiempos, por algo parecido, tenías a una... Bueno, ya no sé lo que se tenía. En fin, chaval, que serán diez euros. ¿Hace?
—Hace. Y es que si se mete usted solo por ahí se mata, ¿sabe? Todo está lleno de cascotes y agujeros. Hay montones de mierda. De día aún, pero lo que es de noche... Hala, venga, vamos. ¿Vosotros qué? ¿Venís, cagaos?
Toda la tropa, formando una especie de guardia mora en torno a Méndez, se metió entre los cascotes, donde a aquella hora ya no se veía prácticamente nada. Solo unas luces lejanas y macilentas marcaban un poco los relieves del viejo edificio y sus paredes a punto de hundirse para siempre. Los gatos maullaban en la penumbra, buscándose entre las ruinas, y de vez en cuando se oía en estas el ladrido angustioso de algún perro perdido. Méndez cayó una vez, tropezó dos, renegó tres y acabó mencionando los diez euros, al chaval y a la madre que lo parió. La verdad era que los de la guardia mora se estaban riendo de ellos, al notar que ni Carlos ni aquella especie de resucitado eran lo bastante ágiles para saltar entre los cascotes. Dieron un largo rodeo, metiéndose en lugares más difíciles cada vez, guiados por los gemidos intermitentes del cachorrillo. Uno de los chavales murmuró:
—Ese se ha perdido de verdad. O ha encontrado algo. Ahí no es donde lo tenía su madre.
—Ahí no podían tener ni a la cocinera del obispo —se volvió a quejar Méndez—. Menudo sitio, leches.
Tropezó de lleno con los restos de un muro, volvió a caer, alzó los brazos al cielo, se apoyó en Bey, evitando dar así una vuelta de campana, y al fin resbaló sentado por una pila de cascotes, hasta quedar espatarrado sin dignidad alguna en una especie de hoyo. Méndez tuvo tres sensaciones desagradables e inmediatas: la sensación de su propia indignidad en primer lugar; la de estar tocando algo maloliente y blando, seguramente un animal muerto, y la de la angustia del cachorro que estaba allí mismo, gimiendo, buscando meter el hocico entre sus piernas.
Méndez pudo decir solamente:
—Hostia. Y todo por una historia de perros.
La sensación primera, la de su indignidad, desapareció enseguida, tragada por otra más grave, más excluyente que era la de estar tocando una especie de animal muerto. Con gestos precipitados Méndez sacó su mechero, ahogó una nueva maldición y logró que entre sus dedos brotara una llamita. La claridad rosada se diluyó por el fondo del hoyo, donde en efecto brillaban dos cosas: una especie de pulsera de metal y los ojos asustados del cachorrillo.
Méndez barbotó:
—Ya lo tengo.
Pero lo que tenía era otra cosa. Tenía el sitio donde brillaba la pulsera de metal, o sea la muñeca de un ser humano espantosamente inmóvil. Tenía —según le mostró la vacilante llamita de su mechero— un rostro femenino de ojos opacos y vacíos en los que parecía hundirse la soledad del cielo. Tenía a su lado una muerta. Tenía el cadáver de una niña.
2
UNA HISTORIA DE NIÑOS
—Yo, señor, aquí donde me ve, tengo una de las especialidades culturales más serias que existen. Yo, señor, soy un especialista en culos. No se ría, no piense que cualquiera puede llegar a hablar con un cierto sentido de la verdad, o sea con un cierto sentido de la eternidad, de esa forma redondeada y multiuso que define la personalidad tan bien como la cara, los movimientos de las manos o las finísimas insinuaciones de la lengua. Yo, señor, he llegado a ser un especialista en culos por afición, por observación directa. Es decir, por querencia y afición al bicho. Pero al margen de eso, he necesitado grandes dotes de observación y estudio, de paciencia y, por supuesto, una no desdeñable intuición para el análisis de resultados y el cubicaje de volúmenes. Una adecuada definición del culo, señor, del culo ajeno, usted me entiende, requiere todo eso cuando está inmóvil como en una academia de dibujo, pero cuando se mueve exige además al observador conocimientos sobre equilibrio de masas, y al margen de eso, una puesta a punto muy exacta de las leyes de la gravedad y, sobre todo, de las leyes del péndulo. Un culo en movimiento, es decir, ambulante, dotado del necesario balanceo, constituye uno de los fenómenos más dignos de observación que hay en la naturaleza. Usted habrá adivinado, señor, que me refiero exclusivamente al culo femenino, claro, porque el masculino se oculta detrás de geometrías carentes de imaginación y estímulo, y por lo tanto faltas de todo interés público. No soy tan tonto, sin embargo, para no darme cuenta de que el culo masculino se está introduciendo en la estética, la política y la banca, y que en el terreno comercial tiene, o va a tener, una eficacia demoledora.
Reus, el viejo periodista, hizo una pausa y miró las Ramblas desde la ventana que estaba junto a la mesa, aquella ventana del Círculo del Liceo casi acariciada por las ramas de los árboles, las alas de los pájaros y las manos de la noche, que le habían dado carácter año tras año. Chocó su copa con la de Méndez y ambos bebieron en silencio, sabiendo que estaban en un mundo, el del Liceo, donde nada les pertenecía. Méndez se atrevió a decir:
—Curiosa disciplina la del culo humano considerado como un arte, amigo mío. Pienso que alguien debería escribir sobre eso una tesis doctoral de lo más profunda. Tengo la sensación de que, dada la evolución de las costumbres, el culo masculino está expuesto a peligros innumerables y a asechanzas delicadísimas. ¿Qué le impide, por lo tanto, cuando es virgen, considerarlo como un objeto ético? Pero si usted me habla de estética, le diré que siempre me ha parecido, como simple observador callejero, claro, que el culo de los hombres está mejor construido que el de las mujeres. Porque es más firme, más ajustado y sobre todo más alto. El trasero femenino, incluido el de Venus, está sometido a unas leyes muy curiosas que son las leyes de la languidez. Habrá observado que tiende a caerse, y en consecuencia no ofrece ninguna garantía de buen uso.
—El culo femenino, eso es verdad, tiene enormes defectos estructurales —decretó Reus, el viejo periodista, interlocutor de Méndez—, pero es una obra de arte. Tiene el defecto de la languidez, claro, pero en cambio tiene las virtudes de la generosidad, la morbidez, la amplitud y la abundancia, sobre todo la abundancia. Todas esas virtudes lo hacen enormemente sugestivo, lo convierten en el refugio más acogedor que pueden encontrar los distintos atributos viriles, entre los que no desdeño una dentadura sana. Pero permítame insistir en la virtud de la abundancia, amigo Méndez, en su generosidad visual —le brillaron los ojillos—, en su amplitud esférica y su tan probada eficacia neumática. Yo no sé por qué las mujeres se avergüenzan de sus culos y los someten a privaciones y a bandos de guerra para que no crezcan. Es un error histórico que tendrá gravísimas consecuencias para la Humanidad, porque acabará matando la afición, cosa que ya empieza a suceder, y no nacerá gente.
Méndez dijo que sí y volvió a mirar desde su ventana las Ramblas sector semicanalla —el canalla lo situaba él un poco más abajo, en las cercanías del monumento a Pitarra, quien en horario de cinco de la tarde a cinco de la madrugada perdonaba desde su asiento los pecados de la ciudad— y contempló sus edenes conocidos: El Café de la Ópera, el Llano de la Boquería, la entrada a Cardenal Casañas, aledaño de la calle Roca, donde en otro tiempo hubo mujeres dispuestas a todo, excepto a no cobrar. Méndez recordaba a algunas: la Chus, que siempre llevaba la misma bata; la Nieves, que rezaba antes de entrar en la habitación, y la Mae, que pretendía taparse con dos medallas un enorme lunar con pelo. Luego su mirada se deslizó sobre las cabezas de los chorizos más habituales, los drogatas, los moros, las mujeres que iban a hacer esquina en San Pablo y los macarras que las guiaban amorosamente hacia la tierra prometida. Extasiado ante aquel panorama de paz, Méndez se reconcilió con su espíritu.
—Yo, señor, también soy un especialista en noches —dijo el periodista Reus—. Yo he conocido diarios gloriosos y fétidos, como Las Noticias y La Publicitat, que se hacían en estas calles y en horas honorables, o sea después de las dos de la madrugada. En épocas mucho más recientes, como quien dice ayer, he conocido El Correo Catalán de la calle Baños Nuevos, con cucarachas en las lámparas, y el de las Ramblas, con redactores muertos de sueño que al amanecer pedían la extremaunción o la paga. Ahora se hace un periodismo de pura mañana, coincidiendo más o menos con el horario de las barberías, y eso ha significado mi muerte. Yo he conocido a un redactor histórico, Ángel Marsà, que cuando trasladaron El Correo desde las Ramblas al Ensanche entró en una especie de coma profundísimo y dejó de trabajar. Qué diría hoy, cuando se sabe que todos los periódicos acabarán haciéndose en la Zona Franca, junto a pilas de neumáticos y depósitos de pasta italiana. Pero no quiero cansarle, señor Méndez. Son cosas mías. Aquí me tiene usted, en el Círculo del Liceo, dispuesto a encontrar gente entendida que ponga a mi funeral música de Mozart.
—Usted no pertenece al Círculo del Liceo —dijo Méndez, que distinguía al primer golpe de vista la miseria urbana.
—Claro que no —contestó el viejo Reus—, y menos habiendo trabajado siempre como periodista de calle, o sea habiendo llevado una vida de lo más indigna. Nunca hubiera podido llegar a pagar ni el diez por ciento de la cuota. Pero estoy seguro de que usted tampoco pertenece al Círculo, Méndez, aunque me haya invitado a cenar en él.
—Por supuesto que no pertenezco a este centro de los aficionados a la perpetua memoria. Lo que ocurre es que hay almas bondadosas que me permiten entrar aquí como un socio más, husmear entre los cuadros de Ramón Casas que tienen en el salón, sentarme a esta mesa e invitar a un amigo a una cena. La cena la pago yo, amigo Reus, aunque estoy dispuesto a confesarle que a precio especial. Es el primer exceso que cometo desde que en mi madurez me lie con dos mujeres a un tiempo sin probar antes la resistencia de la cama.
Reus musitó:
—Gracias por la cena. Supongo que usted piensa, Méndez, que es aconsejable no morir sin haber practicado alguna obra de misericordia.
—No se preocupe: es una misericordia de fin de temporada.
—¿Por qué me ha invitado usted, Méndez? Los dos tenemos la misma edad, el mismo desencanto, la misma pobreza y la misma necesidad de que nos la levanten con una grúa. Pero ¿es ese el motivo? ¿Una conversación junto a los árboles de la Rambla? ¿No tiene que decirme nada más?
Méndez achicó los ojos.
Aquellos ojos brillantes y quietos volvieron a ser durante unos segundos los de la serpiente vieja.
—Usted, Reus, conoce profundamente la anatomía del culo —dijo con voz sibilina.
—Ya se lo he explicado: pura afición al bicho. Pero en realidad conozco la anatomía de todo el cuerpo humano. Quizá demasiado. A veces incluso estoy harto.
—Tiene usted que aguantar a su hija, ¿verdad?
—Llevo siglos aguantándola y oyéndola. Siglos enteros encontrando sus librotes en la mesa del comedor.
—¿Aún vive con usted?
—¿Y con quién quiere que viva? Una mujer que es médico forense no se casa así como así, aunque sea guapa. En primer lugar, tiene dinero y hace lo que le da la gana, o sea que se ha vuelto algo egoísta. Y es lógico, ¿no? ¿Para qué va a renunciar a su nivel de vida? En segundo lugar, Eva Reus, pese a la indignidad de su ascendencia paterna, no puede casarse con cualquiera. Necesita un hombre superior, ¿comprende?, y los hombres superiores tampoco abundan. ¿Por qué se lo decía? Ah, sí, porque se ha vuelto exigente. Y también me parece lógico, no crea. En fin, que me he ido acostumbrando a la idea de que Eva no se casará y no me dará nietos, lo cual, según se mire, es un alivio de lo más considerable. Imagínelo usted, Méndez: dentro de unos años tendría que esconderme a toda prisa, para que no me vieran, cada vez que ellos entraran en una casa de putas.
Fue a vaciar su copa de vino, pero de pronto la volvió a depositar sobre la mesa, casi con brusquedad, mientras sus ojos se hacían tan duros y penetrantes como los de Méndez.
—No me diga... —barbotó.
—¿Decirle qué...?
—Que me ha invitado usted a cenar a causa de mi hija.
—No creerá que pienso pedirle su mano —se defendió Méndez—. Debe de ser complicadísimo eso de casarse, y a un tiempo tratar de funcionar con una médico forense. Cuando uno, después de arduos trabajos, esté en lo mejor, ella es capaz de decir: «Ahora empezarán a funcionar los conductos deferentes». Mire, amigo Reus, lo único honrado que le queda al sexo es la fantasía, es decir la mentira. Si a uno le van contando la batalla, está perdido. Por eso es verdad que no me interesa en absoluto su hija como mujer, pero también es verdad que quiero hablar con ella.
—Y para eso me ha utilizado a mí.
—Hombre, Reus, usted y yo nos conocemos hace un montón de años. Hasta un tipo como yo puede invitar a cenar a un amigo.
—Maldita sea, Méndez, cuando yo, hace años, invitaba a cenar a alguien, pagando el periódico, era para sacarle información. Si lo que quiere es eso, dígalo de una puñetera vez. Pero tendrá que ser con la condición de que pida otra botella de vino.
Méndez pidió un Viña Esmeralda fresco, que se bebía solo, aunque supuso que se le indigestaría a la hora de pagar. Luego confesó:
—Quiero hablar con su hija, Reus.
—¿De qué?
—Quiero que vulnere el secreto profesional. Ya sé que en este caso el secreto profesional no existe tal vez. O quizá no sea importante. Pero de todos modos quiero que se cisque en él.
—¿A qué asunto se refiere?
Méndez dijo rápidamente:
—Eva hizo la autopsia de una niña a la que yo encontré muerta ayer.
—Y a pesar de eso a usted no le quieren informar del caso, ¿verdad?
—No.
—¿Por qué?
—Porque el asunto ha pasado a Homicidios, y yo no soy más que el último inspector de la última comisaría de barrio de Barcelona. Yo soy el hombre de las pensiones baratas, de las tiendas de gomas, de los portales con jeringuillas oliendo a orines, de las esquinas con gata en celo. Nunca me explicarán nada. Redacté un informe sobre el hallazgo y ya está. Ni siquiera un «Gracias, Méndez». Y yo no estoy dispuesto a que me dejen al margen. Por eso quiero saber todo lo que hay. Por eso quiero seguir.
—Seguir, ¿hasta dónde?
—Hasta donde sea.
—¿Por qué, Méndez?
—Por los ojos de la niña.
La mano derecha del viejo Reus estaba sosteniendo la botella de vino. De pronto aquella mano tembló. Depositó la botella sobre la mesa mientras musitaba:
—Los tenía abiertos, ¿verdad?
—Sí. Y el cielo se había metido en ellos.
—¿Qué está diciendo, Méndez?
—No sé explicarlo. Solo tuve la sensación de que el cielo se había metido en ellos. Y eso fue como un mensaje para mí.
—Solo los niños tienen ese privilegio —bisbiseó Reus—: recoger un pedacito de cielo en sus ojos.
—Quiero hablar con su hija, Reus. Necesito hablar con ella.
—No hará falta.
—¿Por qué no?
—Porque me lo ha contado todo. Me ha enseñado el informe que ha entregado a la policía, ese mismo informe que a usted no le quieren enseñar. Ya supondrá que, siendo padre e hija y además habiendo vivido siempre juntos, nos contamos nuestras cosas. Bueno, pues ella me ha dado todos los detalles. Y hasta si usted quiere, Méndez, y sin necesidad de que pague otra botella de vino, le puedo facilitar una copia del informe.
—Amigo Reus, me emociona usted. Y conste que no me emociono desde que Franco dijo en 1945 que España era una democracia orgánica.
Reus vació su vaso, produjo un chask con la lengua y murmuró:
—Pregunte lo que quiera.
—Edad.
—Doce años.
—Hijo de puta.
—Usted es partidario de la pena de muerte, ¿verdad, Méndez?
—Claro que soy partidario de la pena de muerte. Y ejecutada en garrote, un viernes de cuaresma y a manos de un verdugo de Albacete. Pero vaya usted a buscarlo. Me han dicho que profesionales tan buenos como esos ya no quedan.
—Lo que no queda es ley. Siga, Méndez.
—Nombre.
—No se sabe aún.
—¿Cómo que no se sabe aún?
—Es lógico. A mi hija le entregaron el cadáver tal como estaba, y ella sabe que no llevaba ningún documento encima. Normal, ¿no? ¿Qué coño de documentos va a llevar una niña de doce años? Y en el cuerpo no había tatuajes, claro. Ni señales especiales. Supongo que la policía ya sabe lo que tiene que hacer en esos casos.
—Sí —dijo Méndez con voz incierta—: investigar a partir de las huellas dactilares, aunque dificultará el trabajo el hecho de que esa niña no tuviera Documento Nacional de Identidad. Y husmear en las denuncias de Desaparecidos. Por cierto, si no saben quién es la niña, ¿cómo ha sabido Eva que tenía doce años?
—Por el desarrollo general del cuerpo y porque aún no se había producido ovulación. De todos modos, ese dato de la edad es solo aproximado, claro.
La mirada de Méndez se hizo más dura, más penetrante. Pareció rebotar como algo metálico en los árboles de las Ramblas, antes de volver al rostro del viejo Reus.
—¿La violaron? —preguntó de pronto.
—No.
—¿Ningún abuso sexual?
—Ninguno.
—¿Seguro?
—Mi hija no se equivocaría en una cosa así, Méndez. Y además fue lo primero que buscó.
Méndez suspiró ruidosamente.
—Me tranquiliza —susurró.
—¿Y qué más le da? Ella está muerta.
—Leches, no es lo mismo. Y hasta puede que le ahorrara al asesino lo del verdugo de Albacete. Me conformaría con uno de Sevilla, que tenían fama de simpáticos y terminaban la faena mientras contaban un chiste.
—Bueno, pues si eso le tranquiliza de alguna manera, le diré que no cometieron con ella ningún abuso sexual, Méndez. Solo la mataron, si es que eso le parece a usted poco.
—¿Cómo la mataron?
—Usted lo sabe mejor que yo, Méndez.
—Me pareció una cuchillada en el cuello —dijo el viejo policía.
—Cierto. Un navajazo certero, sin vacilaciones, tan limpio como el de un profesional. Eva dice que se utilizó la mano derecha, que el arma fue una navaja barbera, el corte iba del lado derecho del cuello de la chica al izquierdo, el asesino era más alto que la víctima, cosa natural, y para mantenerle el cuello tenso la levantó sujetándola por el pelo.
—Levantarla por el pelo... ¡Qué curioso...!
—Mi hija da este último dato como seguro, y lo ha recalcado en el informe a la policía porque sin duda el asesino se llevaría pelos de la víctima. Otros detalles anotados: a la pequeña no la mataron allí, sino que la trasladaron desde otro sitio. El cuerpo fue abandonado entre las ruinas la noche anterior probablemente. Y ahora sé que me va usted a hacer una pregunta, Méndez. Mi hija también lo pensó mientras trabajaba.
—Exacto. ¿Cómo era el sitio en que mataron a la niña?
Reus vació otra copa de vino.
—Usted sabe, Méndez, que el sitio donde ha estado un cadáver puede identificarse a través de sus ropas y de su piel —dijo—. Por lo tanto Eva, que no quería dejar ningún cabo suelto, realizó el análisis más meticuloso de su vida. ¿Qué encontró? Bueno, pues encontró las manchas producidas por los cascotes de la casa en ruinas, pero ninguna más, lo cual significa que la víctima había estado probablemente en un sitio limpio. No había tampoco suciedad en sus uñas ni en su pelo. Ni en las suelas de los zapatos, que parecían haber estado pisando alfombras. De todo eso deduce Eva que la niña pasó sus últimas horas en una habitación bastante bien instalada, donde probablemente fue asesinada. Luego un coche también limpio, y al fin aquel paisaje de cascotes y de ruinas, como si fuese un animal lanzado al vertedero.
Méndez carraspeó.
Sus ojos tenían una fijeza hipnótica.
Deslizó nuevamente la mirada por las Ramblas, como si en la luz de los quioscos, la nostalgia de las farolas, la tristeza de las ventanas y el deambular de las putas hubiese de hallar alguna respuesta.
—¿Qué más? —preguntó—. ¿Solamente ha podido saberse que estuvo en una habitación limpia y fue transportada en un coche confortable?
—No —musitó el viejo Reus—. Mi hija Eva cree haber averiguado algo más, pero esa es una impresión puramente personal, de modo que no la ha puesto aún en el informe. Ella cree que detrás de la muerte de esa chiquilla hay una historia de niños, algo que de momento se le hace inexplicable, pero que está fundado en unos cuantos detalles concretos. Por ejemplo, en las yemas de los dedos de la víctima había unos restos microscópicos de polvo, que según mi hija es polvo dejado por una barra de tiza. Por ejemplo, entre sus dientes había partículas insignificantes de goma de borrar; usted sabe que algunos pequeños las mastican. Por ejemplo, tenía en el lóbulo derecho, quiero decir en la oreja derecha, una manchita casi insignificante de color verde, que podía haber sido causada por la punta de un lápiz de dibujo. En fin, que son detalles que Eva aún no se ha atrevido a poner, porque teme que a la policía le parezcan ridículos. Pero antes de que yo saliese a cenar con usted, Méndez, poniendo en peligro mi vida, ella dijo que redactaría con todos esos detalles un complemento de informe. ¿Conclusión? Detrás de esa niña tiene que haber una historia de otros niños, Méndez. Mi hija cree que la víctima pudo ser asesinada en un sitio donde se reunían otras personas de su edad, ¿comprende? Podía haber sido un colegio. Y es que los colegios son, en mi opinión, lugares peligrosísimos y muy crueles. Lo primero que piensan los niños es que su madre los ha abandonado. Lo segundo que piensan —cosa bastante más útil— es lo buena que está la maestra.
3
LA NOCHE
Después de dejar al viejo periodista Reus en su casa, acostado en lo que parecía un lecho mortuorio, Méndez volvió a sus dominios de la calle Nueva. A diferencia de las buenas épocas que se iban perdiendo en el olvido, la calle Nueva estaba casi desierta, pese a ser medianoche. Solo la esquina de San Ramón aparecía algo animada, pero las cuatro mujeres que aún quedaban en pie se movían como cuatro sombras. Los bares ya empezaban a cerrar. En la calle entera —a diferencia de otros tiempos— empezaba a flotar un aire de silencio, de abandono, de amenaza.
Méndez entró en su pensión, a la que se accedía por un bar. La dueña dormitaba a un lado de la barra. Quedaban pocos clientes, uno de ellos con una guitarra en la que tocaba algo desconocido para Méndez, algo cargado de nostalgia mora.
La dueña intuyó su presencia. Abrió un ojo.
—Eh, señor Méndez.
—Hola, ¿qué hay? No he querido molestarla. Por eso pasaba sin hacer ruido.
—¿Ya ha cenado?
—Sí. He invitado a un amigo. Y no crea que hemos estado en un sitio malo, no. Hemos ido nada menos que al Círculo del Liceo.
—Morirá usted de una intoxicación, Méndez.
—Ya empiezo a notar algo raro en el estómago, ya.
—En un sitio como ese, vaya usted a saber quién se encarga de la compra.
—Alguna soprano retirada y subvencionada por la Generalitat. Oiga, ¿ha molestado mucho el perro?
—La madre que lo parió. Lo he puesto en un cajón en el patio, y le he dado agua y comida, pero no hace más que llorar. Vaya pataleta ha cogido el tío, recordando a la madre.
—Lo pondré en mi habitación —dijo Méndez—. Siempre se consolará.
—¿Por qué?
—Puede pensar que soy el padre.
—No le conviene ir al Círculo del Liceo ni a otros sitios donde se sirven vinos de misa, señor Méndez. Acabará mal. Por cierto, mientras usted estaba fuera han llegado dos recados. Ninguno era de la mamá del perro.
—¿Pues entonces de quién?
—Hostia, cómo se ha de ver usted, señor Méndez. Lo único que consigue detener son los perros de la rúe.
—Menos mandangas y dígame quién ha llamado. Además usted me conoció en otros tiempos, cuando me hartaba de detener rojo-separatistas y estaba hecho un tigre. ¿Me he retrasado en el pago del alquiler? ¿No? Pues un respeto para mis años de servicio, haga el favor.
—Aquellos tiempos han pasado, señor Méndez. Además, corren rumores de que usted les llevaba a la celda tabaco y periódicos y les servía de correo. En fin... ¡qué más da...! A lo mejor resulta que el perro que usted ha detenido también es separatista. Bueno, como le decía, han llamado dos personas, y las dos eran jefes. Uno, el comisario Barrios para decir que lo que se debe de la corona del inspector Climent son doscientos euros. Otra, del mandamás de su Grupo para pedirle que haga una investigación esta misma noche.
—¿Yo...?
—Lo siento, señor Méndez, dijo que solo podía hacerlo usted. Pero vaya horas.
Méndez palideció. Le dolían los pies, tenía pesado el estómago —justo castigo por haber comido carnes pontificias y pescadito criado en agua de bautizar—, sentía un cosquilleo en los párpados y un pinchazo en la nuca. Jamás como aquella noche, en la calle desolada y sin alicientes, había deseado tanto irse a descansar. Pero como, de todos modos, el llanto del perro tampoco le auguraba una gran dormida, musitó:
—De acuerdo, voy a llamar. O mejor, me paso por comisaría. Total, está aquí mismo.
Avanzó por la calle Nueva, antes tan llena de vida y ahora tan desierta, un sitio donde no se jugaba la piel un gato. Estaban abiertos unos cuantos bares y un par de establecimientos especializados en comidas póstumas. En la puerta de comisaría estaban el policía de puesto y unos cuantos drogatas. Por la actitud de todos ellos, daba la sensación de que eran los drogatas los que pensaban detener al policía.
Méndez le dijo al pasar:
—Ojo, no se te tiren.
Subió y se derrumbó sobre su mesa.
Madero, uno de sus superiores —todos los que estaban en aquella comisaría eran superiores de Méndez—, se sentó frente a él cautelosamente.
—Menos mal que te dieron el recado —dijo.
—Sí.
—Siento haberte molestado a estas horas.
—No te preocupes, más me hubiera molestado algo para las diez de la mañana. Levantarse antes de las diez debería estar prohibido por la Organización Mundial de la Salud. Y encima la prohibición tendría un gran éxito.
—Es que es un trabajo que solo puedes hacer tú, ¿sabes? Se ha escapado Gallardo. Tenía un cargo de confianza en la Modelo y se ha dado el piro.
—No sé por qué se ha tomado la molestia —dijo Méndez—. Podía haber aprovechado un permiso de salida. Tal como están las cosas, no sé ni por qué les ponen rejas.
—Tú detuviste a Gallardo, ¿verdad?
—Sí. Y lo hice de la forma que le perjudicara lo menos posible, es una buena persona. Supongo que le caería una condena corta.
—Tres años. ¿No lo sabías?
—No le había vuelto a ver.
—¿Por qué?
—Me da una especie de vergüenza ver en la cárcel a los que yo mismo he detenido.
—Pero seguís siendo amigos...
—Por eso digo que me da vergüenza.
El tronado policía sacó un paquete de tabaco negro, se echó un pitillo a la boca, el pitillo resbaló y él tuvo que agacharse a recogerlo. Cuando volvió a sus labios estaba lleno de mugre, pero eso no pareció importarle demasiado. Lo encendió y le dio una calada.
Madero dijo:
—Cometió un terrible error al escaparse, ¿sabes, Méndez? Iba a salir a la calle dentro de un mes.
—Pero... ¿qué dices?
Méndez había palidecido. El cigarrillo estuvo a punto de caer de sus labios otra vez.
—Entonces lo ha echado todo a perder... —farfulló—. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo. Un hombre como él sabía que no se la podía jugar.
—Por eso podrías hacerle un gran favor, Méndez. Trata de encontrarle antes de que sea demasiado tarde, antes de que se despache la orden de busca y captura. Si vuelve antes de que amanezca aún se puede arreglar, aún se puede echar tierra al asunto. Si está en la Modelo antes de la primera lista, aquí no ha pasado nada.
—¿Y me dices eso porque soy amigo suyo?
—Sí. Porque eres amigo suyo.
Méndez le miró con desconfianza.
—Y una leche —dijo—. Y una leche me lo voy a creer.
—¿Por qué no?
—Porque a vosotros os importa un huevo salvar a un tío como Gallardo, que encima no cae simpático a muchos policías. Porque cuando Gallardo tiene mala leche, tiene mala leche. Si se ha largado, pensáis todos «que le den». A valiente hora te vas a preocupar tú por un tío así. Lo que pasa es que al jefe le interesa capturarlo por alguna razón, y piensa que yo puedo hacerlo porque conozco sus costumbres y sus escondites. Y a ti te interesa quedar bien con el jefe, y haces de recadero. Pero no me has dicho la verdad. No me has dicho nada lo bastante maloliente para que yo pueda imaginar que es la verdad.
Y miró fijamente a Madero. Sabía que este haría un gesto de indiferencia como si pensara: «Que te den a ti también». Pero esta vez no fue así. Lo único que leyó en sus ojos fue una gran tristeza, una sorprendente tristeza.
—Es que hay algo más, Méndez —musitó.
—Pues lo sueltas.
—Claro que lo soltaré... Es que no me has dejado terminar. Lo que queremos es que Gallardo no haga una barbaridad, aparte la barbaridad de fugarse. No queremos que encuentre y mate a un tío que tiene en su lista. Se ha fugado solo para matarlo.
Méndez preguntó escuetamente:
—¿Por qué?
—Gallardo está desesperado.
—¿Y por qué está desesperado?
—Porque teme que hayan matado a su hija. Hace dos días que no sabe nada de ella. Y es solo una niña.
Méndez, que hasta entonces había permanecido imperturbable, casi distante, echó un poco la cabeza para atrás y entrecerró los ojos. Su cara, ya habitualmente pálida, de hombre que no toma el sol nunca, había palidecido un poco más. De pronto sus dedos asieron con fuerza el borde de la mesa.
El cigarrillo encendido volvió a resbalar de entre sus labios.
—Pero ¿qué acabas de decir? —barbotó—. ¿Una niña...?
4
EL RASTRO
Madero le acompañó hasta la calle Manso, enfrente del mercado de San Antonio y casi junto al lugar donde se juntan cinco vías urbanas: la propia calle Manso, la Ronda de San Pablo, la Ronda de San Antonio, la calle Urgel y la calle San Antonio Abad. Es zona de tienda pequeñita, charcutería de confianza, mercería con dueña culona, camisería de ocasión y café donde te conocen y te permiten pagar a plazos. Es zona de carretillas de mercado, gatos perdidos, palomas despistadas y hombres solitarios que piensan que allí iba ya a comprar su madre, o sea hombres que piensan en el tiempo que pasa. Méndez amaba aquello con una cierta ansiedad secreta; Méndez se había ido dejando la vida allí, también a plazos, extasiándose ante sucesivos paisajes, que antes consistieron en los culos de las dueñas, y ahora, con su vejez, consistían solo en las palomas despistadas. Es decir, todos ellos paisajes honestos y perfectamente invariables en la historia de la ciudad.
Madero dijo:
—Solitario esto, ¿eh?
—Imagínate. Si en la calle Nueva no hay una rata, qué será en este sitio donde la gente se levanta apenas amanece.
Miró los balcones silenciosos y pequeños, la muralla de las casas que ya habían cumplido cien años.
—¿Quién te ha dicho que la niña a la que tú encontraste muerta, la que ahora está en el depósito, puede ser la hija de Gallardo? —le preguntó Madero.
—No tengo la menor prueba, claro, porque ya te he dicho que la niña está por identificar. Pero es demasiada coincidencia.
—Oye, es que si fuera ella... sería espantoso. Y hasta estaría justificado que Gallardo se cargara al que lo hizo, pienso yo, digo, vamos. Pero te juro que cuando te hablé en la comisaría solo quería evitar que Gallardo hiciese una barbaridad. No sabía que hubiera una niña asesinada.
Méndez le miró de soslayo.
—Si Gallardo encuentra a ese hombre se lo cargará —dijo con un soplo de voz.
—¿Y tú qué harás?
—Recogeré sus pedazos.
—Ya no crees en la ley, ¿verdad?
—¿Tú qué crees, Madero?
Madero no contestó.
Méndez dijo, siempre con un hilo de voz:
—Olvidemos por un momento a la niña. Volvamos al principio. Dices que Gallardo se ha fugado de la prisión para cargarse a un tío. Háblame de ese tío.
—Bueno... Es Paco Robles. Tiene buen crédito, no está ni cinco minutos detenido, vive bien y folla mucho, o sea que es un auténtico hijo de puta. Todo lo contrario de Gallardo, que es un desgraciado. Pero tuvieron algún negociejo juntos.
—Gallardo hizo alguna vez de camello, cuando su mujer le plantó —recordó Méndez con la mirada perdida—. ¿Fue eso?
—Sí.
—Sigue.
—Bueno, pues Paco Robles le entregó una partida para distribuir. Gallardo tenía que hacerle la liquidación, pero no se la hizo nunca. Por supuesto, Paco Robles le acusó de haber vendido la mierda por su cuenta y haberse quedado la pasta.
—No pudo hacerlo —dijo Méndez—. Gallardo será lo que sea, y yo mismo me he cagado muchas veces en sus muertos, pero no engaña.
Madero se encogió de hombros.
—Bueno, yo no digo si es verdad o no. Digo lo que parecía, y por lo tanto lo que Paco Robles pensaba.
—Poniéndose en su piel, es lógico. ¿Y qué?
—Le apremió para que le pagara, y como Gallardo le juraba por su madre que le habían robado la mercancía y que él no tenía ninguna culpa, le echó encima dos matones y le dieron una paliza. Pero ni con esas. Entonces, decidido a conservar el prestigio de la profesión y el buen nombre del negocio, le echó encima un gorila. Pero era un gorila barato.
Méndez se puso otro cigarrillo entre los labios, más que nada —ahora que están prohibiendo fumar a todo el mundo— para mantener la llamita de la revolución proletaria.
—A ver, sigue —pidió.
—En fin, lo que te decía: un gorila barato. No supo ni cargarse a Gallardo, porque Gallardo se lo acabó cargando a él. Al menos eso es lo que imaginamos, aunque no pudo probarse nunca. La verdad es que tampoco nos matamos por probarlo, porque ya sabes lo que pasa cuando aparece en cualquier sitio una albóndiga hecha con carne de macarra. Nadie pierde el aliento por encontrar nada. Pero ahora que hablamos de Gallardo, te diré que siempre creímos que fue él quien lo mató. Y seguro que Paco Robles le hubiese enviado otro gorila, este muchísimo mejor que el primero, pero entonces ocurrió algo con lo que ninguno de los dos pájaros contaba: tú detuviste a Gallardo por una cosa anterior y lo metiste en la Modelo. Casi fue providencial, porque Robles no pudo enviarle el segundo gorila.
—Pudo encargar que lo mataran en la cárcel —dijo Méndez con calma—. Eso ocurre cada día. El Estado mima a los delincuentes y les da toda clase de garantías, muchas más que a la víctima, hasta que los mete en la cárcel: entonces se olvida de ellos. Donde más controlados deberían estar por el Estado, resulta que no lo están: allí solo dependen del Destino. ¿Tú sabes cuánta gente se suicida en la cárcel? Bueno, pues qué coño. Allí de verdad nadie se suicida. Los matan.
—Claro que era fácil un encargo así —reconoció Madero—, pero quizá significaba muchas complicaciones, al fin y al cabo. Había algo mucho más sencillo: decirle que si no le entregaba el dinero le mataría a la hija. Supongo que Gallardo no debió tomarse demasiado en serio eso... hasta que de pronto dejó de tener noticias de la niña.
Las facciones de Méndez palidecieron aún más, hasta convertirse en una mancha blanca. Susurró:
—Todo encaja perfectamente. Ahora comprendo muy bien que Gallardo se haya largado, dispuesto a matar a Paco Robles como sea. Vamos a empezar a trabajar.
—Coño, Méndez, trabajarás tú. Yo me voy a la cama.
—¿Ni siquiera me vas a ayudar en lo de la niña?
—Lo de la niña es cosa de Homicidios, o sea que no te metas. Tú no eres más que un policía de barrio bajo, como yo, aunque sea más joven y más guapo. Perseguimos a macarras ya retirados a los que en el fondo les gustaría que los detuviéramos para tener alguien con quien hablar. Maldita sea, Méndez... El último que detuviste, no sé por qué, ya hacía años que llevaba flores a la fosa de la última puta que le mantuvo. Y el último fullero al que detuviste en una timba ilegal, hacía trampas de veinte duros. No fastidiemos, Méndez, para qué nos vamos a engañar: en un asunto tan serio como el asesinato de una niña no te metas nunca.
—Entiendo. Solo se trata de que detenga a Gallardo.
—Eso.
—Y si atrapo a Paco Robles en algo, mejor que mejor, ¿no?
—Eres un primor, Méndez. Te daría un beso.
Méndez masculló:
—Tu madre.
Y golpeó fuertemente, con la palma de la mano abierta, la persiana metálica de la tienda que tenía al lado. Cuando le abrieron vio dos rostros asustados en primer término —marido y mujer—, vio dos rostros asustados en segundo término —hermano y hermana— y vio, en fin, un rostro asustado en tercer término —el Piris, un primo segundo que vivía con la familia y se entendía con la mujer.
El Mane, que era el dueño, barbotó:
—Dios mío, Méndez.
La Bo Derek, que era la dueña, gimió:
—Hace horas y horas que hemos avisado a la policía. Tiene huevos. Y al final lo envían a usted.
—Es que yo conozco a Gallardo —dijo Méndez—, y dentro de la modestia, aquí donde me ve, soy amigo suyo. Ya se acordará de que estuve aquí, en la tienda, antes de detenerlo. Bueno, y sé que ustedes tienen en custodia a la Juli, a la nena.
—Sí, señor —dijo el Mane—. Es una sobrina. ¿Cómo no vamos a tenerla?
Dejaron paso a Méndez, para que este entrase en la tienda. Era una mercería modesta, un lugar con cajas amontonadas, estanterías que parecían caerse y una caja registradora que hubiera envidiado un coleccionista. Hasta allí, hasta la tienda, llegaba el aire caliente de las habitaciones que estaban al fondo. Méndez pensó que la única cosa alegre, la única cosa estimulante era el anuncio de una mujer que se ponía unas medias.
—¿Desde cuándo falta la Juli? —preguntó.
—Solo desde hace un día —explicó la Bo Derek—, aunque su padre, o sea el Gallardo, cree que hace dos. Juli llamaba cada mañana a la Modelo, a las oficinas, que era donde tenía un destino su padre. Pero una mañana se olvidó. Y por la tarde va y desaparece. Esta es la segunda noche que no viene a dormir, ¿sabe, Méndez? El último sitio donde la vieron fue en la academia de aquí al lado, que es muy buen sitio para aprender inglés. Y barato. Y muy moral —la Bo Derek estaba llorando—, pero la vieron salir y ya no llegó a casa. Hemos hablado con todas sus amigas, oiga, con todas. Y ninguna sabe nada. Ninguna lo entiende.
Méndez recordaba muy bien los datos de la autopsia que le había dado el viejo Reus. Preguntó:
—¿En esa academia usan gomas de borrar? ¿Y hay tiza?
—Bueno... Supongo que sí. ¿Por qué?
—Por nada. Iré a echar un vistazo a ese sitio apenas abran. Por cierto, yo nunca he visto a la Juli. ¿Tienen aquí por casualidad alguna fotografía suya?
Fue la Bo Derek la que respondió. Los demás no se atrevían a decir una palabra. El marido tampoco hablaba, no fuera que con las vibraciones se le cayese un cuerno.
—No tenemos ninguna, señor Méndez. Le parecerá extraño, ¿no? Una chica tan mona y que además vive con nosotros... Pero si bien se mira, es natural. Todas se las llevó su padre.
—Claro... También es lógico... —susurró Méndez—. Oigan...
—¿Qué?
El viejo policía se estaba pasando un dedo por la boca. Había cerrado los ojos. Los abrió y retiró el dedo con un gesto de impaciencia. Sabía que tenía que pedir al Mane que fuese al Clínico para identificar a la víctima. Pero no se atrevió ni con él ni con nadie. Los veía a todos tan derrotados que se preguntó si aquel trámite no podía aplazarse unas horas más. Total... ¿qué...?
Y encima había otra noticia importante que comunicar. Susurró:
—Gallardo se ha fugado.
—Pero ¿qué dice...?
La Bo Derek estaba asustada. Sujetó por las solapas a Méndez y lo zarandeó. No le costó demasiado trabajo, porque era una tía de ochenta kilos bien puestos, de las que hacen crujir las camas. A Méndez —aunque la cosa no iba con él y no podía ir con él y nunca iría con él— le aterrorizaba pensar que aquella dama pudiese un día convencerle para echar un polvete a la americana, o sea poniéndose ella encima.
—No querrá hacernos daño... —gimió ella—, no pensará que no nos hemos ocupado de su hija... Después de todo, le hemos estado haciendo un favor, la recogimos cuando no tenía dónde caerse muerta...
—No es eso —dijo Méndez, apartando las manos de sus mugrientas solapas—. Incluso es posible que Gallardo no venga por aquí, pero si viene tienen que avisarme. O mejor, telefonearé yo cada hora y trataré de hablar con él. Si Gallardo se ha fugado, es porque teme que le haya pasado algo muy grave a su hija. Y porque cree que conoce al que lo ha podido hacer.
—¿Algo... grave? Oiga, ¿usted qué sabe, señor Méndez?
«He hecho mal en venir —pensó el viejo policía—. No me quedaba más remedio, pero a pesar de todo, maldita sea, he hecho mal en venir. Ahora van a ponerse todos a chillar, ahora esto va a ser como un anticipo del entierro de la niña».
Miró con tristeza el pasillo que se extendía más allá de la tienda. Un papel viejo y que ya empezaba a caerse a tiras. Una Virgen de Montserrat con un «Benvinguts». Una foto que inmortalizaba el momento de máxima gloria del Mane, porque en ella aparecía junto a un exjugador del Barcelona llamado Rifé. Un escudo de una colla sardanista. Una bandera blanca y amarilla, recuerdo de una peregrinación a Roma.
Un mundo sencillo e ingenuo, pero construido día a día y peseta a peseta y que de pronto, en solo un momento, se había roto en pedazos. Méndez sabía que aquellos pedazos ya nadie los podría volver a juntar.
No tuvo valor para pedir que hicieran la identificación aquella misma noche.
—¿Algún cabrón se había fijado en la Juli, a pesar de que ella era solo una niña? —preguntó—. ¿Alguien de por aquí la perseguía?
—¿Por qué pregunta eso?
—Porque el mundo está lleno de cabrones —declaró solemnemente Méndez.
—Pues no, nadie la perseguía —dijo el Piris, abriendo la boca por primera vez—. Aún era muy jovencita.
«Si llega a ser mayor la hubieras perseguido tú, mamón», pensó Méndez.
Fue hacia la puerta.
—Váyanse a dormir —susurró—, porque de momento no pueden hacer nada. Ya necesitarán mañana todas las energías, ya... Pero no se preocupen, porque yo no voy a descansar ni un minuto, y ahora mismo empiezo a seguir un par de pistas que ya tengo. Ah... Telefonearé dentro de una hora.
Tras la piadosa mentira de las dos pistas —en realidad Méndez sabía que no tenía ni una sola— abandonó la tienda, su aire cargado, su anuncio de tía con medias, su «Benvinguts» y el momento de gloria del señor Mane junto al señor Rifé. La calle estaba vacía, hosca y sin siquiera un gato que diera sensación de ciudad que todavía funciona. Méndez rodeó el mercado de San Antonio, bajo la marquesina que ya tenía más de ciento cincuenta años, captando el ruido sedante de sus propios pasos. Era un sonido casi milagroso, porque apenas es posible captar en Barcelona los pasos, la presencia, la paz de un hombre solo. En Barcelona siempre se captan los sonidos de una multitud eternamente en marcha.
Y fue entonces cuando Méndez lo comprendió. Se detuvo un momento.
Infiernos... ¿cómo no lo había pensado antes?
Tenía una pista, al menos una. Y podía permitirle llegar bastante lejos.
La propia niña se la había indicado antes de morir.
5
COMO UNA BANDERA AL AIRE
Méndez echó de nuevo a andar, pero ahora con una mayor rapidez. Ahora, al menos, sabía que iba a alguna parte. Y captó otra vez el sonido de sus pasos de hombre solo, el milagro de su soledad. Era un sonido tranquilizador y sedante.
¿O no?
Méndez tensó un poco las orejas, como los perros, en especial los perros callejeros, que no tienen ni quien les ponga el plato a cambio de darles la lata. O sus pasos tenían eco o alguien le estaba siguiendo. Volvió a andar y sus pasos sonaron repetidos en la noche.
Había dejado atrás la marquesina del mercado y sus luces macilentas. Ahora las sombras eran más espesas, mucho más densas. Se volvió.
El hombre que estaba apenas a unos cinco metros de distancia se detuvo.
Méndez dijo:
—Hola, Gallardo.