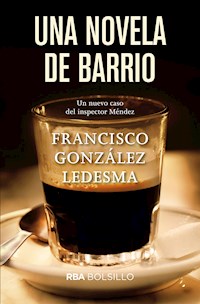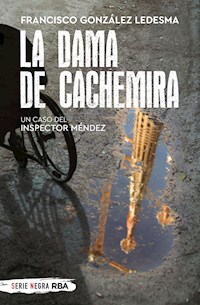
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Méndez
- Sprache: Spanisch
GONZÁLEZ LEDESMA ES EL GRAN POETA DE LA BARCELONA DECADENTE TEÑIDA DE NEGRO. En un callejón de la parte baja de la ciudad, lo que empieza como un simple atraco acaba en tragedia. El asesino iba sentado en una silla de ruedas para engañar a la víctima, pero tiene que abandonarla en el escenario del crimen. El inspector Méndez, perro viejo tras toda una vida de patear las calles de Barcelona, empieza a seguir el rastro que ha dejado la silla por unos bajos fondos poblados de portales oscuros, pisos atestados de ilusiones perdidas, bares malolientes y pensiones poco recomendables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Francisco González Ledesma, 1986.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO002
ISBN: 978-84-9867-723-2
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
I. La muerte de Paquito
II. La casa de los pájaros góticos
III. El chico
IV. La última resistencia
V. El otro
VI. Los apacibles recuerdos del señor Cid
VII. Los visitantes
VIII. Los encuentros de Méndez
IX. Todas las sombras de la noche
X. El mundo de las galerías de atrás
XI. Amores
XII. La mujer del silencio
XIII. Esther, todo lo que has tenido
XIV. Ahora llevo bozal, dijo Méndez
XV. Escrito en el agua
A María Rosa,
que al cabo de tantos años
I
LA MUERTE DE PAQUITO
Bien, la verdad es que la muerte de Paquito fue del todo sorprendente, fue una de esas muertes al menos extraordinarias. Todo empezó con la silla de ruedas, aquella silla para un inválido todavía en buen uso, hombre al fin y al cabo de potentes brazos y cuello de toro al que sólo le fallan las piernas, alabado sea Dios, Señor, qué le vamos a hacer. La silla de ruedas estaba en la acera solitaria, bajo los árboles ya sin hojas, bajo la suave llovizna, la noche, bajo todas las indiferencias que ha ido pariendo la sociedad urbana. Los balcones cerrados, las calles vacías, los relojes muertos, todo ese mundo antiguo. Paquito vio la acera solitaria y la silla de ruedas quieta allí, con el hombre encima, extraño hombre que quizá soñaba en un mundo a su medida (los veinticuatro minutos de Le Mans, los quinientos metros de Indianápolis, la Olimpiada del Sofá), un mundo que sus fuerzas y sus ruedas aún podían soportar: con un poco de suerte ganarás la Copa de lo que Pudo Ser, muchacho, y para ponerla en el estante harás que el ayuntamiento te construya una rampa. Pero el hombre que debía de soñar todo aquello estaba quieto allí, esperando algo tan sencillo como que alguien le ayudase. O esperando quizá algo tan complicado como que sus sueños fuesen muriendo uno a uno bajo la noche.
Paquito captó la soledad, aquella primera frontera del vacío, aquella tristeza fósil.
—¿Qué hace usted aquí? ¿Le pasa algo?
—Perdón. Si usted pudiera ayudarme... Es que no me atrevo a cruzar la calle, por si a la mitad el semáforo se me pone en rojo. Ya me ha pasado una vez, y si los coches vienen embalados no se paran, ¿sabe?, no les queda tiempo.
—Tiene razón. De noche no se dan cuenta hasta que están encima —dijo Paquito con una sonrisa.
—Si usted me pudiese pasar al otro lado... A los dos juntos nos verán mejor, y usted, si hace falta, puede empujarme corriendo.
—Pues claro... ¿Va justo al otro lado de la calle? ¿Quiere que pasemos por el semáforo?
—Sí. Mire, ahora está verde.
El asfalto que ha sacado brillo a su propia soledad, el semáforo que parpadea y pasa a las urgencias del ámbar, un coche que se detiene y cuyas luces hacen guiños en los escaparates de una tienda de ropa para camareros, de un taller de pelucas y postizos, de una corsetería que el año que viene ya será unisex. Las ruedas de la silla que suben a la otra acera, trac, trac, y el coche que se aleja, y otra vez la soledad de una ráfaga de viento, el llanto de un niño en un entresuelo olvidado, las hojas del otoño flotando en una calle de la que en ninguna parte consta el nombre. En fin, Paquito, aquí estás haciendo de hermana de la Caridad, de discípulo predilecto de San Juan de Dios, empujando el peso de esta noche que es tuya y el peso de la silla de ruedas que afortunadamente es del otro. Ya estás en la acera, trac, trac: sigue.
—Pues resulta que hace mal tiempo, ¿eh?
—Sí, ya se sabe: el otoño.
—A estas horas, ¿cómo le han dejado solo aquí, siendo un inválido?
—Es que no necesito a nadie, ¿sabe? Algunas noches bajo al bar y luego vuelvo. No pasa nada. Pero es que hoy me da miedo la calle porque, con la lluvia, los coches no pueden frenar. Es jugársela.
—Sí, ya lo comprendo.
—¿A usted no le molestaría llevarme un poco más? Total, ya estoy en casa.
—No, hombre, de ninguna manera. ¿Dónde es?
—En ese callejón. Un poco más allá de la verja, casi a la entrada. Cuidado... Hay un desnivel. A mí siempre se me quedan clavadas las ruedas.
Vaya, avanza, discípulo predilecto de San Juan de Dios, empuja la silla y salva lo que no es un desnivel, sino un bache profundo donde yacen hojas muertas, pedazos de papel donde alguien escribió una partitura, un manifiesto autonomista o una lista de boda; donde encontrarás pelos de hembra adulta, delicadezas de gato y humedades urbanas. El callejón es un largo intestino industrial que lleva a una pila de cajas vacías, a unas ventanas enrejadas, a un taller en crisis donde ya sólo se fabrican esperanzas. Hay un coche estacionado allí, un coche con una pareja rien ne va plus, dispuesta a todo, cuyo conductor morirá seguramente después del orgasmo. Hay pedazos de noche en las paredes, pedazos de silencio en los balcones del primer piso, unas prendas femeninas colgadas en un terrado bajo. Salta entonces el brusco ruido del motor del coche, vamos a otro sitio, nena, un sitio donde podamos estar más tranquilos: quién sabe si ese tío de la silla de ruedas es un municipal de la nueva Brigada Móvil, dotada con todos los adelantos. Cuidado con él.
—En todos los lugares oscuros hay coches con parejas —musitó Paquito—. Acabarán haciendo modelos con bidé.
—Sí... Este callejón lo conocen algunos travestis. Traen aquí a la gente.
—¿Arman escándalo?
—No, nunca. Todo lo contrario; no les conviene.
Y el inválido señaló una de las puertas en el sitio más oscuro del callejón. Susurró:
—Es ahí.
—Bueno, pues ya ha llegado usted a su casa. Que tenga suerte.
—Gracias, amigo.
Y el inválido se puso en pie.
Nada de silla de ruedas, nada de piernas que ceden, nada de cuerpo que pide la última compasión porque se hunde o porque se dobla. Sólo los brazos poderosos, el cuello de toro, la mirada maligna más allá de su soledad y de su noche. Paquito dio instintivamente un paso atrás.
—Pero... ¿pero qué es esto?
—Dame enseguida todo lo que tengas, cabrón. Venga: la cartera, el reloj, los anillos, todo...
—Oiga, esto es un... un...
El filo de la navaja empujó suavemente a Paquito contra la pared. Hubo un relampagueo lento, mientras en la hoja de acero estallaba una gota de lluvia.
—... ¿Una guarrada? Muy bien, peor para ti. Le reclamas a tu padre. Ahora suelta todo lo que llevas. Suéltalo o te rajo.
Paquito se dio cuenta de que el otro iba armado y él no, de que allí no le ayudaría nadie, de que los únicos testigos de su defensa serían la noche, la soledad, las cajas vacías y algún gato sin memoria. Se hundió sintiendo que se le secaba la boca, que se le doblaban las rodillas, que el corazón le pinchaba como si le hubieran puesto un anzuelo dentro. No valía la pena luchar.
—De acuerdo... —logró decir con un hilo de voz—, no hace falta que me enseñe tanto la navaja... Le daré lo que llevo encima.
—Pues muévete aprisa... ¡Aprisa!
Paquito sacó la cartera (tres billetes de a cinco mil pesetas completamente nuevos, la documentación, el recordatorio de un difunto, un tallo ya seco que en otro tiempo había sido una flor de otoño). Se desprendió del reloj (un Longines de oro que había marcado muchas horas antiguas y por lo tanto horas probadas y de toda confianza). Desalojó con gesto suave el alfiler de corbata (a su extremo una perla solitaria, fría y lejana como el ojo de un pez de buena familia). Retiró el anillo de sello (iniciales enlazadas, una fecha, una promesa, el recuerdo de una boda, o sea un hermoso recuerdo cargado de olvidos) y se lo entregó todo al nuevo representante de la paz social, al apóstol de la navaja.
—Tome, aquí tiene. No hay más.
—¿Que no hay más?... Tu madre. Venga ese otro anillo. Llevas otro anillo, cabrón. Suéltalo o te rajo el dedo.
Había bajado la hoja de acero. Brillaba junto a ella, en la izquierda de Paquito, el rubí grande y rojo como una última lágrima de Cristo, el círculo de oro sin fechas, sin promesas y, por lo tanto, sin olvidos. Paquito se encogió.
—No, eso no —dijo.
—¡Venga el anillo, hijo de puta!
—Se lo ruego... Es la única cosa que le pido. ¿A usted qué más le da? No me lo puede quitar. Es algo sagrado, es un recuerdo de familia.
—¿Un recuerdo de queeeeeé?...
—De familia.
El atracador le golpeó rabiosamente con la mano izquierda, empujándolo contra la pared. Mientras tanto, con la derecha, le hundía materialmente la navaja en el cuello. Su voz sonó apenas como un susurro al ordenar:
—Sácatelo...
—Yo no puedo. Sáquelo usted mismo.
Demasiado sabía Paquito que el otro necesitaría las dos manos para eso, o sea que tendría que guardar la navaja. Pero si llegó a pensarlo como una treta para defenderse, se equivocó. El golpe volvió a estallar sobre su cara. La navaja se hundió un poco más, llegando a dibujar una línea de sangre.
—He dicho que te lo saques, mal parido. No te lo volveré a repetir.
Paquito cerró un momento los ojos.
De entre sus labios partió una especie de gorgoteo mientras gemía:
—Por favor...
—Dame la mano.
La navaja se alzó de nuevo. Parecía estar lista para seccionarle el dedo. Y otra vez se produjo en la noche, como si el tiempo se hubiera detenido de pronto, el milagro del relampagueo quieto en el aire, el milagro de la gota de lluvia que chocaba no contra la navaja, sino contra el brillo de la navaja. La lámina de acero descendió. La voz dijo:
—Vas a perder más, hijo de puta. O te lo sacas tú mismo o...
La voz de Paquito resonó como un aullido histérico:
—¡No!
Y se llevó las dos manos a la espalda para que el otro no pudiese ni tocar el anillo.
Fue entonces cuando sucedió, fue entonces cuando el hombre de la silla de ruedas pareció perder totalmente los nervios. El tajo brutal se llevó por delante la garganta de Paquito, el cuello inmaculado de su camisa —riguroso modelo Vehils Vidal—, el nudo de su corbata —última novedad Gonzalo Comella—, la suavidad de la nuez de Adán —regada con Eau de Rochas—. Fue entonces cuando la sangre saltó, manchó la pared como un salivazo, alcanzó la nariz de Paquito, llenó el vacío de su boca. El gorgoteo cruzó el callejón y todas sus noches, rompió el silencio de todos sus gatos. Paquito quedó un momento como clavado en la pared, con los ojos muy abiertos, los labios colgando en el vacío, las manos arañando frenéticamente el muro que tenía a su espalda. Luego se derrumbó poco a poco, mirando aquel vacío con una última expresión de estupor, mientras el aire se llenaba para él de brillos de acero rotos por la lluvia que venía de algún cielo de nadie. Un reflejo acharolado en la esquina, una luz que se extingue, un perro que ladra en la lejanía de otra ciudad. Luego nada.
El hombre que acababa de segarle la yugular empuñó la navaja con más fuerza, fue a cortarle el dedo que conservaba el anillo, y en aquel momento se dio cuenta de que un coche giraba para entrar en el callejón con un chirrido de ruedas. Más allá del relampagueo de los faros llegaba otro travesti dispuesto a venderlo todo, otro manso dispuesto a comprarlo todo; y más allá todavía, cuando el travesti y el manso viesen lo que ocurría, iba a nacer un grito, una alerta lanzada a la soledad, mira lo que está haciendo ése, cariño, demuestra que eres un macho, persíguelo, dale bien fuerte con el capó y hazlo chicha. Pero antes de que todas esas delicadezas ocurrieran, el atracador soltó la navaja y huyó con velocidad de rata, saliendo por el otro lado del callejón. No llegó a darse cuenta de que los del coche no le habían visto a él ni, por supuesto, habían visto el muerto. Cosas más urgentes había que hacer. Aunque, eso sí, el travesti le había dicho al tío: demuéstrame que eres un macho, cariño, demuéstramelo ahora, apóyame fuerte contra el capó y hazme chicha. Y el manso había contestado: pero, cariño, ¿con esta lluvia?...
Méndez —lo que es la vida— fue el invitado de honor en una fiesta benéfico-social, en uno de esos actos donde el pobre que buscaba un rico y el rico que buscaba un pobre celebran entre aplausos haberse encontrado mutuamente.
—Es una gran oportunidad —le había dicho el jefe en comisaría—. Se va usted a poner morado de pastas.
Era, en efecto, una formidable ocasión de reconciliarse con la vida, de volver a encontrar —y encima gratis— los viejos sabores del cariñena garrafa, de la tortilla de patatas hecha por la dueña de la pensión, de la sardinilla que no hace ni un mes aún coleaba en el puerto, de los embutidos que aún llevan el certificado de vacunación antirrábica y de las aceitunas pacientemente curadas en un mingitorio municipal. Todo eso y más —toda esa ostentación gastronómica, toda esa exageración capitalista, todo ese despilfarro urbano— descansaba sobre los grandes bufets expuestos a la admiración pública antes de empezar la fiesta y el reparto de obsequios a los pobres que habían encontrado rico. Las ventanas del piso, ventanas de medio arco que daban a la calle Nueva, derramaban sobre los platos una luz gris y aguada, una luz de Navidad con niño que llora y con padre que aún no ha llegado a casa. Un tocadiscos situado en un rincón lanzaba las notas de una canción de Manolo Escobar, de una pared colgaban tres banderas, una española, otra catalana y una tercera absolutamente indefinible y que por su sospechoso aspecto podía ser una bandera de Afganistán, pero que si uno se fijaba bien en ella descubría el secreto de unas letras: «Sociedad coral, benéfica y recreativa Los Amigos del Distrito». En la pared opuesta, un gran cartel pintado a mano reproducía una madre con un niño que miraban esperanzados hacia el futuro y de paso miraban también hacia una leyenda que decía en rigurosa exclusiva: «Odia el hambre y compadece al hambriento».
—Todo esto es fruto de una gran colecta popular —le explicó a Méndez uno de los organizadores—, pero el piscolabis, para que resulte más barato, lo han preparado desinteresadamente algunas señoras de la barriada.
—Lo noto por el aroma —dijo el viejo policía—. Seguro que la sardinilla viene de la calle de San Olegario.
—Pues sí, señor. Hay que ver qué dotes y qué sutileza.
—La tortilla de patatas la han hecho en el bar donde vivo. Seguro.
—¿Cómo lo ha adivinado, señor Méndez?
—Tiene un no sé qué.
—Pues pruébela, pruébela... Está recién hecha. Todavía calentita, despidiendo aceite.
Y el organizador mostró en un gesto amplio —con el que intentaba inútilmente abarcar la sala— toda aquella exposición de fósiles, de panecillos sobrantes de la Íntima Cena, de peces disecados, de mejillones yacentes que un día formaron parte, por méritos propios, de la madre Naturaleza. Luego musitó:
—Vea qué riqueza.
Por descontado que a Méndez se le había abierto el apetito, dada la legítima procedencia de todos aquellos alimentos. Como digno representante de la autoridad constituida —junto con el concejal del distrito, un delegado de Cáritas, un diputado autonómico, una madame retirada, un ex director de periódico y un sargento de la Guardia Civil—, acompañó durante el tentempié a las masas necesitadas del barrio. Su importante presencia oficial no llegó a ser muy detectada, pues el acto en sí, desde la voz de «Por favor, coman algo, señores» hasta su adecuado final por consunción, duró exactamente tres minutos y medio.
Luego el mismo organizador vino hacia él.
—¿Qué, señor Méndez?
—Hombre, cojonudo.
—Todo bueno, ¿eh?
—Yo he agarrado un mejillón.
—Los mejillones son estupendos, señor Méndez. Dicen que son afrodisíacos.
—Sí, ya lo noto. Es asombroso, oiga. No sé qué hubiera ocurrido si llego a comerme dos. Lo mismo tienen que sujetarme.
—¿Y pan? ¿Ya ha probado el pan?
—Sí, sí... Estaba buenísimo.
—Estupendo. No sabe la alegría que me da. Pero ahora, con su permiso y el de las otras autoridades, vamos a proceder al reparto de ayudas. ¡Señores, pónganse en fila, por favor! ¡Cada uno con su cupón y que nadie se cuele! ¡Orden, un poco de orden!
Las ayudas consistían en materiales de todas clases, desde vil dinero metido en sobrecitos hasta vales para la farmacia, pasando por cochecitos de niño, colchones, libros de texto para los hijos y bufandas para los padres, todo ello según una estricta relación de desamparos que había empezado a ser preparada meses antes y comprobada, por si acaso, el día anterior. Al final, cuando todo el reparto hubo sido hecho, cuando se hubo llegado al happyend reglamentario, sólo quedó olvidada en un rincón, como un objeto inútil, como el recuerdo de alguien que ya no existía, una silla de ruedas.
II
LA CASA DE LOS PÁJAROS GÓTICOS
Alfredo Cid se removió incómodo en el asiento posterior del impecable Jaguar color negro, tapicería de cuero gris, mientras indicaba al chófer que doblase la primera esquina.
Por supuesto, la incomodidad no era física, ya que el Jaguar reunía todos los requisitos para no castigar en ninguna circunstancia ni siquiera unas posaderas y unos riñones tan delicados como los de Alfredo Cid. Era una incomodidad de tipo moral (la cantidad de problemas exclusivamente morales que uno puede tener a bordo de un Jaguar es incalculable) porque a Cid no le convenía en absoluto presumir de coche esa mañana. Hubiese preferido venir en el Corsa, que es infinitamente más modesto, o incluso en el R-25, que pese a ser un coche caro no llama tanto la atención de las masas. Pero el Corsa se lo había llevado su mujer, y el R-25 su hijo, dejando a Cid convertido en un hombre sin la facultad más preciada, que es la libertad para elegir entre dos bienes. (Alfredo Cid pensaba muy sensatamente que cuando tienes que elegir entre dos males no existe verdadera libertad.) Además, como él no conducía bien el Jaguar por entre la maraña urbana, había tenido que llamar al chófer. Todo eso —se daba cuenta ahora— ofrecía una imagen negativa, constituía un error, un atentado contra la imagen de la democracia.
Pero ya era tarde para evitarlo, de modo que señaló la casa y le dijo al chófer:
—Es ahí.
—¿La de la esquina?
—Sí. La que tiene parte del jardín en el chaflán.
—¿Paro en el vado? Es el único sitio libre.
—No, nada de eso. Métete en el vado, pero como si fueras a entrar en la casa, no como si fueses a aparcar delante. Así... Muy bien. Ahora toma esta llave, que es la de la puerta, y abres. El coche puede entrar en el jardín directamente. Ya verás qué jardín, ya... Lo que la gente despilfarraba antes el espacio. Es escandaloso.
El jardín, en efecto, era grande y rodeaba la casa. Por dos lindes, incluido el chaflán, daba a la calle, a sus ruidos y a sus coches, que al parecer captaban continuamente señales de urgencia. Por los otros dos lindes, el de la parte posterior y el de la derecha entrando (como se dice en las meticulosas escrituras notariales), lo cercaba un mundo hostil de otras casas, de paredes medianeras, de patios de luces abiertos sobre el jardín, de ventanitas correspondientes a cocinas y a cuartos de baño desde las que las matronas vecinas recibían el sol del mediodía y oteaban la calle al levantarse por la mañana. Alfredo Cid sabía muy bien que todo aquello iba a terminar, que pronto el jardín desaparecería y que los patios de luces dejarían de ser abiertos y de tener por frontera el sol, para adquirir la frontera de una pared, de otras ventanitas y de otras matronas vecinas que a partir de entonces tampoco distinguirían la calle. Pero, a cambio, se evitaría el despilfarro del suelo, que es uno de los mayores favores que un hombre puede hacer a la ciudad que ama.
El chófer preguntó, al abrirle la portezuela:
—¿Dejo el coche aquí?
—Sí, claro. Y espérame.
Mientras avanzaba, Alfredo Cid pensó de nuevo que no le favorecía la imagen que estaba dando, la de un capitalista todopoderoso que llega en su Jaguar dispuesto a avasallar y a olvidarse de los derechos de los otros. Aunque uno sepa que esos derechos no existen —pensaba Cid— o que no deben ser respetados, tiene que dar la sensación de que los respetas; ésa es la gran meta, en los aspectos democrático y jurídico, que han alcanzado las sociedades modernas. Cualquier encomiable administración pública sabe que hay que conservar los verdugos, pero que hoy día los verdugos necesitan imprescindiblemente un técnico en imagen.
Molesto consigo mismo por no haber tenido en cuenta a rajatabla una norma tan elemental y por no haber sabido respetar los avances técnicos de la democracia, Alfredo Cid subió a buen paso las escaleras de la torre. Hasta tenía una estructura de obra vista, pero no con la linealidad de las construcciones de ahora, alzadas sin más regla que la de la plomada. La vieja torre tenía, por el contrario, columnas onduladas para rendir a Gaudí y a Puig y Cadafalch un homenaje barato, porches para tertulias que ya se habían terminado, hornacinas para santos que ya se habían ido. Tenía mosaicos traídos de Manises, rejas forjadas por algún artesano de Ripoll; tenía gárgolas nibelungas, tejado con piezas de colores y unos maravillosos cristales emplomados, tan perfectos que de ningún modo podían tener una procedencia legítima: seguramente habían sido robados por el jefe de policía de Chartres. Todo eso y además el silencio, todo eso y los árboles del jardín, tan viejos, pensaba Cid, que a la fuerza tenían que estar poblados por pájaros góticos.
Todo eso y los extraños reflejos en los cristales de las buhardillas, tras los que aún debían de acechar las caras de los niños del siglo XIX que ya estaban convenientemente muertos. Fotos color sepia en el álbum de familia, mancha dejada en la pared por un cuadro que ya no existe, juego de té que ya no se usa y allí, al fondo de la habitación, el estante que nadie toca, el estante de los floreros antiguos.
El silencio del jardín se hacía aún más espeso en el interior de la casa, silencio de recibidores donde no se recibe a nadie, de comedores sin niños y de alcobas sin pecados, silencio que parece el del último avemaría de la ciudad, bendita tú eres entre todas las mujeres, en una Barcelona donde ya no suenan las campanas. Y Alfredo Cid que avanza.
—¿Hay alguien aquí?
La gran chimenea del salón, su amplia repisa de mármol bajo un espejo de Murano empotrado en la pared, inseparable ya de ésta como un ombligo de la casa. Maldita sea, piensa Cid, este espejo ya no lo salvaremos, lo van a destrozar cuando empiece el derribo aunque en esta habitación ponga a trabajar a la gente fina, a los obreros selectos, es decir a los que aún no tienen carné sindical de matarife. Felices tiempos aquellos en que los peones de derribos te lo salvaban todo, en que les podías recomendar paciencia porque no importaba un jornal más, tiempo en que arrancaban uno a uno los ladrillos de las paredes y los limpiaban para que pudieran ser usados otra vez en otras casas que aún no habían nacido. Ahora lo van a romper todo, incluso los mármoles de esta chimenea tan preciosa y tan enorme que en ella hubieran podido ser asados —piensa Cid— el cordero pascual o el hijo ilegítimo de la criada y el mayordomo. Tampoco salvará nadie el techo, maldita sea, a pesar de que en él hay adornos de madera que parecen salidos del desguace de un galeón de Indias. Hoy día, de una vieja casa sólo se aprovecha el terreno que ha dejado vacuo, como de un hombre muerto sólo se aprovecha la mujer que ha dejado libre.
—¡Señora Ros! ¿No está usted aquí?
Las escaleras con baranda de auténtico roble: bueno, esto sí que lo puedo salvar cuando haga derribar la casa, después de echar a los gusanos que la pueblan todavía hoy. Para eso he venido, al fin y al cabo: un último apercibimiento, éste ya en plan personal. Un último plazo. Fuera: por si no lo sabía, señora Ros, aquí hay cincuenta viviendas garaje, trastero, aire acondicionado, cocina de cinco fuegos, puertas de seguridad, vistas a la parada de taxis, standing. La palabra standing saldrá en todos los anuncios, hace efecto. Y además la baranda de la escalera me la llevaré, haré que la coloquen en el dúplex del ático, sobre el que ya tiene opción uno del Opus que en lo más alto de todo se quiere construir una capilla.
—Bueno, señora Ros, más vale que hablemos. No se esconda usted, oiga.
El final de la escalera. Hala, ya está, ya he llegado. Casas de dos pisos con la cocina abajo y el comedor arriba. ¿A quién se le ocurre? Y los dormitorios: eso sí, los dormitorios son hermosos, amplios, tienen ventanas que dan al jardín, a sus árboles centenarios y a los pájaros góticos. Dormitorios con una nobleza que hoy ya nadie podría pagar, grandes piezas para yacer rodeado de mujeres, para morir rodeado de hijos, piezas que deberían ostentar en sus moquetas la flor de lis. Bueno, ya he llegado, pensó de nuevo Alfredo Cid, aquí tienen que estar la señora Ros y todos sus calendarios amarillos. Y de pronto se detuvo ante la puerta entornada, ante el más grande de los dormitorios (ventanas, efectivamente, sobre los árboles del neolítico y los pájaros que deberían estar disecados), para quedar clavado allí mientras la sensación de frío recorría sus piernas llegando desde abajo, mientras apoyaba las dos manos en la jamba y miraba a la mujer muerta.
III
EL CHICO
Méndez miró la silla de ruedas con curiosidad desde el otro lado de la sala, desde una de las ventanas por las que entraba aquella luz gris, aguada, de mañana de último domingo, luz que nacía en las entrañas de la calle Nueva.
—¿Qué es eso? —le preguntó al organizador, que por si acaso no se había despegado de él.
—Pues no sé; me extraña.
—¿No han venido a recogerla?
—No, se ve que no. Y es raro, porque le hemos pagado esa silla nueva a un inválido que tiene la suya ya muy cascada. La necesitaba de verdad.
—Pues entonces ya es curioso que no haya venido, ya...
El organizador se rascó una oreja.
—Yo llamaría a ese pobre hombre, claro, a ver qué ha pasado, pero es que no tiene teléfono. ¿Cómo va a pagar a la Telefónica, si no puede pagar la luz? Eso siempre lo comprobamos, oiga. No puede pagar. Pero ahora que lo pienso... Tengo un medio de comunicarme con él. Puedo llamar a la persona que me lo recomendó.
—¿Quién se lo recomendó?
—Un periodista.
—¿Un tal Carlos Bey?
—No. ¿Por qué había de ser él?
—Porque últimamente estaba metido en alguna actividad benéfica.
—Pues no es él, no... —dijo el organizador—. Deje que lo recuerde... Ah, sí. Se trata de un tal Amores.
Méndez casi pega un brinco.
—¿Qué?...
—Lo que le acabo de decir: un tal Amores.
—Oiga... ¿Tiene la dirección de ese pobre hombre de la silla de ruedas?
—Sí, la dirección sí que la tengo. Es aquí cerca, en el barrio, aunque ni hoy ni mañana voy a poder ir. ¿Por qué?
—Porque hay que ser muy rápido —farfulló Méndez.
—La verdad, no veo la razón. No imagino que esté usted organizando los cien metros obstáculos en silla.
—Pues yo sí que veo la razón. Ese hombre no lo sabe, pero al entrar en contacto con Amores le ha caído la negra. Seguro que ha muerto.
—Pero ¿qué dice?...
—Deme inmediatamente esa dirección.
Méndez la anotó. Luego corrió a toda velocidad hacia la puerta, a la que llegó jadeando.
El meritorio policía estaba seriamente preparado para los diez metros lisos. Doce ya le ponían en un apuro, y quince podían significar el fin.
Le ayudó la suerte, porque la sala tenía dieciséis metros según el arquitecto, lo cual significaba que tenía catorce setenta y cinco. Justo.
La Úrsula musitó:
—Tu madre, Méndez.
La Úrsula tenía a la entrada de un bar un puesto de lotería consistente en una silla y un letrero, es decir contaba con un presente. Tenía un entierro de primera ya medio pagado, es decir, contaba con un futuro. Tenía una pensión por su marido muerto en el incendio de un cine cuando había pedido permiso para ir al médico. Tenía, además, una colección de medallas piadosas, un hijo que la visitaba por Navidad, un amante ciego que la visitaba los días de lluvia, cuando en las calles no se podía pedir. La Úrsula tenía también una habitación muy bien aprovechada, puesto que cuando no la ocupaba ella la alquilaba por horas a parejas inexpertas y, por eso mismo, decididas a todo.
Por supuesto, la Úrsula había ejercido un oficio mucho más lucrativo y mucho más considerado socialmente durante los años de la prosperidad económica —aunque ese oficio también estuviera relacionado con una silla a la entrada de un bar—, y de ahí venía una cierta enemistad con Méndez, quien, según la Úrsula, había protegido a todas menos a ella, cuando ya se sabe que un policía honrado debe procurar que todas las mujeres sean iguales a la hora de escapar de la ley.
Repitió sordamente:
—Tu madre.
—Sólo te he preguntado si conocías a Antonio Pajares, nena. No hay para tanto.
—Hasta ahí podías llegar. Quién te ha visto y quién te ve, Méndez. Hasta hace unos días estabas tan poco ágil que sólo te enviaban a detener a los ciegos de la ONCE que vendían billetes falsos.
—Y uno de ellos se me escapó —reconoció Méndez—. Pero ya se sabe que, al cabo de los años, acabas fallando en algún servicio. Yo hice lo que pude.
—Maldito seas, bofias. Pero ahora aún es peor, ¿te has dado cuenta? Ahora has caído tan bajo que aceptas detener paralíticos. Muy bien... Ten cuidado, Méndez, mira lo que te digo: haz gimnasia, entrénate o ése se te escapará también. Vas dado.
—No he venido a detenerlo —dijo Méndez con suavidad evangélica—. Sólo quiero saber si vive aquí, porque estas casas son un lío. Es para no tener que ir preguntando piso por piso, ¿sabes? Me cansan las escaleras.
—Se te ha ablandado el cerebro, Méndez. Encima eso. ¿Ir de piso en piso, dices? ¿Dónde quieres que viva un desgraciado que para moverse necesita una silla de ruedas? ¿En el ático? ¿O es que piensas que en esa escalera de ahí al lado el dueño le va a instalar un ascensor?
—Un ascensor con bidé —dijo entretanto la mujer de la silla contigua—, con bidé y todo.
Méndez se batió en retirada estratégica.
—Es verdad —musitó—. Tiene que vivir en los bajos, claro. Qué cabeza la mía.
Y salió de allí.
Por supuesto que no todos los paralíticos tenían la suerte de vivir en unos bajos, y él lo sabía muy bien. Algunos estaban sentenciados a cautividad (veinte años y un día, sin permisos y sin vis à vis) en pisos de cuarenta metros cuadrados, en balcones con un geranio, un pájaro, una persiana que se rompe, una tubería que gotea y una vecina que canta. Algún día se escribirá, pensaba Méndez, la historia de esa última soledad, pero la historia no podría escribirla él. La podrían contar tal vez la vecina y el pájaro, exclusivamente uno para el otro.
Méndez caminó con sigilo.
A otro paralítico amigo suyo —lo recordaba muy bien— le pescó una noche su mujer cuando le hacían en el portal un trabajo de rigurosa alcoba, y la mujer cambió el alquiler de los bajos por el de un cuartito en el terrado de la misma casa, de donde el paralítico ya no podía salir y donde él y un moro vecino se insultaban sigilosamente. La mujer había querido salvaguardar así la fidelidad conyugal, pero Méndez sospechaba que el marido y el moro acabaron entendiéndose en algún rincón sentimental del terrado, loada sea la sabiduría del Profeta, que acaba poniendo remedio a todo.
Penetró en el portal, un lugar oscuro y lleno de fetideces, pero también lleno de la vida que pasa. Un perro le quiso morder, una vieja le preguntó adónde iba, una joven le propuso en exclusiva una novedad sexual, un guardia municipal que hurgaba en los buzones se dio a la fuga con toda diligencia. La escalera estaba sumida en su quehacer cotidiano, en su alegría a toda prueba. Méndez supo dónde vivía el paralítico al oír tras una puerta de los bajos los aullidos lastimeros de otro perro que parecía no haber salido a paseo desde los tiempos del Arca de Noé. O allí no estaba el dueño, o el dueño tampoco podía salir de casa ni por lo tanto sacar al can a que hiciera lo suyo. Méndez llamó.
La mujer ya madura que le abrió llevaba una sartén en la mano, y la levantó al saludarle cariñosamente.
—Mierda de policía —dijo.
Trató de cerrar, pero Méndez cruzó el zapato con esa habilidad de los veteranos que ya cobraban del «fondo de reptiles» de Canalejas.
—Sólo trato de ver a Antonio Pajares —dijo—. No intento detener a nadie.
—¿Ver a Antonio? ¿Desde cuándo un policía se ha molestado en ver al pobre Antonio? ¡Váyase a tomar por donde ya toma! Usted lo que quiere es cargarse a mi chico. ¡Largo de aquí! ¡Estoy en mi casa, cacho cabrón!
Méndez no sabía quién era el chico, y tampoco le importaba, pero anotó mentalmente el nombre y la dirección por si había alguna denuncia en el barrio. En un sitio así podía pasar cualquier cosa, pedía producirse cualquier hecho, desde el alquiler de una habitación para dos sodomitas armenios a la fabricación de bombas nucleares para el gobierno de Tanzania. Dio un empujón y entró. Después de todo, no resultó demasiado difícil arrollar a la mujer, con sartén y todo.
El paralítico estaba allí, sentado en una butaca medio rota, dándole a una radio con una mano y sujetando al perro aullador con la otra. Extrañamente, al contrario que la mujer, su reacción fue de alivio al ver a Méndez.
—Ah —dijo—, usted viene por lo de la denuncia.
—Sí, claro. La denuncia.
Y Méndez añadió con un suspiro:
—Celebro que esté usted vivo; no sabe cuánto lo celebro.
—¿Por qué no había de estarlo? Hasta ahora nadie me ha atacado. Sólo me han robado la silla.
—¿Se la han robado?
—Sí. Y por eso no he podido ir a recoger la nueva, la que me iban a dar, la de la beneficencia esa. ¿Cómo querían que fuese? ¿A caballo? ¿O en los hombros de la vieja?
—¿La vieja es su madre?
—No. Es mi tía. Mató a mi madre hace treinta años y cumplió diez de cárcel, ahí donde la ve.
Méndez arqueó una ceja. Llevaba toda su vida en el barrio, pero según qué cosas aún no las había visto ni oído nunca.
—¿Y por qué vive con ella? —preguntó.
El paralítico se encogió de hombros y alzó un poco las manos, pero sin soltar el perro.
—¿Y qué quiere que le haga? —farfulló—. Es la única familia que me queda. A ver si me encuentra usted otro apaño.
—Claro... La única familia. Oiga... ¿por qué hizo ella una cosa así?
—¿Viene a investigar ahora eso, policía? ¿Por ahí se descuelga? Hace treinta años, oiga. ¿No viene por lo de la silla? En cambio lo de la silla pasó ayer, tiene leche.
—No... No he de investigar nada de aquello, claro que no —dijo Méndez con untuosidad—. Aquel caso ya estará en los archivos pertinentes, o sea los que le correspondan según la decisión de la superioridad. Nadie se atrevería a sacarlo de allí, ni aunque doblasen el número de archiveros. Vaya trabajo, vaya polvo, vaya cochambre. Yo lo preguntaba sólo por curiosidad.
—Lo hizo por mi padre —contestó el paralítico, con voz apenas audible.
—¿Vivían juntos? ¿En el mismo piso?
—Sí.
Méndez arqueó una ceja.
—Entendido —susurró, cambiando de tono—. ¿Tú eres «el chico»?
—La vieja me llama siempre de esa manera, jodida manía la suya. No sé qué hacer. Ya tengo mis buenos treinta y cinco años, ¿no? Pues nada. El chico.
—¿A qué te has dedicado últimamente, chico?
—¿Usted también?... Bueno, pues uno tiene que vivir de algo, ¿no? Me retiraron de la venta de cupones, ya ve qué guarrada, a ver si eso se le hace a un hombre como yo, que no puede moverse. Ahora vivo de lo que sale buenamente.
—Las rifas de los bares, los chivatazos, el trile... —insinuó Méndez.
—Lo que le sale a un hombre de bien, ya se lo he dicho. Cosas normales, sin hacer daño a nadie. Y el trile mi trabajo me da, porque he de hacerlo en una mesa. No puedo arrodillarme en la calle, qué más quisiera.
—Algún sobrecito de heroína también, claro, sin hacer daño a nadie —susurró Méndez.
—No, de basura nada, oiga. Hasta ahí podíamos llegar. Si acaso, alguna miaja hierba.
—De acuerdo, chico, de acuerdo... Dile a la vieja que nadie te va a detener. Dile también que sólo he venido por lo de la silla. ¿Cuándo te la robaron?
—Ya se lo he dicho: ayer. Y enseguida fue la vieja a presentar denuncia. No es que valiera gran cosa, pero me hacía falta. Ya ve, no puedo ir ni a recoger la nueva. Vaya coña.
Méndez se sacudió pensativamente sus solapas.
—Tiene narices —musitó al cabo de un instante—. Mira que robar una silla de ruedas, y encima vieja. ¿Adónde iremos a parar? Van a acabar robando hasta un cargamento de gomas. ¿Dónde la habías dejado, chico?
—En el portal, pero sólo esa noche. Un amigo mío tenía que llevársela muy temprano para ajustar el asiento, porque ya se me iba.
—A lo mejor la necesitaba algún otro paralítico del barrio. Y es que se ve cada caso... ¿Hay más baldados por aquí?
—Claro que los hay. A manta. Pero yo conozco mi silla, vaya si la conozco. Por aquí no la tiene nadie, porque al que la tenga le meto las dos ruedas en el culo y las hago girar, vaya si se las meto.
Méndez fue hacia la puerta antes de que el otro entrase en detalles sobre aquella nueva sensación erótica y las posibilidades que tenía.
El asunto que tanto le había afectado (la intervención de Amores hacía suponer al menos una muerte inmediata) se estaba transformando en un robo miserable o en una broma abyecta, pero nada más que eso. Por una vez, la aparición de Amores no iba ligada a la aparición de un cadáver debidamente insepulto. En consecuencia, el asunto ya no interesaba a Méndez; casi podía decirse que le había defraudado. Pero de todos modos dijo desde la puerta:
—Haré que esos de la beneficencia te traigan la silla nueva aquí, porque ya veo que la necesitas con urgencia. Mientras tanto, veré si alguien ha dado con la vieja, y así tendrás las dos. La vieja la podrás arreglar, supongo.
—Claro. Y quizá se la acabe regalando a usted —sugirió amablemente el chico.
Méndez no se ofendió. Por el contrario, dijo muy finamente:
—Gracias.
La verdad es que el reuma empezaba a no dejarle vivir. Además, quién sabe lo que va a acabar necesitando uno.
Bueno, allí estaba el callejón. Sucio, gris, con sus cajas vacías apiladas al fondo, su ropa tendida en las ventanas, sus gatos vigilando desde la distancia y, en fin, con las puertas cerradas de un taller que ya no servía ni para fabricar esperanzas. Así, a la luz del día, el callejón parecía aún más angosto y hostil que por la noche, aunque había que reconocer que los automóviles de la policía y del juzgado le daban una cierta brillantez oficial. Incluso había una urbana —muy delgadita, pero según Méndez todavía de buen ver y buen palpar— que regulaba el tráfico.
Alguien dijo a su lado, ante las rejas que en parte cerraban el callejón:
—Hasta ahora no ha llegado el juez. Y eso que el crimen lo cometieron anoche.
Méndez se aproximó. No necesitó enseñar la placa, porque todos los policías de Barcelona le conocían y mantenían con él las debidas distancias. El inspector encargado del caso le miró desde lejos y con una expresión entre sorprendida e impenetrable, como la del que mira a uno que ha entrado en un banquete de bodas a pedir limosna. Luego le volvió la espalda.
Más allá del inspector sorprendido e impenetrable se distinguía la figura algo encorvada del juez, que llevaba un abrigo negro con cuello de terciopelo y sostenía en la derecha una carpeta de colegial, vieja y seguramente entrañable, que pudo haber servido para guardar los primeros versos de Antonio Machado o quién sabe si una carta de amor escrita por un adolescente a la más joven de sus tías. Una lejana nostalgia flotaba sobre aquel juez, nostalgia de algún casino de ciudad pequeña y de alguna cruz en un camino de Castilla. Más allá aún, estaba un secretario que no tomaba notas y que se limitaba a mirar las prendas femeninas del tendedero, calculando la magnitud de sus usuarias. El horizonte visual de Méndez se cerraba con un fotógrafo gordo, en cazadora y blue-jeans, que tomaba vistas aburridamente. O con un sargento de la Nacional que se ajustaba la boina una y otra vez. O con el cadáver cubierto por una manta. Y, por último, con una silla de ruedas.
Méndez se sacudió las solapas respetuosamente, como solía hacer en las ocasiones solemnes que requerían un cierto aire de dignidad.
—¿Cuándo fue? —preguntó.
—Anoche. Debió de ser sobre las dos de la madrugada —respondió desdeñosamente el inspector asombrado y hermético.
«O sea, después de que yo hablara con el chico —pensó Méndez—. Él aún no sabía nada de su silla y alguien ya maquinaba eso con ella. Hay que ver.»
—¿Quién le ha hablado de esto? —preguntó el inspector, sin dignarse mirarle.
—Me lo han dicho en mi comisaría. Que se había cometido un crimen aquí. Pero yo sólo estaba siguiendo la pista de la silla de ruedas, ¿sabe? Y he venido al enterarme de que la silla había aparecido junto al cadáver.
—Sí... Es una cosa inexplicable.
—¿Quizá el muerto era un paralítico? —preguntó Méndez.
—No... ¡qué va! Era un hombre perfectamente normal, que además ya está identificado. Se llamaba Francisco Balmes, pero parece que todos sus amigos le conocían por Paquito.
—¿A qué se dedicaba?
—Era representante de bisutería, aunque parece que no trabajaba mucho, ni por lo tanto ganaba mucho dinero. Casado y sin hijos, con domicilio en la calle del Rosal, muy cerca del Paralelo. Ya ve si me he movido y he averiguado cosas, Méndez, antes de que viniera el juez.
Y añadió:
—¿Algún comentario?
—No, nada, nada... Yo sólo quiero manifestarle que soy adicto a todos los que sienten dentro de sí la llamada del servicio.
—Y hablando de servicio... ¿usted qué hace aquí, Méndez?
—Puede decirse que nada. Yo no he venido por el muerto, sólo he venido por la silla, ya se lo he dicho.
Y avanzó unos pasos, pero no fue para mirar la silla, sino el muerto. Alzó la manta, le echó un vistazo y luego lo volvió a cubrir con solicitud maternal, como si quisiera evitar que pillase frío.
—Pues para ser un representante que ganaba poco dinero, tiene aspecto de hombre fino —dijo, volviendo junto al inspector—. Va bien vestido, lleva unos zapatos caros... y con las suelas rozadas y manchadas de barro, lo cual indica que él andaba y, por supuesto, no usaba la silla de ruedas.
—Eso ya lo he averiguado yo también, Méndez. No crea que es el único. El muerto, ya lo he dicho, no necesitaba ninguna silla de esa clase. Y en el barrio nadie conoce ese cacharro medio roto, nadie había visto la silla aquí jamás. O alguien la dejó abandonada en el callejón como un trasto, porque la verdad es que está casi inservible, o, aunque parezca mentira, en esa silla de ruedas iba el asesino. Puede que no tenga sentido y puede que las cosas no sucedan nunca de esa manera. Pero esta vez fue así.