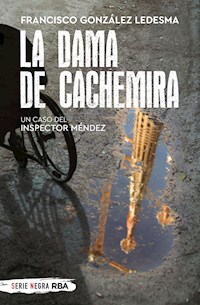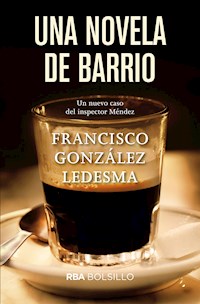
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Méndez
- Sprache: Spanisch
Hace años, un atraco a mano armada cometido en un banco acabó en tragedia: los dos ladrones, en su huida, mataron a un niño.Tiempo después, uno de aquellos atracadores aparece asesinado. El otro teme por su vida y sospecha quién puede ser el culpable. El inspector Méndez, un policía poco ortodoxo que conoce las calles de Barcelona como nadie, tendrá que navegar entre pasado y presente para evitar que se produzcan más muertes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Francisco González Ledesma, 2007.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO003
ISBN: 978-84-9867-724-9
Composición digital: Àtona-Víctor Igual, S.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
Bien.
El hombre que ha de morir ya está dentro.
No sospecha nada. Más bien le embelesa el viejo lugar, quizá cargado de recuerdos.
—Mira los estucados del techo —susurra su acompañante—; son adornos hechos a mano que ya nadie hace. Mira los cristales tratados con ácido que se han conservado cien años. Mira la marcas en la pared, es donde estaban los espejos.
El hombre que ha de morir mira y mira como si la voz le acompañase. El hombre que ha de morir no ha visitado museos, pero la voz parece la de una guía. «Hay que ver el cuarto de baño. Ya no tiene grifería, pero milagrosamente aún conserva intacta una cerámica de Manises.»
El hombre que ha de morir sigue sin sospechar nada.
Nada hasta que ve aparecer aquel guante entre los dedos, uno tan suave que es imposible saber si es de hombre o de mujer, y tan rápido como los guantes que forman parte de los juegos de magia. «¿Para qué hace falta un guante aquí? —parece pensar—, con el calor que hace...»
Y de pronto la pistola.
Una 38.
El hombre que ha de morir lo sabe bien, conoce las armas. Mira el objeto metálico como si no entendiera nada, aunque tal vez sí empiece a entender algo. Pero en el primer instante, le parece que se trata de una broma. Hasta intenta reír.
—Bueno... ¿qué significa esto?
—De rodillas, hijo de puta.
Al hombre que ha de morir ya nada le parece una broma, y aunque sigue sin entender nada, su instinto le dice que conviene obedecer. Obedecer y ganar tiempo es una alternativa, intentar saltar sobre una pistola a cinco pasos, otra, que no recomendaría ni para darte el viático. Se pone de rodillas mientras musita con los ojos muy abiertos:
—Pero ¿qué es esto? ¿El ensayo de una fiesta?
En efecto, hay largas mesas con manteles. Hay botellas que brillan. Hay incluso un rayito de luz sobre las porcelanas de Manises que colocó un pariente del presidente Azaña.
—A cuatro patas. Quiero ver cómo avanzas a cuatro patas.
La voz es metálica, oscura. Parece mentira que pueda surgir de allí. El hombre que ha de morir sabe, de repente, como en un estallido, que ha llegado su último segundo. Pero es lo único que sabe. Trata de ponerse en pie.
Y entonces la bala. Una sola, un disparo profesional. El impacto sacude su cabeza, como si fuese a arrancarla. La sangre salta en una sola dirección, la dirección de la luz. Y el cuerpo se desploma.
Lo que ha acabado entendiendo el hombre que había de morir ya no le sirve de nada.
2
Los vecinos, que se habían reunido media hora antes —algunos de barrios lejanos adonde les había llevado la desgracia—, cruzaron la calle y se dispusieron a entrar en la casa por última vez. No estaban todos, muchos no querían enfrentarse a sus recuerdos —en el peor de los casos no eran suyos, sino de la pobre mamá—. La verdad es que la asociación del barrio había hecho lo posible para que la despedida fuera grata. En el piso principal, que antaño fue el mejor de la casa, se había instalado una mesa con bocadillos de chorizo, queso, salchichón, jamón barato del país y un escabeche de sardinas de toda confianza, pescadas un domingo por la tarde en la bocana del puerto. No faltarían el vino de Cariñena, el agua con gas o sin gas, el orujo gallego para los más audaces y toda una colección de yogures desnatados para las mamás que estaban a régimen porque ahora vivían en pisos aún más pequeños.
Iba a ser algo así como la última cena.
Y la última cena había sido convocada por la asociación del barrio con toda pompa. Vamos, vecinos, avancemos juntos hacia la casa que fue nuestra, avancemos como buena gente en olor de santidad.
Todos sabemos cómo era antes la calle, donde ningún ayuntamiento plantó jamás un árbol, quizá porque los sueldos de los vecinos no daban para mantener un pájaro. Recordáis que los pisos daban por un lado a la calle, y que en sus balcones cabía un tiesto, una mecedora estrecha —para suegras que siempre intentaban adelgazar— y un perrito pequinés que, de vez en cuando, se enfadaba con la luna.
No, los balconcitos no daban para más.
La parte de atrás de la casa daba a un patio de tierra que recordaba los orígenes del barrio —huertecitos entre pisos que acababan de nacer—, donde durante muchos años sobrevivió una higuera.
Hala, vecinos, crucemos todos juntos la calle, porque el tiempo del último día se nos está echando encima. Todos sabemos lo que ha llegado a soportar la vieja casa barcelonesa, desde la Semana Trágica de 1909 —cuando alguien llegó a dejar en el portal una momia sacada de un convento— hasta la sangre del 19 de julio de 1936, día en que dicen que un sublevado mató al vecino señor Matías, que en el terrado defendía la libertad con un fusil, y en que la señora Matías, que era muy suya, mató al sublevado. La casa es tan vieja que tiene historias que ya nadie recuerda.
Y luego la guerra, de 1936 a 1939, y las bombas, el hambre y las jaulas donde cada vecina criaba conejos, como si fueran de la familia, hasta tenían nombre. Y a continuación más hambre, y más escaleras que se hunden y el dueño no repara, y más soledad en los balcones, porque allí no tenía asegurada la subsistencia ni el perrito pequinés. La casa lo ha soportado todo, amigos míos, desde las bombas hasta la pobreza y la ruina, pero no ha podido soportar la especulación porque ahora, amigos míos, el terreno vale más que los pisos (y más, por supuesto, que los vecinos y sus almas). Todo el edificio va a ser derribado para levantar otro más alto, en nombre de la grandeza de la ciudad. Porque ahora, sépanlo ustedes, estamos en la Barcelona rica, estamos en el siglo XXI.
Vecinos, vamos a reunirnos todos en el piso principal, dice el presidente.
Si vamos al piso principal no es sólo por resultar el más accesible a los artrósicos, sino porque es el más amplio, mejor conservado y el único que ofrece garantías de no hundirse. No es casualidad, amigos míos, como nada es casualidad en esta vida: la inquilina, la señora Ruth, conservó el piso bien porque en él tenía un salón donde cuatro nenas, cuatro, recibían en déshabillé a señores clandestinos que habían ahorrado moneda a moneda para vivir su pecado. Algo de eso queda aún, digo yo, el presidente de la asociación de vecinos, que os voy abriendo las puertas por última vez, antes del derribo. Ved lo que era el recibidor, con su puerta corredera y sus cristales color rosa, ved los huecos de las habitaciones del pecado, donde los hombres ensimismados en sus propios pensamientos miraban a las nenas, y las nenas, al techo como al vacío.
Ved el salón, amigos míos, el más amplio del edificio, ved los adornos de estuco, ved la lámpara de araña, tan vieja que hasta tiene cierta dignidad republicana, y ved, sobre todo, los balcones abiertos por donde ahora entra la luz, antes cerrados a cal y canto.
Los vecinos pasaron y lo vieron.
Los balcones.
Los adornos de estuco en lo alto de las paredes.
Las puertas donde alguien había pintado un garabato.
La mesa colocada sobre unos caballetes, digna y bien surtida.
Las botellas solemnemente puestas en fila india.
Y el muerto.
3
—Bueno, veamos quién era el muerto.
Eso lo dijo el comisario Monterde, el señor comisario principal, mientras encendía un Montecristo Edmundo, el último del mes, pues ahora los habanos casi hay que comprarlos con un aval de la OTAN. Acercó el cenicero, aspiró el humo, entró en éxtasis y se puso a leer la declaración que le había dejado a mano su ayudante. Era ésta:
¿Que quién es el muerto, señor Manuel Martín Monterde, o sea, señor M.; señor comisario principal? ¿Quién es el muerto? A este respecto le puedo decir algo. Yo, el declarante, Dalmiro Azcárate Rey, de cincuenta y dos años, casado, con DNI número 36.197.140 y demás circunstancias que sin duda figurarán en el texto, digo:
Que soy el presidente de la asociación de vecinos de la Francia Chica, que es lugar antiguo, porque figura, como todo el Poble Sec, en los viejos planos militares del castillo de Montjuïc, y es izquierdista porque aquí se formó una columna republicana para ir a luchar al frente de Aragón, sin que volviera a saberse de ella. También es lugar histórico, porque en el hotelito para parejas de la barriada echó el primer polvo media Barcelona, incluida la mujer del declarante. Como digo, soy presidente de la asociación de vecinos, y mi mujer es la vicepresidenta.
Pues bien, señor M., con el debido respeto, en marzo de 2007, manifiesto: que la finca urbana donde fue hallado el cadáver es una de las más antiguas del barrio y que en ella habitaron siempre familias de clase obrera, gente sencilla a la que todas las revoluciones, incluida la nacional-sindicalista, prometieron salvar, sin que hasta el momento se haya producido novedad alguna.
Más bien al contrario: como el suelo de esta ciudad sube de precio cada día, el dueño de la finca de referencia la dejó degradar hasta obtener la declaración de ruina y con ello el permiso de derribar, de modo que los vecinos tuvieron que abandonarla tras pedir inútilmente ayuda a todo el mundo, incluidos los Jueces para la Democracia y los Médicos sin Fronteras.
Lástima, porque quien más quien menos había visto morir allí a sus padres y nacer a sus hijos, que como usted sabe son la alegría del pueblo.
Y por eso el infrascrito organizó un acto de despedida, durante el cual fue hallado el muerto.
¿Que quién era el muerto?
Aunque de eso hace muchos años, hacia 1975, lo teníamos visto por el barrio. No recuerdo gran cosa de él, excepto que se llamaba Omedes, no tenía oficio y era un mal parido. Pegaba hasta a su madre, se pasó la niñez en el correccional, la pubertad en la cárcel y la juventud en la casa de madame Ruth, que era acogedora, barata y con señoritas que creían en la Virgen. Hasta que maltrató a una de ellas, y madame Ruth, que era muy suya, contrató a un matón para que le rompiera las costillas, y como el matón era del barrio, creo que incluso no quiso cobrar nada. Luego el Omedes picó más alto, quiso pasta larga y atracó con un compinche un banco, acto en el cual murieron el guarda jurado y un rehén, que era un niño de sólo tres años. El compinche fue capturado, pero el Omedes logró escapar con parte del botín, y hasta hoy, que se sepa, señor comisario principal, aunque en los barrios se acaba sabiendo todo.
Esta asociación, que es la suya, lamenta no tener más datos del difunto, señor M., ni pruebas de primera mano sobre el estado en que se le halló, pues los vecinos, movidos por la curiosidad, tocaron el cadáver y yo creo que hasta lo desbraguetaron, por supuesto sin mala intención. Observaron, eso sí, que le habían metido una bala del 38 en la nuca, o sea, que fue como una ejecución a sangre fría. Lo del calibre 38 lo dijo una vecina cuyo marido es guardia urbano, pero la pistola la guarda ella.
Para finalizar esta declaración, señor M., yo añadiría tres cosas, tres, dichas sean con el debido respeto: primera, que antes de los hechos fue vista por la finca una mujer joven a la que nadie conocía; segunda, que debería usted encontrar a madame Ruth, si aún vive, pues seguro que ella sabe cosas del difunto, advirtiéndole que, según tengo entendido, madame Ruth, la antigua mujer de cama, ha prosperado y ahora es marquesa, con lo cual queda desmentido eso de que los malos caminos no llevan a ninguna parte. Y tercera, que encargue usted el caso, si puede, a alguien que tenga tiempo, porque en las casas que no existen, las chicas no existen y las horas tampoco existen. Muy respetuosamente suyo. Por la asociación de vecinos, firma el presidente de la asociación de vecinos.
4
—Me han dicho que tiene usted tiempo, Méndez.
—Todo el tiempo del mundo, señor comisario principal, señor M., pues estoy al borde de la jubilación y ya no me encargan nada, o sea, al borde de entrar en una situación post mórtem.
El importante señor comisario principal, o superior, o como quiera que el pueblo lo llamase, hizo un gesto de placidez y empezó a trajinar con sus manos sobre el vientre, como si fuera a ponerse un chaleco salvavidas. Luego comentó:
—Ya sé que ha mejorado su estatus, Méndez, y ha dejado de vivir en el fondo de un bar, en una habitación a la que alguna noche no podía ni entrar porque allí se trajinaban a la dueña. No sé cómo pudo aguantar tanto tiempo, pero, mire, en cuestión de mujeres cada uno aguanta lo suyo, sobre todo si son las mujeres de otros. Me han dicho que ahora vive en un pisito frente a Atarazanas, tan lleno de libros que hasta es posible que debajo esté sepultada la última mujer de la limpieza.
—Cierto que he mejorado, pero mi vida sigue siendo una absoluta desolación, señor M.
—Lo entiendo, Méndez: su mundo se está muriendo. Los viejos cafés de Barcelona donde se proclamó la república, y en los que usted veía cambiar la luz de la tarde, han ido cerrando, muchos de ellos por orden de la sanidad pública. El viejo Raval ya no es lo que era: han abierto una avenida, se han inaugurado tiendas de productos desnatados, se han ido las madames y han venido los dentistas. Ya ni siquiera lo llaman Barrio Chino. Y es que el país ha perdido la seriedad, amigo Méndez. Las viejas rameras que le contaban a usted su vida han muerto, han vuelto a sus pueblos, se han casado en el ayuntamiento con una compañera de profesión o son diputadas del Congreso. El mundo cambia, Méndez, y usted debería dejar de creer en cosas en las que ya no cree nadie.
—Sí, estoy milagrosamente vivo, pero todo mi mundo ha muerto, no sé por qué me ha hecho llamar, señor M.
—Porque conoce las calles. Usted sigue yendo aquí y allá, hablando con la gente, hace cola en las peluquerías pakistaníes y va al entierro de los antiguos sindicalistas, socios de las entidades corales y otras glorias de los barrios. En todos esos sitios se habla de muchas cosas, sobre todo de los cuernos que llevaba el muerto.
—Es cierto. Debería haber ataúdes con ventanas, señor M.
—No exponga esa idea, porque alguien la patentará. Y ahora vamos al grano, amigo mío. Usted habrá leído que en una casa que iban a derribar apareció un tío convenientemente baleado, o sea, un muerto, del cual sabemos, aunque esto no se ha publicado, que tiene una ficha policial de la hostia, con más órdenes de busca y captura que un fumador, y que hace años intervino en un atraco en el que murieron dos personas: un guardia jurado y un niño de tres años. Se llamaba Omedes, logró huir con parte del botín y supongo que de él ha estado viviendo hasta ahora. Su compañero en el atraco fue detenido, pero ya cumplió condena. Por supuesto, hemos investigado en todas partes, pero no hemos descubierto ni su último domicilio, porque Omedes no llevaba documentación. Seguro que su asesino se la robó. Tampoco figura como afiliado de la Seguridad Social, o sea, que no hay datos. Las pistas no nos llevan a ninguna parte, aunque hay una, por cierto muy lejana, que usted podría seguir, ya que conoce las malas costumbres de todos los barrios. Un interrogatorio oficial no serviría de nada: lo que necesito es alguien que siga los pequeños rastros. El difunto, el Omedes, había ido bastante, de joven, al sitio donde murió, una casa de señoritas del barrio que llevaba la señora Ruth, una madame que aún vive, aunque me han dicho que acabó casándose con un marqués y por lo tanto ahora es marquesa. Tal vez ella sepa algo, tal vez pueda dar algún indicio, aunque eso no puede captarlo la nariz de un policía, sino el olfato de un perro.
Méndez se emocionó ante el inmerecido elogio.
—Conocí a madame Ruth —dijo—. Su casa de citas medio clandestina estuvo allí hasta después de la muerte de Franco.
—Pues le daré su dirección actual. Métase en su ambiente e intente hablar con ella, pero con delicadeza, porque no se la puede ofender. Piense que las marquesas que han sido putas y las putas que ahora son marquesas salen en la tele, y los votantes las aplauden. Me han dicho que la tal Ruth no sale de su casa, pero tiene más salud que un obispo.
Y el señor comisario principal terminó diciendo:
—Hala, Méndez.
Méndez no tenía edad, pero ahora estaban en marzo de 2007.
5
—Pues nada de «Hala, Méndez» y mucho menos eso de que la antigua madame Ruth, hoy marquesa viuda de Solange, tiene una salud de obispo, señor comisario principal —telefoneó Méndez desde un bar, por cortesía del dueño—. Nada de eso.
Y Méndez, en el riguroso cumplimiento de su deber, siguió hablando:
—La casa donde ahora vive esa señora es uno de esos lugares de la vieja Barcelona que ya no quedan en la vieja Barcelona, señor M. Y es que se trata de una torre con jardín de las que en el siglo diecinueve servían de casa de veraneo a las clases bienestantes que no querían alejarse de la ciudad, porque el señor tenía trabajo y querida, y la señora tenía planchadora y peinadora fijas. La casa está en el barrio de Horta, que hoy es lugar populoso y lleno de bares llamados La Cepa, El Tronío y La Gamba, pero antaño fue lugar de bosquecitos y fuentes, donde por lo visto el clima era más fresco y además no llegaban los revolucionarios. La casa de que le hablo tiene tres pisos, dos árboles centenarios y un perro dogo que en cuanto te mira ya puedes ir llamando al teléfono rojo.
Tras un gesto de gratitud al dueño del bar, Méndez continuó:
—Las investigaciones que he hecho, señor M., no han sido difíciles, pues en esta pequeña zona del barrio, que aún mantiene su ambiente rural, la gente lo sabe todo. La señora Ruth vive recluida aquí, en la casa que fue de su marido, el marqués, al cuidado de una chica relativamente joven a la que se ve que conoce hace muchos años. No me ha parecido oportuno interrogarla porque sé que está muy mal, porque se ve que tiene un cáncer como una casa. Justo hace un momento ha entrado el médico, al que se ve que también conoce desde hace años, y con el que intentaré hablar luego, si el perro no lo despedaza.
—La veo a usted mejor, Ruth —dijo el médico, casi un anciano, mientras miraba fijamente a la mujer sentada en la butaca—. Hace demasiado calor en esta habitación, pero la veo bien. Le cambiaré un poco la medicación, y se la haré más suave —y añadió con un gesto—: Pero lo primero que ha de hacer es quitar ese cuadro de ahí. No sé cómo se le ha ocurrido ponerlo.
El cuadro era una perfecta reproducción de un trabajo de Munch, El grito: un rostro de mujer cuya boca sin forma debe de estar lanzando el último alarido, un dolor que viene del aire pero vive en las entrañas, y al fondo unas nubes que ya no nos pertenecen, que ya no son de nuestro mundo. El grito precisamente en la habitación de una mujer que va a morir, de una mujer que grita.
—Quítelo de ahí enseguida.
—Es una reproducción muy buena. Y además me la regalaron.
—Pues vaya idea.
—Vaya idea la suya, doctor, diciendo que los medicamentos van a ser más suaves cuando lo que me aplica son calmantes más fuertes cada vez. Como si yo fuera tonta. Me doy cuenta de que empeoro, de que no tengo salida, y lo único que le pido es no sufrir más. Pero no con calmantes ni potingues hechos con hígado de gato. Le he pedido que me dé una buena muerte, doctor, y se lo he pedido después de tratarnos toda una vida, pero usted me engaña y prolonga mi agonía. Hoy todos creemos en la eutanasia, y usted tiene medios... Acabemos de una vez.
El médico hizo un gesto de impotencia.
—Mire, yo no puedo... No puedo hacer según qué cosas, entiéndalo, y más habiendo esperanzas. Lo único que le pido es que crea en mí.
La enferma sonrió, lanzó al aire una sonrisa helada, sin fuerzas, sin dientes, sin vida, parecida a la sonrisa de una calavera autómata. Y con la boca abierta en forma de O, la forma de El grito.
—Pues claro que creo en usted, doctor, naturalmente que creo. Creo que debe irse a la mierda.
—Haré investigaciones en este barrio que no es el mío, señor comisario principal —siguió diciendo Méndez en voz más baja—. Cumpliré con mi deber aunque acabe sufriendo de urticaria, pero no necesitaré emplear mucho tiempo, porque sé...
Méndez, pese a que hablaba desde un lugar discreto del bar, bajó aún más la voz:
—Sé quién mató al Omedes. Lo hizo un tipo llamado Miralles. Pero no me felicite, señor comisario principal, porque todo ha sido tan sencillo como oír unos comentarios, buscar en un par de registros y visitar una tumba.
6
—Bueno, pues visitar una tumba.
La frase era del señor Carrasco, el importante dueño de un importante bar. Al señor Carrasco, al cerrar la casa donde trabajaba, le habían dado la jubilación anticipada, y con la jubilación anticipada y el paro él había abierto un bar que, naturalmente, no podía tener más que un nombre. El bar se llamaba La Anticipada. En él servían cafés, refrescos, comidas caseras, cervezas levantinas y orujos de probada autenticidad, pues todos habían sido traídos de Galicia por un paisano y, además, llevaban una firma que muy bien pudiera ser la de Santiago Apóstol.
El dueño dijo:
—Qué cosas... Visitar una tumba.
El bar no era el mismo, el del barrio de Horta, desde el que Méndez telefoneara al señor M., comisario principal. Éste, La Anticipada, estaba muy cerca del lugar del crimen, o sea, en la Francia Chica, lugar donde madame Ruth tuvo su benemérita casa. O sea, que el bar entraba en los territorios de Méndez, en la tierra sagrada de sus barrios. Méndez dijo:
—He dado un último vistazo a la casa que van a derribar, cuyas paredes, ya lo sabe usted, me han parecido llenas de nostalgia. Ya sabe usted que yo soy uno de esos policías sin nombre que visitan los sitios varias veces, porque los sitios hablan. Luego me he acercado al barrio donde hoy vive madame Ruth, aunque vivir, lo que se dice vivir, ni en broma, porque tiene un cáncer terminal, y encima la cuida una de sus antiguas pupilas, que se ve la odia. No se puede concebir un infierno peor. Fui allí porque me lo mandó mi jefe, alegando que soy el único que tiene tiempo. Pero cuando llegué al bar ya sabía quién había matado al Omedes, el fiambre al que dieron la despedida los vecinos.
—Coño, señor Méndez, es que usted es la hostia. Y todo visitando una tumba.
—Y hablando con la gente del barrio, claro. Éste es un barrio tradicional y con alguna gente muy vieja que aún se acuerda de todo. Y lo que decía: esa gente me llevó a los registros de defunciones, y de allí a una solitaria tumba en la que siempre hay flores frescas. Así de fácil.
—Pues las autoridades territoriales lo ascenderán enseguida a usted, señor Méndez.
—A mí no me asciende nadie. Pero, además, el caso no está cerrado, porque sin pruebas no puedo detener al sospechoso, es decir, al interfecto, a menos que trate de dar un palo de ciego. De modo que los jefes me han encargado que lo siga y averigüe todo sobre él. No me importa que lo sepa, o mejor, casi me conviene que lo sepa.
—Seguro que lo sabrá. De todos modos, gracias por la confianza.
—No tiene por qué darlas. Yo siempre hablo en los bares, y los bares me hablan a mí, de modo que descubro cosas. Pero las buenas costumbres se están perdiendo, y la gente no habla en las barras si no es de fútbol. O ni eso. Ahora los jovencitos se tocan el paquete, los jóvenes echan las cuentas de la hipoteca y los viejos miran la televisión. De todos modos, uno de los viejos del barrio, de los que recordaban al Omedes, se acordó también de la tumba. La tumba del niño de tres años donde siempre había flores frescas. Y la fui a visitar. Tendría usted que haber visto lo que decía la lápida, señor anticipado, y esto se lo cuento porque se trata de una información pública. Hasta ahora, ninguna multinacional ha privatizado las lápidas de los cementerios.
—Pues entonces suelte lo que tenía que soltar, señor Méndez.
—Decía lo siguiente: arriba del todo, el nombre, Juan Miralles Cuesta. Y debajo: «Muerto a los tres años de edad». Y más abajo aún, pero en letras grandes: «SABIO». Imagíneselo usted, señor anticipado: sabio a los tres años. No hay quien lo entienda.
Méndez terminó su orujo paisano —sin duda traído a pie desde Galicia, haciendo la ruta de las iglesias románicas— y remachó:
—De modo que si el Omedes estuvo en el atraco en que murió un niño de tres años, ya tenemos el móvil: una venganza. Y el vengador es el padre, un tal Miralles. Porque los años pasan, señor anticipado, pero el odio queda. Queda y quema. Y al tal Miralles, que ya es medio mío, lo he de vigilar, ya ve usted. Pero no sólo a él. Yo siempre llego hasta el final, aunque esta vez no me lo hayan mandado.
—¿Qué quiere decir?
—Que aquel sangriento atraco lo hicieron dos. Queda otro.
7
En la habitación interior —que daba a un patio estrecho, del que sólo se distinguían una pared blanca y unas tuberías— había una silla, una mesa con papeles, una radio, un estante con libros, una estufa siempre apagada y cuatro marcos con cuatro fotografías. De las cuatro fotografías, tres pertenecían a un niño: un niño que empieza a andar a los doce meses, un niño que monta por primera vez una bici de juguete, un niño que hace garabatos en una pizarra mientras ríe.
La última fotografía pertenecía a un hombre: ya no era joven, pero un jefe de empresa diría que estaba en la edad de la eficacia. Vestía uniforme de segurata, corbata impecable, gorra bien puesta y llevaba correaje, unas esposas y una pistola.
Los ojos, al abrirse la puerta de aquella habitación interior, miraron hacia las fotografías. Las manos enguantadas parecieron sopesar una pistola en la que era imposible descubrir la menor huella.
No era el arma reglamentaria de un cuerpo de seguridad. La perfecta foto del hombre uniformado permitía ver que llevaba al cinto un revólver Star del 38, mientras que la pistola, aunque del mismo calibre, era una Tokarev. Las manos enguantadas retiraron de ella el cargador y los ojos vieron que en él quedaban tres balas.
El cargador volvió a ser encajado con un suave chasquido. Las manos abrieron entonces la única ventana —que daba a la pared blanca y a las tuberías— y alzaron la madera bien pintada en que se apoyaban los postigos. Esa base de madera estaba dividida en dos partes iguales, de modo que bastó con alzar la de la derecha. Debajo había un hueco abierto en la pared, en el fondo del cual descansaba un plástico. Las manos envolvieron la pistola y la encajaron perfectamente en el hueco hecho a medida. Luego bajaron la base de madera y la ajustaron completamente a la otra mitad. Una vez cerrada la ventana, todo quedó en absoluto orden.
Tres balas. Antes hubo cuatro, una había sido utilizada para volarle la nuca a un hombre llamado Omedes. Con las otras tres, sobraría para realizar el siguiente trabajo.
Porque quedaba un segundo hombre. Otro.
8
Fue el otro quien llamó, pero entonces el abogado Escolano no lo sabía. El teléfono sonó bruscamente en el despacho de «Ramírez y Escolano, Abogados, Asuntos de Familia, Separaciones y Divorcios».
Escolano avanzó por el despacho, sorteando la mesa de reuniones donde hacía tiempo que no se celebraba ninguna reunión, y calculó cuántas posibilidades había de que aquella llamada significara un nuevo trabajo. Prácticamente ninguna, pensó. Desde hacía dos meses sólo le telefoneaban para estupideces de los juzgados o para estupideces de viejos clientes que no acababan de entender sus problemas. Eso no era lo peor, sin embargo: a veces le llamaban para recordarle que aún debía el préstamo del año anterior, o el alquiler del despacho, un alquiler antiguo que sin embargo ahora subía constantemente. O para un trabajo mal pagado cuando estaba en el turno de oficio. Pero de nuevos clientes, nada. Hay que ver, con la de asuntos de familia que hay y la cantidad de gente que se divorcia. Pero se ve que esos asuntos los llevan otros.
Si la mesa de reuniones era vieja y se usaba poco, el despacho de consultas era viejo y se usaba poco. Comprado por su padre en una época de solemnidades y de abogados con corbata negra, ésa era toda la herencia de Escolano, el abogado hijo. Eso, algunas deudas —porque un abogado de corbata negra tiene que aparentar, y aparentar es caro—, además de la experiencia en separaciones y divorcios, porque su padre se había separado.
Y a la experiencia del padre se unía, válganos Dios, la experiencia del hijo. Divorciado de la mujer porque él nunca llegó a colmar las aspiraciones de ella, Escolano era un experto en discusiones, peleas por los hijos, el dinero, el piso. Y porque no me satisfaces en la cama, porque insultaste a la pobre mamá, porque hay que ver lo que yo creía en ti y al final me saliste un nadie, o mejor, me saliste un hijo de la gran puta. Escolano y su despacho eran expertos en insultos y en llantos, pero aun así no llegaban los nuevos clientes habituados a insultar y a llorar. Habría que darse a la bebida, pensaba a veces el Escolano júnior, pero las bebidas también tendría que pagarlas a crédito.
El timbre había sonado cinco veces cuando al fin lo descolgó.
—Bufete Ramírez y Escolano, diga.
Una voz algo ronca preguntó:
—¿Es usted el señor Escolano o el señor Ramírez?
—El señor Escolano. El señor Ramírez murió hace unos meses, pero, por cortesía, el bufete aún conserva su nombre.
—¿Y es usted el padre o el hijo? Bueno, supongo que el hijo, porque el padre tendría que ser muy viejo.
«No es ningún asunto —pensó el abogado—. Como máximo, una porquería de reclamación antigua.»
—Soy el hijo —musitó—. Mi padre murió hace años, y yo he seguido llevando el bufete. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
—Con Erasmus.
—Lo siento, ese nombre no me dice nada.
—Lo comprendo —aceptó la voz ronca, una voz de entonación vulgar, de hombre que jamás tuvo charlas cultivadas—. Además, el nombrecito se las trae, ¿no? Pero me lo puso su padre. Decía que yo era muy listo, tan listo como... Vamos a ver, su padre era un admirador de Erasmo de... de...
—De Rotterdam.
—Entendido. Cada uno tiene sus manías.
La voz se iba haciendo más vulgar, y la entonación de las últimas palabras había sido claramente burlona. Escolano comprendió que el tal Erasmus se estaba burlando de las lecturas de su padre. Estuvo a punto de colgar, pero preguntó con paciencia:
—Bueno, usted dirá... ¿Por qué me llama?
—No sé si debo hablar con usted, porque usted no es su padre. Con su padre sí que hablábamos, claro, y le repito que hasta me puso el nombre. Pero veo que eso, para usted, no significa nada.
—De momento, nada. Pero llevo el despacho que fundó mi padre, de modo que si se trata de algún viejo asunto, tal vez le pueda ayudar... profesionalmente. Ganaremos tiempo si usted hace el favor de decirme qué quiere y por qué me llama.
—Supongo —dijo el tal Erasmus— que ése debe de seguir siendo un despacho importante.
—Sin duda. ¿Por qué no?
—Porque usted mismo ha descolgado el teléfono, en lugar de su secretaria.
La voz resultaba cada vez más burlona e irritante, y eso hizo que Escolano se mordiera el labio inferior con rabia. Pero era verdad: su padre había tenido dos secretarias y un pasante, y él no tenía a nadie. Mejor dicho, al final de su vida, el padre tampoco tuvo a nadie. La separación se había llevado las ilusiones, el trabajo ordenado, la atención al personal, las cuentas corrientes, todo. Un hombre necesita trabajar para algo, y en los últimos años su padre no supo por qué trabajaba. Hoy día, el hijo tampoco. Pero ese hijo atravesado por el hilo de los años, musitó:
—Es que, casualmente, yo estaba al lado del teléfono cuando ha sonado. El mío es un despacho importante. O en todo caso, no es usted quien debe juzgarlo.
—Bueno, no he querido decir eso. Es que su padre era un hombre importante, entiéndame, era un abogado importante. Me sacó de un buen lío y no le pude pagar, pero ahora las cosas han cambiado y podré pagarle generosamente a usted... si me ayuda.
—Los abogados estamos para ayudar —dijo ambiguamente Escolano—, pero sería mejor que me adelantara, si se puede decir por teléfono, de qué lío le sacó mi padre.
—Claro que se puede decir por teléfono... Hace una burrada de años, cuando aún había pena de muerte, hacia 1976, imagínese, y además es cosa juzgada. Se dice así, ¿no? Cosa juzgada. Nadie me puede ya acusar de nada... Bueno, pues su padre me libró del garrote, aunque lo tuvo fácil porque en aquel momento estaban preparando la Constitución, y la Constitución esa, ya sabe, eliminaba la pena de muerte. Pero él se portó como un tío, oiga, como un tío. A poco que se le parezca usted, hace falta que nos veamos, oiga. Saldrá ganando.
«Saldrá ganando...» Esa era la expresión que Escolano necesitaba escuchar y que últimamente no escuchaba nunca. Pero aun así tuvo que fingir una voz amable al preguntar:
—¿Qué delito cometió usted? Supongo que podrá decírmelo, si es cosa juzgada.
—Pues claro que sí... No sé qué edad tiene usted, pero parece mentira que su padre no le hablara de mi caso, es decir, del caso de Erasmus, porque seguro que no tuvo un asunto como ése en toda su vida. En todo caso, los periódicos hablaron mucho en aquella época, oiga, en todas las páginas menos en la cartelera. Menudo follón se armó y menudas discusiones hubo en los tribunales, oiga. Pero si quiere saberlo todo, le diré por qué: maté a un niño en un atraco. A un niño de tres años, y a un vigilante.
9
Bueno, pues ya está, Méndez, ya lo tienes todo. Sólo te queda detener al culpable, y eso puedes hacerlo esta misma tarde, pero pasará lo de siempre, Méndez: cuando tienes que hacer una cosa, tú no la haces.
Como siempre, has comido mal. En este barrio —que empieza a gustarte— hay bares de comidas rápidas, todos ellos pequeñitos, pero en compensación hay un hotel enorme y majestuoso, el França, que está hecho para polvos rápidos. Para ti que la gente folla más que antes, Méndez, pues este hotel, te parece, han tenido que ampliarlo al menos dos veces, quién sabe si olvidando algún cliente dentro. Cierta vez hubiste de hacer una detención aquí, en los años que ya se fueron, y tuviste un buen lío, porque en una de las habitaciones estaba la mujer del jefe.
Pero, hala, ya has terminado la suculenta comida: entremeses de la casa, albóndigas de la casa, flan de la casa, vino de la casa. No te fías de las albóndigas, pero en los últimos tiempos no parece haber muerto ningún cliente del bar, o sea, que la materia prima de las albóndigas han tenido que buscarla fuera. Y como la investigación está siendo un éxito, te concedes un premio:
—Póngame un café de la casa y un coñá de la casa.
—Usted sí que entiende, señor. Calidad segura.
Los pisos del barrio son pequeños; pero deben de parecer palacios al lado de esas cajas de veinte metros que hoy promociona el Ministerio de la Vivienda. Además, tienen balconcitos con barandas de hierro forjado, un lujo que hoy ningún constructor permitiría. La plaza del Surtidor es alegre, y en ella se alzó siempre un colegio religioso que sin embargo tiene hoy cierta dignidad de ateneo republicano. Más arriba, hay unas escaleritas de piedra que llevan a la montaña, donde en tiempos hacían pipí las nenas. Y muy cerca existe un bar llamado Bar Gol, o sea, que tiene el nombre más directo del mundo.
—¿Verdad que aquí vive el señor David Miralles?
La vecina limpia la escalera como seguramente lo hicieron su madre y su abuela en este mismo lugar, cuando los periódicos ya hablaban de la liberación de la mujer. La vecina miró con curiosidad a Méndez.
—¿El guardaespaldas?
Méndez no sabía que David Miralles, el asesino, fuera guardaespaldas, pero como las vecinas se enteran de todo, murmuró:
—Sí.
—No lo encontrará ahora. Acaba de salir con su ahijado, el de la viuda Ross.
Méndez tampoco sabía que Miralles tuviese un ahijado, pero hizo un gesto de asentimiento. Preguntó:
—¿Y sabe dónde han ido?
—Hay una sastrería en el Paralelo. Si baja por la calle, la encontrará al volver la esquina.
—Gracias.
Méndez sólo sabía de Miralles, aparte del nombre y domicilio, que le mataron a un hijo de tres años en un atraco, y que al cabo de una eternidad, o sea, ahora, en cuanto tuvo ocasión, se vengó de uno de los que lo hicieron. Para saberlo bastaba con que los vecinos recordasen un entierro con un ataúd blanco. Y ver el nombre en la lápida de una tumba.
Investigar un crimen, tampoco tiene por qué ser la cosa más complicada del mundo.
Ni la más fácil, por supuesto, ya que podían aparecer otros sospechosos y cambiarlo todo. Méndez se encogió de hombros y descendió calle abajo, hasta llegar al Paralelo, que él había conocido lleno de mujeres con tacones altos y ahora estaba lleno de autobuses con jubilados y nenas con el ombligo al aire. Méndez no entendía qué misterioso punto de erección podía originar un ombligo. Pero dejó de pensar.
Giró a la derecha.
Bueno, aquí estaba la sastrería.
Un sitio modesto con un solo escaparate, un solo maniquí y un solo cliente, que a la fuerza tenía que ser Miralles. No se trataba de un joven —y tampoco podía serlo—, pero conservaba la flexibilidad y la aparente fuerza de un tipo que se ha entrenado toda la vida. A su lado, un pequeño que a juicio de Méndez rondaría los tres años. Miralles le estaba comprando un equipo completo de ropa infantil, y de vez en cuando le acariciaba el pelo.
Méndez tuvo uno de sus pensamientos de altura.
—Coño —dijo.
Cualquiera detiene a un tipo que le está comprando ropa a un niño.
De modo que el policía se dio el piro, evitando complicar las cosas. Pero en aquel momento sonó el móvil. Y Méndez pensó:
«Leches».
Le estaban modernizando demasiado, con tanto arsenal técnico. Llegaría un momento en que la policía científica se pondría imposible, pero él no estaba dispuesto a llegar a más. Con el móvil, ya estaba en el tope. Pero contestó al ver el número del que llamaban. El señor comisario principal quería saber si ya había hablado con madame Ruth.
—Todavía no, señor M. Sólo he hecho unas cuantas, pero intensas, investigaciones preliminares.
—Pues vaya a verla pronto o no llegará a tiempo. Está a punto de morir.
—¿Quién se lo ha dicho?
—Su propio médico. Y me ha dicho algo más: que ella le propuso un crimen.
10
Recuerdo perfectamente que la casa donde empecé a ganarme la vida con las muchachas, o sea, la de la Francia Chica como se dice hoy, también estaba orientada a poniente, como ésta en que vivo ahora. Eso quiere decir que el sol de la tarde se dormía en las ventanas y no acababa de irse nunca; es decir, que el sol desteñía el tapizado de los muebles, se comía el color de las cortinas y borraba los dibujos de los cuadros que tenía en la pared y representaban escenas del campo, como les gustaba a las chicas. Ellas amaban el verde porque casi todas venían de pueblos muertos de sed. Incluso una me trajo con especial cariño un diploma de Coros y Danzas de la Sección Femenina, porque le habían dado un premio cuando, en las fiestas patronales, bailó sola ante el señor obispo.
Hay que ver qué recuerdos tengo yo, madame Ruth, especialista en encontrar clientes para las chicas.
De aquella primera casa y de sus mujeres, ya no queda nada; nada, no, queda el sol... El sol ha ido ahogando las habitaciones pobres desde que Barcelona fue inventada, ha hecho que los hombres buscaran en las ventanas un soplo de aire y que las mujeres se abrieran de piernas en las sillas, en el único ángulo de sombra de la casa, mientras notaban que, con el calor, sus ingles empezaban a oler. Y también, digo yo, olían a veces las cocinas y las camas, aunque todo eso —lo recuerdo muy bien— sucedía más en el barrio que en mi casa, porque yo había puesto ventiladores por todas partes, y las ropas de la cama se cambiaban después de cada servicio. Además, las chicas no comían allí, o sea, que la cocina, aunque fuese de barrio obrero, estaba siempre limpia como una patena.
Aquel principal, el de los espejos en las habitaciones, se perdió en el tiempo, y más perdido estará aún dentro de poco, porque van a derribar la casa. Pero ésta en que vivo ahora, la de lujo, la torre antigua que perteneció al marqués, está invadida igualmente por el sol. Claro, los ricos de antes, cuando iban a veranear, buscaban el sol. Y yo diría que incluso es peor que en la Francia Chica, porque mi casa actual está en una calle más ancha, y por lo tanto no hay construcciones que tapen los rayos de sol. Desde mi ventana veo árboles y oigo los gritos de los niños que juegan en un jardín frontero. También entonces, en la casa antigua, me gustaba oírlos, y como antes podía andar bien, me asomaba a la ventana y me distraía mirándolos, aunque a las madres que me conocían no les gustaba verme ni de lejos. Ahora no puedo, ahora me cuesta un esfuerzo terrible levantarme de la butaca, y eso me hace pensar que, si nadie me ve, nadie me odia.
Pero me equivoco.
Mabel me odia, y Mabel es precisamente la persona encargada de cuidar de mí.
No tiene compasión ni siquiera ahora que sabe que voy a morir, que el cáncer me lo va devorando todo, hasta dejarme sin sangre, sin carne, sin labios y sin pechos. Demasiado lo sé, y lo único que deseo es una muerte piadosa y rápida. A ver si uno —que no decide su nacimiento— no va a poder tampoco decidir su muerte. Y se lo he dicho cien veces al médico, pero el médico dale que dale con la ciencia: que si ahora se hacen milagros, que si se regeneran los tejidos, que si se hacen injertos, que si hay radiaciones tan potentes y eficaces que te entran por el cerebro y te salen por el culo.
Por eso, porque como sé que con el médico todo es inútil, pensé en alguien más. A ver si una mujer que tiene dinero —y que encima es marquesa y ha salido dos veces en el Hola— no va a poder encontrar una manera digna de morir.
Pero mis pensamientos —que no son pensamientos, sino recuerdos— se rompen de pronto y me siento otra vez horriblemente prisionera.
Acaba de entrar Mabel.
Mabel me mira como siempre, con placer y odio.
Pero es que ella tiene su historia.
Si lo sabré yo.
Cuando yo tenía la casa de la Francia Chica, con una clientela menestral y casi de la familia, donde encamados y encamadas se enseñaban mutuamente las fotos de sus hijos, se dejó caer por allí el marqués de Solange, que estaba harto de las altas profesionales y buscaba carne obrera. Se ve que, al pasar casualmente por la calle, le echó el ojo a una de mis chicas, a la Nati, y la siguió y vio entrar. Pero se olvidó de la Nati en cuanto me vio a mí, que entonces era joven, alta, fuerte y con cara de virgen que ha sido torturada por un cónsul romano. Reconozco que yo entonces había tenido ya varios amigos —uno de los cuales me instaló la casa—, pero no lo parecía. Vamos, que daba la sensación de haberme escapado de un convento de Ávila. El marqués tenía una madre muy católica y malhablada, quien le decía siempre que no tenía que ir con mujeres depravadas con cara de putón, pero él no le hacía caso, y se iba con mujeres depravadas que tenían cara de nena. Nos acostamos en la mejor habitación, pese a decirle cien veces que yo no iba con clientes —lo que era verdad— y decirme él cien veces que me iba a pagar las ganancias de un mes, lo que resultó ser mucho más cierto. Le propuse un par de cosas que él, pese a venir de una extensa familia de monjes inseminadores y caballeros empalmados, aún no conocía.
Quedó entusiasmado.
El sol de poniente ha sido mi compañero durante tantísimos años que a veces tengo la sensación de que el tiempo es irreal, de que no ha transcurrido. Me cuesta recordar —y a veces me cuesta comprender— cómo, después de su entusiasmo, el marqués se enamoró de mí, habiendo por ahí tantas mujeres vírgenes, tantos coños apacibles y tantas devotas madres dispuestas a no serlo. Yo sé bien que esos entusiasmos de cama, esos descubrimientos de la mujer de tu vida, duran unas semanas, pero en el caso del marqués de Solange duraron toda una vida.
Claro que su vida fue breve.
Dios mío, el sol entra ahora con tanta fuerza que llega al fondo de mi cabeza y me produce un vértigo del que no puedo librarme; porque Mabel nunca corre las cortinas de la ventana ni la abre un poco para evitar el calor. Mabel debe de saber lo que esto duele.
Mabel ha sudado debajo de muchos hombres.
Pero todo empezó con el marqués de Solange: sin el marqués de Solange, todo esto no habría sucedido nunca. Yo sólo sabía de él que tenía mucho dinero, que su madre iba a morir pronto (no sin antes intentar, inútilmente, dejar la herencia a un canónigo) y que él mismo no quería morir en olor de santidad sin haber llegado a poseer un harén. Por eso, aunque siempre me prefirió a mí, probó a todas mis chicas, a todas las que yo tenía, e incluso a una que yo no tenía. A Mabel.
Mabel era de la calle, rubia, frágil, pobre, tenía grandes formas de mujer impura, ojos puros y sólo quince años. Mabel.