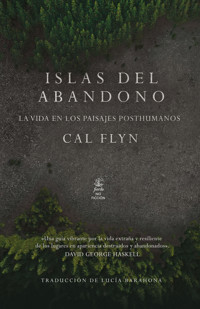Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Este libro es una hermosa exploración de lugares donde la naturaleza florece en nuestra ausencia. Algunas de las únicas reses verdaderamente asilvestradas del mundo deambulan por una isla abandonada desde hace tiempo en el extremo norte de Escocia. En los terrenos irradiados de Chernóbil ha resurgido una variedad de vida silvestre que no se había visto en mucho tiempo. En la estrecha zona desmilitarizada de la península de Corea, un exuberante bosque alberga miles de especies extinguidas o en peligro de extinción en cualquier otro lugar. Flyn visita los lugares más sombríos y desolados de la Tierra que, debido a la guerra, la catástrofe, la enfermedad o la decadencia económica, han sido abandonados por los humanos. Lo que encuentra en cada ocasión es una «isla» de nueva vida: la naturaleza se ha apresurado a llenar el vacío más rápido y con mayor profundidad que las proyecciones más optimistas de los científicos. Islas del abandono es un recorrido por estos nuevos ecosistemas, como lugares de inesperada importancia medioambiental, donde el mundo natural ha reafirmado su poder salvaje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La llamada
Islas del Forth (Escocia)
En los túneles se está fresco, pero no hace frío, como fuera. Y está oscuro, muy oscuro. El aire se mantiene casi inmóvil, aunque no del todo: un rastro de movimiento roza las hojas que yacen amontonadas entre el suelo y la pared. Tal vez esto explique mi sensación de inquietud, como si no estuviera completamente sola.
Para llegar hasta el interior del santuario, debo esquivar cuerpos de gaviotas y conejos que han quedado atrapados aquí, en el camino exterior, o que se han arrastrado hasta aquí para morir. Avanzo con el máximo cuidado posible. Pasado un rato, espantada por el destello de la linterna contra la piedra, la apago y dejo que mis ojos se acostumbren a la oscuridad. Desde donde cuelga entreabierta la pesada puerta de metal penetra una luz que me permite desplazarme por los anchos escalones de piedra y adentrarme en las entrañas del viejo fuerte.
Las paredes, que una vez estuvieron enyesadas de blanco, están salpicadas de mugre y un moho de intenso color verde se extiende por todas partes. Sin embargo, enseguida está demasiado oscuro para ver nada. A pesar de las duras palabras que me dirijo mentalmente, siento que se me acelera el pulso. A cada paso, donde lo desconocido acecha tenebroso e imponente, necesito obligarme a seguir avanzando: tomo aire, toco la pared con los dedos, siento por dónde voy. Huele a piedra mojada, a tierra, a descomposición: el olor de la cripta. Cuando es inútil hacer otra cosa, vuelvo a encender la linterna.
De modo que es cierto. No estoy sola. O no del todo. A lo largo de las rugosas paredes mi halo de luz identifica un primer cuerpo oscuro y después otro. Descubro tres agrupados, cerca del suelo, con las alas apretadas como unas manos rezando. Tengo que arrodillarme en el polvo para observarlos, para verlos en detalle: la elaborada ornamentación de las alas exteriores; un calado de ébano y marta a través del cual brillan débiles hilos de cobre. Mariposas, todavía aletargadas. Pronto despertarán.
Esto es Inchkeith, una isla en el estuario del río Forth, a tan solo seis kilómetros de Edimburgo. A lo largo de su historia, Inchkeith ha sido muchas cosas:[1] un emplazamiento remoto para una «escuela de profetas» en los primeros tiempos del cristianismo, más tarde una isla de cuarentena para los enfermos de sífilis[2] (desterrados «hasta que Dios los provea de salud»), después un hospital para apestados e incluso una prisión en la que el agua hacía las veces de muros.
Permanecía tan aislada y, aun así, tan constantemente visible desde la capital escocesa —como un espejismo rocoso en el horizonte— que se dice que la isla se apoderó de la imaginación del rey Jacobo IV de Escocia, quien vio que en Inchkeith podría llevar a cabo un infame experimento de privación del lenguaje. El rey, polímata de mente errante, estaba muy comprometido con las inquietudes de la ciencia renacentista y practicaba tanto sangrías como extracciones de dientes. Jacobo invirtió enormes sumas en la investigación alquimista, en el vuelo humano y —según un cronista del siglo XVI— en el traslado a Inchkeith de dos recién nacidos al cuidado de una nodriza sorda, con la esperanza de que, privados de la corrupta influencia de la sociedad, los niños crecieran hablando el prelapsario «lenguaje de Dios».
Conocido como «el experimento prohibido» por la crueldad de infligir un aislamiento tan extremo y un daño social irreversible a unos niños, lo cierto es que no ofreció resultados concluyentes. «Hay quien asegura que hablaban buen hebreo[3] —informaba el astuto cronista—, pero lo desconozco». Otros evocaban un «balbuceo salvaje».[4] Supongo que dependía del tipo de Dios que buscaran.
Con el tiempo, Inchkeith se convirtió en una isla fortaleza, ocupada de manera esporádica por los ingleses en tiempos de guerra y posteriormente —después de un gran derramamiento de sangre— por los franceses. En la Segunda Guerra Mundial, esta isla de ochocientos metros de largo alojaba más de mil soldados, con el emplazamiento de cañones costeros que vigilaban constantemente la entrada del Forth. Después del armisticio, su reducido tamaño, los daños sufridos y el difícil acceso fueron la causa de que nadie se molestase en ir a la isla en época de paz. Una vez más, Inchkeith fue abandonada.
Pero, a medida que la isla ha ido quedando relegada a la oscuridad, su importancia medioambiental ha ido en aumento. Antes de la década de 1940, solo se tenía conocimiento de un ave marina que anidaba allí: el eider. En las décadas transcurridas desde entonces, se ha convertido en área de reproducción de más de una docena y de otros innumerables visitantes. A comienzos de verano, los acantilados estarán llenos de vida, blanqueados con excrementos, y una maraña de nidos de algas putrefactas o huevos moteados depositados directamente en la piedra abarrotarán los distintos salientes, cada especie ocupando su lugar en una estratificación vital: los cormoranes, acostados en las rocas salpicadas de agua; los monocromáticos araos aliblancos, en los tramos inferiores de los acantilados; las alcas tordas, con aspecto de gnomo y pico aguileño, en el tramo inmediatamente superior; las gaviotas tridáctilas, con su elegante escala de grises, instaladas en el ático. Todas chillando a los vecinos en una protesta continua y quejumbrosa.
Por encima de ellas, en lo que una vez fueron las tierras de pasto de los fareros, los regordetes frailecillos, con sus picos a rayas de colores, se instalan en las madrigueras. Los chochines hiemales, las golondrinas y las palomas de roca han tomado posesión de los vetustos edificios militares, que se hunden y abren como fruta podrida. Matorrales de saúco crecen en el interior de los edificios sin techo, acurrucándose como si quisieran calentarse frente a los embates del viento helado procedente del mar del Norte.
A medida que los días se vuelven más cortos, las focas grises se arrastran por las rampas de hormigón, resbaladizas a causa de las algas, para tumbarse a la débil luz del sol: miles de ellas a la vez encuentran en mitad de un canal de navegación el refugio necesario para tener sus crías. Estas, con sus ojos de spaniel, pasan el invierno repantigadas en la frondosa hierba, recorriendo los caminos y explorando las ruinas. En torno a la misma época, las mariposas y las polillas que revolotean como humo por toda la isla empezarán a deslizarse por los oscuros túneles que surcan las laderas en busca de un lugar para hibernar: las mariposas pavo real de lentejuelas azules; las polillas heraldo, con forma de escudo o pequeños caparazones de tortuga de bordes ribeteados, como estas que tengo delante. Una de ellas mueve una pata. Las dejo tranquilas.
Me llega un soplo de aire, un leve movimiento me atrae hacia arriba. En lo más alto atisbo un tenue rayo de luz. Un ligero sabor alcalino a guano flota en el ambiente. Encuentro una puerta medio cerrada por el óxido que aún se puede abrir y entonces estoy fuera, de pie, sola en la proa de la isla, como en el mascarón de un barco, contemplando el mar desde lo que una vez fue el cráter circular de la torreta de un cañón, el último foso de defensa de una guerra concluida hace mucho tiempo.
El viento atraviesa deprisa el espacio vacío: poderosas corrientes que me dejan sin aliento. Y las aves…, las aves se elevan como una gran masa circular en movimiento. Gritan, claman furiosas por encontrarme allí ahora, en esta isla abandonada.
En este libro viajaremos a algunos de los lugares más inquietantes y desolados del planeta. Una tierra de nadie entre alambradas de púas donde los aviones de pasajeros se oxidan en la pista tras cuatro décadas de abandono. Un claro en el bosque envenenado hasta tal extremo con arsénico que es imposible que crezcan árboles. Una zona de exclusión levantada alrededor de las ruinas humeantes de un reactor nuclear. Un mar cada vez más escaso sobre cuya orilla desierta se ha formado una playa a partir de las espinas de los peces que una vez surcaron sus aguas.
Lo que une todos estos sitios tan dispares es su abandono, ya sea como consecuencia de la guerra o de la catástrofe, de la enfermedad o del declive económico. Cada uno de estos lugares ha sido abandonado a su suerte durante años o décadas. Conforme pasa el tiempo, la naturaleza ha podido actuar sin trabas, lo que proporciona una valiosa información sobre la sabiduría de los entornos en constante cambio.
Aunque pueda considerarse un libro de naturaleza, no se regodea en el encanto de lo intacto. Y esto, hasta cierto punto, responde a una necesidad. Cada vez quedan menos lugares en el mundo —si es que queda alguno— de los que pueda afirmarse que son verdaderamente «prístinos». Estudios recientes han encontrado microplásticos y peligrosas sustancias químicas creadas por el hombre incluso en el hielo de la Antártida y en sedimentos de las profundidades marinas.[5] Prospecciones aéreas de la cuenca del Amazonas revelan excavaciones ocultas por el bosque que forman los últimos restos de civilizaciones enteras desaparecidas hace mucho tiempo. El cambio climático provocado por el hombre amenaza con transformar hasta el último ecosistema y paisaje planetarios, y los materiales artificiales de larga duración graban nuestra huella de manera indeleble en el registro geológico.
Nadie duda que, en términos relativos, el impacto que sufren ciertos lugares es muy inferior al de otros. Sin embargo, lo que me llama la atención no es el resplandor de la naturaleza primigenia desapareciendo en el horizonte, sino la estrecha franja de cielo iluminado que podría indicar el nuevo amanecer de un renovado estado salvaje a medida que nuevas tierras en todo el mundo caen en el abandono.
Esto es en parte un reflejo de la evolución demográfica, en tanto que la tasa de natalidad desciende en todo el mundo desarrollado y las poblaciones rurales emigran a las ciudades. En casi la mitad de todos los países, la tasa de natalidad está por debajo del nivel de reemplazo. En Japón —donde se prevé que en 2049 la población pase de 127 millones a 100 millones o menos—,[6] una de cada ocho propiedades ya está abandonada y se estima que en 2033 esta tendencia aumentará hasta llegar a casi una tercera parte de todo el parque de viviendas.[7] (Los japoneses tienen una palabra para esto: akiya, «hogares fantasma»).
Por otra parte, esta situación también se debe a las nuevas pautas agrícolas. La agricultura intensiva —a pesar de sus numerosos inconvenientes medioambientales— es más eficiente, porque emplea menos superficie para producir más. Por ese motivo, grandes extensiones de campos de cultivo «marginales» —sobre todo en Europa, Asia y Norteamérica— están retomando su forma más salvaje. La «recuperación de la vegetación secundaria» (es decir, antiguos terrenos cultivables y forestales) representa hoy en día en torno a 2.900 millones de hectáreas, lo que equivale a más del doble de la superficie de las tierras de cultivo actuales. A finales de este siglo podría alcanzar los 5.200 millones de hectáreas.[8]
Nos encontramos en mitad de un enorme experimento autodirigido de retorno a la vida silvestre, porque, en el fondo, el abandono supone un retorno a la vida silvestre a medida que los seres humanos se retiran y la naturaleza reclama lo que una vez le perteneció. Esto es algo que se ha producido —y continúa produciéndose— a gran escala mientras nadie prestaba atención. Se trata, en mi opinión, de una posibilidad tremendamente emocionante. «La enorme y creciente extensión de los ecosistemas en estado de recuperación en todo el mundo —afirmaban los autores de un estudio reciente— proporciona una oportunidad sin precedentes para los esfuerzos de restauración ecológica que ayuden a mitigar una sexta extinción masiva».[9]
En el transcurso de la redacción de este libro, ha estallado una pandemia global. En este tiempo, en Internet han proliferado diversas informaciones sobre las incursiones de fauna silvestre en las calles desiertas por todo el mundo, mientras los residentes humanos permanecían confinados en sus casas. Rebaños de cabras salvajes merodeaban y saqueaban las calles de Llandudno (Gales), ciervos sica pacían en las medianas de las carreteras y recorrían los andenes de metro en Nara (Japón), los pumas acechaban en los callejones de Santiago de Chile y los canguros recorrían el distrito comercial vacío en el centro de Adelaida.
A pesar de lo impactantes que eran estas imágenes, muchas poblaciones de animales que aparecen en las fotografías más llamativas ya habitaban en la periferia de asentamientos humanos (sin ir más lejos, los turistas a menudo daban de comer con la mano a los ciervos de Nara, por lo que es probable que deambularan por las calles en busca de estos obsequios). Más que ejemplos de la recuperación de la naturaleza, podría decirse que esta encuentra la confianza para hacerse presente. No obstante, estas imágenes nos recordaron la estrecha superposición y entrelazamiento de nuestra propia esfera de influencia con el mundo no humano, incluso ahora, y la rapidez, por tanto, con la que la vida silvestre puede colonizar estos espacios si realmente fueran abandonados.
En los capítulos siguientes presento al lector la historia de doce lugares que encarnan distintos aspectos del proceso de abandono y recuperación natural. Cada una de estas ubicaciones, con un clima, cultura e historia muy diferentes, ofrece su propia receta de melancolía y esperanza, y todas juntas demuestran que cualquier sitio, independientemente del grado de devastación sufrida, puede llegar a recuperarse a su propia manera; pero también ponen de manifiesto la alargada sombra del impacto humano, que puede prolongarse durante muchos años (o décadas, o siglos) después de que estos lugares dejen de ser utilizados.
Algunos de los emplazamientos de los que hablo son literalmente islas; otros simplemente actúan como tales: enclaves silvestres en un mar de asfalto y ladrillo o en llanuras agrícolas destinadas al monocultivo. Los vastos montones de desperdicios en West Lothian (Escocia) que conoceremos en el primer capítulo fueron descritos hace tiempo por la ecologista Barbra Harvie como «refugios insulares» para la vida, y ese es el espíritu que impregna este libro.
En la primera parte se examinarán cuatro lugares emblemáticos en los que la ausencia de seres humanos ha permitido el restablecimiento de la fauna (en algunos casos mucho más rápido de lo que cabría esperar). Analizaremos los procesos básicos de la sucesión ecológica, reflexionaremos sobre el gran potencial de la captura de carbono en terrenos abandonados y analizaremos la forma en que crisis humanas como una guerra o una catástrofe nuclear han producido zonas de exclusión que funcionan, en la práctica, como auténticas reservas naturales: la ausencia de personas, sorprendentemente, demuestra ser más beneficiosa para el entorno que lo perjudiciales que puedan ser la contaminación o los campos minados.
La tierra abandonada, por definición, perteneció alguna vez a alguien. Había previsto la presencia humana en estas historias como algo únicamente negativo, pero cuanto más viajaba e investigaba, más me daba cuenta de que realmente quedan muy pocos lugares sin ocupantes humanos (ya sean remanentes de una época anterior que se niegan a marcharse u ocupantes ilegales que se han trasladado a esa zona después de ser abandonada, huyendo de los límites normales de la sociedad o simplemente en busca de un lugar donde establecerse). Descubrí que esta era una pieza clave de la narración: las fuerzas sociales y económicas que impulsan el abandono, y las fuerzas psicológicas que actúan sobre quienes permanecen, soportando la retirada de los otros o aflorando en su ausencia.
Prescindir de este aspecto sería, como dijo en cierta ocasión Henry James sobre su propia búsqueda de la ruina, un «pasatiempo cruel».[10] Los habitantes de lugares que han sido abandonados masivamente, en particular en la ciudad de Detroit, han terminado por exhibir su situación de una manera estética —la presentación de sus resultados fotogénicos sin contexto social—, como una forma de voyerismo o incluso como una «pornografía de la ruina». En la segunda parte del libro me centraré en el aspecto humano.
El neurocientífico David Eagleman propuso hace tiempo que morimos tres veces: la primera, cuando el cuerpo deja de funcionar, la segunda tiene lugar en el momento del entierro y la tercera «en ese instante en el futuro en que tu nombre sea pronunciado por última vez».[11]
En la tercera parte examino una idea similar: la alargada sombra que nosotros, como especie, proyectamos sobre la Tierra es una especie de vida después de la muerte. En esta sección visito lugares en los que nuestro legado pervive incluso mucho después de nuestra marcha: lugares que ponen de manifiesto que no se trata de algo tan simple como «nos marchamos y la naturaleza regresa». Estamos inscritos en el ADN de este planeta, hemos atado la historia humana a la propia Tierra. Cada entorno mantiene las huellas de su pasado. Cada bosque son recuerdos hechos de hojas y microbios que se catalogan en su «memoria ecológica». Si queremos, podemos aprender a leerla, es decir, a observar en el mundo que nos rodea la historia de cómo se ha llegado a este punto. En Inglaterra, por ejemplo, se pueden detectar los fantasmas de bosques antiguos[12] que ya no existen buscando especies ávidas de sombra —como las campanillas, la escorodonia, la madreselva y la hierba a ras de suelo— en la flora que ha quedado abandonada en los jardines y los arcenes, especies que apuntan hacia el pasado. Este recuerdo, igual que el nuestro propio, afecta al comportamiento actual de un ecosistema.
Todo ello nos conduce a la cuarta parte de este libro, donde se ofrece el estudio de dos emplazamientos abandonados que, en mi opinión —tal vez a vosotros os suceda lo mismo—, trascienden su presente y nos brindan la visión de un futuro en el que el cambio climático y otros legados humanos llegan a crear un mundo muy diferente.
He estado dos años visitando sitios donde lo peor ya ha pasado. Paisajes destruidos por la guerra, las catástrofes nucleares, los desastres naturales, la desertificación, la toxificación, la irradiación, el colapso económico. Por tanto, este debería ser un libro sobre la oscuridad, una letanía de los peores lugares del mundo. Pero, en realidad, es una historia de redención, de cómo los escenarios más contaminados del planeta —asfixiados por las mareas negras, reventados por las bombas, envenenados por la lluvia radiactiva o totalmente despojados de sus recursos naturales— pueden rehabilitarse a través de procesos ecológicos; cómo las plantas ruderales más resistentes pueden encontrar un punto de apoyo y colonizar el hormigón y los escombros como si fueran dunas de arena; cómo cambia la gama de sucesiones ecológicas a medida que el musgo se transforma en hierba dorada, en brillantes destellos de amapolas y lupinos, en arbustos leñosos, en cubiertas forestales; cómo cuando un lugar ha sido alterado hasta quedar irreconocible, y toda esperanza parece perdida, aún podría albergar el potencial para otro tipo de vida.
[1]Hamish Haswell-Smith, The Scottish Islands, Edimburgo: Canongate, 1996 (2015), p. 503.
[2]Hugo Arnot, The history of Edinburgh, from the earliest accounts to the present time, Edimburgo: William Creech, 1788, p. 260.
[3]Robert Lindsay sostiene en The historie and cronicles of Scotland (vol. 1, Edimburgo: William Blackwood and Sons, 1899, p. LXIX) que las observaciones contenidas en este libro proceden de varios manuscritos de «fecha desigual» y probablemente de dos manos diferentes. En otro sitio aparece como «Robert Lindesay de Pitscottie» e informaba de lo siguiente: «Algunos hablan bien el hebreo, pero, en cuanto a mí, solo sé lo que ha escuchado el autor», citado en R. N. Campbell y R. Grieve, «Royal Investigations of the Origin of Language», Historiographia Linguistica, 9 (1-2), 1982, pp. 43-74, 241, doi:10.1075/hl.9.1-2.04cam.
[4]John Pinkerton, The history of Scotland from the accession of the house of Stuart to that of Mary, Londres: C. Dilly, 1797, citado en Campbell y Grieve, «Royal Investigations of the Origin of Language», p. 51.
[5]Véanse Greenpeace, «Microplastics and persistent fluorinated chemicals in the Antarctic», 2018; A. Kelly, D. Lannuzel, T. Rodemann, K. M. Meiners y H. J. Auman, «Microplastic contamination in east Antarctic sea ice», Marine Pollution Bulletin, 154, 2020, 111130, doi:10.1016/j.marpolbul.2020.111130; y también C. L. Waller, H. J. Griffiths, C. M. Waluda, S. E. Thorpe, I. Loaiza, B. Moreno et al., «Microplastics in the Antarctic marine system: an emerging area of research», Science of the Total Environment, 598, 2017, pp. 220-227, doi:10.1016/j.scitotenv.2017.03.283.
[6]Estadísticas del Gobierno citadas en Mari Shibata, «What will Japan do with all of its empty “ghost” homes?», BBC Work Life, 31 de octubre de 2019.
[7]Hidetaka Yoneyama, «Vacant housing rate forecast and effects of vacant homes special measures act: vacant housing rates of Tokyo and Japan in 20 years», Fujitsu Research Group, 30 de junio de 2015.
[8]F. Isbell, D. Tilman, P. B. Reich y A. T. Clark, «Deficits of biodiversity and productivity linger a century after agricultural abandonment», Nature Ecology & Evolution, 3 (11), 2019, pp. 1533-1538, doi:10.1038/s41559-019-1012-1.
[9]Ibid.
[10]Citado en Rose Macauley, Pleasure of ruins, Nueva York: Barnes & Noble, 1953 (1996), p. xvii.
[11]David Eagleman, «Metamorphosis», Sum: Forty tales from the afterlives, Edimburgo: Canongate, 2009, p. 23.
[12]Véase Ian D. Rotherham, Shadow woods: A search for lost landscapes, Sheffield: Wildtrack Publishing, 2018.
01
La tierra baldía
Las Cinco Hermanas (West Lothian, Escocia)
El bing de las Cinco Hermanas.
© Dave Henniker, 1975.
Veinticuatro kilómetros al suroeste de Edimburgo, en un apacible paisaje verde, se eleva un puño rojo: cinco picos como cinco nudillos de grava dorada y rosa unidos por la hierba y el musgo, como una cordillera marciana o terraplenes a gran escala. No son más que montones de residuos.
Cada pico se alza en una cresta afilada, y todos arrancan en un mismo punto y se abren hacia fuera con geométrica sencillez, como un abanico. Antiguamente, los vagones que recorrían las vías de estas crestas transportaban toneladas de humeantes rocas trituradas: los desechos de los inicios de la industria petrolera moderna.
A lo largo de aproximadamente seis décadas a partir de 1860, Escocia fue el principal productor de petróleo del mundo gracias a un innovador método de destilación que transformaba la lutita bituminosa en combustible.[13] Estos extraños picos se han convertido en un monumento a aquellos años,[14] cuando ciento veinte instalaciones escupían, rugían y extraían seiscientos mil barriles anuales de petróleo en una zona que poco antes había sido una tranquila región agrícola. El proceso, sin embargo, era costoso y laborioso. Para extraer petróleo era necesario destrozar y sobrecalentar la lutita, lo que generaba grandes cantidades de residuos: por cada diez barriles de petróleo se producían seis toneladas de desechos de lutita; un total de doscientos millones que a alguna parte tenían que ir. De ahí estos enormes montones de escoria; veintisiete, de los cuales sobreviven diecinueve.
Pero decir que son «montones de escoria» resta importancia a su tamaño, su altura, su presencia constante en el paisaje; antinaturales tanto en la forma como en la escala. Reciben el nombre local de bing, que procede del nórdico antiguo bing: un montón, un vertedero, un contenedor.
Esta formación en concreto, la pirámide de cinco puntas, se conoce como las Cinco Hermanas. Cada una de las hermanas asciende gradualmente hasta su punto más alto, para luego caer de forma abrupta. Se elevan en un paisaje llano y, por lo demás, poco llamativo —campos embarrados, postes de alta tensión, balas de heno, ganado— para convertirse en los hitos de interés más significativos de la región. Son piramidales o cuadrados, orgánicos y lumpen; otros incluso ascienden con desnudas laderas rojizas en mesetas parecidas a la de Uluru.
Las que en un principio fueron meras protuberancias crecieron hasta convertirse en montones cambiantes que adoptaban nuevas formas, a la manera de las dunas. Después fueron lomas. Finalmente se convirtieron en montañas hechas de pequeños trozos de piedra del tamaño de una uña o una moneda y con la frágil textura de un pedazo de terracota. Estas montañas crecían y se extendían a medida que sobre ellas vaciaban una carretilla tras otra. Surgían de la tierra como panes en un horno, tragándose todo lo que encontraban a su paso: cabañas con techo de paja, corrales, árboles. Bajo el brazo más septentrional de las Cinco Hermanas yace una casa de campo victoriana entera (de piedra, imponente, con amplios ventanales y una cúpula central) sepultada bajo la lutita.[15]
La producción de petróleo continuó a escala masiva en este lugar hasta que se impusieron las ingentes reservas de petróleo líquido de Oriente Medio. En Escocia, la última mina de lutita cerró en 1962, lo que puso punto final a una cultura local y a una forma de vida y dejó los pueblos sin las minas que les proporcionaban empleo. Solo quedaron los enormes bings de color rojo ladrillo como recuerdo. Durante mucho tiempo, la gente detestaba estos bings; estos residuos estériles que dominaban la línea del horizonte solo servían para recordar a los habitantes de la región una industria en bancarrota y un entorno saqueado. Nadie quiere ser definido por sus montones de basura, pero ¿qué se podía hacer con ellos? No estaba claro.
Algunos de ellos se nivelaron. Más tarde, otros volvieron a convertirse en canteras, porque las pequeñas lascas de piedra roja —que allí reciben el nombre técnico de blaes— encontraron una segunda vida como material de construcción. Durante un tiempo se las vio por todas partes convertidas en bloques de construcción de color rosado, utilizadas como relleno de autopista y como pavimento de todos los campos de deporte de Escocia para todo tipo de clima, incluido el de mi instituto. Cuando te raspabas la rodilla, la arenilla se te incrustaba, se acumulaba en tus zapatillas de gimnasia, dejaba una estela de polvo en las barras de salto, que también servían como postes de portería; es decir, formaban el telón de fondo de color rojo ladrillo de nuestra mayoría de edad comunitaria. Pero, en su mayoría, los bings permanecían abandonados e ignorados. Con el tiempo, los pueblos que vivían a su sombra fueron acostumbrándose a su callada presencia, incluso disfrutándolos.
Es fácil dar con los bings. Pueden vislumbrarse a kilómetros de distancia. Solo hay que llegar en coche hasta ellos, hasta que es imposible acercarse más, y saltar la valla. No se anuncian a bombo y platillo. Son montones de escombros del tamaño de una catedral, un hangar o un edificio de oficinas, formaciones artificiales que se elevan en el campo.
Mis tíos viven en West Lothian, no muy lejos de las Cinco Hermanas y más cerca todavía de su primo mayor, en Greendykes. La última vez que fui de visita, mi pareja y yo hicimos un desvío para escalar aquel gigante dormido. La luz era tenue y plateada, el cielo estaba gris con nubes que parecían de algodón. Aparcamos en una zona industrial semiderruida, entre cabañas Nissen oxidadas y letreros descoloridos, y nos adentramos en un paisaje de una singularidad casi increíble, como si fuéramos los primeros colonizadores en un planeta nuevo. Esculpidos por el viento y por la lluvia, había salientes y pedruscos compuestos de un compacto conglomerado de blaes, una forma de roca propia de rojo marciano y gris violáceo en la que la capa exterior del blaes descascarillado revelaba piedras más recientes —con ese aspecto liso y casi grasiento del sílex astillado y un matiz verde oliva— que la oxidación aún no había decolorado.
Profundos estanques color verde botella se acumulaban en las oquedades de la base de la ladera, al pie de cada barranco y hondonada formados por los bordes arrugados de la pendiente, cuyos contornos destacaban en el amarillo verdoso de la maleza del estanque y la finísima hierba que se entremezclaban en los bajíos. Los nenúfares se asomaban a la superficie y sobre ellos patinaban diminutos insectos. Abedules delgados como un látigo brotaban con insólito fervor de sus lechos de grava, con una piel sedosa y brillante y pequeños capullos de delicadas hojas nuevas. Recorrimos una senda sumamente estrecha flanqueada por abedules y aparecimos en la base misma del bing, desde donde vimos que sus grandes faldones rojos se alzaban ante nosotros con unos contornos y grietas muy marcados entre la vegetación y estriados con múltiple caminos.
Comenzamos la ascensión, avanzando con dificultad. El blaes se había solidificado en un denso conglomerado hasta formar superficies rocosas en algunos sitios y derrubios en otros. Allí donde la tierra se había deslizado, la capa más externa estaba cubierta de hierba que parecía arrugada, como ropa sucia, y al pisarla nos quedábamos clavados, como si atravesáramos una costra de nieve. La arenilla se acumulaba en nuestros zapatos. Tuvimos que parar para vaciarlos y me asaltó una cierta nostalgia.
Llegamos a la cima a duras penas, una elevación azotada por el viento que ofrecía vistas panorámicas de campos yermos hasta el castillo de Niddry, una torre del siglo XVI tras la que se alzaba un nuevo bing: un acantilado escarpado de blaes desgastados de paredes rojizas con vetas verdes y grises. Detrás, en las llanuras, se elevaban orgullosos otros tantos.
La flora en aquel lugar era una extraña mezcolanza. Era difícil hacerse una idea del tipo de clima en el que nos encontrábamos. Los brotes bermejos de los epilobios o adelfillas trepaban hasta la cima, como en cualquier otro sendero del país. Sin embargo, más allá de eso, la vegetación era escasa y de aspecto subártico: un tupido montón de hojas suaves al tacto, florecitas estrelladas y hierba corta y dorada. Pero también había tréboles rojos, con sus dulces cabezuelas llenas de néctar que justo empezaban a abrirse, y orquídeas moteadas. Los primeros abejorros del año se dejaban ver por allí; encendían sus motores. De la gravilla surgían capullos y brotes. La tierra disfrutaba, se calentaba, lista para florecer. Estábamos a finales de abril. Era imposible no pensar en T. S. Eliot:
[…] brotar
lilas en el campo muerto, confunde
memoria y deseo, revive
yertas raíces con lluvia de primavera.[16]
Ya en 2004, la ecologista Barbra Harvie realizó un estudio de la flora y fauna de los bings y, para sorpresa de casi todo el mundo, descubrió que, mientras nadie les había prestado atención, se habían transformado en insólitos epicentros de la vida silvestre. Los denominó «refugios insulares»: pequeñas islas salvajes en un paisaje dominado por la agricultura y el desarrollo urbano.[17] Liebres y tejones, lagópodos escoceses, alondras, sortijitas y esfinges moradas, mariquitas de diez puntos. Entre la flora, destacaban una variada gama de orquídeas —la helleborine de Young, una flor delicada de numerosas cabezas verde y rosa pálido extremadamente difícil de ver que solo se encuentra en diez lugares en Gran Bretaña (todos postindustriales y dos de ellos, bings); la orquídea púrpura temprana de tonos malva; el satirión verde, con sus pétalos alados— y un bosque de abedules genéticamente diferenciado que se había establecido de forma natural al pie del pequeño bing en Mid Breich.[18]
En total, Harvie registró en los bings más de trescientas cincuenta especies de plantas —más de las que se pueden encontrar en el Ben Nevis—,[19] incluidas ocho especies raras en el ámbito nacional de musgo y liquen, entre ellas el exquisito musgo gorra de duende pardo, cuyos finos zarcillos se elevan al cielo como un ejército en miniatura. Por arte de magia, en el transcurso de medio siglo estos páramos, antes áridos, cobraron vida.
Los habitantes de las tierras baldías de Eliot —o algunos de ellos— se han revelado como sus coetáneos: los trabajadores modernos que van y vuelven del trabajo inundando el Puente de Londres al amanecer; los mecanógrafos solitarios que matan la tarde en cuartos alquilados. De algún modo, todos somos todavía residentes de la tierra baldía y allí, de pie en la proa de aquel gran monumento a la degradación ecológica, pude sentirlo vivamente.
¿Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas
se extienden en estos pétreos escombros?
La tierra baldía de Eliot parte del «bosque peligroso» de la mitología celta,[20] una tierra «estéril hasta lo indecible» que el héroe debe atravesar para encontrar el Otro Mundo, o el Santo Grial. Los bings también te permiten a estas alturas hacerte una idea de lo que podría haber al otro lado: recuperación, regeneración. Un tenaz ecosistema en proceso de construir vida nueva, de salir de los escombros. De empezar de cero y crear algo hermoso.
Sometidos a una temperatura de quinientos grados centígrados antes de ser desechados, todavía candentes, los blaes habrían formado inicialmente un vasto desierto estéril desprovisto de semillas y esporas. Por tanto, la regeneración que hoy puede verse comenzó desde el cero más absoluto —sin tierra, sin nada—, como parte de un proceso que se conoce como «sucesión primaria».
Primero llegaron los pioneros: líquenes foliosos de encaje y rizados en los bordes que crecen en arrecifes de tipo coralino; Stereocaulon, los líquenes de nieve que van formando una corteza. Musgos verdes que se extienden sobre la grava como una manta de pícnic suave y acogedora. Después las plantas ruderales —de la voz latina rudera: «de los escombros»—, las flores silvestres y las hierbas con raíces profundas que colonizaron las pendientes de pedregal suelto, estabilizándolas como hace el carrizo en las dunas de arena. Vulneraria y linaria, campanillas y llantenes, crestas de gallo, sagina, verónica, mirra olorosa. En las húmedas grietas arraigaban las semillas de majuelo, escaramujo y abedul.
Todas ellas se materializaron como por arte de magia: arrastradas por el viento, propagadas por medio de las aves o en los excrementos de los animales (lo que los ecologistas llaman poéticamente «lluvia de semillas»). Son los escasos supervivientes de un programa experimental mucho mayor, las exiguas resistentes que encontraron un punto de apoyo en los montones de residuos y lograron salir adelante. Cuantas más haya, más fácil es para las demás. A medida que la materia orgánica se acumula como mantillo de hojas, madera seca y algas, actúa como abono para la siguiente generación. En un primer momento, los bings habrían sido pobres en especies, y más adelante un conjunto variable habría ocupado sus paredes ensayando nuevas formas de lo que podrían llegar a ser. Especies de montaña, maleza común, plantas ornamentales sueltas. Con el tiempo, las especies se acumulan, se asientan. En nuestros días, los bings casi vienen a ser un archivo de la biodiversidad para el entorno local.
Aunque los bings son un ejemplo notable de sucesión primaria en acción, no se trata de una práctica sin precedentes. Este proceso casi nunca se da en la naturaleza (ocurre en las dunas de formación reciente y en las islas volcánicas que surgen al exterior por los respiraderos submarinos), pero los seres humanos tienen la mala costumbre de despojar a la tierra de toda vida, obligando a que el proceso tenga que comenzar de nuevo.
A raíz de los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el director de los Kew Gardens advirtió un proceso similar en las zonas carbonizadas y en las ruinas que horadaban la capital. En un documento de 1943 titulado «La flora de las áreas bombardeadas», E. J. Salisbury describía «el rápido revestimiento de las cicatrices ennegrecidas de la guerra con un manto verde de vegetación».[21] Observó que estas plantas crecían de manera espontánea sobre los escombros inertes y en las casas derruidas. Las «esporas que parecían polvo» de los musgos, los helechos y los hongos llegaban flotando a través de las ventanas rotas; las semillas delicadas y sedosas de las adelfillas se posaban por todas partes como paracaidistas (cada planta joven podía llegar a producir ochenta mil semillas por temporada). Lo mismo sucedía con las banderillas amarillas de la hierba de Santiago, con el senecio común y el tusilago, con las varitas de las margaritas y la cerraja, con el diente de león y la diminuta pamplina de flores estrelladas.
Todas esas semillas y esporas —el potencial para las flores y la vida silvestre— flotan constantemente en el aire que nos rodea, esperando su oportunidad. Así como no tardarán en aparecer cultivos propios en una placa de Petri que se ha dejado al aire, lo mismo ocurrirá en una zona esterilizada por las bombas, en una corriente de lava o en un bing, pero a una escala muy superior. Solo necesitan un lugar donde aterrizar.
Al tiempo que las heridas de los bombardeos desollaban Londres y la industria de la lutita bituminosa escupía sus últimas bocanadas de vida en las Tierras Bajas escocesas, al otro lado del mundo se ponía en marcha un proceso similar como consecuencia de nuevas bombas, solo que esta vez bajo el agua.
El atolón Bikini, un anillo de islotes de coral alrededor de una laguna de color turquesa, fue utilizado por Estados Unidos como centro de pruebas de armas nucleares durante las décadas de 1940 y 1950; sobre todo para la prueba Castle Bravo de 1954,[22] en la que se detonó un artefacto termonuclear con una fuerza siete mil veces superior a la bomba lanzada en Hiroshima que produjo una explosión de una magnitud tan inesperada que conmocionó a los propios científicos que la diseñaron y, en última instancia, motivó la prohibición mundial de las pruebas atmosféricas.
La explosión excavó un cráter de más de un kilómetro y medio de longitud y ochenta metros de profundidad,[23] vaporizó dos islas y creó un enorme hongo nuclear de vapor, aire sobrecalentado y coral pulverizado, un luminoso globo de fuego, como un segundo sol, que tiñó el cielo de color escarlata. Se elevó cuarenta kilómetros en la atmósfera antes de volver a llover sobre las islas Marshall en forma de tormenta de nieve, quemando todo cuanto alcanzaba. Las aguas de la laguna hirvieron al instante cuando la temperatura alcanzó los 55.000 grados centígrados y se expandieron en olas de treinta metros de alto, lo que removió un millón de toneladas de arena que asfixiaron cualquier coral que hubiera sobrevivido al estallido inicial.[24] Dejó un páramo submarino asolado, sumamente contaminado y totalmente desprovisto de vida.
Sin embargo, un equipo internacional de investigadores regresó al atolón en 2008 para examinar la laguna y, para su enorme sorpresa, descubrió que, durante las décadas transcurridas, en el cráter de la explosión se había generado un floreciente ecosistema submarino.[25] Tal como expresó maravillado un científico experto en corales, su aspecto era «absolutamente prístino». Mientras que la parte descubierta de la isla permanecía espeluznantemente abandonada —deshabitada, salvo por los celadores de una pequeña iniciativa turística—,[26] con sus aguas subterráneas y sus cocos no aptos para el consumo humano, la laguna que había debajo era un torbellino de vida caleidoscópica. Menos que antes —aún faltaban veintiocho especies de coral—,[27] pero, pese a todo, era uno de los arrecifes de coral más impresionantes del planeta, donde los corales crecían hasta convertirse en enormes cojines rocosos del tamaño de un coche o como dendroides de ocho metros de altura con dedos delgados y ramificados.
En 2017, un equipo de la Universidad de Stanford volvió a bucear de nuevo en el cráter y comprobó que rebosaba aún más de vida. Centenares de bancos de peces —atunes, tiburones de arrecife, pargos— se deslizaban en sus límpidas aguas. Según reflejó el líder del proyecto, el profesor Stephen Palumbo, era «visual y emocionalmente asombroso». Por extraño que parezca, afirmó, la historia traumática del atolón había protegido el nuevo arrecife; como consecuencia directa de la falta de alteración humana,[28] las poblaciones de peces eran mayores; los tiburones, más abundantes, y el coral, más impresionante.
Una cornucopia de vida ha surgido entre los rescoldos. Y en esta ocasión no ha sido transportada por el viento ni las aves, sino por las corrientes oceánicas. Se cree que las larvas de coral —las motas de polvo del mar— han sido arrastradas hasta aquí desde el atolón Rongelap, a ciento veinte kilómetros de distancia, y han iniciado una nueva colonia en lo que antes era un paisaje lunar con cráteres salpicado con los restos similares al talco de sus predecesores.
De nuevo, se hace presente esta latencia de vida que flota a nuestro alrededor en todo momento, invisible como el éter. Está en el aire que respiramos, en el agua que bebemos. Saboreadlo: cada inhalación, cada sorbo posee un gran potencial. En esta copa de nada, un microbio lo es todo.
Los ecosistemas espontáneos que han surgido en los bings —y en otros lugares abandonados— nos proporcionan mucha información sobre las posibilidades y el proceso de la recuperación natural; sobre la resiliencia de la naturaleza y su capacidad para regenerarse después de lo que podría parecer un golpe mortal.
Estas son historias de redención, no de restitución. Estos lugares nunca volverán a ser como eran antes, pero nos ofrecen un conocimiento de los procesos de reparación y adaptación, y, lo que es aún más valioso, esperanza. Nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más desesperadas, no todo está perdido.
Y podemos aprender mucho de ellas. En los últimos años hemos sido testigos de un cambio radical en la forma en que se perciben y valoran los lugares postindustriales y otros sitios «antrópicos». Algunos de los avances más interesantes en el campo de la ecología y la conservación se han producido por medio del estudio de paisajes profundamente afectados por la actividad humana; la observación de las formas en que los ecosistemas pueden expandirse y contraerse, adaptarse a nuevas condiciones, recibir un duro golpe pero, al final, salir a flote.
Algunos de los nuevos focos de interés científico son emplazamientos que a primera vista podrían desestimarse como anodinos, destartalados o ruinosos; para apreciar su importancia se requiere una cierta resintonización visual y el reajuste de las sensibilidades a la hora de contemplar el mundo que nos rodea. Es mucho más difícil reconocer el valor del plomo cuando aparece tan pálido frente al destello de la plata o el oro. Pero estos terrains vagues, con sus tenaces comunidades de plantas resistentes, pueden estar más vivos y presentar una realidad más sólida que muchos de los lugares pintorescos más celebrados del mundo, y, de esa forma, ofrecer un atractivo y un valor propios.
Algunos de los primeros trabajos sobre cómo evaluar los ecosistemas rudimentarios y espontáneos que surgen en lugares abandonados se realizaron en el Berlín de postguerra, donde, tal como había sucedido en Londres, grandes extensiones de territorio urbano quedaron convertidas en escombros y ruinas a causa de los ataques aéreos. Pero, a diferencia de Londres, la reconstrucción de este lugar se vio retrasada por la construcción del Muro de Berlín y la división de la ciudad. Las estaciones ferroviarias de Berlín occidental, por ejemplo, enmudecieron después de que Alemania del Este redirigiera los trenes para evitar su paso por las zonas ocupadas por los aliados.
La naturaleza comenzó a reclamar el patio de maniobras de la estación de Tempelhof, que había quedado en un estado comatoso. Las vías se mantuvieron, pero los anchos troncos de los abedules sacaron músculo entre las traviesas, bloqueando las vías y deteniendo el regreso de los trenes. Un complejo mosaico de pastizales, matorrales y arboledas de negras acacias florecieron bajo una torre de agua oxidada. En 1980, lo que ahora es el Natur-Park Südgelände, con una extensión de 18 hectáreas, preservaba 334 especies de helechos y plantas en flor, además de zorros, halcones, 3 especies de escarabajo hasta entonces desconocidas y una singular araña que solo se había visto en cavernas subterráneas en el sur de Francia.[29]
Un ecologista de la zona llamado Ingo Kowarik realizó un estudio detallado del lugar y —en base a sus hallazgos encontrados allí y en otros lugares abandonados similares por toda la ciudad— diseñó un nuevo marco de trabajo mediante el cual podríamos empezar a comprender su importancia. Afirmaba que en todos estos lugares hay cuatro tipos diferentes de vegetación. En primer lugar, los restos de lo que podría considerarse naturaleza «prístina»: antiguas zonas boscosas y otros lugares intactos. Estos emplazamientos son muy valiosos por su elevada diversidad y densa estructura. A continuación, los paisajes naturales, es decir, allí donde los agricultores e ingenieros forestales han dado forma y esculpido la naturaleza. En tercer lugar, los árboles y las plantas añadidas con fines ornamentales, un elemento estético de la planificación urbana. Por último, lo que Kowarik clasifica acertadamente de «naturaleza de un cuarto tipo»: los ecosistemas espontáneos que han crecido en un terreno baldío, sin ayuda. En su autenticidad y autonomía, estos nuevos ecosistemas silvestres son una nueva forma de espacios naturales que merece la pena preservar por derecho propio.[30]
En Gran Bretaña se desarrolló una historia similar en Canvey Wick, donde una parcela de tierra de noventa y tres hectáreas se utilizó primero como vertedero de sedimentos dragados de los canales de navegación del Támesis y más tarde se reconvirtió en una refinería de petróleo. Dispusieron enormes placas circulares de hormigón para preparar la instalación de tanques de retención metálicos de gran tamaño, pero la construcción se estancó durante un desplome de los precios del petróleo y el lugar nunca llegó a salir adelante. Fue tachado de monstruosidad hasta que en 2003 los entomólogos identificaron la presencia de decenas de invertebrados poco comunes, entre los que se incluían trescientas especies de polillas e insectos tan insólitos que ni siquiera tenían nombre en inglés. Estudios posteriores revelaron que aquel lugar poseía una mayor biodiversidad por metro cuadrado que cualquier otro en el Reino Unido.[31] Es «una pequeña selva abandonada»,[32] la ensalzaba un funcionario de conservación. En 2005 se convirtió en sitio de especial interés científico.
Hace unos meses fui a visitar otro país de las maravillas en los terrenos abandonados de una antigua zona industrial, pero esta vez más cerca de casa: la península Ardeer, en la costa suroeste de Escocia, un antiguo conjunto de dunas de arena y marismas de sal que llegó a ser la cuna de la industria en el siglo XIX, cuando Alfred Nobel construyó una fábrica de dinamita y un campo de pruebas a lo largo de su remoto tramo de costa. En el momento de máximo esplendor, el centro empleaba a trece mil personas en sus laboratorios y líneas de producción, y almacenaba nitroglicerina en tanques de 378.000 litros. Para prevenir posibles accidentes, las instalaciones se construyeron muy separadas unas de otras, encajadas detrás de terraplenes esculpidos en las dunas. (Y vaya si hubo accidentes: en 1884, diez chicas locales que se dedicaban a rellenar cartuchos de dinamita murieron en una explosión masiva. «No ha quedado ni un vestigio de la cabaña», informaba el periódico de la localidad. Se encontraron partes del cuerpo de una de las chicas a unos ciento cuarenta metros del lugar de la explosión).[33]
Esas cabañas exhiben actualmente un estado ruinoso y han quedado a merced de los elementos, mientras que las paredes que explotaron están cubiertas de brezo. La vieja pintura descascarillada se mezcla en el suelo con las hojas caídas. Letreros descoloridos advierten: «Peligro, atmósfera explosiva».
Iain Hamlin, un conservacionista del lugar que ha emprendido una campaña contra la remodelación de la zona, me condujo a través de un hueco en la valla hasta la plataforma ferroviaria, que aguantaba tétricamente en medio de un claro entre los árboles como si esperara la llegada del último tren. El viejo estacionamiento era una extensión abierta tapizada de suave musgo marrón y líquenes de color gris espumoso y menta que parecían centellear como la superficie de un estanque impresionista, alborotados en algunas partes y quietos en otras. Matojos de hierbas atravesaban la superficie lisa y borlas de amentos colgaban pesadamente de los sauces cabrunos. A lo largo de las grietas crecía espino amarillo, cuyos frutos de color anaranjado oscuro combaban en gran medida las ramas, blanqueados hasta adquirir una palidez enfermiza: alimento para las aves. Cuando me arañé el talón con la materia porosa bajo mis pies, esta se abrió para dejar al descubierto el asfalto decrépito que ocultaba, como un hueso. Iain se puso de rodillas para señalar los túneles del tamaño de la cabeza de un alfiler excavados por el escarabajo minotauro, que transporta rodando los excrementos de los conejos hasta sus despensas subterráneas, y los indicios de madrigueras de las abejas solitarias. Un poco más lejos había estanques de enfriamiento llenos de tuberías oxidadas y plagados de cercetas y gallinetas. Una vieja farola de hormigón se erguía incongruentemente en el bosque que se alzaba más allá: una Narnia devastada. Los arrendajos silbaban por encima de nuestras cabezas.
A pesar de haber sido profundamente alterados por el progreso, Ardeer y Canvey Wick son lugares excepcionalmente bien preparados para convertirse en núcleos de biodiversidad. El hormigón viejo y el asfalto dificultan la sucesión, y esto hace que el terreno se mantenga libre de bosques —lo que, de manera contraria a la intuición, puede inhibir la biodiversidad en lugar de mejorarla— y abierto para que penetre la luz. Lo mismo ocurre con los adolescentes de la localidad que deambulan por allí, a los que vimos prendiendo fuego a los matorrales y trepando al tejado de la central eléctrica abandonada. La combinación de tantos subhábitats en miniatura en estrecha proximidad es una situación ideal para muchos insectos, que presentan diferentes requisitos en las distintas etapas de su ciclo vital. Los edificios abandonados —extrañamente hermosos en su lento declive— ofrecen asimismo escondites para los centenares de mariposas y polillas que hibernan, cuyas crisálidas y capullos cuelgan en aquellas paredes húmedas y oscuras.
Dada la intensidad de la agricultura contemporánea —las franjas dedicadas al monocultivo se pierden en el horizonte—, aumenta el reconocimiento de que los lugares en ruinas completamente abandonados, como estos, se han transformado en refugios para la vida silvestre; en efecto, según el fondo de conservación Buglife, «la singularidad y diversidad de los invertebrados en algunos terrenos explotados es solo comparable a las de ciertos bosques antiguos».[34] Una proeza extraordinaria, habida cuenta de que la mayoría de los antiguos solares industriales por lo general han existido tan solo unas décadas, mientras que un bosque puede tardar cientos de años en alcanzar la plena madurez y complejidad ecológica.
A resultas de estos hallazgos, se ha producido un cambio abismal en la forma en que miramos el mundo ecológico que nos rodea. Tengamos en cuenta lo siguiente: en el siglo XVII, el término «tierra baldía» no solía aplicarse a sitios abandonados, sino a pantanos, ciénagas y marismas. Básicamente, se consideraba que estas regiones desaprovechaban el espacio —terrenos descuidados no aptos para la agricultura, de difícil acceso para los viajeros— y eran objeto de «mejoras» a fin de convertirlas en tierras de cultivo productivas.[35] Hoy en día se cree que las «tierras baldías» del siglo XVII son ecosistemas de humedales de un valor incalculable abarrotados de especies poco habituales que también desempeñan un papel importante en el control de las inundaciones y en la captura de carbono. Actualmente se invierten millones de libras esterlinas en su conservación y en la obstrucción de antiguas zanjas de drenaje.
Es posible que en las regiones densamente pobladas y gestionadas de manera intensiva, como el Reino Unido y Europa, algunos de los pocos lugares que crecen de forma verdaderamente silvestre y no regulada sean aquellos que previamente hayan sido utilizados y desechados. Comparemos los residuos abandonados de Canvey Wick —donde en invierno los insectos se enroscan en el interior de los tallos sin talar, arañas antes nunca vistas acechan en los húmedos montones de madera caída y las culebras se calientan al sol en las aceras— con un jardín bien cuidado y arreglado, que precisa un alto mantenimiento pero resulta epidérmico.
Los terrenos baldíos que a simple vista parecen horribles pueden enseñarnos formas nuevas y más sofisticadas de observar el entorno natural; no en términos pintorescos ni atendiendo al cuidado que se ha depositado en ellos, sino fijándonos en su fuerza ecológica. Una vez hemos aprendido a hacerlo, el mundo ofrece un aspecto muy distinto. Lugares que de entrada parecen «feos» o «carentes de valor» pueden tener gran importancia desde el punto de vista ecológico y su fealdad o falta de valor bien podrían ser la condición que los ha mantenido abandonados, salvándolos así de una remodelación o de una «gestión» demasiado entusiasta y, por tanto, de la destrucción.
Aldo Leopold señaló que nuestra capacidad para percibir la calidad en la naturaleza comienza «como en el arte, con lo bello». Después se expande «a través de etapas sucesivas de lo bello hasta valores que aún no han sido captados por el lenguaje».[36] Con esto quería decir que el conocimiento aumenta la apreciación. Leopold miraba un pantano envuelto en una fina cortina de niebla brillando en la tenue luz del amanecer,[37] observaba el descenso de las grullas a sus zonas de alimentación «volando en espiral como ruidosos escuadrones», pero además de eso veía también la historia de las grullas y la de todos sus predecesores evolutivos que habían descendido en espiral sobre aquel humedal, y la de todos los que eran como ellas a lo largo de los eones. Ante sus ojos, cual prismáticos, la comprensión de una escena bucólica momentánea constituía un componente necesario, o una sinécdoque, de un todo maravilloso.
Esto es también una forma de belleza, una de tipo conceptual, igual que los matemáticos pueden llegar a apreciar una ecuación especialmente elegante o un artista puede contemplar una habitación vacía iluminada tan solo por una luz parpadeante, o llena hasta la mitad de petróleo crudo, y sentirse anonadado por sus desconcertantes implicaciones.
Como ocurre con otras formas de esteticismo, es algo que puede enseñarse. Admito que visitar una mina abandonada, un montón de residuos, una cantera, un aparcamiento o una terminal petrolífera y apreciar la maravilla natural en la que se ha convertido es una tarea difícil. Pero, en esta época ecológicamente precaria, es un gusto adquirido que vale la pena cultivar.
Así como los humedales fueron drenados en su día en nombre del progreso, en West Lothian se han producido otros errores de cálculo. Siguiendo sus estudios florales, Barbra Harvie examinó los efectos de los métodos de «gestión» empleados en algunos de los bings que quedaban. A partir de la década de 1970, se dedicaron esfuerzos a mejorar la apariencia de algunos de los montones utilizando métodos de «restauración» invasivos: se redondearon picos y crestas, se importó mantillo (una mezcla industrial de raigrás) para esparcirlo por las laderas. Harvie señalaba que todo aquello respondía a una cuestión estética, para conseguir que parecieran más «naturales».
Sin embargo, estos esfuerzos fracasaron. Los nutrientes del nuevo mantillo se lixiviaron al cabo de pocos años y las especies plantadas murieron. Sin un tratamiento constante a base de fertilizantes, los bings gestionados fueron quedando desnudos y estériles,[38] un destino mucho más negativo que el de los que quedaron abandonados a su suerte. Pobres en especies y en nutrientes, estas áreas «gestionadas» sirven de moraleja contra el embellecimiento.
Un argumento similar podría esgrimirse sobre la High Line de Nueva York: una antigua vía ferroviaria elevada que se llenó de vegetación espontánea una vez que cayó en desuso. Ahora se ha transformado en un espacio público muy popular, un parque de tan solo nueve metros de ancho pero casi dos kilómetros y medio de largo. Sin embargo, cuando fui a visitarlo descubrí —para mi gran asombro— que habían arrancado el antiguo verdor natural y lo habían sustituido por un jardín mantenido «inspirado en» la variada comunidad vegetal espontánea original.[39] Más tarde encontré una explicación para esto en la página web: «Las plantaciones naturalistas intentan recrear la experiencia emocional de estar en la naturaleza. Aunque los jardines puedan parecer naturales, no lo son en absoluto. Plantas que jamás coincidirían en la naturaleza están plantadas aquí juntas en un suelo preparado. Los jardineros riegan, podan, corrigen y dan forma. La intervención humana es constante y muchas de las condiciones del lugar son artificiales».[40]
Lugares como el High Line neoyorquino pueden ser valiosos de distintas maneras, pero, en términos medioambientales, nuestro impulso curatorial —tan intrínseco a la forma en que pensamos sobre el mundo, tan profundamente arraigado en la cultura occidental— es perjudicial. (En 1967, el historiador Lynn White Jr. sostenía que las raíces de nuestra crisis ecológica actual pueden remontarse a la «arrogancia» judeocristiana con respecto a la naturaleza. En el Génesis, Dios otorga al hombre el dominio sobre toda la naturaleza, sobre sus aves, sus peces, sus bestias y «todo animal que se arrastra sobre la tierra».[41] «Sobre todo en su vertiente occidental —añadía White—, el cristianismo es la religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido»).[42]
Por mucho que abracemos con entusiasmo nuestro autoproclamado papel de administradores del planeta —podar por aquí, plantar por allá, ordenar los desórdenes y controlar las «plagas»—, no siempre tenemos éxito. Los jardines, los parques y las tierras de labranza a menudo son aburridos desde el punto de vista ecológico y su pervivencia es precaria y está sujeta a nuestra benevolencia, mientras que los matorrales, los arcenes y los terrains vagues de la ciudades pueden presentar una vibrante biodiversidad y un profundo arraigo. Escardamos plantas que se adaptan bien al terreno y a las condiciones e insistimos en afianzar las que son costosas, inadecuadas y ornamentales. Tal vez sea mejor resistir el impulso, dar un paso atrás.
Marcel Duchamp se refería al arte cuando declaró que «el peligro está en el deleite estético». Pero esta afirmación tiene también un carácter universal: lo importante no es que estos lugares no sean bellos, sino que nuestros ojos aún no están capacitados para apreciarlos por lo que son y por lo que simbolizan. En su lugar, nuestra visión está obstruida, seducida por la endeble sugerencia de la abundancia.
Yo lo considero una distinción no muy alejada de la que se hace entre las modelos de mirada perdida que aparecen en los catálogos «comerciales» y el aspecto angular e incluso desmañado de las de alta costura; los fotógrafos a menudo se sienten atraídos por rostros que podrían clasificarse bajo esa categoría francesa de difícil traducción: la jolie laide (literalmente, «guapa fea», un término que se aplica a las mujeres cuyas imperfecciones las elevan por encima del atractivo convencional a un plano superior de interés visual). Los bings y otros lugares semejantes pueden ser paisajes jolie laide, cuyas cicatrices industriales solo sirven para poner de relieve su prestigio actual y su importancia ecológica.
En 1975, la Agencia de Desarrollo Escocesa encargó al artista conceptual de vanguardia John Latham que reimaginara estos gigantescos montones de residuos —que por aquel entonces se consideraban un pegote en el paisaje— y encontrara un nuevo propósito para ellos. En vez de recomendar su remodelación o eliminación,[43] Latham alabó su «naturaleza clásica e inmaculada» e insistió en que simplemente se conservaran y reconceptualizaran como «esculturas en proceso».[44]
Para respaldar su propuesta, Latham mostró imágenes por satélite de la constelación de bings de la que forma parte Greendykes y declaró que eran elementos de una «Mujer de Niddrie» gigante: una enorme obra de arte terrestre construida durante décadas por diez mil manos siguiendo el ejemplo de antiguas figuras de colina, como el Gigante de Cerne Abbas o el Caballo Blanco de Uffington, como una «variante moderna de la leyenda celta». Así, al ascender el bing Greendykes, recorríamos su gran vientre desnudo; la cabeza, tal como la había concebido Latham, era el bing Albyn Works, en el extremo sur, más allá del desfiladero de su clavícula, donde se encontraba una laguna verde estancada plagada de aves acuáticas. El bing Hopetoun,[45] situado al norte desde nuestra posición, hacía las veces de brazo incorpóreo, mientras que los acantilados rojos de Niddry conformaban su desmesurado corazón.
Esta renovada imagen conceptual era una hábil prestidigitación. A efectos gubernamentales, tal vez no precisaba mucho más que su preservación. La Mujer de Niddrie era una solución barata para la cuestión del bing, si es que alguien conseguía verlo así. El bing Greendykes no tardó en ser catalogado como monumento nacional; esta es una de las razones por las que se ha librado de las excavadoras el tiempo suficiente para ser recolonizado por la naturaleza.[46]
Mientras recorríamos las cimas a trompicones sufriendo las embestidas del viento, traté de contemplarla con una actitud menos crítica. Me fijé de nuevo en la forma esculpida de su torso, en las líneas oscuras y limpias que las motos de cross habían dejado como surcos parabólicos en la curva que hay entre el cuerpo y la cabeza pasando una y otra vez por las líneas más puras de su figura, como un dibujo al carboncillo. Observé los colores moteados de los propios blaes, que iban desde el coral al anaranjado claro, salpicados con el hollín azulado de la lutita bituminosa original, sin calentar. Vi las pequeñas flores que orillaban el camino, los líquenes rosáceos. Presté atención al murmullo de los insectos y al trino aflautado de una alondra en pleno vuelo. La Mujer de Niddrie es una escultura en proceso en más de un sentido. Por un lado se trata de la «escultura inconsciente» de la industria de la lutita bituminosa, como pretendía Latham y como se la reconoce oficialmente. Pero es también un monumento al proceso de sucesión, de recuperación, de redención.
En su «estudio de viabilidad», Latham comparaba a la Mujer de Niddrie con la Venus de Willendorf, una estatuilla paleolítica con pechos colgantes y amplio vientre que se cree que simbolizaba la fertilidad. No obstante, no hay mejor símbolo de la fertilidad —de la victoria de la vida nueva sobre la esterilidad— que los propios bings.