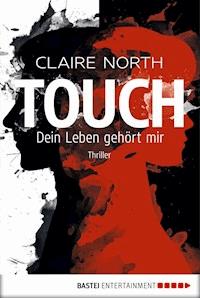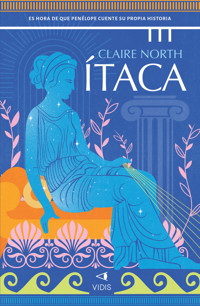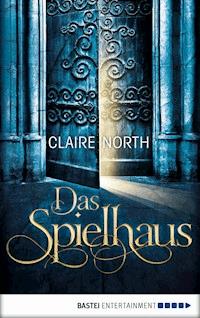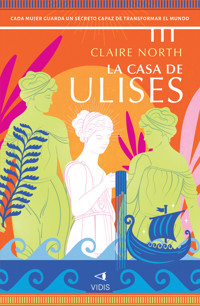
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vidis
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: La canción de Penélope
- Sprache: Spanisch
En Ítaca, la reina Penélope sostiene un delicado equilibrio de poder. Su esposo Ulises navegó rumbo a la guerra de Troya hace muchos años y aún no ha regresado. Penélope utiliza toda su astucia para mantener la paz en su ausencia, una paz que puede hacerse añicos con la llegada de Orestes, rey de Micenas, y su hermana Electra. Las manos de Orestes están manchadas con la sangre de su madre, a quien asesinó. Ahora, atormentado por la culpa, ha enloquecido. Pero un rey no puede permitirse ser débil. Electra oculta a su hermano en Ítaca para mantenerlo a salvo de los ambiciosos hombres de Micenas y también de su tío Menelao, el rey de Esparta, que anhela el trono de Orestes; si logra usurparlo, nadie estará a salvo de sus violentos caprichos. Atrapada entre dos reyes desquiciados, Penélope debe encontrar una manera de que su hogar no sea destruido por las maquinaciones de una batalla que se extiende desde Micenas y Esparta hasta la cima del Monte Olimpo. Sus únicas aliadas son Electra, desesperada por proteger a Orestes, y Helena de Troya, la esposa de Menelao. Cada mujer guarda un secreto. ¿Lograrán transformar el mundo gracias al poder de esos secretos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: House of Odysseus
Edición original: Little, Brown Book Group Limited.
© 2023 Claire North
© 2023 Little, Brown Book Group Limited
© 2024 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2024 Vidis Histórica
www.vidishistorica.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-35-6
Índice de contenidos
Portadilla
Legales
Personajes
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Novelas Históricas en Vidis
Claire North
Manifiesto Vidis
PERSONAJES
La familia de Ulises
Penélope: esposa de Ulises, reina de Ítaca
Ulises (Odiseo): esposo de Penélope, rey de Ítaca
Telémaco: hijo de Ulises y Penélope
Laertes: padre de Ulises
Anticlea: madre de Ulises
Consejeros de Ulises
Medón: un consejero anciano y bondadoso
Egiptius: un consejero anciano y menos bondadoso
Peisenor: un antiguo guerrero de Ulises
Pretendientes de Penélope y sus parientes
Antínoo: hijo de Eupites
Eupites: encargado de los muelles, padre de Antínoo
Eurímaco: hijo de Pólibus
Pólibus: encargado de los graneros, padre de Eurímaco
Anfínomo: guerrero de Grecia
Kenamón: un egipcio
Criadas y plebeyos
Eos: doncella de Penélope, peinadora
Autónoe: criada de Penélope, encargada de la cocina
Melanto: criada de Penélope, leñadora
Melita: criada de Penélope, lavandera de túnicas
Fiobe: criada de Penélope, amistosa con todos
Euracleia: antigua nodriza de Ulises
Otonia: criada de Laertes
Mujeres de Ítaca y de más allá
Priene: guerrera del este
Teodora: huérfana de Ítaca
Anaitis: sacerdotisa de Artemisa
Ourania: espía de Penélope
Micénicos
Electra: hija de Agamenón y Clitemnestra
Orestes: hijo de Agamenón y Clitemnestra
Clitemnestra: esposa de Agamenón, prima de Penélope
Agamenón: conquistador de Troya, asesinado por Clitemnestra
Ifigenia: hija de Agamenón y Clitemnestra, sacrificada a la diosa Artemisa
Pílades: hermano jurado de Orestes
Iasón: un soldado de Micenas
Rena: criada de Electra
Clito: sacerdote de Apolo
Espartanos
Menelao: rey de Esparta, hermano de Agamenón
Helena: reina de Esparta, prima de Penélope
Nicóstrato: hijo de Menelao
Lefteris: capitán de la guardia de Menelao
Zosime: criada de Helena
Trifosa: criada de Helena
Icario: padre de Penélope
Policasta: esposa de Icario, madre adoptiva de Penélope
Mortales varios, vivos o muertos
Paris: príncipe de Troya
Deífobo: príncipe de Troya
Jantipa: sacerdotisa de Afrodita
Diosas y divinidades varias
Afrodita: diosa del amor y del deseo
Hera: diosa de madres y de esposas
Atenea: diosa de la sabiduría y de la guerra
Artemisa: diosa de la caza
Eris: diosa de la discordia
Las Furias: la venganza personificada
Calipso: una ninfa
Tetis: una ninfa, madre de Aquiles
CAPÍTULO 1
Llegaron a la puerta de mi templo al anochecer, con antorchas encendidas. El fuego que llevaban parecía débil en contraste con el oeste escarlata, pero teñía de oro las líneas de bronce de sus cascos. Los últimos de los devotos se dispersaron ante esos hombres duros de corazón que avanzaban por el sendero estrecho que subía por la curva de la colina. Al aroma a jazmines y a rosa nocturna se sumó la respiración de esos torsos contorneados de manera tan adorable. Semejante fanfarria de brazos aceitados y de piernas curvas no pudo sino notarse desde más de un valle de distancia. Así pues, mi sacerdotisa, la bella Jantipa, los esperaba en lo alto de los tres escalones desiguales que conducían a las columnas del pórtico. Tenía el cabello levantado por encima del rostro, el vestido bajado a la altura de los senos. Había enviado a una de las niñas más jóvenes a buscar un puñado de flores amarillas al santuario para sostenerlas en sus brazos como una madre mimando a su bebé, pero, por desgracia, la niña era demasiado lenta y no llegó a tiempo para completar tan agradable imagen. En cambio, tuvo que quedarse detrás del grupo de sacerdotisas con los pétalos en las manos, retorciendo los dedos como si hubiera un escorpión en el ramillete.
—Bienvenidos, estimados viajeros —exclamó Jantipa cuando los primeros hombres de la columna estuvieron lo suficientemente cerca como para oír su voz grave. Es inaceptable preguntarle la edad a una dama, pero ella había envejecido con verdadera belleza. Llevaba las líneas de los ojos con júbilo, una sonrisa sugerente, y el movimiento de su muñeca fragante parecía decir “a lo mejor ya no soy joven, pero ¡cuántos trucos he aprendido!”. Sin embargo, los hombres que se acercaban no le devolvieron la cortesía. Se formaron en semicírculo a algunos pasos de donde se encontraban las mujeres, rodeando la entrada al templo como si de allí fueran a brotar serpientes. Hacia el oeste, los últimos vestigios del día pintaban el mar calmo con marcas rosas y doradas. La ciudad ubicada a la sombra de mi altar estaba coronada con gaviotas. Las banderas brillantes que se extendían entre las columnas y los pinos alrededor de mi templo se movían sin cesar y tiraban de sus cuerdas.
Entonces, sin mediar palabra, los hombres ataviados en bronce, con el casco sobre la frente y la mano sobre la espada, avanzaron hacia las mujeres. En ese momento, yo me bañaba debajo de mi enramada del Olimpo, disfrutando el néctar que se me acumulaba en el ombligo. En el instante en que sus sandalias pesadas impactaron contra las maderas sagradas de mi templo sagrado, obligué a mis ojos a dejar de contemplar mis partes más bellas, les pedí a mis náyades que interrumpieran sus cabriolas, cosa que hicieron con cierta reticencia, y dirigí la mirada hacia la tierra. A favor de su carácter como sacerdotisa, Jantipa se adelantó de inmediato para bloquear el paso del hombre más cercano. Su nariz quedó apenas por debajo del borde curvo del peto del soldado, y la sonrisa de Jantipa dio paso a una mueca casi de decepción.
—Mis buenos viajeros —proclamó—, si habéis venido a darle las gracias a la generosa diosa Afrodita, entonces sois bienvenidos. Pero no profanamos su santuario con armas ni ofrecemos nada en su nombre sino con la mayor devoción, amistad y regocijo.
El soldado que encabezaba ese grupo (un hombre de barbilla hendida y unos muslos que, en circunstancias normales, me resultarían de lo más cautivadores) pensó por un momento. Entonces apoyó la mano sobre el hombro de mi sacerdotisa y la empujó; ¡realmente empujó a mi sacerdotisa, en mi hogar sagrado! Lo hizo con tanta fuerza que ella tropezó, y habría caído al suelo de no haberla atajado una de las mujeres.
Me erguí. El néctar dorado se desbordó por el borde de la tina y se derramó en charcos brillantes por el suelo de mármol blanco. En mis manos largas y sedosas sobresalían, blancos, mis huesos. Sin apenas notar lo que hacía, maldije al soldado que se había atrevido a tocar de esa manera a mi leal seguidora: él amaría y uniría su corazón a la pasión, y cuando lo hubiera dado todo de sí, lo traicionarían. Y, además, le mutilarían los genitales. No se desafía a Afrodita sin que eso acarree consecuencias por demás explícitas.
Cuando el siguiente hombre se adentró en mi santuario, y luego el siguiente, ambos inconscientes de los ritos y deberes sagrados que se me debían, provoqué un ligero temblor bajo sus pies. Y así sucedió, pues, si bien no soy dada a hacer temblar la tierra, el suelo que sostiene a mis adoradores sabe que no debe resistirse a la voluntad de ni siquiera la más encantadora de las diosas. Pero aquellos insensatos siguieron entrando, y cuando todos los hombres habían cruzado el umbral y ya inspeccionaban el sanctasanctórum de mi templo como quien estudia una oveja en el mercado, alcé los dedos, que aún derramaban un fluido dorado, y me preparé para castigarlos con un destino tan innombrable, con una desazón tan perpetua, con una destrucción de cuerpo y alma tan desagradable que incluso Hera, que tiene un don para lo grotesco, habría girado el rostro hacia otro lado.
Pero antes de que pudiera destruirlos a todos, antes de transformar a cada hombre maldito que se atreviera a retirar con esas manos mugrientas las flores colocadas en el altar o a quitar las mantas de las camas calentitas donde se celebraba la más sagrada comunión entre cuerpo y carne, otra voz retumbó por la red de caminos polvorientos y casas inclinadas que rodeaban mi santuario.
—¡Hombres de Esparta! —gritó, y qué bien habló. Un timbre de voz adorable, una calidad sonora que mostraba a las claras a un capitán de los mares, o un soldado sobre las murallas caídas de la guerra—. ¡Profanadores de este espacio sagrado, es a nosotros a quienes buscáis!
Los hombres que se encontraban dentro del santuario abandonaron su búsqueda y, con la mano apoyada sobre las espadas, volvieron a salir, mientras el atardecer sangriento se colaba por entre las plumas de sus cascos altos. De todos modos, los maldije: que de su vientre brotaran los fluidos más desagradables y que tal padecimiento les llegara de manera lenta, pero irremediable, hasta que se arrojaran a los pies de alguna de mis damas e imploraran piedad. Una vez hecho eso, me permití mostrar un poco de curiosidad sobre los acontecimientos que se desarrollaban frente a mi santuario. ¿Qué clase de desgracia insignificante propia de los mortales perturbaba mi baño nocturno de esa manera?
Donde antes había una hilera de hombres con armadura dando sonoros pisotones en torno a mi santuario, ahora había dos. La primera pertenecía a los hombres malditos con armadura de bronce, dispuestos en una soldadesca línea recta de espaldas al sol poniente, con los labios apretados y los rostros parcialmente ocultos por los cascos que aún pesaban sobre sus frentes. Los otros llevaban capas de un marrón y verde desgastados, sin casco, y se congregaban en un grupo desordenado en la salida del sendero por el que habían llegado.
—Hombres de Esparta —prosiguió el encantador líder de esa segunda manada. “Inflexible”, esa palabra lo definía a la perfección: inflexible tanto en su tono de voz como en su ceño fruncido; por fuerza, a veces no queda sino apreciar a un sujeto de esa índole—. ¿Por qué habéis venido hasta aquí con armas? ¿Por qué cometisteis semejante sacrilegio en este lugar tan pacífico?
Uno de los hombres armados, uno de los que no tardarían en descubrir que su hombría era una protuberancia hinchada y amorfa bajo la túnica, se adelantó.
—Eres Iasón, ¿verdad? Iasón de Micenas.
Iasón (me pareció un nombre muy bonito) tenía una mano sobre su espada, por debajo de la capa, y no dignificó a esos hombres impudentes con una sonrisa o con un gesto de cortesía con la cabeza.
—Lo preguntaré por última vez, y luego os pediré que os retiréis. Esparta no tiene autoridad aquí. Consideraos afortunados de seguir respirando.
Varias manos se aferraron a sus respectivas empuñaduras. La respiración se ralentizó en los pulmones de aquellos que sabían cómo luchar, se aceleró en los de aquellos que aún no estaban familiarizados con el curso sangriento de la violencia. Jantipa ya exhortaba a su gente a entrar al santuario, antes de cerrar y trabar las puertas pesadas contra el mundo exterior. La última curva del sol poniente se mantuvo un momento más por encima de la línea del horizonte. Tal vez fue un pequeño atisbo de curiosidad que superó el deber sagrado de los aurigas celestiales. Luego cayó por debajo del mar hacia occidente y dejó atrás la luz de las lumbres y los ecos escarlata del día que se terminaba.
La mano de Iasón se aferró a su empuñadura y yo le hice palpitar el corazón: “¡Sí! ¡Sí! ¡Hazlo, sí!”. Se estremeció por mi toque celestial, como lo hacen todas las personas cuando Afrodita camina entre ellas, y guie su deseo hasta un punto único de su pecho. “Desenvaina tu espada”, le rogué, “¡elimina a estos profanadores!”. El corazón le latió un poquito más rápido; ¿siente la fortaleza de mi mano sobre su muñeca?, ¿se estremece a causa de una excitación que no logra identificar, el correr de la sangre, los músculos apretados de su pecho? Hay muchos hombres de guerra que han sentido el lugar donde confluyen el miedo, la rabia, el pánico y la lujuria; cuando alguien me desaira, con júbilo me reúno con ellos en ese lugar.
Entonces habló otra voz y acalló el silencio furioso de las manos que se tensaban sobre las espadas, de la inhalación que les llenaba el pecho; una voz tan nueva como familiar. Me sobresalté con sorpresa al oírla, y cuando las palabras de esta otra voz se derramaron como aceite por la oscuridad, sentí en el pecho de Iasón la conmoción de haberla reconocido.
—Mis queridos amigos —dijo—, este es un lugar de amor. Y con amor hemos venido.
Entonces se adelantó otro hombre. No llevaba armadura, sino una capa del color del vino rico que lo había hecho engordar tras partir de Troya. Le adornaba la cabeza una corona de rizos oscuros con trazos grises, y su cráneo reposaba sobre un cuello que se expandía en forma triangular sobre los hombros, por lo que la cabeza, la garganta y el pecho parecían ser un único elemento, en lugar de tres órganos diferentes. No era más alto que los otros hombres, pero sus manos… ¡Qué manos! Tan gruesas y anchas que podrían aplastar el rostro de un herrero con la palma. Manos que arrojaban lanzas, que desgarraban corazones y que blandían espadas, de la clase de manos que no creo que volvamos a ver en Grecia. Esas manos eran lo primero que todos los observadores podrían notar. Cuando volvió a hablar, todos los ojos se elevaron para clavarse en los de él, pero se desviaron de inmediato, pues en esa mirada gélida había algo que solo las Furias podían nombrar. Los labios del hombre formaron una sonrisa que no llegó a sus ojos, y yo, que tengo una memoria tan inabarcable como el cielo estrellado, no pude recordar momento alguno en que los hubiera visto sonreír, salvo una o dos veces, cuando él no era más que un bebé quejumbroso, antes de la época de las maldiciones antiguas y de las guerras más nuevas.
Iasón no soltó la empuñadura de su espada, pero incluso él, mi pequeño guerrero valiente, sintió que su postura vacilaba ante la mirada de aquella figura que avanzaba con brazos abiertos por entre los profanadores. Y, por un momento, ni siquiera yo supe si su sonrisa presagiaba veneración o incendios sacrílegos; si estaba a punto de hacer una ofrenda a mi gloria u ordenar que se encendiera mi santuario. Busqué la respuesta en su alma, y no logré verla. Yo, nacida de la espuma sagrada y del viento del sur, yo miré dentro de su corazón y no pude saberlo, pues, a decir verdad, ni él mismo lo sabía. Pero solo yo tuve miedo.
Entonces volvió a dirigir esa sonrisa hacia Iasón y, con el tono del académico que desea que su alumno forme alguna gran idea por cuenta propia, dijo:
—Mi buen Iasón. Tu honor es tema de conversación incluso en nuestra pequeña, pequeña Esparta. No pensé que fuera a encontrarte en un lugar tan… pintoresco… como este, pero a todas luces ha habido un malentendido. Cuando uno se preocupa por el bienestar de sus seres queridos, por el bien de un reino, por el corazón mismo de Grecia, por la tierra bendita que nos engendró a todos, debe aprender a deshacerse de toda expectativa. De todas las expectativas comunes, si es que esas cosas comunes apartan a un hombre de su deber, incluso de su honor. Creo que tú entiendes estas cosas, ¿verdad?
Iasón no respondió. Era normal; cuando aquel hombre hablaba, muy pocas personas respondían.
—La verdad es que mis hombres están cansados. No deberían estarlo, resulta hasta vergonzoso. Hubo una época en que los hombres, los verdaderos hombres, podían marchar durante cinco noches sin comida ni bebida y aun así luchar y ganar una batalla al llegar a su destino, pero me temo que esa época ya ha pasado, y debemos conformarnos con una clase de hombre más débil. Un hombre insensato. Pues son insensatos quienes vinieron aquí de un modo tan provocador y desconsiderado. Te ofrezco… tres de sus vidas, si lo deseas, como recompensa. Elige a quien quieras.
Si los hombres de Esparta se sintieron perturbados por el hecho de que su líder ofreciera a tres de ellos para que sufrieran una muerte deshonrosa e inmediata, no dieron señal alguna. Tal vez era algo que su rey ya había hecho antes, o tal vez estaban demasiado distraídos con las crecientes molestias en la ingle para comprender todas las implicaciones del asunto que allí acontecía.
Iasón tardó en entender la sinceridad de aquel momento, pero al final meneó la cabeza. Pero eso no era respuesta suficiente. El otro hombre se quedó mirándolo con la cabeza inclinada hacia un lado, como si preguntase “¿No vas a elegir?”, por lo que al fin Iasón respondió:
—Yo… No. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es… más que suficiente.
—¿Mi palabra? Mi palabra. —El hombre saboreó la idea, la sopesó en mente y alma, disfrutó su esencia y luego la volvió a escupir—. Mi buen Iasón, es un placer para mí saber que Micenas tiene hombres como tú. Hombres que confían en… palabras. Mi sobrino está bendecido al contar con tu lealtad. Ahora la necesita. Necesita la lealtad de todos nosotros en estos tiempos. Qué tiempos. —Volvió a hacer una pausa, y volvió a haber un momento en el que Iasón podía hablar y un momento en el que, una vez más, Iasón no tuvo nada que decir. El hombre suspiró: aquella era una conversación decepcionante, pero no lo sorprendió. Estaba acostumbrado al sonido de su propia voz, aunque aún no había averiguado el motivo. Se acercó a Iasón, y al no retroceder el joven, volvió a acercarse, apoyó una mano en el hombro de Iasón, sonrió y le dio un apretón. Suele cascar las nueces haciendo pinza con los dedos, y una vez le retorció la cabeza a un hombre hasta partirle el cuello, sin apenas darse cuenta de lo que hacía. Pero Iasón era valiente; Iasón no se acobardó. Eso satisfizo al hombre. Hoy en día, lo satisfacen muy pocas cosas que no se expresen mediante el lenguaje del dolor.
—Pues bien —murmuró por fin—. Iasón. Iasón de Micenas. Mi buen amigo Iasón. Pues bien. Déjame preguntarte, como tío cariñoso, como sirviente leal, humilde suplicante de nuestro rey de reyes, Orestes de Micenas, tu noble amo, mi querido sobrino. Déjame preguntarte, entonces. Déjame preguntar. —Menelao, rey de Esparta, esposo de Helena, hermano de Agamenón, quien se alzó en la Troya ardiente y pisoteó cabezas de bebés; un hombre que, en el lugar más recóndito de su alma, todas las noches jura ser mi enemigo como si los juramentos de los mortales tuvieran algún significado para los dioses. Ahora se inclina hacia el sudoroso soldado de Micenas, ahora le susurra al oído con una voz que le ha ordenado al mundo que se quebrara—: ¿Dónde mierda está Orestes?
CAPÍTULO 2
Hacia el oeste de la costa de esta tierra que es Grecia, hay una isla dispuesta en el mar como los últimos líquidos de un encuentro insatisfactorio con un amante prematuro. Hera se mostraría espantada si se lo expresara a ella en esos términos, pero una vez que me hubiera regañado sobre mis elecciones lingüísticas, miraría desde el Olimpo en dirección al pequeño escupitajo geográfico al que me refiero y, de hecho, no discreparía.
La isla es Ítaca, trono de reyes. Hay otras islas cerca que son mucho menos miserables y repulsivas. Un ínfimo gusano de agua la separa de las encantadoras colinas de Cefalonia, donde crecen olivos en abundancia y los amantes pueden yacer sobre las arenas del oeste, puras como el agua salada que les acaricia los dedos entrelazados de los pies. Sin embargo, fue en Ítaca, ese pequeño páramo de nada, donde la familia de Ulises, el más astuto de todos los griegos, decidió construir su palacio: una insignificancia árida y seca de rocas negras, ensenadas secretas, espinas y cabras apestosas. Atenea intervendría en este momento e insistiría hasta el cansancio acerca de su importancia estratégica, del estaño y de la plata y del comercio y de bla, bla, bla, pero Atenea no es quien narra esta historia, y por eso podemos regocijarnos. Yo soy una poetisa mucho más sensible, versada en el sutil arte de la pasión y el deseo humanos, y si bien jamás me verían en Ítaca bajo apariencia alguna, ya sea mortal o divina (pues es un lugar completamente pasado de moda, falto de cualquiera de los lujos que una podría requerir), ahora surge una pregunta cuyo resultado podría afectar a los mismísimos dioses, y cuya respuesta hubo de traer incluso a un ser tan culto como yo hasta estas islas miserables.
¿Dónde está Orestes?
O, tal vez, para ser más exactos: ¿Dónde mierda está Orestes?, puesto que Menelao, rey de Esparta, no se libra de recurrir a cierta crudeza apremiante en sus palabras y en sus acciones.
¿Dónde mierda, en verdad?
¿Dónde está el recién coronado rey de Micenas, hijo de Agamenón, el más grande gobernante de la más grande tierra de toda Grecia?
Esas no son preguntas capaces de molestar a alguien como yo. Los reyes van y vienen, pero el amor queda. Por lo tanto, todos estos asuntos de políticas y de monarcas deberían dirigirse a Atenea, o incluso a Zeus, si se molestara en levantar la cabeza de su copa para responder. Sin embargo, admitiré que cuando es Menelao, esposo de mi querida y adorada Helena, quien así inquiere, incluso yo arqueo una ceja perfectamente esculpida para contemplar la respuesta.
Venid, tomad mi mano. Yo no soy la vengativa Hera, ni mi prima Artemisa; yo no os transformaré en un jabalí por atreveros a rozar vuestra piel contra la mía. Mi divina presencia es sobrecogedora, por supuesto, y yo lo entiendo; incluso las ninfas y náyades que me atienden suelen verse superadas por mi fragancia, y son muchas las noches en que, tras encontrar a mi personal incapacitado más allá de toda utilidad, debo servirme mi propia leche caliente. Pero mantened la mirada fija en algún punto distante, y podréis viajar conmigo por los asuntos del pasado y del presente (y tal vez incluso por algunos asuntos venideros), y regresar con cuerpo y mente intactos.
En Ítaca, hay un lugar llamado Fenera.
Incluso para las modestas aspiraciones de Ítaca, se trata de un lugar de mala muerte. Hace mucho tiempo fue una ensenada frecuentada por contrabandistas, bordeada por rocas grises contra las que el mar se frota como una prostituta ebria, con casas de lodo y excremento apartadas de una costa de guijarros. Luego llegaron los invasores, hombres impulsados por la ambición y las intrigas frívolas de los hombres mortales. Lo poco que había de valor en el lugar fue saqueado, robado o incendiado. Aún duermen algunos seres entre las pocas chozas que le hacen frente al viento; algunas pescadoras y las ancianas severas que trinchan mejillones, y otras criaturas que se escurren por las profundidades. Pero el lugar permanece, en su mayor parte, como un monumento a lo que sucede cuando un rey no defiende una isla: polvo, cenizas y el viento salado que proviene del mar.
Por lo general, yo no me dignaría a mirar dos veces un lugar semejante, no. Ni siquiera por las plegarias de los amantes jóvenes que antes se manoseaban con crudeza junto a la orilla. Mis plegarias deberían ser llevadas por una respiración jadeante, quedar atrapadas en susurros secretos o ser cantadas con regocijo cuando el amanecer dorado acaricia la espalda de un amante; no se las debe deformar con un murmullo de “Vamos, enséñame los huevos”. Pero esta noche, con la luna medio llena del otro lado de la bahía, incluso yo dirijo la mirada celestial hacia la tierra y veo un barco impulsado por el golpeteo de remos y el embate de las olas encallar de proa en la orilla de Fenera.
Es una embarcación de lo más curiosa; no se trata ni de una barca de contrabandistas ni de piratas ilirios que llegan a Ítaca para saquear la tierra. Si bien la vela es lisa y carece de marcas, en la proa del barco hay tallado un león rugiendo, y los primeros hombres que saltan a la arena mojada van ataviados con fina lana teñida e iluminados por la luz tenue del aceite que arde dentro del bronce.
Están agradecidos de haber alcanzado tierra. Sus noches en el mar estuvieron plagadas de pesadillas, de despertarse jadeando y gritar por los seres perdidos, con el gusto a sangre entre los labios pese a no haber comido carne, y con las olas violentas que se sacudían y retorcían de la manera más incongruente posible mientras la nave seguía avanzando debajo del cielo gris. El agua dulce les sabía a sal, el pescado salado con el que cenaban tenía gusanos y, si bien no podían verla con ojos mortales, había una nube negra girando en torno a ellos que se elevaba hasta las bóvedas del cielo y chillaba tan agudo que era imperceptible para el oído humano, en la lengua del murciélago que bebe sangre.
Durante unos minutos, esos mismos hombres, con la carne aún caliente por sus placenteros esfuerzos con los remos, se disponen a asegurar la embarcación contra la marea y el viento, de un modo que no es típico de ningún pirata, mientras que otros parten con antorchas a explorar un poco los lindes en ruinas de Fenera. Un gato se sobresalta. Grita y bufa y huye ante el avance de los hombres. Las aves inquietas parlotean entre sí desde las piedras soñolientas, incómodas por esta llegada inesperada de humanidad y sus lumbres, pero incluso ellas se quedan en silencio cuando se da a conocer la presencia más oscura que habita debajo de la cubierta del barco. En la playa se enciende una fogata alimentada con maderos humeantes recogidos en la costa. Se cuelga un toldo por encima, se ubican algunas sillas y cajas sobre las que se sientan otros; ahora hay mujeres que descienden del barco. Se suman a los hombres, con los ojos hundidos por la preocupación nacida del insomnio. La luna se encamina hacia el horizonte, las estrellas giran en torno a su punto celestial, y en el límite mismo de la ruinosa Fenera no son solo los ojos de los lobos los que observan.
Venid, será mejor que no nos quedemos demasiado tiempo junto al barco. Allí se encuentran aquellas a las que incluso yo, nacida del escroto espumoso del mismísimo Urano y, por ende, extraordinaria en mi poder, preferiría evitar.
Dos hombres de esa embarcación se abren paso por las cenizas de la ciudad; uno sostiene una antorcha, el otro una lanza. Deben custodiar los límites de aquel lugar, pero no se les ocurre de qué lo están protegiendo: Ítaca es una isla de mujeres y cabras, y nada más. Uno se detiene para hacer sus necesidades mientras el otro, por cortesía, le da la espalda; al hacerlo, ve a la guerrera.
Está ataviada con cuero y cuchillos. Los cuchillos son su característica más prominente; tiene uno en la cadera izquierda, otro que le cruza la espalda, uno en la muñeca derecha y uno más en cada bota. También lleva una espada que cuelga de la cadera derecha y porta una jabalina. Si se pudiera resistir la distracción ocasionada por una vestimenta tan pasada de moda, podría notarse su cabello corto grisáceo, sus preciosos ojos color avellana; si se lograra un poco más de intimidad, también se vería el cautivador tapiz de cicatrices, tanto gruesas y abultadas como delgadas y plateadas, que recorren su marcada musculatura.
—Eeeh… —comienza a decir el soldado que no está ocupado con su vejiga.
—Me diréis quiénes sois y de dónde venís —declara la mujer, con un volumen y una firmeza que hacen sobresaltar al soldado ocupado, que termina salpicándose con su propia orina antes de poder ocultar con prisa su vergüenza flácida.
—En el nombre de Zeus, ¿quién…?
La mujer no se mueve, no parpadea. La flecha surge desde la oscuridad, detrás de ella, le pasa por encima del hombro y se clava en una pared lodosa que ya comienza a desmoronarse, a una palma de la cabeza del soldado más cercano.
—¿Quiénes sois y de dónde venís? —repite la mujer, y como ninguno de los hombres le responde de inmediato, añade, como si recordase en el último momento algo que le dijeron que no olvidase—: Ítaca se encuentra bajo la protección de Artemisa, la cazadora sagrada. Si sois sus enemigos, no viviréis para decirles a otros que le teman a su nombre.
Los hombres miran a la mujer, luego la flecha clavada junto a sus cabezas, luego la oscuridad de donde provino. Entonces, con bastante sensatez, el hombre que hace un momento llevaba a cabo un acto natural dice, nervioso:
—Ella nos dijo que tú vendrías.
—¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo?
—Debes venir con nosotros al barco. —Y un momento después, tal vez entendiendo que esta es una mujer para la que el verbo “deber” no es la opción más sensata, añade—: Podemos explicarlo todo allí.
—No. Esto es Ítaca. Vosotros venís conmigo.
Estos hombres no son espartanos de Menelao. Son micénicos, y mantuvieron los ojos bien abiertos cuando la reina Clitemnestra gobernaba las tierras de su esposo. Están inusualmente acostumbrados a las mujeres que se niegan a acatar órdenes.
—Debemos ir a buscar a nuestro capitán.
La mujer hace un gesto firme con la cabeza, y los hombres se van sin demora.
No tardan mucho en regresar. La amenaza de uno o más arqueros desconocidos, posiblemente celestiales, que acechan en la oscuridad provoca cierta prisa incluso (si no en particular) entre los veteranos más experimentados. Cuando regresan al límite de Fenera, al lugar donde la luz de las antorchas se encuentra con la oscuridad, la mujer aún aguarda allí, una estatua bañada en bronce, cubierta con pieles de animales. ¿Acaso parpadeó? Pues, claro; parpadeó, se paseó, se impacientó, mantuvo una breve conversación con una de las guardias ataviadas con prendas embarradas que se ocultaban en el confín de la aldea. Y entonces, al oír que los soldados regresaban, volvió a adoptar su posición inalterable, para aparentar que ni el trueno ni el volcán podían apartarla de su deber. Permitidme aseguraros algo, y lo dice alguien que observó con sumo detenimiento a los héroes de Troya: a veces, hasta el propio Paris tenía que ir a cagar a los arbustos, y el encantador Héctor, con su naricita adorable, roncaba como un oso y se pedorreaba como un buey. Allí va la rígida dignidad de los héroes marmóreos.
Los soldados trajeron con ellos a otras dos personas, que, en un alarde de auténtica sensatez, vinieron desarmadas. Uno es un hombre vestido igual que los que lo convocaron, con peto y grebas, una capa raída por el mar en la espalda, el cabello lleno de sal y enredado en torno al rostro exhausto. Su nombre es Pílades, y su amor es de esa clase trágica que arde con tanta intensidad que él no se atreve a expresarlo por temor a que se extinga si lo rechazan y a que, en consecuencia, se apague el fulgor de su propia vida. La otra persona es una mujer. Tiene rostro de cuervo y el alma negra como el plumaje de esas aves, el cabello largo y suelto, descontrolado por los movimientos de su travesía por el mar; tiene el semblante marcado por el hambre y los puños apretados junto al cuerpo. Es ella quien se adelanta hacia la mujer de los cuchillos y, sin temor, extiende la mano derecha, abre los dedos y revela un anillo de oro.
—Soy Electra —proclama—. Hija de Agamenón. Este anillo le perteneció a mi madre, Clitemnestra. Llévaselo a tu reina.
La mujer de los cuchillos observa el oro con suspicacia, como si en cualquier momento fuera a desenrollarse y convertirse en una serpiente mística.
—Yo soy Priene, y solo sirvo a Artemisa —responde, y tal vez habría dicho más, de no haberla interrumpido Electra con un bufido burlón.
—Yo soy Electra —repite—, hija de Agamenón. Mi hermano es Orestes, rey de reyes, el más grande de los griegos, gobernante de Micenas. En esta isla, asesinó a nuestra madre en venganza por sus crímenes, mientras tu reina, Penélope, se mantuvo al margen como una traidora a su propia sangre. Da todos los discursos que quieras sobre dioses y diosas y demás, pero hazlo rápido, y cuando termines, lleva esto en secreto, llévalo deprisa y dáselo a Penélope.
Priene observa el anillo (que, a su manera, considera de una calidad inferior comparado con los caballos de oro en movimiento a los que la gente de su tierra podía dar forma) y a la mujer que lo sostiene. Ya tiene claro que desprecia a Electra y que con gusto los mataría a todos y daría fin a todo el asunto, pero por desgracia… Hay mujeres detrás de ella para con quienes siente que tiene cierta obligación y cuyas vidas se verían complicadas, como mínimo, si de pronto toda Ítaca ardiera en una guerra de venganza feroz. Hoy en día los mares están llenos de hombres crispados: veteranos de Troya que no recibieron lo que les correspondía y sus hijos, quienes solo ahora comienzan a entender que nunca se los considerará tan grandiosos como sus padres.
Con todo esto en mente, ella toma el anillo, se lo guarda entre las pieles más cercanas a su pecho y observa a Electra para comprobar si esa intimidad genera alguna reacción que justifique recurrir al filo y la flecha. Como eso no sucede, hace un gesto de asentimiento.
—No salgáis de la playa —los increpa—. Si lo hacéis, moriréis.
—Nunca le he tenido miedo al olvido del río de Hades —responde Electra con la suavidad de un arroyo de montaña, y Priene tiene suficiente experiencia matando para ver que dice la verdad y suficiente sabiduría para preguntarse por qué.
Priene les da la espalda, sin temor a los hombres de Micenas y su reina, y se aleja hacia la oscuridad, que aún observa.
CAPÍTULO 3
En el palacio de Ulises, una reina yace y sueña.
Los poetas afirman que ella soñará con estas cosas:
Su esposo, tal y como lo vio hace casi veinte años, tal vez con un brillo agregado de heroísmo que le ensancha el pecho, le tiñe el cabello de dorado, le infla los brazos de arquero y le coloca risas en los labios. Aún eran jóvenes cuando él se marchó; ella más joven que él. Antes de que los micénicos llegaran para llevarse a Ulises a Troya, ella solía encontrarlo por las noches sosteniendo a su hijo recién nacido y gorjeando todas sus esperanzas ante el rostro desconcertado del bebé regordete: “¡Gu-guu, sí, gu-guu!, ¿quién es un pequeño héroe?, sí, tú lo eres, ¡gu-guuuu!”.
O, si no sueña con Ulises, con quien sin duda debe soñar, tal vez sueña con:
Telémaco, ese mismo bebé, que ahora ya casi ha crecido. Se embarcó en busca de su padre, o del cadáver de su padre; ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Es un poco más alto que lo que era su padre (eso sería a causa de la sangre espartana de su abuelo), pero también de tez más clara, con una palidez muy similar a la del mar en invierno. Esa sería la influencia de su abuela, la náyade que parió a Penélope y la arrojó a los brazos de su padre gritando alegremente: “¡Es toda tuya! ¡Adióoos!”.
Telémaco no le dijo a Penélope que partiría de Ítaca. No creyó que ella lloraría al verlo partir, pero sí lo hizo, con los ojos enrojecidos, sin parar de moquear; la clase de llanto desagradable que solo una madre podría apreciar.
Estos son los dos sueños más aceptables para una reina. También hay un tercer sueño del que algunos de los poetas más pícaros podrían hablar, si las cosas salieran terriblemente mal. Pues en los salones irregulares del palacio, en los pequeños cuartos traseros construidos en el borde de algún acantilado, en las chozas disfrazadas de moradas dignas de un huésped y a lo largo de las casas, los albergues y los tugurios de la ciudad, los pretendientes duermen en su estupor ebrio; los jóvenes de Grecia reunidos para ganar la mano, y la corona, de la dama de Ítaca. ¿Acaso sueña con esos sujetos y sus pavoneos? El poeta devoto exclama: “¡No, no! ¡No la esposa de Ulises! ¡Ella no! La meditación casta de secarle el ceño fruncido a su esposo, nada más”. Pero el poeta más bien ordinario…, pues bien, él se inclina y susurra: “Ha pasado demasiado tiempo como para seguir yaciendo en una cama fría y vacía”.
Penélope sabe (sí, hasta los sueños de Penélope lo entienden) que, si llegara a mostrarse como cualquier cosa que no sea una reina inmaculadamente casta, los poetas sin lugar a duda la tildarían de puta en sus canciones.
¿Y con qué sueña, en realidad, esta mujer que duerme en su cama solitaria?
Me inclino hacia el entramado de sus pensamientos para seguir el hilo de la telaraña, y allí, temblando en su red, ella sueña con…
Esquilar ovejas.
En sus sueños, la oveja está sentada con las patas arriba, el trasero hacia abajo, sujeta entre las rodillas de Penélope mientras ella corta el pelaje greñudo de lana y deja a la vista la delgada criatura de verano que hay debajo. Sus criadas recolectan la lana y la apilan en cestos, y apenas termina con el primer animal, que la mira, confundido, con esos enormes ojos amarillos, comienza con el siguiente y el siguiente y el siguiente y…
¿Acaso se trata de alguna metáfora?
Pero no. Como yo soy la diosa del deseo, permitidme declarar que no hay ninguna peculiaridad ni predilección en su mente, que no hay ningún pastor amoroso que la espere, ni la apasionante sugerencia de una pasión truncada. Penélope sueña con ovejas porque, al final del día, debe administrar un reino, y al no poder hacerlo por los medios tradicionales del saqueo y el robo al que suelen recurrir los reyes, se ha visto obligada a centrarse en cuestiones secundarias como la agricultura, la industria y el comercio. Ergo, por cada momento que se pasa suspirando mientras observa las aguas agitadas que la separan tanto de su esposo como de su hijo, hay veinte dedicados a los asuntos relacionados con las aguas residuales, el estiércol y la calidad de la tierra; treinta y cinco al negocio de la cría de cabras; cuarenta al estaño y el ámbar que circulan por sus puertos; veintitrés a los olivares; veintidós a los asuntos domésticos; cinco a las colmenas; quince a las diferentes industrias relacionadas con el tejido, la costura y la pedrería a las que se dedican las mujeres de su hogar; doce a asuntos de leña y casi cincuenta a la pesca. El hedor a pescado que domina la isla es tal que incluso mi perfume celestial queda contaminado.
Por desgracia, fuera cual fuese el sueño que la posteridad reclamase para Penélope esta noche, queda interrumpido de manera total e irremediable cuando Priene entra por la ventana de la habitación.
¡Cuántos encuentros maravillosos comenzaron de esta manera! Estate quieto, mi excitado corazoncito; y, aun así, qué decepcionante me resulta el modo en el que Priene anuncia su presencia mientras la tenue luz del amanecer se desliza por sobre las piedras grises de Ítaca, con un mundano, pero fuerte y claro “¡Oye! ¡Despiértate!”.
Penélope se despierta y, pese a que su mente sigue impregnada con el olor a lana y el balido de los animales esquilados, su mano va de inmediato hacia el cuchillo que mantiene oculto debajo de las mantas tejidas de su cama y lo extrae de la funda para apuntarlo hacia la sombra de la mujer que interrumpió su sueño de manera tan grosera.
Priene observa el arma sin temor ni sorpresa, bastante lejos del alcance del brazo de la reina. Luego, tras esperar un momento más para que Penélope parpadee y conjure en sus ojos una leve apariencia de conciencia, le dice:
—Hay un barco micénico oculto en la ensenada de contrabandistas de Fenera. Veintinueve hombres armados, diez mujeres. Hay una muchacha que dice ser Electra, hija de Agamenón, y me dio este anillo. ¿Los matamos a todos?
Penélope se encuentra en ese punto de la vida de una mujer en el que ha encontrado esa seguridad de sí misma que la torna radiante, hermosa, esplendorosa para el corazón y para la vista; o, en su forcejeo violento en pos de su identidad, ha regresado de un modo de lo más irregular a un pasado de juventud y se pinta el rostro con cera y plomo y se frota el cabello con henna, con la esperanza de ganar un poquito más de tiempo para aprender a amar los cambios que ve en su semblante al mirarse en el espejo de agua.
Penélope no suele observar su rostro. Es prima de la mismísima Helena; lo suficientemente lejana como para no compartir nada de la belleza de la otra reina, pero lo suficientemente cercana para que su falta de atractivo resulte notable cuando se las ve una junto a la otra. Cuando era una joven novia, se echaba el cabello oscuro hacia atrás y le preocupaba que sus mejillas pálidas no se sonrojaran lo suficiente al gusto de su esposo, o que cuando el sol le atizara los hombros le dejara una desagradable tonalidad de langosta. Después de perseguir durante veinte años al ganado por las escarpadas islas de su reino disperso, de vela y aparejo y sal y mierda, le han mancillado esta faceta de su carácter, y ni siquiera (o, tal vez, especialmente) la llegada de los pretendientes puede encenderla de nuevo. Y, de este modo, una Penélope completamente desaliñada se yergue en su cama. Blande un cuchillo en el aire, con el cabello parecido a un nido roto sobre el cráneo, los ojos brillantes en un rostro grisáceo, el tono acuoso de la piel un tanto dañado por las intensas erosiones del cielo de verano, las mejillas agotadas por el viento del mar. Son cualidades que le atribuye a su dolor de mujer, cuando recuerda hacerlo.
Hay una pausa en cuyo transcurso la conciencia alcanza al hecho, y por fin dice:
—¿Priene?
Priene, capitana de un ejército que no debería existir, espera de brazos cruzados junto a la ventana. Sabe dónde está la puerta y cómo usar las escaleras; pero a esta guerrera no tardaron en desagradarle los pasajes secretos del palacio, protegidos por las criadas de Penélope, y prefiere un modo de acceso más directo a su ocasional empleadora y tal vez reina.
—El anillo —declara y deja caer la gruesa banda de oro sobre la palma sorprendida de Penélope; hace caso omiso de la hoja que aún se mece vagamente en dirección a su rostro.
Penélope parpadea, baja la daga lentamente, como si ahora hubiera olvidado que la tenía en la mano, mira fijo el anillo, lo sostiene en alto, estira el cuello para observarlo con detenimiento contra la luz tenue del amanecer, no logra verlo en detalle, se levanta y un pliegue del camisón se le abulta con una soltura bastante atractiva alrededor de la curva de los hombros; camina hasta la ventana, vuelve a sostener en alto el anillo, lo estudia, y respira hondo.
Esa es la mayor reacción que dejará entrever por un rato, y sorprende hasta a Priene, que se acerca un poco más.
—¿Y bien? —pregunta—. ¿Estamos en guerra?
—¿Estás segura de que es Electra? —repregunta Penélope—. ¿Pequeña, furiosa, proclive a cubrirse de cenizas como un rasgo de estilo?
—Sus hombres eran micénicos. —Priene ha matado a muchos micénicos; sabe cómo son—. Y no veo por qué alguien habría de mentir acerca de ser la hija del tirano maldito.
—Por favor, si mataste a alguno, dímelo ahora —dice Penélope suspirando—. Prefiero no pasar vergüenza después a causa de la revelación. —Su voz se ubica en un lugar elegido con cuidado; no va a decirle a su capitana de las islas que no asesine a hombres armados que llegan de pronto a su tierra, pero se sentirá decepcionada si esa acción se llevó a cabo con imprudencia.
—Me contuve —responde Priene refunfuñando—. Pero la noche es cerrada y a veces hay accidentes cuando los barcos atracan en ensenadas de contrabandistas. ¿Conoces el anillo?
—Despierta a Eos y a Autónoe —responde Penélope mientras sujeta en el puño el anillo, aún caliente por el tacto de Priene—. Diles que necesitamos caballos.
CAPÍTULO 4
Érase una vez un banquete de bodas.
Tengo sentimientos encontrados acerca de las bodas. Por un lado, me paso toda la ceremonia lloriqueando, y si bien mis lágrimas son siempre diamantes que se acumulan en la perfección plateada de mis ojos, no queda bien que un invitado distraiga la atención de las emociones, más escénicas pero más importantes, del novio, de la novia y, por supuesto, de las suegras. ¿Qué puedo decir? Mi alma desborda de empatía.
Ahora bien, tal vez haya quien os diga que una boda es una celebración del amor verdadero, una convergencia devota con la que se entreteje un nudo para la eternidad, pero permitidme aseguraros que la función principal de un banquete de esta naturaleza es su infalible capacidad de provocar separaciones entre las parejas de novios que hasta ese momento pensaban que tenían una relación sólida. Está muy bien caminar de la mano y darse un tierno beso furtivo cuando el viento del oeste recorre el mar de medianoche, pero hay algo en el hecho de observar la realidad del compromiso, por no mencionar el consumo abundante de comida rica en grasas y de vino fuerte, que puede llevarlo a uno a centrarse en los aspectos negativos de una relación. Por ende, ninguna boda está completa sin un rincón debajo de un árbol frutal bien cargado en el que las jóvenes se sienten a llorar, abandonadas por sus amantes y sus sueños. De todos modos, yo prefiero que sufran un rechazo rápido causado por el falso deseo antes que la angustia lenta de una vida transcurrida sin el amor más puro y verdadero.
Las bodas también conllevan dos de los procesos más espantosos e insoportables que se deba sufrir: los discursos pronunciados por viejos aburridos que solo se interesan en sí mismos y la funesta conversación trivial con los parientes.
Y así fue como me encontré en la boda de Peleo y Tetis, sentada a la mesa con Hera y Atenea.
Hera, diosa de esposas y de madres. Durante los últimos meses, Zeus, su esposo, la acusó de entrometerse en los asuntos de los mortales. “Siempre entrometiéndose”, dice él, “¡siempre interfiriendo con los reinos de los hombres!”. Los hombres, en concreto, son zona prohibida para ella. Puede entretenerse con mujeres, con madres, con criaturas inferiores como ellas tanto como le venga en gana, sin que nadie se dé cuenta, sin que a nadie le importe. Es a los hombres a quienes Zeus pone objeciones. Las mujeres que buscan interferir en los asuntos de un hombre siempre empeoran las cosas, y Hera, como la diosa que se encuentra por encima de todas las de su sexo, debe tomárselo en serio. Sin importar si desea hacerlo o no.
Su belleza se encuentra disminuida, abatida. Para complacer a su esposo, debe ser radiante, gloriosa, una criatura de la más alta divinidad. Pero si su brillo es demasiado intenso, Zeus grita que es una ramera, una desvergonzada, una puta…, igual que Afrodita, de hecho. Él no sabe dónde está ubicada la línea que separa a aquella cuya belleza es meramente complaciente de aquella cuya belleza es una fanfarria inaceptable, pero lo sabe con toda certeza cuando lo ve, y por lo tanto hoy Hera tiene el cabello demasiado brillante y mañana lo tendrá demasiado soso. Hoy sus labios sonríen con demasiada intensidad, mañana tendrá una mueca que la hace parecer una desgracia envejecida. Ayer tenía el pecho demasiado expuesto, algo grotesco. Ahora es una frígida, una esposa estéril cuyo único hijo amado es mi hermoso Hefesto, a quien los demás tildan de tonto deforme.
Y así es como la belleza de Hera se desvanece, arrancada de su cuerpo por manos de otros, extirpada de su carne de una sola tajada, lo que la deja nada más que como una estatua pintada. Hubo una época en la que esto no sucedía, una época en la que ella se rebeló contra el mismísimo Zeus, pero él la encadenó después de que Tetis, la madre de Aquiles, expusiera sus planes. Por ende, podría decirse que la invitación de Hera a la boda de la ninfa que la traicionó fue un abuso.
Decir que la conversación no fluía con libertad desde la Madre Hera, que se sentaba a mi izquierda, equivaldría a afirmar que un hombre a quien se le cubren con hielo las partes pudendas mientras se le explican los fundamentos del embalsamamiento no siente cómo se encienden las llamas de la pasión sensual. Es cierto, las flores caían de los árboles y el rocío perfumado veteaba la hierba, y todas las cosas eran tan perfectas como podían serlo en el jardín de las Hespérides, pero eso no iba a hacer mella en el latente malhumor de Hera.
¿Y qué pasaba con la conversación a mi derecha?
Por desgracia, allí tampoco había manera de entretenerse, pues allí estaba sentada Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría. Como se trataba de una boda, había dejado peto y escudo en el Olimpo, pero su espada colgaba del respaldo de la silla, donde otras mujeres tal vez habrían colocado un chal más apropiado para la ocasión. Probaba algo de la comida que se le servía, la cantidad exacta para mostrarse cortés con la anfitriona y ni un bocado más, pues tampoco toleraba demasiado a Tetis. Puede que los desconocidos que la observaban no lo supieran, pues siempre tuvo facilidad para extender algún amable “que tus hijos te traigan gloria con sus victorias” y cosas así, pero mientras Zeus pronunciaba un discurso monótono y repleto de autoindulgencia, eché una mirada a los ojos de mi prima Atenea y solo vi el filo de la hoja que brillaba sobre la sonrisa de tiburón.
—Ay, ¿no es este un acontecimiento encantador? —opiné, y como, en una boda, una mesa de tres mujeres sumidas en un silencio hosco le puede echar a perder el buen humor a todo el mundo, comencé a farfullar acerca de ningún asunto en concreto, y sobre esto y aquello y lo de más allá, consciente de que si Hera y Atenea deseaban hacerme callar o unírseme, eran perfectamente capaces de ejercer su libre albedrío en ese sentido. También disfrutaba de la libertad de poder hablar con (aunque, para ser sincera, debería decir “hablarle a”) mi familia femenina a sabiendas que los hombres no nos prestaban atención; en los banquetes del Olimpo apenas si puedo abrir la boca sin que Zeus se ponga a bufar por el menor de mis comentarios como si fuera una obscenidad, o sin que Hermes haga algún chiste chabacano sobre genitales.
Aun así, con la mejor voluntad del mundo, debo decir que, para cuando Eris hizo su jugarreta, todo el banquete nupcial se estaba tornando bastante insoportable. Los centauros bebían copiosamente y se estaban acercando al grado de ebriedad en el que todo el mundo convendría en que lo más sensato sería que la novia se largase de ahí antes de que comenzaran las conversaciones sobre “poner a prueba” (por no decir “comprobar”) la hombría de alguno de ellos en las mujeres cercanas. Ares, por su parte, había hecho traer su toro favorito y decía disparates sobre los vapores de sus ancas, o algo así. Me gusta disfrutar a Ares de vez en cuando. Mi pobre y querido esposo Hefesto lleva tanto tiempo oyendo la cantinela de que es un hombre a medias, despreciable, diminuto y solo digno de burlas, que ahora él mismo lo cree, y por muchos ánimos que he tratado de infundirle para que tenga fe en sus habilidades románticas y sensuales, cada vez que viene a mi lado me tapa los ojos con las manos como si se sintiera demasiado avergonzado para permitirme mirarlo mientras él hace lo suyo, y me tilda de asquerosa cada vez que lo toco con la ternura de una amante. Entiendo que no soy yo la asquerosa. Él siente asco de sí mismo, y por ende, le desagrada cualquiera que lo considere hermoso. Y así son las cosas.
Dadas esas circunstancias, aguantar a Ares durante quince minutos después de la cena es, como mínimo, una experiencia sensual diferente para estimular los sentidos, aunque se puede volver un tanto tedioso estar con un hombre que vocifera con insistencia que no tiene nada que probar y que, luego, debe pasarse un buen tiempo probándose a sí mismo de maneras apresuradas y penetrantes. Alguna vez intenté decirle de buen modo que no era una carrera. En el supuesto de que me oyera, simuló que no.
Pues bien, esa era la situación, y vaya si se estaba poniendo por demás ruidosa. Atenea, Hera y yo nos dirigíamos hacia las puertas de oro, en el linde del jardín bendecido de las Hespérides, con un “gracias, hermosa noche, hasta pronto” (irse de una boda siempre se demora una eternidad), cuando Eris, la diosa de la discordia, arrojó su manzana dorada por la puerta. A título personal, creo que es un verdadero placer tener a Eris en cualquier boda, sobre todo cuando comienza el baile, pero la mojigata engreída de Tetis se negó a invitarla. Bueno, muy mal por ella y, fiuuu, allá va la manzana de oro, con “para la más bella” escrito en la cáscara brillante, y pum, da contra la sandalia de Atenea, y “ay, madre”, dicen nuestros ojos en el momento en que las tres la vemos y nos miramos entre nosotras, y antes de que pudierais murmurar “mejor será que no te impliques, cariño”, Hermes, el niño soso del grupo, ya la ha tomado y la sostiene en alto para que todos la vean.
—¡Jo, jo, jo! —grita él, o algo similar—. ¡Para la más bella! ¿Y quién podría ser?
Naturalmente, y por supuesto, la más bella soy yo. Pero admito que el modo en que Hera enderezó la espalda no fue un mero acto de resiliencia por parte de una reina, sino también el desafío de una superviviente, de alguien que ha sido conquistada y conquistada y conquistada y que de todas maneras seguirá levantándose. Y Atenea, dama de bronce y hielo, que le dio el olivo a su pueblo y quien ella sola, además de Zeus, puede blandir el rayo y el trueno, tiene en los ojos un poder y una presencia que harían temblar a los mismísimos titanes. ¿Y yo? Incluso Zeus me teme, pues mi poder es el mayor de todos; la que crea y enmienda el corazón roto, la que lleva el deseo, la dama del amor.
Todas deberíamos haber objetado. Con candidez, con alegría, deberíamos habernos tomado de la mano y dicho: “¡No, tú, mi bella prima! ¡Ay no, tú, mi buena hermana!”. Habría sido una imagen encantadora, sobre todo en una boda. Podríamos haber sido algo incisivas, astutas, mordaces, pero también encantadoras, algo íntimo que ningún hombre podría entender jamás. En cambio, las tres nos quedamos anonadadas y Zeus desvió por un momento la atención de una náyade temblorosa y exclamó:
—¿Quién, en verdad? ¡Debemos decidirlo!
Por supuesto, todos comenzaron a insistir de inmediato en que solo Zeus podía juzgar, puesto que él es el rey de los dioses, pero él, con un brillo casi imperceptible en el ojo, se negó con el pretexto de que tendría que elegir a Hera por ser su esposa y que, por ende, era parcial en ese asunto, algo impropio del renombrado árbitro de la moderación que es. No, no, no: necesitaban un juez independiente, alguien que fuera por completo ajeno a los asuntos celestiales y al reinado de lo divino. “Tú, el buen joven que estaba elogiando el toro de Ares, ¡tú elige una!”.
A mi lado, sentí que Atenea se ponía rígida como una lanza. Oí una leve inhalación de Hera, pero la vieja reina no mostró más gestos, no se inclinó, no se quebró cuando aquel muchacho, que era poco más que un niño, dio un paso adelante.
El muchacho debería haber rogado. Debería haberse encogido de miedo. Debería haber llorado, haberse arrastrado por tener la osadía de mirar a una diosa de arriba abajo, ni hablar de mirarla a los ojos. Debería habernos besado los pies. En cambio, ese insignificante mortal caminó de una a la otra y nos examinó como a una oveja galardonada, mientras los centauros interrumpían su celo para aplaudir y los invitados prorrumpían en vítores y gritaban su opinión y todo tipo de consejos personales.
¿Amé a Paris en ese momento?
En realidad, no. He visto suficientes hombres decirle a una mujer “no eres mi tipo” en un intento de engañarla y hacer que ella se postrara ante él, aprovechando el miedo al rechazo para conquistarla y controlarla. Hay poder en esa arrogancia, una fuerza que es fascinante, incluso para los dioses, pero solo durante un momento muy breve.
Pero entonces hubo un pequeño momento de redención para Paris, un atisbo de los encantos que algún día lo redimirían para conmigo, que le otorgarían cierto interés a mis hermosos ojos. Tras haber hecho alarde de inspeccionarnos, retrocedió, hizo una reverencia y con un ademán ostentoso se volvió hacia la multitud.
—Las tres son demasiado hermosas, demasiado majestuosas, demasiado parecidas en su maravilla. ¡No puedo elegir entre semejantes criaturas llenas de perfección!
Sentí que Hera se relajaba de manera casi imperceptible junto a mí, y yo también estaba lista para darle una palmada en el hombro al joven y felicitarlo por no quedar como un completo estúpido. Pero Atenea permaneció rígida y helada, con los dedos retorcidos como si se dispusiera a desenvainar una espada, y eso debería haberme servido de advertencia.
—¿No puedes elegir? —preguntó Zeus, pensativo—. ¡Entonces está claro que no las has mirado lo suficiente!
Los hombres entendieron antes que nosotras qué significaba eso, pues rugieron su aprobación y se rieron y aplaudieron y dijeron que era la mejor idea de la historia. “¡Qué divertido! ¡Qué noción tan absolutamente brillante!”.
—No, yo… —comenzó a decir Hera, pero el rugido de las voces la silenció, y giró el rostro hacia el viento antes de que alguien llegara a ver cómo las lágrimas se le acumulaban en esos hermosos ojos ardientes. La respiración de Atenea era rápida y superficial, pero no habló, no honró a esos hombres con su voz, no santificó sus barbaridades con nada más que lo que debía hacerse.
Entonces Hermes nos guio, cargando a Paris sobre su espalda, hasta el manantial sagrado que se alza en la base del monte Ida, y con esos ojitos pequeños y desagradables brillando en ese rostro chato nos invitó a desvestirnos. Paris se quedó un tanto rezagado, haciendo todo lo posible por ser, si no discreto, al menos ligeramente respetuoso. Zeus estaba a su lado y le apoyaba una mano en el hombro. La luna estaba llena y oscurecía las estrellas vigilantes. El agua del manantial brillaba con esa perfecta frescura que hace centellear la piel durante las noches cálidas, pues todas las noches son cálidas cuando tres diosas se bañan a la sombra de la montaña.