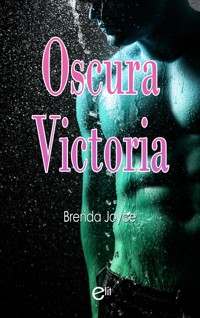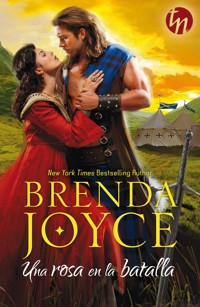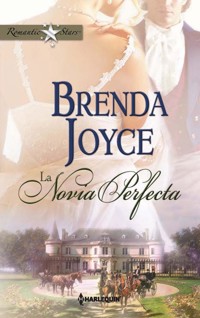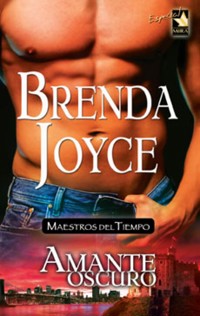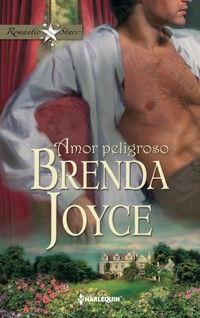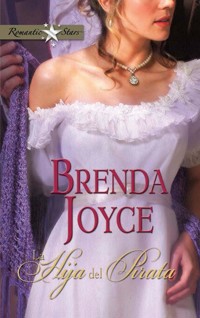
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Amanda Carre era hija de un pirata, y no sabía nada sobre el refinamiento de la alta sociedad. Como estaba sola en el mundo, nunca había dependido de nadie, hasta que el destino intervino al poner en su camino a Cliff de Warenne, que la rescató de la multitud durante la ejecución de su padre. Debido a la situación, Amanda tuvo que partir hacia Inglaterra para encontrarse con la madre a la que nunca conoció, en compañía de un mujeriego empedernido... Un mujeriego que también era el mayor corsario de la época. El honor exigía que llevara a la hermosa e indómita muchacha a Londres para que se encontrara con su madre, y Cliff sabía que debía silenciar la atracción que sentía por ella. Era consciente de que no estaba preparada para entrar en la alta sociedad londinense, así que no le quedó más remedio que convertirse en su tutor, instruirla para conseguir que se convirtiera en una dama... y encontrarle un buen partido; sin embargo, cada vez le resultaba más difícil ocultar la pasión explosiva que lo abrumaba... hasta que Amanda hizo su impresionante debut y decidió tomar las riendas de la situación. Al fin era toda una dama, y el corazón de Cliff estaba a punto de quedar cautivo... "Brenda Joyce nos ofrece su amable sentido del humor y su habilidad a la hora de contar historias para crear unos ingeniosos y coherentes personajes" Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc. Todos los derechos reservados.
LA HIJA DEL PIRATA, Nº 58 - enero 2012
Título original: A Lady at Last
Publicada originalmente por HQN™ Books
Publicado en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-422-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Para mi hermana, Jamie, sin quien esta historia no hubiera sido posible. Su vida me inspiró la vida de Amanda. ¡Ojalá ella hubiera tenido un héroe que la rescatara! Sé que ella se estará burlando de mí, sin poder creer que su hermana mayor siga siendo una loca romántica. Supongo que es una tontería…
Jamie, esto es para ti.
Uno
King’s House, 20 de junio de 1820
Le hacía gracia que le consideraran el mejor caballero corsario de su época. «Caballero» y «corsario» eran dos palabras que jamás deberían pronunciarse en la misma frase, aunque él mismo fuera una excepción de la regla. Cliff de Warenne, tercer y menor hijo del conde de Adare, contempló con expresión adusta el patíbulo recientemente construido. Sí, era cierto que nunca había perdido una batalla ni a su presa, pero no se tomaba la muerte a la ligera. Según sus estimaciones, ya había usado unas seis vidas por lo menos, y esperaba que le quedaran tres más como mínimo.
Las ejecuciones en la horca solían ser las que atraían a más gente. Granujas, terratenientes, damas y rameras llegaban a la ciudad para presenciar el ajusticiamiento del pirata. Al día siguiente esperarían ansiosos y llenos de excitación, aplaudirían y gritarían con entusiasmo cuando el cuello del pirata se rompiera con un sonoro chasquido.
Cliff era un hombre alto y bronceado. Tenía el pelo largo y de un tono leonado con reflejos dorados, y los brillantes ojos azules que caracterizaban a los hombres de la familia De Warenne. Vestía unas botas altas, unos pantalones blancos de ante y una sencilla camisa de lino, y estaba bien armado. Incluso cuando se encontraba entre la alta sociedad solía llevar una daga bajo el cinturón y un estilete en la bota, ya que había conseguido su fortuna por la vía dura y se había ganado una buena cantidad de enemigos; en todo caso, en las islas no tenía tiempo para preocuparse por la moda.
De repente, se dio cuenta de que iba a llegar tarde a su cita con el gobernador colonial, pero en ese momento estaban entrando en la plaza tres damas muy elegantes, entre las que había una especialmente hermosa. Las mujeres empezaron a susurrar con excitación en cuanto lo vieron. Era obvio que se dirigían hacia el patíbulo, para observar el lugar donde iba a celebrarse la ejecución al día siguiente. En condiciones normales ya estaría decidiendo con cuál de ellas iba a acostarse, pero le dio repugnancia el interés morboso que mostraban por la ejecución.
Con la imponente entrada de King’s House, la residencia del gobernador, a su espalda, las observó mientras se acercaban al patíbulo. La fascinación que despertaba en las damas de la alta sociedad le resultaba de lo más conveniente, porque al igual que el resto de los hombres De Warenne, era muy viril. La rubia era la esposa del dueño de una plantación al que conocía bien, pero la belleza morena debía de haber llegado recientemente a la isla. Ella le lanzó una sonrisa. Era obvio que sabía quién era y lo que era… y estaba claro que se mostraba dispuesta a ofrecerle sus servicios, en caso de que estuviera interesado en aceptarlos.
Pero no lo estaba, así que se limitó a saludarla con amabilidad con un gesto de la cabeza. Ella le sostuvo la mirada por un instante, y al final se giró. Él era un noble y un comerciante cuando no estaba ocupado aceptando patentes de corso, pero las murmuraciones que lo tildaban de canalla y ladrón lo seguían de todas formas; de hecho, una amante especialmente apasionada le había llamado pirata. Lo cierto era que, a pesar de que había recibido la educación de un caballero, se encontraba más cómodo en Spanish Town que en Dublín, en Kingston que en Londres, y no lo ocultaba. Nadie podía ser un caballero estando en la cubierta de un barco, en medio de una cacería; en esas circunstancias, la nobleza podía acarrear la muerte.
En todo caso, los rumores nunca le habían importado. Se había construido la vida que había deseado sin la ayuda de su padre, y se había ganado a pulso que le consideraran uno de los más grandes navegantes de su época. A pesar de lo mucho que echaba de menos Irlanda, que era el lugar más hermoso del mundo, en su navío era libre. Incluso cuando estaba en el condado, rodeado de la familia a la que adoraba, era consciente de lo diferente que era de sus dos hermanos, el heredero y el segundo en la línea de sucesión al título. Ellos debían cargar con un montón de obligaciones y responsabilidades, y en comparación él era un verdadero corsario. La sociedad le acusaba de ser diferente, se decía que era un excéntrico y que no encajaba, y era cierto.
Justo antes de que se volviera para entrar en King’s House, dos damas más se unieron a las anteriores. En la plaza cada vez había más gente. Un caballero al que reconoció, un próspero comerciante de Kingston y varios marineros también se habían acercado a las mujeres.
–Espero que esté disfrutando de su última comida –comentó uno de los marineros, con una carcajada.
–¿Es cierto que le cortó el cuello a un oficial de la armada inglesa, y que pintó su camarote con la sangre? –dijo una de las damas.
–Es una vieja tradición pirata –le contestó el hombre, con una sonrisa.
Cliff hizo una mueca al oír aquella tontería.
–¿Ajustician a muchos piratas en este lugar? –dijo la bella morena, claramente fascinada.
Cliff se volvió con desagrado. La ejecución iba a ser un circo, y lo más irónico era que Rodney Carre era uno de los piratas menos amenazadores y con menos éxito que habían surcado los mares. Iban a ahorcarlo porque el gobernador Woods estaba empeñado en impartir un castigo ejemplar fuera como fuese. Los crímenes de Carre eran insignificantes en comparación con los de los canallas despiadados que abundaban en el Caribe, pero el tipo había sido lo bastante inepto como para dejar que lo atraparan.
Le conocía, aunque de forma superficial. La casa que él tenía en la isla, Windsong, estaba en el extremo noroeste de la calle del puerto, y a Carre solía vérsele a menudo carenando su barco o descargando la mercancía. A lo largo de los últimos doce años no debían de haber intercambiado más que varias docenas de palabras, y por regla general se limitaban a saludarse con la cabeza cuando se veían. No había razón alguna para que le afectara la ejecución de aquel hombre.
–¿Van a colgar también a la hija del pirata? –preguntó una de las mujeres con excitación.
–No han atrapado a La Sauvage –dijo el caballero–. Además, no creo que nadie de esta isla quiera acusarla de nada.
Cliff se dio cuenta del motivo de su desazón: Carre tenía una hija, que iba a quedar huérfana. Era demasiado joven para que la acusaran de piratería, pero había navegado junto a su padre.
Se dijo con firmeza que aquello no era asunto suyo, pero mientras iba hacia King’s House la recordó con total claridad. La había visto alguna vez, nadando como una marsopa vestida con una simple camisola, o de pie en la proa de su barco, desafiando al viento y al mar con actitud temeraria. No la conocía, pero al igual que el resto de los habitantes de la isla, podía reconocerla al instante; al parecer, la joven corría a sus anchas por las playas y por las calles de la ciudad, y su larga y salvaje melena del color de la luna contribuía a que fuera imposible pasarla por alto. Era indómita y libre, y él llevaba años admirándola desde la distancia.
Se sintió incómodo, y decidió pensar en otra cosa; al fin y al cabo, al día siguiente ni siquiera estaría en Spanish Town cuando colgaran a Carre. Se preguntó por qué le habría hecho llamar el gobernador. Eran amigos, y habían trabajado juntos a menudo en asuntos de política concernientes a la isla e incluso en temas de legislación. Él había aceptado dos encargos suyos de momento, y en ambas ocasiones había logrado capturar a los piratas en cuestión. Woods era un político y un gobernador decidido al que respetaba… e incluso habían salido de juerga juntos varias veces, porque al gobernador también le gustaba divertirse con las damas cuando su esposa no estaba en la isla.
Las espuelas de oro y rubíes que llevaba marcaron sus pasos mientras dejaba atrás las seis columnas jónicas que sujetaban un frontispicio con el escudo de armas británico. Al llegar a las enormes puertas de la residencia del gobernador, dos soldados le cerraron el paso de inmediato, pero se relajaron al reconocerlo.
–Buenos días, capitán De Warenne. El gobernador Woods ha ordenado que le dejemos entrar de inmediato.
Cliff asintió, y entró en un enorme vestíbulo con el suelo de madera perfectamente encerado. Una enorme araña de luces de cristal colgaba del techo. Más allá de una entrada circular, alcanzaba a verse un salón formal donde predominaban los terciopelos y los brocados rojos.
Thomas Woods estaba sentado tras su escritorio, pero al verlo sonrió y se levantó.
–¡Hola, Cliff! Entra, hombre, entra.
Cliff entró en el salón, y le estrechó la mano. El gobernador era un hombre delgado y atractivo de unos treinta años, y llevaba un elegante bigote.
–Buenos días, Thomas. Ya he visto que la ejecución se llevará a cabo según lo previsto –las palabras parecieron escapar de su boca como por voluntad propia.
Woods asintió con satisfacción, y comentó:
–Has estado casi tres meses fuera, así que no sabes lo que significa todo esto.
–Claro que lo sé –Cliff volvió a sentir aquella extraña tensión al pensar en el futuro de la hija del pirata; de repente, decidió que quizás iría a visitar a Carre a Port Royal–. ¿Carre sigue en Fort Charles?
–Ha sido trasladado a la prisión del juzgado.
El edificio del juzgado se había completado el año anterior, y estaba justo enfrente de la residencia del gobernador, al otro lado de la plaza. Woods se acercó a un enorme aparador danés que contenía un estante con bebidas, sirvió dos vasos, y le dio uno.
–Brindo por la ejecución de mañana.
En vez de responder al brindis, Cliff comentó:
–A lo mejor deberías intentar capturar a los piratas que navegan bajo la bandera de José Artigas. Rodney Carre no tiene nada que ver con esos asesinos, amigo mío.
Artigas era un general gaucho, que estaba en guerra tanto con España como con Portugal.
Woods sonrió, y le dijo:
–De hecho, esperaba que accedieras a encargarte de los hombres de Artigas.
Cliff era un cazador nato, así que la propuesta le interesó. Woods estaba ofreciéndole una misión peligrosa, y aunque en condiciones normales la habría aceptado sin pensárselo dos veces, siguió insistiendo en el tema que más le interesaba.
–Carre nunca ha cometido la imprudencia de atacar a intereses británicos –dijo, antes de tomar un sorbo de clarete.
–¿Y por eso se supone que es un pirata decente?, ¿acaso es un pirata «bueno»? No entiendo por qué le defiendes. Le han juzgado y condenado, así que será ajusticiado mañana al mediodía.
En la mente de Cliff apareció una imagen vívida e imborrable: con aquella melena de pelo tan pálido como una estrella reluciente, vestida con una camisa y unos pantalones empapados, La Sauvage alzó los brazos y se zambulló al mar desde la proa del barco de su padre. La había visto por su catalejo desde el alcázar de su fragata preferida, la Fair Lady, al regresar a casa el año anterior. Al verla emerger del agua riendo, casi había deseado poder zambullirse junto a ella en las cristalinas aguas de color turquesa.
–¿Qué me dices de la niña? –se oyó decir. No tenía ni idea de su edad, pero como era menuda y esbelta, suponía que debía de tener entre doce y catorce años.
Woods pareció sobresaltarse.
–¿Te refieres a la hija de Carre?, ¿a La Sauvage?
–Tengo entendido que la Corona les ha arrebatado su granja. ¿Qué va a ser de ella?
–Por el amor de Dios, Cliff, no tengo ni idea. Se rumorea que la joven tiene familia en Inglaterra, puede que decida ir a vivir allí. Aunque supongo que también podría ir a Sevilla, al orfanato de las Hermanas de Santa Ana.
A Cliff no le hizo ninguna gracia la idea, porque le resultaba imposible imaginarse a un espíritu libre como ella apresado de aquella forma. No sabía que la joven tenía familia en Inglaterra, aunque como Carre había sido en otra época oficial de la armada, era posible.
–Estás un poco raro, amigo mío –comentó Woods–. Te pedí que vinieras a verme porque esperaba que aceptaras un encargo.
Cliff se obligó a dejar de pensar en la hija de Carre, y esbozó una sonrisa.
–¿Puedo albergar la esperanza de que el objetivo que tienes en mente sea El Toreador? –le preguntó, haciendo alusión al pirata más sanguinario que actuaba en la zona.
–Claro que puedes –le contestó Woods, con una enorme sonrisa.
–Estoy más que encantado de aceptar el encargo.
Cliff se dijo que la caza eliminaría sin duda su estado de ánimo irascible, y la intranquilidad que lo embargaba. Solía quedarse uno o dos meses en Windsong, pero en esa ocasión sólo llevaba tres semanas justas. Lo único que le apenaba era separarse otra vez tan pronto de sus pequeños. Su hijo y su hija vivían en la casa de la isla, y les echaba muchísimo de menos cuando estaba lejos de ellos.
–Venga, vamos a cenar. Le he pedido a mi cocinero que prepare tus platos preferidos –le dijo Woods con camaradería, mientras lo tomaba del brazo–. Aprovecharemos para hablar de los detalles del encargo, y también quiero pedirte tu opinión sobre la nueva empresa relacionada con las Indias Orientales. Supongo que habrás oído hablar de la compañía Phelps.
Cliff estaba a punto de contestar afirmativamente, pero desenfundó su sable al oír que los soldados que estaban de guardia en la puerta principal soltaban gritos alarmados.
–Atrás –le dijo a Woods.
El gobernador empalideció, y a pesar de que sacó una pequeña pistola, obedeció y se apresuró a retroceder hasta el extremo más alejado del salón. Al salir al vestíbulo, Cliff oyó que uno de los soldados soltaba un gemido de dolor y que el otro gritaba:
–¡No podéis entrar!
La puerta principal se abrió de golpe, y una joven menuda y esbelta con una melena de pelo de color claro entró como un ciclón empuñando una pistola.
–¿Dónde está el gobernador? –le preguntó, mientras le apuntaba con el arma.
Cuando los ojos del verde más vívido que jamás había visto se encontraron con los suyos, Cliff se olvidó de que tenía una pistola apuntándole a la frente. Se quedó mirándola enmudecido. La Sauvage no era ninguna niña, sino una joven mujer… y muy hermosa, por cierto. Tenía un rostro triangular, los pómulos elevados, una nariz pequeña y recta, y una boca carnosa; sin embargo, lo que más le impactó fueron sus ojos. No había visto otros tan enigmáticos, eran tan exóticos como los de un felino de la jungla.
Bajó la mirada por su cuerpo. La melena rizada le llegaba a la cintura, y la forma de sus senos se insinuaba desde debajo de la holgada camisa masculina que le llegaba a la altura del muslo. Llevaba unos pantalones y unas botas de muchacho, pero tenía unas piernas largas e indudablemente femeninas.
A pesar de que sólo la había visto desde la distancia, le pareció inaudito haberla tomado por una niña.
–¿Acaso sois un bobalicón?, ¿dónde está Woods? –le preguntó ella a voz en grito.
Cliff respiró hondo, y consiguió esbozar una sonrisa mientras iba recuperando la compostura.
–Os ruego que no me apuntéis con la pistola, señorita Carre. ¿Está cargada? –le dijo con calma.
Ella empalideció al reconocerlo.
–De Warenne –tragó con fuerza, y vaciló por un instante–. Woods, tengo que ver a Woods.
De modo que le conocía, y sabía que no era un hombre con el que se pudiera jugar. ¿Era consciente de que cualquier otro ya habría muerto por atreverse a amenazarle con un arma? O era una mujer muy valiente, o se trataba de una imprudente muy desesperada.
A pesar de que la situación no le hacía ninguna gracia, Cliff intensificó su sonrisa. Tenía que acabar con aquel tenso momento antes de que la joven acabara herida o arrestada.
–Dadme la pistola, señorita Carre.
Ella negó con la cabeza, y le preguntó con tono firme:
–¿Dónde está Woods?
Cliff soltó un suspiro, y pasó a la acción de golpe. Antes de que ella pudiera reaccionar, la agarró de la muñeca y le arrebató la pistola.
Ella lo miró sobresaltada, y los ojos se le inundaron de lágrimas de furia.
–¡Maldito seáis! –se abalanzó contra él, y empezó a aporrearle el pecho.
Después de darle la pistola a uno de los desconcertados soldados, Cliff volvió a agarrarla de las muñecas con cuidado de no hacerle daño. Su fuerza lo sorprendió. Su esbeltez le proporcionaba una apariencia de fragilidad falsa, pero aun así, no tenía ninguna posibilidad contra él.
–Deteneos, por favor. Vais a lastimaros –le dijo con suavidad.
Ella estaba luchando por soltarse como una gata salvaje, incluso gruñía e intentaba arañarle la cara.
–Deteneos –insistió, cada vez más molesto–. Soy mucho más fuerte que vos.
Ella se detuvo de golpe, y luchó por recuperar el aliento mientras sus miradas se encontraban. Cliff sintió una punzada de compasión, porque a pesar de que pudiera tener unos dieciocho años, era obvio que en muchos aspectos seguía siendo una niña debido a la vida poco ortodoxa que había llevado. En ese momento, se dio cuenta de que, además de desesperación, su mirada reflejaba miedo.
Al día siguiente iban a ahorcar a su padre, y eso la había empujado a ir a ver al gobernador.
–Supongo que no pensáis asesinar a mi amigo Woods, ¿verdad?
–Lo haría si pudiera, pero dejaré su asesinato para otro día –le espetó ella con furia. Empezó a forcejear de nuevo, y añadió–: He venido a rogarle que tenga clemencia con mi padre.
Cliff sintió que se le rompía el corazón.
–¿Os quedaréis quieta si os suelto?, puedo conseguiros una audiencia con él.
Ella lo miró esperanzada, y asintió mientras se humedecía los labios antes de decir:
–De acuerdo.
Cliff vaciló por un segundo, ya que estaba confundido por las extrañas emociones que lo embargaban. A pesar de que no era apropiado, se preguntó cuántos años tendría la joven. No estaba interesado en ella, claro, al menos en ese sentido. No podía estarlo, porque era demasiado joven y además hija de un pirata. Su última amante había sido una princesa de la casa de Habsburgo, a la que se consideraba la belleza más grande de todo el continente. La difunta madre de su hija había sido una exótica y hermosa concubina, que había vivido esclavizada en el harén de un príncipe bereber. Se llamaba Rachel, era judía, había recibido una educación esmerada, y era una de las mujeres más inteligentes que había conocido en toda su vida. Era muy selectivo en lo concerniente a las mujeres con las que se acostaba, así que era imposible que se sintiera atraído por una pilluela temeraria que empuñaba una pistola con la naturalidad con la que otras mujeres llevaban sombrillas.
Al darse cuenta de que estaba observándolo con una expresión de lo más inocente, sintió una suspicacia inmediata.
–Vais a portaros bien –le dijo con firmeza. No se trataba de una pregunta.
Cuando ella se limitó a esbozar una pequeña sonrisa, se sintió alarmado de verdad. Se preguntó si llevaba algún arma escondida, quizás la tenía bajo la voluminosa camisa. La idea de cachearla lo incomodaba, a pesar de que no se trataba de una dama.
–Señorita Carre, prometedme que vais a comportaros con cortesía y respeto mientras estéis en la casa del gobernador.
Ella lo miró con perplejidad, como si no hubiera entendido ni una palabra de lo que acababa de decirle, pero asintió.
Cliff le tocó el brazo con suavidad para conducirla hacia el salón, pero al ver que ella daba un respingo, apartó la mano.
–¿Puedes salir un momento, Thomas? Me gustaría presentarte a la señorita Carre.
Woods se acercó a la entrada del salón. Estaba muy serio, y ligeramente ruborizado.
–¿Una mocosa ha logrado dejar atrás a mis guardias? –preguntó con incredulidad.
Al darse cuenta de que su amigo estaba cada vez más enfadado, Cliff comentó:
–Es lógico que esté preocupada por su padre. Le he prometido que la escucharías.
Woods no se mostró demasiado conciliador.
–¡Ha atacado a mis hombres! ¿Te ha herido, Robards?
El soldado británico estaba alerta y firme en el vestíbulo, y su compañero permanecía junto a la puerta principal.
–No, señor. Os pido disculpas por tan terrible intrusión, gobernador.
–¿Cómo ha podido entrar sin vuestro consentimiento? –le preguntó Woods.
Robards se puso rojo como un tomate.
–No lo sé, señor…
–Les he pedido que me ayudaran a encontrar a mi perrito –dijo La Sauvage, con un tono ligeramente burlón. Balanceó las caderas, y soltó una lagrimita–. ¡Estaban tan preocupados…!
Cliff la miró boquiabierto, y se dio cuenta de que se había equivocado al juzgarla. Aquella mujer había utilizado su considerable encanto femenino para engatusar a los soldados, así que no era tan inocente como parecía.
Woods la miró con frialdad, y dijo:
–Arrestadla.
Ella soltó una exclamación ahogada, y miró a Cliff con una expresión sorprendida que se volvió acusatoria cuando los soldados fueron hacia ella.
–¡Me lo prometisteis!
Él se interpuso en el camino de los soldados para impedir que la apresaran, y les dijo con un tono de voz suave que contenía una amenaza velada:
–No la toquéis.
Los soldados se detuvieron en seco.
–¡Ha atacado a mis hombres, Cliff! –protestó Woods.
Ella se volvió hacia el gobernador, y le gritó con furia:
–¡Y vos vais a colgar a mi padre!
Cliff la agarró del brazo. Se dijo que era para poder sujetarla en caso de que fuera necesario, pero era consciente de que sentía una extraña necesidad de protegerla.
–Me debes varios favores, Thomas. Devuélveme uno escuchándola.
Woods lo miró con consternación.
–Maldita sea, De Warenne. ¿A qué se debe tu actitud?
–Escúchala –le dijo él, con voz aún más suave. Se trataba de una orden.
Woods no se molestó en disimular el desagrado que sentía, pero le indicó con un gesto a La Sauvage que lo precediera hacia el salón. Ella negó con la cabeza, y entornó los ojos con desconfianza antes de decirle con frialdad:
–Vos primero. No me gusta tener a mis enemigos a la espalda.
A Cliff le gustó su audacia, pero seguía preocupándole que llevara algún arma oculta.
Woods soltó un suspiro de impaciencia.
–Robards, espera aquí. Johns, regresa a tu puesto en la puerta principal –mientras los soldados obedecían, entró en el salón.
La Sauvage hizo ademán de seguirlo, pero Cliff la había visto esbozar una sonrisa y la agarró del brazo.
–¿Qué estáis haciendo?
En voz muy baja, para que Woods no le oyera, murmuró:
–Estáis desarmada, ¿verdad?
–Claro que sí, ¿me tomáis por tonta?
Ella ni siquiera parpadeó al decirlo, no se ruborizó ni intentó apartar la mirada, pero Cliff supo con certeza que estaba mintiendo. La agarró con más fuerza, y se negó a soltarla cuando ella intentó apartarse.
–Os ruego que me disculpéis, señorita Carre –le dijo con voz tensa, mientras sentía que se ruborizaba.
Empezó a pasar la mano libre por su cintura, por encima de la camisa. Esperaba encontrar otra pistola, pero no pudo evitar notar lo estrecha que era aquella cintura; de hecho, seguramente podría abarcarla con ambas manos.
–Quitadme las zarpas de encima –le dijo ella con indignación.
Él no le hizo ni caso, y fue bajando la mano hasta la base de su espalda mientras intentaba no pensar en bajarla aún más. Ella empezó a resistirse, y exclamó:
–¡Pervertido!
–Quedaos quieta –masculló, mientras tanteaba el otro lado de la cintura.
–¿Estáis contento? –estaba ruborizada, pero no dejó de retorcerse.
–Estáis dificultando las cosas –Cliff se detuvo al notar algo bajo la camisa, en el lado izquierdo de la cintura.
Cuando ella intentó apartarse, se limitó a lanzarle una mirada firme y deslizó la mano por debajo de la camisa hasta que tocó el filo de la daga que llevaba atada a las costillas.
–¡Maldito seáis! –le espetó ella, mientras seguía luchando por liberarse.
Cliff hizo ademán de agarrar la daga, pero se quedó sin aliento cuando la parte inferior de un pecho desnudo le llenó la mano.
Los dos se quedaron inmóviles.
–¡Malnacido! –le dijo ella, antes de liberarse.
Cliff intentó contener una súbita oleada de deseo. Bajo aquella voluminosa camisa se ocultaba un cuerpo seductor que pertenecía a una mujer hecha y derecha. Se colocó en el cinturón la daga que le había arrebatado, y al cabo de unos segundos recuperó el habla.
–Me habéis mentido.
Ella le lanzó una mirada llena de furia, y se apresuró a ir hacia el salón.
Cliff rezó para que no tuviera otra daga oculta, ya que era posible que la llevara atada a la cadera o al muslo. No podía entender su propia reacción ante aquel cuerpo tan delgado en algunas zonas y tan excesivamente voluptuoso en otras. Había estado con cientos de mujeres hermosas. Cuando el momento era apropiado o le convenía, se permitía disfrutar del deseo, pero no era un muchacho inexperto y era más que capaz de controlar la lujuria; sin embargo, a pesar de que no quería sentir ninguna atracción por La Sauvage, su cuerpo le había traicionado, y eso era algo que no le hacía ninguna gracia.
Dejó la puerta abierta al entrar en el salón, y vio al gobernador sentado en un enorme sillón. Parecía todo un rey en vez de un hombre cuyo cargo había sido asignado por la realeza, y le dio permiso para hablar a la muchacha con un gesto abrupto y bastante desdeñoso que no le gustó nada. Era obvio que Woods estaba decidido, y que no iba a cambiar de opinión por mucho que dijera o hiciese La Sauvage.
Se sintió conmovido al ver que ella se echaba a llorar, que lágrimas fruto del miedo y la desesperación empezaban a deslizarse por aquel rostro cautivador, y le dijo a Woods:
–Dale una oportunidad de verdad.
–Esto es una pérdida de tiempo –protestó el gobernador, claramente enfadado.
–Por favor –dijo ella. Era un susurro suave y femenino, una súplica.
Cuando entrelazó las manos ante su pecho como si estuviera entonando una plegaria, la holgada camisa se tensó sobre su cuerpo y reveló la forma de sus pechos, que eran sorprendentemente turgentes. La imagen los distrajo de inmediato a los dos; al parecer, Woods tampoco era inmune a su encanto.
–Mi señor, mi padre es todo lo que tengo. Es un buen hombre, y un buen padre. No es un pirata de verdad, sino un simple granjero. Podéis ir a comprobarlo vos mismo a Belle Mer, hemos tenido la mejor cosecha en años.
–Los dos sabemos que ha cometido numerosos actos de piratería –le contestó Woods con firmeza.
Ella siguió llorando, y se hincó de rodillas. Cliff se tensó al ver que su rostro quedaba justo delante de la entrepierna de Woods, y se preguntó si era consciente de lo provocadora que resultaba aquella posición.
–¡Os equivocáis, mi señor! ¡Mi padre nunca ha sido un pirata, el jurado se equivocó! Era un corsario que trabajó para Inglaterra persiguiendo piratas, igual que el capitán De Warenne. Si le perdonáis, jamás volverá a navegar.
–Señorita Carre, os ruego que os levantéis. Los dos sabemos que vuestro padre no se parece en nada a lord De Warenne.
Ella permaneció donde estaba, y empezaron a temblarle los labios. Estaba tan provocativa, que habría resultado imposible permanecer indiferente aunque hubiera estado de pie. Estaba de rodillas, como si fuera una ramera lista para servir a un cliente, y Woods tenía la mirada fija en su boca carnosa y seductora. Estaba visiblemente tenso, y sus ojos oscuros parecían casi negros.
A Cliff no le gustó nada lo que estaba ocurriendo.
–No puedo perderlo –susurró ella, con voz ronca–. Respetará la ley como un santo si le perdonáis la vida, y yo… –se detuvo por un momento, y se humedeció los labios–. Yo os estaré agradecida, mi señor. Eternamente agradecida, y accederé a hacer… lo que me pidáis.
Woods abrió los ojos como platos, pero permaneció inmóvil.
Al darse cuenta de que estaba dispuesta a prostituirse por su padre, Cliff la agarró del brazo, la obligó a que se levantara, y le dijo con firmeza:
–Ya basta.
Ella lo fulminó con la mirada.
–¿Por qué os inmiscuís en lo que no os incumbe? ¡Dejadme en paz, estoy hablando con el gobernador! ¡Id a ocuparos de vuestros propios asuntos!
–Lo que queréis es ofreceros a él –le espetó, furioso, antes de darle un ligero tirón–. Quedaos quieta –se volvió hacia Woods, y le dijo–: Thomas, ¿por qué no perdonas a Carre? Si su hija es sincera, no volverá a la piratería, y si vuelve a las andadas, yo mismo me ocuparé de capturarlo.
Woods se levantó poco a poco. Le lanzó una breve mirada, pero su atención seguía centrada en La Sauvage, que estaba temblorosa a pesar de que permanecía erguida y desafiante.
–Voy a considerar vuestra proposición, señorita Carre.
Tanto Cliff como ella lo miraron sorprendidos.
–¿Lo decís en serio? –le preguntó la muchacha.
–Pienso pasar toda la noche haciéndolo –el gobernador se detuvo para dejar que asimilaran el mensaje.
Cliff entendió a la perfección lo que quería decir, y se enfureció aún más. La Sauvage no era tan experimentada como ellos, así que tardó unos segundos en entenderlo, pero cuando captó el doble sentido de aquellas palabras, se irguió aún más a pesar de que no pudo evitar ruborizarse.
–¿Puedo esperar aquí hasta que toméis una decisión?
–Por supuesto –le contestó Woods, con una sonrisa.
Cliff se interpuso entre ellos, y le dijo al gobernador con voz tensa:
–No puedo creer que te haya considerado un amigo.
Woods enarcó las cejas, y comentó con diversión:
–Seguro que tú también aprovecharías una oportunidad así, ¿acaso estás defendiendo su virtud?
Sí, al parecer, eso era lo que estaba haciendo.
–¿Debo suponer que tu esposa aún está en Londres?
–De hecho, en este momento está en Francia –le contestó el gobernador, imperturbable–. Venga, Cliff, cálmate. Será mejor que vayamos a cenar, mientras la señorita Carre permanece aquí a la espera de mi decisión.
–Lo siento, pero he perdido el apetito –Cliff se volvió hacia La Sauvage, y le dijo–: Vámonos.
Parecía muy joven, pero también inflexible y decidida. Daba la impresión de que acababan de condenarla a muerte, pero negó con la cabeza y contestó:
–Me quedo –sus ojos se llenaron de nuevo de lágrimas–. Marchaos, De Warenne. Dejadme en paz.
Cliff luchó consigo mismo. ¿Qué más le daba lo que le pasara? A pesar de lo joven que parecía, era imposible que fuera inocente con la vida que había llevado; además, él no era su protector.
–Has oído a la… dama –dijo Woods con suavidad–. No va a sufrir ningún daño, Cliff; de hecho, puede que disfrute.
Lo cegó la furia más salvaje que había experimentado en toda su vida, y su mente se llenó de imágenes. Woods abrazando a La Sauvage, poseyendo aquel cuerpo esbelto y a la vez voluptuoso. Luchó por respirar, y cuando fue capaz de articular palabra, miró al gobernador y le dijo:
–No lo hagas.
–¿Por qué no? Es una belleza, aunque su olor resulte un poco desagradable.
Olía a mar, y a Cliff no le resultaba nada desagradable.
–Espera que le perdones la vida a su padre.
–¿Acaso eres su protector? –le preguntó Woods con tono burlón.
–No soy el protector de nadie –le contestó con sequedad.
–Dejad de hablar de mí como si no estuviera aquí –les dijo ella.
Cliff se volvió a mirarla.
–Venid conmigo, no tenéis necesidad de llegar a estos extremos.
Ella se quedó mirándolo durante varios segundos, muy pálida, y al final le dijo:
–Tengo que liberar a mi padre.
–Entonces, exigid un contrato firmado. Vuestros servicios, a cambio de su perdón.
–No sé leer.
Cliff soltó un sonido gutural, y miró al gobernador.
–¿Serás capaz de soportar el peso de la culpa después?
–Por el amor de Dios, sólo es la hija de un pirata.
Cliff se volvió a mirarla de nuevo, pero ella se cruzó de brazos y apartó la mirada. Estaba furioso con ella, con Woods, e incluso consigo mismo. Salió de allí como una exhalación, y les dejó solos con aquel escabroso asunto.
El cielo había empezado a nublarse, y se había levantado una brisa de casi veinte nudos. Spanish Town estaba a unos diecinueve kilómetros de la costa, pero a pesar de que no había llegado por el río, sino en carruaje, sabía que había un buen oleaje y que era un día estupendo para navegar; de hecho, en ese momento deseó con todas sus fuerzas enfrentarse en una carrera al viento, navegar a toda vela.
Le martilleaban las sienes. ¿Por qué quería huir? Se frotó la frente mientras la tensión aumentaba. La Sauvage no era asunto suyo, pero estaba claro que era muy ingenua en ciertos aspectos y que no había entendido la situación. Creía que iba a comprar la liberación de su padre con su cuerpo, pero Woods iba a usarla y después colgaría a Carre de todas formas.
Jamaica era su hogar, y a pesar de que sólo pasaba varios meses al año allí, era uno de los habitantes más influyentes y eran muy pocas las cosas que sucedían en la isla sin su consentimiento. Si hubiera estado presente durante la captura de Carre, se habría encargado de que no le juzgaran, pero el juicio se había celebrado y la noticia no sólo se había publicado en el Jamaican Royal Times, sino que se había difundido por la mayoría de las otras islas. Incluso los periódicos norteamericanos habían informado sobre la captura del pirata. Era demasiado tarde para detener la ejecución.
Woods era un gobernador fuerte. Los había habido mejores, pero también peores. Él apoyaba su nueva política de intentar terminar con los maleantes cubanos, y pasara lo que pasase, debía mantener una relación cordial con él porque tenían muchos intereses comunes.
«Mi señor, mi padre es todo lo que tengo. Es un buen hombre, y un buen padre…».
No iba a poder salvar a su padre, y mucho menos en la cama de Woods. Se volvió de golpe, y se quedó mirando la imponente puerta principal de la residencia del gobernador. Maldición, tenía que hacer algo.
Regresó sobre sus pasos, y les dijo a los soldados:
–Me temo que debo volver a hablar con el gobernador.
–Lo siento, capitán, pero ha ordenado que nadie le moleste en toda la tarde –le contestó Robards.
Cliff lo miró con incredulidad, pero se recuperó de inmediato.
–Esto no puede esperar –de forma inconsciente, usó un tono de voz suave que contenía una clara advertencia.
El joven soldado se ruborizó, y empezó a decir:
–Lo siento, señor…
Cliff se llevó la mano a la empuñadura de su sable, y le lanzó una mirada acerada al soldado antes de pasar junto a él. El silencio que reinaba en la casa lo envolvió en cuanto abrió la puerta principal, y supo que estaban juntos. Se le aceleró el corazón. Sabía que las habitaciones principales, entre las que se encontraba la suite privada del gobernador, estaban en la primera planta. Como Woods había optado por no concederle a La Sauvage un respiro aquella tarde, era poco probable que estuvieran en una de las habitaciones para invitados. Seguro que la había llevado a su propio dormitorio.
–¡Por favor, señor…! –exclamó Robards desde la entrada.
Cliff le miró con una sonrisa carente de humor, y le cerró la puerta en las narices antes de correr el cerrojo. Avanzó con decisión por el pasillo, mientras lo inundaba la calma que solía sentir justo antes de enzarzarse en una batalla. Saboreó aquella sensación, la serenidad justo antes de la explosión.
El silencio que reinaba en la casa resultaba casi ensordecedor. Mientras andaba no pudo evitar imaginárselos desnudos, sudorosos, con sus cuerpos entrelazados, a Woods enloquecido de deseo, y su furia se acrecentó.
Nunca había estado en las habitaciones privadas del gobernador, pero como la casa se había construido unos cincuenta años atrás, dedujo que la suite estaba en el ala oeste, al igual que en muchas otras construcciones georgianas.
Fue abriendo las cuatro puertas que encontró a su paso, pero en todos los casos encontró dormitorios vacíos para invitados. Cuando llegó a la puerta del final del pasillo, oyó una suave risa masculina, y sintió que le hervía la sangre. Abrió sin pensárselo dos veces, y los vio de inmediato.
Woods estaba de pie en el centro de la habitación, delante de una enorme cama con dosel. Se había quitado la chaqueta, el chaleco y la camisa, y su musculoso torso estaba desnudo. Tenía los pantalones abiertos, y el miembro viril al aire.
Ella estaba junto a la cama, cubierta con una bata masculina de seda azul. La prenda estaba desatada y abierta, y dejaba al descubierto sus muslos dorados, su vientre suave y sus pechos plenos. Su mirada reflejaba desolación, pero también una determinación firme. Era obvio que no estaba dispuesta a echarse atrás.
Cliff rogó para que no fuera demasiado tarde, y fue hacia Woods.
El gobernador estaba tan concentrado en su víctima, que ni siquiera notó su presencia hasta que vio llegar el puño. Soltó una exclamación, pero el golpe demoledor lo lanzó de espaldas contra la pared. Se deslizó hacia el suelo, y se quedó allí encogido como si estuviera inconsciente.
Cliff se le acercó, lo agarró del pelo, y le echó la cabeza hacia atrás. Cuando Woods lo miró con expresión aturdida, le dijo con furia:
–A tus conocidos les encantaría enterarse de un chisme así, ¿verdad? –la amenaza fue impulsiva, pero ideal. El gobernador debía conservar su reputación, y su esposa se indignaría si se enteraba de su comportamiento escandaloso.
–¡Pero…! ¡Somos amigos! –exclamó Woods.
–Ya no –Cliff contuvo a duras penas las ganas de darle otro puñetazo.
Al oírla soltar una exclamación ahogada, se volvió de golpe hacia ella y se apresuró a ir a su lado. Se había agachado hasta ponerse a cuatro patas, y estaba luchando por mantener la compostura. Se arrodilló junto a ella, terriblemente consciente de que estaba medio desnuda y de que lo más probable era que Woods ya la hubiera usado de la forma más despreciable y menos respetuosa posible.
Cuando ella alzó la mirada, vio en sus enormes ojos verdes de gata una mezcla de dolor y de súplica. Deseó estar equivocado, y que en realidad no hubiera pasado lo que se temía.
–Voy a sacaros de aquí –le dijo con suavidad.
Se quedó atónito cuando ella negó con la cabeza.
–Dejadme… en paz –susurró, con voz rota.
Tuvo ganas de matar al que en otros tiempos había sido su amigo. Enmarcó su rostro entre las manos, y le dijo con apremio:
–¡Hacedme caso! Hagáis lo que hagáis, por muchas veces que lo repitáis, no va a perdonar a vuestro padre. ¿Está claro?
–¡Es la única posibilidad que tengo de salvarle!
Al darse cuenta de que tenía la boca magullada la alzó en sus brazos, y le sorprendió que se aferrara a él. La necesidad que sentía de protegerla era innegable, pero era más que consciente de que su bata seguía abierta y de que tenía sus senos apretados contra el pecho. Además, había vislumbrado el tesoro que se ocultaba entre sus piernas.
–Jamás tuvisteis posibilidad alguna –le dijo con voz ronca, mientras la sacaba de la habitación.
Se detuvo al salir al pasillo, ya que de pronto se dio cuenta de que los soldados seguían apostados en la puerta principal y de que acababa de atacar al gobernador real. No les quedaba más remedio que salir lo antes posible por alguna ventana, y a lo largo de los días siguientes iba a tener que vérselas con algunas maniobras políticas. Aunque Woods había dejado de ser amigo suyo, tenían que seguir trabajando juntos si quería seguir siendo un ciudadano influyente en la isla.
Bajó la mirada al notar que se había quedado muy quieta, y justo en ese momento ella alzó los ojos. Seguía aferrada a su cuello, y estaba cada vez más ruborizada.
Bajó la mirada hasta sus hermosos senos y fue deslizándola por su torso, por su delicadamente delineada caja torácica, por su pequeño ombligo y por el delta de color champán que había un poco más abajo. Como además de corsario era un caballero, se apresuró a alzar la mirada hasta sus ojos mientras sentía que se ruborizaba, y con una mano consiguió cerrarle torpemente la bata.
–¿Os ha hecho mucho daño? –le preguntó con voz ronca.
–¿Os importaría bajarme?
Cliff obedeció al instante, y ella le sonrió antes de darle una fuerte patada en la espinilla seguida de un empujón. Intentó atraparla cuando echó a correr, pero era ágil y rápida y además estaba decidida. Logró eludirlo y se alejó corriendo por el pasillo, con la bata ondeando como una bandera tras su cuerpo desnudo. La siguió a paso más lento, mientras en su interior se arremolinaban un sinfín de emociones encontradas. Estuvo a punto de desear no haberse involucrado en aquel asunto, ya que intuía que aquello no era más que el principio. Llegó a la puerta, y no vio a nadie.
La Sauvage se había esfumado.
Dos
Amanda salió por una puerta doble, y atravesó a la carrera una terraza. La residencia del gobernador abarcaba casi una calle entera, y tenía dos patios centrales. Después de bajar unos escalones blancos de piedra, se internó en una zona ajardinada, donde trastabilló y cayó de rodillas. Empezó a tener arcadas, pero como llevaba días sin comer por culpa del miedo que sentía por su padre, no vomitó nada. Al cabo de unos minutos, se tumbó sobre la hierba y se permitió el lujo de llorar.
El terror la avasalló. Iban a colgar a su padre al día siguiente. Ir a ver al gobernador para suplicarle que le perdonara había sido la última vía de salvación que les quedaba, y a pesar de que al principio no tenía intención de ofrecerle su cuerpo, había sabido de forma instintiva lo que tenía que hacer al ver que la miraba igual que los marineros y los granujas de la ciudad. ¿Cuántas veces había visto a alguna mujer seduciendo a su padre para conseguir una bagatela o un poco de seda? Una mujer sólo tenía una forma de conseguir algo de un hombre, y ella sabía de qué se trataba. Se había criado entre marineros y ladrones, y las únicas mujeres a las que conocía bien eran rameras. Había crecido en un mundo basado en la violencia y en el sexo.
Pero no le había entregado su cuerpo a Woods, porque Cliff de Warenne se lo había impedido.
Inhaló hondo, y le dio un vuelco el corazón mientras se preguntaba qué le había impulsado a intervenir. Era el corsario más famoso de la época, y tan rico y poderoso como un rey. Nadie podía comparársele al mando de un navío, ni siquiera su padre.
Se llevó las rodillas contra el pecho, y fue incapaz de controlar el rumbo que sus pensamientos querían tomar. El comportamiento desinteresado de aquel hombre la había dejado pasmada. ¿Por qué había intervenido? Todas las personas a las que había conocido hasta el momento actuaban con sensatez y egoísmo, ya que era necesario para sobrevivir. Los desconocidos no se ayudaban los unos a los otros, ¿por qué iban a hacerlo? El mundo era demasiado peligroso para intentar echar una mano a los demás, y no entendía por qué aquel hombre la había salvado del gobernador.
Su corazón se negaba a recuperar el ritmo normal. Tragó con dificultad al recordar que él la había mirado con más osadía incluso que los marineros, y el corazón se le aceleró aún más a pesar de lo desesperada que estaba. Su propia reacción la desconcertó, y al llevarse las manos a las mejillas, se dio cuenta de lo calientes que estaban. De Warenne la había contemplado con interés cuando estaba medio desnuda, pero también lo había hecho al verla entrar en la casa del gobernador, cuando aún estaba vestida. No recordaba a nadie, ya fuera hombre o mujer, que la hubiera mirado de forma tan intensa y penetrante. Era una mirada que no iba a olvidar jamás, y que desearía poder entender.
Sabía quién era, por supuesto. ¿Quién no? Constituía una estampa imponente cuando estaba en el alcázar del que al parecer era su barco preferido, una fragata de treinta y ocho cañones que se llamaba Fair Lady. Era un hombre alto y corpulento con una mata de pelo leonado, y resultaba imposible pasarlo por alto; además, todo el mundo sabía que había capturado a cuarenta y dos piratas a lo largo de los diez años que llevaba siendo un corsario. Nadie había conseguido superar su récord en las Indias Occidentales.
Seguía teniendo el corazón acelerado, y se sentía inquieta y confundida. No entendía por qué la había ayudado un hombre así. Era mucho más que un simple corsario. Había oído a las damas finolis de la ciudad comentando entre risitas que era más pirata que caballero, pero estaban muy equivocadas. Los piratas eran tipos a los que les apestaba el aliento y les faltaban dientes, y que apenas se lavaban. No daban tregua en la batalla y desparramaban sangre y vísceras por todas partes, aunque eran los mejores amigos que uno podía encontrar cuando juraban su lealtad. Los piratas llevaban ropa sucia que nunca lavaban, y frecuentaban a las rameras más nauseabundas.
De Warenne olía a una mezcla de mar, especias de las costas de Oriente, y mango de la isla. A pesar de que llevaba un pendiente de oro al igual que muchos piratas, y unas espuelas de oro y rubíes, su ropa era impoluta. Todo el mundo sabía que la madre de uno de sus hijos ilegítimos era una princesa real, y aunque tenía fama de mujeriego, sus amantes no eran rameras, sino todo lo contrario. Era comprensible, ya que era hijo de un conde, por lo que formaba parte de la realeza.
Exceptuando a su padre, ella nunca había sentido admiración por ningún hombre, pero tenía que admitir que De Warenne era increíblemente atractivo.
Sintió que se ruborizaba al recordar con demasiada claridad lo que había sentido cuando la había sacado en brazos de la habitación del gobernador. No entendía por qué estaba pensando en eso, por qué perdía el tiempo pensando en aquel hombre. Tenía que liberar a su padre antes de que lo ahorcaran.
Se dio cuenta de que se había quedado sin opciones. Si no podía ayudarle a escapar de la cárcel, ni podía conseguir que Woods lo liberara a cambio de sexo, ¿qué otra cosa podía hacer?
Contuvo el aliento, e intentó recordar lo que había dicho De Warenne.
«¿Por qué no perdonas a Carre? Si su hija es sincera, no volverá a la piratería, y si vuelve a las andadas, yo mismo me ocuparé de capturarlo».
Se puso de pie de golpe. Aquel hombre podía ayudarla, ¡tenía que hacerlo!
Windsong se cernía sobre el puerto de Kingston. Era una sobria mansión de piedra blanca que Cliff había empezado a construir cinco años atrás, y había quedado terminada el año anterior. En la parte posterior había varias terrazas con barandilla que se alzaban sobre el puerto, y en la parte delantera una escalera doble subía hasta un enorme patio donde se alzaba la imponente entrada principal de mármol blanco. A ambos lados de la casa había sendos pabellones idénticos, y la construcción principal en sí constaba de tres pisos. Desde el parapeto norte se veía King Street de cabo a rabo, pero Cliff prefería ir a la terraza sur para contemplar los barcos mientras saboreaba una copa de su mejor whisky irlandés.
En ese momento estaba allí, y ya le había pedido a su mayordomo que le sirviera un trago; sin embargo, no estaba mirando hacia el mar, sino hacia Port Royal, donde se alzaba Fort Charles. Alzó su catalejo, y lo centró en uno de los barcos anclados allí. El Amanda C tenía las velas desgarradas, los mástiles rotos, y agujeros de cañón en cubierta. Era una balandra de nueve cañones que en otros tiempos había podido ganar en velocidad a la mayor parte de los navíos de la armada, pero que había quedado irrecuperable. No llevaba la bandera pirata con la calavera y las tibias, sino la británica tricolor.
Bajó el catalejo. No quería darle vueltas a lo que el destino les deparaba a Carre y a su hija. El tipo estaba en Spanish Town, a la espera de que lo ejecutaran al día siguiente, pero desearía saber dónde estaba La Sauvage. La joven se había desvanecido como si fuera un fantasma.
Recordaba con claridad el contacto de su firme pero suave cuerpo en sus brazos, aunque desearía poder olvidarlo.
–¡Papá!, ¡papá!
Se volvió con una enorme sonrisa al oír la voz de su hija, y La Sauvage se esfumó de su mente. Ariella tenía seis años, unos enormes y brillantes ojos azules, la piel de un precioso tono oliváceo, y una melena de pelo sorprendentemente dorado. Era hermosa y exótica, y a menudo le maravillaba el hecho de que aquella niña tan especial fuera suya.
–Ven, cielo.
Ella ya estaba cruzando la terraza a la carrera, y se lanzó a sus brazos. Después de alzarla bien alto con una carcajada, la abrazó con fuerza. Parecía una princesita inglesa. Llevaba un vestido de la mejor seda, y un collar de perlas.
Cuando la dejó en el suelo, ella le preguntó con la carita muy seria:
–Papá, ¿has salido a navegar hoy? Me prometiste que iría contigo cuando volvieras a hacerlo.
Cliff no pudo contener una sonrisa, ya que sabía que a su hija no le gustaba navegar, a pesar de que ella se esforzaba por disimular.
–No se me ha olvidado que te lo prometí, cielo. No he salido a navegar, tenía que ocuparme de unos asuntos en Spanish Town.
–¿Buenos asuntos?
–La verdad es que no –Cliff empezó a juguetear con un mechón de su pelo rubio–. Ha sido un buen día para navegar, ¿cuántos nudos tenemos?
Ella vaciló, y se mordió el labio inferior.
–¿Diez?
Él sabía que lo había dicho al azar, pero comentó:
–Ocho, cariño. Casi aciertas.
–¿Tengo que acertar cuál es la fuerza del viento para poder navegar contigo?
–No, tu hermano ya se encarga de eso. Además, no está bien que quiera hacer de ti una marinera.
Al contrario que su hermano, Ariella no mostraba ningún entusiasmo por el mar, aunque lo toleraba para poder pasar tiempo con él. Cliff no se sentía demasiado decepcionado, ya que su hija tenía la mente más despierta y curiosa que había visto jamás; de hecho, podía pasarse el día entero con la nariz metida en un libro, y no sabía si sentirse orgulloso o preocupado por ello.
–Pronto podrás viajar por todo el mundo conmigo, cielo.
–Pero yo sola, sin Alexi. No quiero que él venga con nosotros.
A Cliff le hizo gracia su actitud celosa.
–Claro que vendrá, es tu hermano. Es un marinero nato, así que me ayudará a zarpar y se encargará de la navegación.
–Me he aprendido de memoria las cuatro constelaciones que me enseñaste, papá –le dijo ella, con una sonrisa–. Hoy será una buena noche para ver las estrellas, ¿puedo demostrarte después lo bien que me lo sé?
–Claro que sí.
Su hija era brillante. Aunque sólo tenía seis años, ya podía sumar y restar más rápidamente que él, se le daba muy bien multiplicar, y estaba aprendiendo a dividir. Había empezado a enseñarle las constelaciones, y se había sorprendido al ver la habilidad con la que podía distinguir las estrellas; de hecho, era capaz de memorizar con una rapidez pasmosa todo lo que veía. Hablaba latín con fluidez, no tardaría en dominar el francés, y leía mejor que su hermano.
Se volvió hacia la casa, y vio a la niñera observándolos. Era una mujer delgada con el rostro oculto tras un velo, y llevaba un vestido de seda naranja y azul.
–¿Ariella ya ha completado las tareas que tenía hoy? –le guiñó el ojo a su hija. Era tan lista, que seguro que había hecho en un día los estudios de toda una semana.
–Sí, mi señor. Lo ha hecho muy bien, como siempre.
Anahid hablaba un inglés impecable, pero con bastante acento armenio. En otra época, había sido la esclava de la madre de Ariella. Se trataba de una historia trágica, en la que lo único positivo había sido la pequeña. Rachel era judía, y unos corsarios habían atacado el barco en el que viajaba con su padre hacia la Tierra Prometida. Habían matado a todos los que carecían de valor para ellos, incluyendo al padre de Rachel, y ella había sido esclavizada. Poco después, un príncipe de la zona se había quedado prendado de su belleza y la había convertido en su concubina. Cliff había ido a negociar el precio de un cargamento de oro con el príncipe Rohar, y al verla también le había impactado su belleza. A pesar de que sabía que tener una aventura con ella podía costarle la vida, había corrido el riesgo. La relación había sido breve, pero aquella mujer llena de dignidad y de donaire le había llegado más hondo que cualquier otra amante.
No tenía ni idea de que se había quedado embarazada de él, y había sido Anahid quien había conseguido enviarle una carta seis meses después del nacimiento de Ariella. Rachel había sido ejecutada por haber dado a luz a una niña de ojos azules, ya que era obvio que no era hija del príncipe. Él había estado dispuesto a atacar directamente la ciudadela de Rohar, pero no había hecho falta. Había conseguido hacerle llegar algo de oro a Anahid, y ésta había sobornado a los guardias para sacar a hurtadillas a Ariella del harén y del palacio. Desde entonces, trabajaba para él. Sabía que aquella mujer estaría dispuesta a morir por su hija, al igual que por su hijo, Alexander, al que ella había llegado a querer de forma igualmente incondicional.
Él le había concedido la libertad a los pocos días de dejar la costa bereber, pero no le había visto el rostro ni una sola vez.
–¿Y qué tal lo ha hecho Alexi?
A pesar del velo, supo de forma instintiva que Anahid acababa de esbozar una sonrisa.
–No tan bien como Ariella, mi señor. Aún sigue en clase, intentando acabar los ejercicios de escritura.
–Bien.
Alexi era muy listo, pero no mostraba el interés de su hermana por los estudios. Lo que le gustaba era la esgrima, la equitación y la navegación.
–Recuérdale que tenemos sesión de esgrima mañana a las siete en punto… si acaba los deberes.
Anahid inclinó la cabeza y le indicó a Ariella que se acercara, pero la pequeña no quería irse y lo miró con expresión de súplica.
–¡Papá!
–Ve, cielo –se interrumpió cuando el mayordomo apareció en la puerta. Se sorprendió al ver que parecía nervioso, porque solía mostrarse impasible–. ¿Qué pasa, Fitzwilliam?
–Señor –la frente del mayordomo se perló de sudor. Era insólito, porque jamás parecía sudoroso por mucha humedad o calor que hiciera.
–¿Qué sucede? –Cliff fue hacia él.
–Tenéis una… –vaciló por un instante, y tosió un poco–. Tenéis una visita, señor. Os espera en… en la planta baja.
A Cliff le hizo gracia su actitud.
–Debe de tratarse de la muerte en persona. ¿Te ha entregado su tarjeta? –de repente, recordó a la hermosa mujer de la plaza de Spanish Town, que sin duda había ido para insinuársele.
En ese mismo instante se imaginó a La Sauvage en su cama, y se preguntó qué demonios le pasaba. Era irrelevante que fuera la mujer más hermosa a la que había visto en su vida. Debía de tener unos dieciocho años con un poco de suerte, o unos dieciséis si la suerte no estaba de su parte.
–La visitante… –Fitzwilliam tragó. Era obvio que había algo que no le gustaba nada–. La visitante está en la habitación roja, esperándoos. ¿Deseáis recibirla?
Ante la confirmación de que se trataba de la mujer de la plaza, se sintió extrañamente decepcionado e irritado.
–Hoy no deseo recibir a nadie, dile que se largue –dijo con firmeza.
Fitzwilliam lo miró sorprendido, ya que era la primera vez que le veía actuar con tanta sequedad y falta de tacto.
–Disculpa. Quería decir que aceptes su tarjeta y le digas que se marche, por favor –le dijo, antes de volverse de nuevo hacia la barandilla.
–No tiene tarjeta, señor.
Cliff tuvo una súbita sospecha, y se volvió de nuevo hacia el mayordomo. Todas las damas tenían tarjeta.
–¿Disculpa?
Fitzwilliam se humedeció los labios antes de contestar.
–Insiste en veros, señor. Además, tiene una daga, ¡y me ha amenazado con ella!
Se trataba de La Sauvage. Cliff entró en la casa a toda prisa y bajó la escalera central hasta el vestíbulo, que era un enorme espacio de techo elevado. La imponente araña de luces tenía el tamaño de un piano de cola, y el suelo era de mármol gris y blanco importado de España.
La habitación roja estaba en el extremo más alejado, y al ver a la hija de Carre esperándolo allí, se le aceleró el corazón. Al acercarse se dio cuenta de que estaba muy pálida a pesar del tono dorado de su piel, y vio en sus ojos un brillo febril similar al que tenían los de un caballo de guerra en medio de una batalla. Tomó nota mental de ir con cautela, ya que no confiaba demasiado en ella. No se dio cuenta de que su tono de voz iba a ser seco y abrupto hasta que habló.
–¿Habéis regresado a King’s House?
–No.
Sintió un alivio inmenso, y empezó a recuperar la compostura.
–Disculpadme, señorita Carre. Sentaos, por favor. ¿Queréis tomar algo? ¿Os apetece un poco de té, unas pastas quizás?
–¿Me habéis pedido disculpas? –le preguntó ella, con incredulidad.
Cliff se dio cuenta de que debía de parecer un verdadero demente al pedirle disculpas a una pilluela carente de modales. Seguramente, la joven ni siquiera se había dado cuenta de que se había mostrado bastante grosero. Consiguió esbozar una sonrisa, y le dijo:
–La bienvenida que os he ofrecido ha sido deplorable. Un caballero saluda a una dama con una inclinación de cabeza, le da los buenos días o las buenas tardes, y hace algún comentario amable.
Ella lo miró como si estuviera loco, y le contestó:
–No soy una dama, estáis diciendo idioteces.
–¿Os apetece un poco de té?
–Una gotita, ¿quizás? –La Sauvage imitó a la perfección el acento de la clase alta británica–. No, gracias –dijo con el mismo tono de voz, antes de añadir con acento barriobajero–: prefiero un buen ron, si es que tenéis.
Cliff se preguntó si realmente bebía, o si quería provocarlo.
–Se os da bien la mímesis –comentó con tranquilidad.
Al pasar junto a ella, aprovechó para mirarla bien. La joven no se había movido ni había pestañeado desde que lo había visto entrar en la habitación, y se mostraba a la defensiva pero también agresiva; seguramente, llevaba la daga en la cintura de los pantalones, bajo la camisa. ¿Por qué había ido a verlo? Sospechaba la razón, y por supuesto, no era para intentar seducirlo.
–Sabéis que no sé leer, yo misma os lo dije. Y tampoco conozco palabras rebuscadas.
Cliff se ablandó de inmediato.
–Disculpadme. La mímesis es la imitación. Tenéis muy buen oído.
–¿Qué más da?