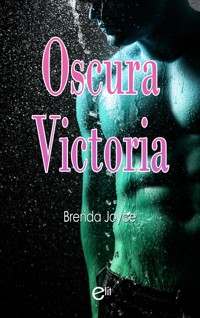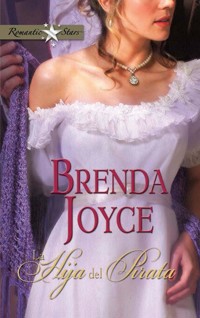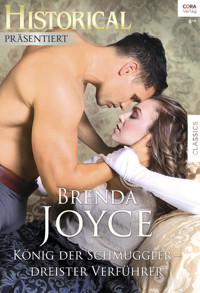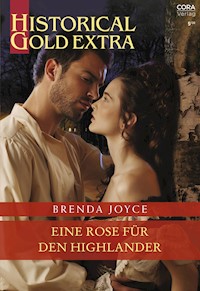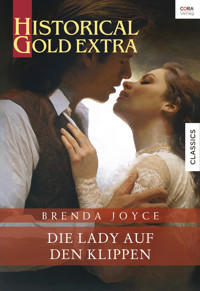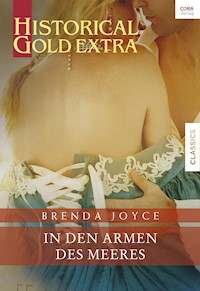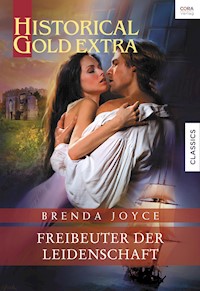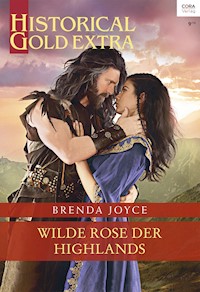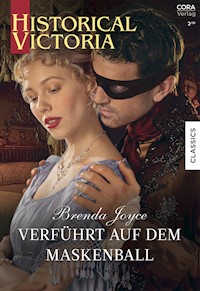5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Moon
- Sprache: Spanisch
Desde el asesinato de su madre, Claire había hecho todo lo posible por labrarse una vida segura en una ciudad en la que el peligro acechaba en cada esquina, sobre todo en la oscuridad de la noche. Pero nada la había preparado para el poderoso y sensual guerrero medieval que la arrastraría consigo en un viaje por el tiempo hasta un mundo peligroso y aterrador, en el que se confundían cazadores y presas. Claire necesitaba a Malcolm para sobrevivir, pero de algún modo había de mantener a distancia al irresistible Maestro. Porque el alma de Malcolm estaba en juego... y satisfacer sus deseos podría ser fatal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
BRENDA JOYCE
OSCURA SEDUCCIÓN
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2007 Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc. Todos los derechos reservados. OSCURA SEDUCCIÓN, Nº 1 - septiembre 2010 Título original: Dark Seduction Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9433-3 Editor responsable: Luis Pugni
ePub Edition X Publidisa
Para mi hijo, el genio que discurrió conmigo la idea original... salvo las partes más «candentes», claro.
Agradecimientos
Este libro no habría sido posible sin muchas capas distintas de apoyo y fe. Quisiera dar las gracias a mis agentes, Aaron Priest y Lucy Childs, que dejaron en suspenso sus dudas hacia el género paranormal y respaldaron firmemente la idea original de los Maestros del Tiempo, permitiéndome «vendérsela» a HQN. He de dar las gracias también a mi editora, Miranda Stecyk, por su generosa ayuda. Aunque dudaba de algunos elementos paranormales, tuvo la suficiente amplitud de miras para permitirme «ir a por todas» y se convirtió en una gran animadora de la obra conforme ésta avanzaba, alentándome como escritora y manifestando su entusiasmo dentro de la editorial, cosas ambas por las que estoy en deuda con ella. Y, naturalmente, Laurel, mi ayudante y correctora, me brindó una vez más su valiosísimo apoyo, su entusiasmo y su ánimo. ¡Gracias a todos!
Prólogo
En el pasado...
Era de madrugada cuando Claire se despertó. Pasó un momento desorientada y confusa. Fuera llovía a mares. Yacía en una cama con dosel, en una habitación que no conocía. Mientras parpadeaba en la oscuridad, vio un fuego en una chimenea de piedra y dos estrechos ventanucos. No estaban cubiertos con cristal, sino cruzados por rejas de hierro. A través de los barrotes vio un cielo nocturno y torrencial. Y lo oyó a él.
«Claire, ven a mí».
Se incorporó bruscamente, alarmada. Recordó enseguida que Malcolm había estado al borde de la muerte. Pero no estaba con ella en la habitación. Ignoraba dónde estaba. ¿Se encontraba bien Malcolm? ¿Cuánto tiempo llevaba ella inconsciente? Antes el cielo estaba nublado, pero no parecía que fuera a llover.
«Arriba, Claire. Encima de ti. Te necesito...».
Se quedó paralizada, respirando con dificultad. Estaba sola, pero Malcolm se servía de la telepatía para comunicarse con ella, y sus pensamientos le llegaban tan claramente como si hubiera hablado en voz alta. Estaba en alguna parte por encima de ella. Claire podía sentirlo. Desfalleció, presa de una angustia terrible. Malcolm estaba herido, próximo a la muerte. Lo habían encerrado en alguna parte. Y ella podía salvarlo.
Se levantó de un salto de la cama. Estaba acalorada, pero no a causa del pequeño fuego: la poderosa llamada de Malcolm hacía arder la sangre en sus venas. Tenía que encontrarlo. Se ahogaba de angustia. Se arrancó el tosco jubón del cuerpo y lo arrojó a un lado, pero no logró librarse de aquel calor febril. Tenía que estar con Malcolm. Tragando saliva, se quedó muy quieta y aguzó el oído.
Tardó un momento en traspasar el sonido de su corazón acelerado. Y entonces sintió su tormento. Estaba debilitado por la batalla, tenía el cuerpo lleno de espantosos cortes, y sufría. Ni siquiera podía incorporarse. Claire tenía que encontrarlo. Malcolm la necesitaba. Necesitaba hundirse en ella, absorber su poder.
Claire se tensó al sentir que el calor se inflamaba entre ellos. Él la había oído. Sabía que iba a acudir y estaba esperándola. Ella miró el techo. Aidan le había dicho a Royce que llevara a Malcolm a una torre. Había cuatro, una en cada esquina de las murallas del castillo. Las dos puertas también estaban fortificadas, pero Claire sabía que Malcolm estaba justo encima de ella. Se tiró del cuello de la camisa; el lino se le pegaba a la piel húmeda. Le costaba respirar. Se arrancó la molesta prenda, jadeando con fuerza, y quedó vestida únicamente con la falda vaquera y la camiseta. «¿Dónde estás?».
«Claire... Arriba. Encima de ti. En la puerta este».
Ella sonrió; su corazón latía con renovada energía. «Ya voy». Probó el pomo de la puerta y comprobó que estaba cerrada con llave. Se enfureció en el acto. ¡La habían encerrado!
«¡Deprisa, muchacha!».
Claire respiró hondo y captó su olor. Olía a sexo. El deseo de Malcolm, procedente del techo, llenaba la habitación. Frenética, tiró del anticuado picaporte. El miedo le había dado fuerza sobrehumana, porque la cerradura saltó y la puerta cedió hacia dentro.
Claire se asomó al pasillo, jadeante, y vio que estaba vacío; una sola antorcha ardía en la pared. Descalza, subió corriendo, sin hacer ruido, la estrecha y sinuosa escalera de piedra.
Tenía la impresión de que su carne estallaría si no se abalanzaba inmediatamente en sus brazos.
Llegó a otro rellano. Una antorcha ardía en el pasillo. No se detuvo. Subió al siguiente piso y allí encontró una pequeña antecámara redonda en lugar de un corredor. Frente a ella había una gruesa puerta de madera, cerrada por fuera con cerrojo y candado de hierro.
Una tensión palpitante llenaba la antesala. La energía de Malcolm. Estaba al otro lado de aquella puerta, excitado y febril, prometiéndole un universo de placer. Claire sabía ya que de buena gana entregaría su vida por las caricias de Malcolm.
Gimió, sacó la daga que llevaba metida en la cinturilla de la falda y la introdujo en el candado. En Nueva York no habría podido forzar aquella cerradura. Ahora, en cambio, hundió ferozmente la daga en la cerradura y ésta saltó. Un hilillo de rocío comenzaba a deslizarse por sus piernas. Corrió el cerrojo y abrió la puerta.
La mirada plateada de Malcolm chocó con la suya.
Yacía desnudo, de espaldas, en un camastro junto a la pared del fondo; sobre su piel terrosa resaltaba un pálido vendaje de lino. Tenía la cabeza vuelta hacia ella y la observaba atentamente. Estaba completamente excitado. Claire comprendió; se había convertido en el cazador que acechaba su llegada. Y ella estaba ansiosa por convertirse en su presa.
Quiso correr hacia él, pero ante la visión de tanta belleza y la expectativa de tanto placer, no pudo moverse.
Malcolm comenzó a sonreír mientras se incorporaba lentamente, gruñendo de dolor. El vendaje estaba manchado de sangre roja.
—Ven a mí, Claire.
Ella se acercó tambaleándose cuando Malcolm se levantó con cuidado, visiblemente debilitado por la lucha y la pérdida de sangre. Ella lo agarró, rodeándolo con los brazos, y cuando su cuerpo desnudo la tocó comenzó a llorar de deseo.
—Muchacha —jadeó Malcolm, apretándola con la fuerza de un torno. Echó la cabeza hacia atrás y su poder descendió sobre ella como un inmenso manto. Se halló envuelta en un calor que empezó a invadirla de fuera adentro. Experimentada con toda claridad una suave y dulce sensación de desfallecimiento y era consciente de que Malcolm gemía incontrolablemente, con la cabeza echada cada vez más hacia atrás. Sintió de pronto que comenzaba su terrible orgasmo.
—¡Sí, Claire! —gritó él con voz pastosa.
Ella lo miró a los ojos cuando la agarró de los brazos, y vio en ellos un deseo triunfal. Malcolm sonrió salvajemente, le separó los muslos, se apoderó de su boca. Se hundió profundamente en ella, jadeando.
—Qué bien sabes.
Rompió una ola inmensa y Claire lloró, presa de un placer que ni siquiera soñaba. Pero Malcolm había empezado a moverse, absorbiendo sus fuerzas y corriéndose al mismo tiempo, y aquella ola seguía rompiendo. Una certeza cegadora sorprendió a Claire en el mismo instante en que el universo se volvía negro y opaco y se llenaba de estrellas en explosión, cada una de ellas un nuevo clímax. Esta vez zozobraría en aquella galaxia de placer infinito, no podría salir, ni quería. Cada orgasmo era más violento que el anterior, más brutal y mejor que el precedente. Pero no importaba. Era así como quería morir: entregándole su vida a Malcolm mientras cabalgaba a lomos de su enorme verga, hacia la eternidad.
El semen de Malcolm fluyó, ardiente. Él bramó de placer al tomarla: fue el sonido de una bestia, no de un hombre. Claire lloraba y le suplicaba más, y siempre recibía más. Sabía de algún modo que no podría resistirlo, pero aun así lo ansiaba. Rompió otra espantosa ola, anegándola de placer.
De pronto, Malcolm rugió una última vez y se apartó de ella.
Claire quiso protestar, pero no podía. Estaba inmersa en un torbellino de placer y dolor, y giraba tan vertiginosamente que comprendió que en realidad se estaba muriendo. Sintió que la última esencia de su vida se le escapaba cada vez más deprisa, girando como una peonza a punto de volcar...
Empezó a aquietarse, inerme y vacía, disipándose. Miró su cuerpo casi desnudo, tendido sobre el suelo de piedra, y vio a Malcolm de pie junto a la ventana, mirándola horrorizado. Aidan y Royce se inclinaban sobre ella. Y de pronto la torre se llenó de una luz cegadora. De pronto, vio a los Antiguos, levemente silueteados, entrar en la habitación...
—¿Está viva? —sollozó Malcolm.
Capítulo Uno
En el presente...
A Claire le daba miedo la oscuridad.
Era ya de noche y abajo había sonado un ruido sordo. Se quedó muy quieta en el dormitorio de encima de su librería. Vendía manuscritos y libros antiguos y raros, así como algún que otro volumen usado y difícil de encontrar. Guardaba en la planta de abajo un inventario de un cuarto de millón de dólares, y tenía un sistema de seguridad de última generación, una pistola eléctrica y otra convencional. Sabía que no había dejado ninguna ventana abierta porque en julio hacía un calor sofocante en la ciudad, y de todos modos jamás dejaba abierta una ventana. Era demasiado peligroso. El crimen se había desbocado en la ciudad. El mes anterior, su vecina, una aspirante a modelo, había sido asesinada, y aunque la policía no lo decía Claire sospechaba que había sido un crimen de placer. Aguzó el oído, pensando en sacar su Beretta del cajón de la mesilla de noche.
Pero ahora no oía nada. Mientras estaba allí parada, vestida con unos calzoncillos de algodón de rayas y una fina camiseta de hombreras (por su habitación parecía haber pasado un tornado), el gato extraviado que había aparecido ese día entró desde el pasillo. Claire sintió una oleada de alivio. El gato había tirado algo. No debería haber sospechado lo peor (a fin de cuentas, sus sensores de movimiento no habían detectado nada), pero a pesar de los años que habían pasado seguía odiando estar sola de noche.
La niña aterrorizada se acurrucó junto a la puerta cuando una sombra oscura y mortífera se deslizó junto a ella.
Claire miró ceñuda al hermoso gato negro, negándose a permitir que el recuerdo del lejano asesinato de su madre invadiera su conciencia.
—Conque eras tú... Debería haberte dado de comer, ¿eh?
El gato se deslizó entre sus tobillos, ronroneando, y empezó a frotarse sensualmente contra ellos.
Claire lo levantó (era la primera vez que lo hacía) y lo apretó con fuerza contra su pecho.
—Golfillo —musitó—. Necesito un perro, no un gato, pero si no supiera que alguien te echa de menos, me quedaría contigo.
El muy descarado le lamió la cara.
Claire se limpió la barbilla y lo dejó en el suelo, pensando que al día siguiente, antes de marcharse al aeropuerto, tendría que pegar algunos carteles por Tribeca, el barrio donde vivía. Estaba haciendo las maletas para tomarse unas vacaciones que se merecía hacía mucho tiempo. Al día siguiente salía hacia Edimburgo, y el viernes estaría cruzando en coche las Tierras Altas de Escocia. Esta vez, su primera parada sería la agreste y hermosa isla de Mull. Una sensación de euforia se apoderó de ella.
El gato se había puesto cómodo sobre su cama, y Claire se alejó para seguir haciendo la maleta. Se acercó a su cómoda antigua, comprada en un viaje a Lisboa. Viajaba mucho a causa de su trabajo. Sonrió y, echándose el pelo rojizo oscuro sobre el hombro, sacó un montón de camisetas. Tenía veintiocho años, casi veintinueve, y dirigía un negocio boyante, la mitad del cual gestionaba a través de Internet. Desde que había acabado sus estudios de Historia Europea Medieval en la Universidad de Princeton, sólo se había tomado vacaciones en dos ocasiones. La primera vez visitó Londres, Cornualles y Gales. En el último momento, una amiga le dijo que tenía que pasar unos días en Escocia, y aunque no era muy impulsiva (le gustaba controlarlo todo) cambió su itinerario el día antes de su partida con el único fin de visitar Escocia. Nada más pasar Berwick-upon-Tweed, una extraña emoción se apoderó de ella. Se había enamorado de Escocia en el acto.
Había sido casi como volver a casa.
Aquella vez hizo la ruta habitual: Dunbar, Edimburgo, Stirling, Iona y Perth. Pero sabía que algún día volvería para explorar las Tierras Altas. Su agreste majestuosidad, su áspera desolación, le atraían de un modo que nunca antes había experimentado. Dos años antes había vuelto para pasar diez días en el norte y el noroeste. El último día descubrió la pequeña, escarpada y hermosa isla de Mull.
Había viajado a Duart, en el sur de la isla, sede durante siglos del linaje señorial de los Maclean. Un intenso deseo de explorar y descubrir la historia de la región se había apoderado de ella, pero recorrer el castillo no la había colmado en absoluto. Justo antes de dejar la isla, había tropezado por casualidad con una encantadora pensión en Malcolm’s Point, cuyos dueños la habían encaminado hacia Dunroch. Le habían dicho que Dunroch era la sede de los Maclean del sur de Mull y Coll, que el heredero del linaje vivía allí, aunque rara vez se dejaba ver. Era un recluso, decían, y estaba soltero: una pena. Como la mayoría de los aristócratas, se había visto obligado por motivos financieros a abrir al público los jardines y algunas estancias de la casa.
Intrigada, Claire corrió a Dunroch, adonde llegó una hora antes del cierre. Se había emocionado hasta tal punto al ver el grisáceo castillo que, al acercarse al puente levadizo que cruzaba el foso ahora vacío, había sentido un escalofrío correrle por la columna vertebral. Casi le faltó el aliento al pasar bajo el rastrillo levantado y atravesar el corto y penumbroso pasadizo de la torre de guardia, consciente de que aquella parte del castillo pertenecía a su edificación original, levantada a principios del siglo XIV por Brogan Maclean. En la muralla interior se había detenido con la vista fija no en el patio desnudo, sino en el mar y la torre del homenaje. No hizo falta que nadie le dijera que la torre, que daba sobre el Atlántico, también formaba parte de las fortificaciones originales. Todas las estancias estaban cerradas al público salvo el gran salón. Una vez allí, Claire se quedó inmóvil, presa de un extraño trance. Todo aquello le resultaba familiar, a pesar de que nunca había estado allí. Al contemplar el salón espacioso y escasamente amueblado, no vio los tres elegantes sillones, sino una mesa de caballete ocupada por el señor del castillo y sus nobles. En la enorme chimenea no ardía ningún fuego, y sin embargo Claire sentía su calor sofocante. Se sobresaltó cuando otro turista pasó a su lado; casi esperaba ver al señor de Dunroch. Habría jurado que sentía su presencia.
Todavía recordaba la imagen imponente del castillo desde la carretera, por debajo de los altos acantilados, como si hubiera estado allí el día anterior. Pensaba mucho en aquel castillo y hasta había investigado un poco, pero un halo de misterio envolvía a los Maclean del sur. Ni buscando en Google ni indagando en su biblioteca de investigación online había encontrado noticias del linaje a partir de Brogan Mor, que murió en 1411 en la sangrienta batalla de Red Harlow. La falta de información sólo lograba aumentar su apetito, pero lo cierto era que Claire siempre había sido insaciable en lo que a la historia se refería.
Buscó entre un montón de vaqueros, casi sin aliento. Esta vez, pasaría una sola noche en Edimburgo y luego se iría directamente en coche a Dunroch. Iba a quedarse en Malcolm’s Arms, la pensión, y se había concedido tres días completos en la isla. Pero había más. Como vendedora de libros antiguos, pensaba pedirle permiso al señor del castillo para acceder a su biblioteca. Era una excusa para conocerlo. No sabía por qué se sentía impulsada a hacerlo. Tal vez fuera porque aquella rama del linaje de los Maclean carecía de historia desde tiempos de Brogan Mor. Imaginaba que el actual señor del castillo tenía posiblemente unos sesenta años, pero se lo imaginaba como un Colin Farrell entrado en años.
Metió unos vaqueros en la maleta y decidió que casi había acabado. Era una mujer alta (medía un metro setenta y siete descalza) y extremadamente atlética: practicaba kickboxing, corría y levantaba pesas casi todos los días. Estar fuerte la hacía sentirse segura. Cuando tenía diez años, su madre salió a la tienda de comestibles de la esquina, dejándola sola en su apartamento de una sola habitación; le prometió que tardaría cinco minutos, pero jamás volvió a casa.
Claire procuraba no acordarse de aquella noche infinita. Era una niña fantasiosa, creía en monstruos y en fantasmas y solía irritar a su madre empeñándose en que había extrañas criaturas que vivían en su armario o debajo de su cama. Esa noche había visto formas aterradoras en cada sombra, en cada cortina que se movía. De eso hacía mucho tiempo. Pero Claire seguía echando de menos a su madre. Llevaba aún un extraño colgante del que su madre nunca se separaba: una piedra semi-preciosa y muy pulida, engarzada en cuatro brazos de oro, cada uno de ellos grabado con un intrincado diseño celta. Cada vez que se sentía especialmente triste, agarraba el colgante y su pena se disipaba. Ignoraba por qué le tenía tanto apego su madre, pero sospechaba que tenía algo que ver con su padre. Aquella gema era el recuerdo más querido que poseía Claire.
No tenía padre, de todos modos. Su madre había sido dolorosamente sincera con ella en ese aspecto: le había explicado que sólo hubo una noche de pasión, cuando ella era joven y salvaje. Él se llamaba Alex, y eso era lo único que sabía Janine... o eso decía. Tras la muerte de su madre, Claire fue a vivir con sus tíos en una granja del interior. La tía Bet la recibió con los brazos abiertos y Claire creció muy unida a sus primas Amy y Lorie, ambas casi de su edad. Pero cuando cumplió quince años la tía Bet la hizo sentarse y le contó la horrible verdad.
A su madre no la mataron para llevarse el dinero que llevaba en el monedero, ni las tarjetas de crédito. Había sido un crimen de placer. Aquella idea cambió la vida de Claire. Su madre había sido asesinada por un pervertido. Y ello confirmaba sus peores miedos: que había cosas malas y que siempre sucedían de noche.
Luego, cuando estudiaba segundo curso de carrera, su prima Lorie fue asesinada una noche al salir del cine, no muy lejos de la universidad. La policía no tardó en llegar a la conclusión de que Lorie también había sido víctima de otro crimen de placer. De eso hacía cinco años.
Claire ignoraba cuándo había acuñado la prensa nacional, tan aguda ella, la expresión «crimen de placer», pero llevaba en circulación desde que ella tenía uso de razón. Los comentaristas sociológicos, los psiquiatras, liberales y conservadores por igual, afirmaban que la sociedad había alcanzado un estado de anarquía. El ochenta por ciento de los asesinatos estaban relacionados con el sexo, y las cosas empeoraban cada año. Lorie había muerto como muchas otras. Había practicado el sexo. Sus fluidos corporales evidenciaban que estaba muy excitada y que el asesino había alcanzado el clímax varias veces. No había habido forcejeo, y la policía seguía sin pistas respecto al acompañante de Lorie. Un testigo la había visto salir del cine con un hombre joven, guapo y atlético. Parecía feliz; enamorada, incluso. La policía puso en circulación un retrato robot, pero nadie reconoció a aquel hombre y, como de costumbre, no se encontró a nadie que encajara con su descripción en la base de datos del FBI. Por eso precisamente eran tan asombrosos y perturbadores los crímenes de placer. Aquellos asesinos pervertidos parecían ser siempre perfectos desconocidos, y sin embargo lograban seducir a sus víctimas. De momento, nadie sabía cómo. Había toda clase de teorías. La de la secta afirmaba que los asesinos pertenecían a una sociedad secreta y que usaban la hipnosis para hacer entrar a sus víctimas en estado de trance. Los sociólogos atribuían aquellas muertes a una tendencia social de carácter patológico y repartían las culpas por doquier: desde los videojuegos, al rap y la cultura de la violencia, pasando por los hogares rotos, las drogas y hasta las familias reconstituidas. Claire sabía que todo aquello eran estupideces. Nadie sabía cómo ni por qué.
Casi carecía de importancia. Todas las víctimas eran jóvenes y atractivas, y morían del mismo modo. Sus corazones dejaban de latir, sencillamente, como rebasados por la excitación y el deseo. Desde el asesinato de su prima, Claire se había propuesto estar lo bastante fuerte como para causar algún estrago si a alguno de los pervertidos de la ciudad se le ocurría atacarla. Amy también había decidido aprender artes marciales. Había sido ella, de hecho, quien le había sugerido que tomara clases de defensa personal y quien la había animado a aprender a disparar. Ambas guardaban una pistola en casa. Claire se alegraba de que el marido de Amy perteneciera al FBI, aunque estuviera sentado detrás de una mesa. Estaba segura de que tenía información privilegiada, porque Amy siempre estaba hablando de lo perversos que eran aquellos crímenes. Pero nunca añadía nada más, y Claire sospechaba que lo tenía prohibido. Pero no le importaba. Los crímenes de placer eran una perversión. Quizá tras ellos se ocultara, después de todo, una especie de culto enfermizo y diabólico. Claire guardaba su arma cargada en la mesilla de noche. Nadie iba a hacerle daño, si podía evitarlo.
Casi había acabado de hacer la maleta cuando decidió prepararse una cena ligera. Sonrió al gato, que se había acurrucado en la almohada con la que ella dormía.
—En mi almohada no, por favor, pilluelo. Puedes tomar un poco de hierba gatera, si quieres, mientras como. Me hace falta una copa de vino.
Como si la entendiera perfectamente, el gato negro saltó de la cama y se acercó.
Claire se agachó para acariciarlo.
—Quizá debería quedarme contigo. Eres tan guapo...
Aquellas palabras apenas habían salido de su boca cuando empezaron a pitar los sensores de movimiento y alguien comenzó a aporrear la puerta de la tienda.
Claire se levantó de un salto y luego se quedó inmóvil, inundada repentinamente por la adrenalina. Los golpes continuaban. Miró el reloj que había junto a la cama. Eran las nueve y media. O era una emergencia, o se trataba de algún chiflado. Y no pensaba abrirle la puerta a un loco. Había demasiados chala-dos sueltos. Corrió a la mesilla de noche y sacó su Beretta del cajón. El sudor se acumulaba entre sus pechos. Sus dos vecinos tenían su número de teléfono, por si acaso surgía alguna urgencia. Tenía que ser un desconocido. Empezó a bajar las escaleras descalza.
Intentaba no pensar en los horrendos crímenes que se cometían en la ciudad.
Intentaba no acordarse de su vecina, de Lorie o de su madre.
—¡Claire! ¡Sé que estás ahí! —gritó una mujer, enfadada.
Claire dudó. ¿Quién demonios era? No reconocía aquella voz. La persona que llamaba parecía tan impaciente por entrar que aporreaba la puerta como si quisiera arrancar las bisagras. Pero eso era imposible, por supuesto. La puerta era muy gruesa y las bisagras eran de hierro.
Al final de la escalera había una pequeña entrada con una mesita donde siempre dejaba una lámpara encendida. Su despacho estaba al otro lado. A la izquierda de las escaleras estaba la cocina, con su zona para desayunar, y a la derecha la amplia habitación que le servía de tienda. Entró en ella, pulsó el interruptor y la tienda de inundó de luz. Las persianas venecianas negras estaban echadas.
—¿Quién es? —preguntó sin acercarse a la puerta.
Los golpes se detuvieron.
—Soy yo, Claire. Sibylla.
Claire intentó pensar. Estaba casi segura de que no conocía a ninguna Sibylla. Estaba a punto de decirle que se perdiera (amablemente, por supuesto) cuando la mujer dijo:
—Sé que tienes la página, Claire. Déjame entrar.
Claire no sintió curiosidad: quien aporreaba la puerta era una desconocida que podía estar chiflada, y fuera estaba oscuro como boca de lobo.
—Tengo doce mil libros aquí dentro —dijo en tono cortante—. Si cada uno tiene cuatrocientas páginas de media, yo diría que hay muchas páginas aquí dentro.
—Es la página del libro de sanación —Sibylla parecía peligrosamente enojada—. Es la página del Cladich y tú lo sabes —algo pareció romperse, la mujer abrió la puerta de un empujón y entró.
Claire se quedó anonadada un instante. Sólo Terminator podría abrir su puerta de aquel modo, y la pelirroja que con tanta decisión había entrado en la tienda no era Terminator, ni por asomo. Era de estatura y complexión media; no parecía medir más de un metro sesenta y siete y posiblemente no pesaba mucho más de cincuenta kilos. Claire notó que iba vestida completamente de negro, como un ladrón de los que trepaban por las paredes, y que, obviamente, había logrado reventar sus complicadísimos cerrojos.
Al día siguiente haría instalar un nuevo sistema de alarma, pensó. Claire le apuntó con la pistola directamente entre los ojos.
—Quieta ahí. No te conozco y esto no parece una broma pesada. Lárgate —su mano no temblaba, lo cual le sorprendió, porque estaba asustada. Nunca había visto unos ojos tan fríos y desprovistos de alma.
Sibylla le sonrió sin ganas y aquella sonrisa transformó su belleza en una máscara maliciosa. Era una sonrisa amenazadora. A Claire se le aceleró el corazón al comprender que aquella desconocida no iba a hacerle caso. Pero no parecía ir armada y Claire le sacaba al menos diez kilos.
Entonces Sibylla se echó a reír.
—¡Dios mío! No me conoces... No has vuelto aún, ¿verdad?
Claire no vaciló: mantenía la pistola apuntando a su frente.
—Fuera.
—No me iré hasta que me des la página —dijo Sibylla, acercándose a ella.
—¡No tengo ninguna página! —gritó Claire, desconcertada. Su mano empezó a temblar. Hizo amago de apretar el gatillo, apuntando al hombro de Sibylla, pero llegó demasiado tarde. Sibylla le quitó el arma con la velocidad con que atacaba una serpiente. Luego levantó el puño.
Claire adivinó el golpe e intentó detenerlo, pero Sibylla era asombrosamente fuerte, y el musculoso brazo de Claire cedió ante ella. El golpe impactó a un lado de su cabeza, como si Sibylla llevara puesto un puño americano. Claire sintió un estallido de dolor y vio estrellas en movimiento. Luego todo quedó a oscuras.
Claire volvió en sí lentamente; las diversas capas de la oscuridad remitían una tras otra, sustituidas por densas sombras grisáceas. Tenía un dolor de cabeza espantoso. Eso fue lo primero que pensó. Luego se dio cuenta de que estaba tumbada en el suelo de madera. Enseguida lo recordó todo. Una mujer había entrado en su tienda y la había atacado. Se quedó muy quieta un momento, simulando estar inconsciente mientras escuchaba con atención los sonidos de la noche. Pero sólo oía coches pasar y el estruendo de los cláxones en la calle. Abrió despacio los ojos y se dio cuenta de que la habían trasladado. Estaba entre la cocina y la tienda, no muy lejos de su despacho. La lámpara seguía encendida. Volvió lentamente la cabeza para mirar hacia la tienda. Y estuvo a punto de gritar. Estaba vacía; la puerta estaba, por suerte, cerrada, pero daba la impresión de que alguien había arrojado todos los libros al suelo. Su tienda había sido saqueada.
Se sentó, rígida por el desaliento y la incredulidad. Aquella mujer buscaba una página del libro que había mencionado, no había duda. Claire se tocó un lado de la cabeza, descubrió un enorme bulto junto a su oreja y confió contra toda esperanza en que no le hubieran robado sus libros más valiosos. Tenía que llamar a la policía, pero también necesitaba saber qué se había llevado Sibylla. Nunca había oído hablar del Cladich. Pero se tenían noticias de que, en tiempos medievales, se creía en la existencia de libros y manuscritos con poderes curativos y fortificantes. A pesar de su dolor de cabeza, Claire comenzó a emocionarse. Buscaría el Cladich en Google en cuando se recuperara un poco. Pero ¿por qué creía aquella intrusa que la página de ese libro estaba en su tienda?
Aquella mujer podía ser simplemente una chiflada, pero Claire estaba inquieta. Sibylla parecía conocerla y no daba en absoluto la impresión de estar loca. Parecía cruel, despiadada y decidida. Claire levantó la mano y agarró el colgante que llevaba, tomándose un momento para recuperar la compostura. ¡Menuda noche para un robo con fuerza! Aunque en realidad no estaba herida. Con un poco suerte, aquella mujer no habría encontrado lo que buscaba. Y con mucha, aquella página estaría aún en su poder.
Se levantó. Empezaba a calmarse y la jaqueca había remitido hasta convertirse en un dolor sordo; entretanto, una euforia ya conocida comenzaba a bullir en sus venas. Sentía el impulso de correr a la tienda y hacer inventario, pero sabía que primero debía ponerse hielo en la cabeza y después llamar a la policía. Quería, además, comprobar si alguna vez había existido un libro llamado el Cladich.
Pero la seguridad era lo primero. Entró en la tienda para cerrar con llave la puerta. Al cruzar el local, pasando cuidadosamente por encima de libros y manuscritos, recogió la Beretta del suelo. La puerta tenía cerradura doble. Al día siguiente, cuando hiciera instalar una cerradura triple, añadiría además un cerrojo. Al girar la llave sonó el chasquido tranquilizador de la cerradura, pero al comprobar si estaba bien cerrada, la puerta se abrió.
El corazón le dio un vuelco, desalentado. Si ya no servían las cerraduras, tendría que irse a un hotel. Vaciló y entreabrió la puerta para mirar la cerradura. Sus ojos se agrandaron cuando vio las grietas del marco de madera. Casi parecía que Sibylla había abierto la puerta de un empujón, desgarrando los vástagos de la cerradura a través de la jamba. Pero eso era imposible.
Cerró la puerta. Se negaba a dejarse llevar por el pánico. Fuera la calle estaba relativamente tranquila, salvo por el paso de algún coche. Pero ahora no tenía protección. Todas las noches ocurrían docenas de crímenes de placer. Claire lo sabía muy bien.
Volvió deprisa a su mesa, saltando por encima de los montones de libros, agarró la silla y la colocó debajo del picaporte. Cuando llegara la policía, les pediría que la ayudaran a poner una librería delante de la puerta. Con eso bastaría, de momento. Pero ¿cómo iba a marcharse de viaje al día siguiente, como tenía previsto? Comprendió de pronto que tendría que posponer el viaje. Iba a tener que hacer inventario de sus libros. La policía se lo exigiría. ¿Y si alguien había introducido una página de singular valor en uno de sus volúmenes?
El atractivo de las vacaciones y de Dunroch batallaba con la emoción que le producía la posibilidad de hacer semejante descubrimiento. Entró en su despacho sin molestarse siquiera en encender la luz. Tocó la barra espaciadora de su portátil para sacarlo de su estado de hibernación. El pulso le latía a toda prisa. Corrió a la cocina encendiendo luces y comenzó a llenar de hielo una bolsa de congelación. El dolor de cabeza había quedado reducido a una molestia desagradable. Tal vez prescindiera de ir al hospital, después de todo.
Desde la tienda le llegó el arañar de la silla por el suelo justo en el instante en que oía maldecir a un hombre.
Estaba atónita. No podía ser otro intruso. Entonces comenzó a asustarse. Se movió, recogió la pistola de la encimera, comprobó frenética que estaba cargada y apagó la luz de la cocina. Se pegó a la pared, detrás de la puerta abierta. Intentando no dejarse vencer por el pánico, afinó el oído intentando escuchar de nuevo a aquel hombre, pero no oyó nada.
Y sin embargo no habían sido imaginaciones suyas. Había oído una maldición casi inaudible. Su corazón latía con aterradora violencia. ¿Se había marchado aquel hombre? ¿O estaba saqueando su tienda? ¿Iban a agredirla otra vez?
¿Buscaba él aquella página del Cladich? Porque aquello no podía ser una coincidencia. No le habían robado en los cuatro años que llevaba abierto el negocio. El teléfono estaba al otro lado de la cocina. Sabía que debía llamar a Emergencias, pero temía que el intruso la oyera y fuera por ella. Agarraba tan fuerte la pistola que le dolían los dedos y las manos le sudaban. Comenzaba a sentir ira. Aquélla era su tienda, maldita sea. Pero el miedo lo consumía todo y la cólera, por justa que fuera, no podía disiparlo.
Temiendo que su respiración agitada se oyera y la delatara, comenzó a avanzar por el pasillo. La maldita lámpara, todavía encendida, la hacía sentirse terriblemente expuesta. Veía la puerta de la calle a través de la tienda, pero no parecía haber nadie allí.
Al pasar junto a las escaleras, alguien la agarró desde atrás. Soltó un grito cuando un poderoso brazo la apretó contra lo que parecía ser un muro de piedra. El pánico le impedía pensar. Comprendió que estaba sujeta con la fuerza de un torno al cuerpo de un hombre gigantesco.
Su corazón latía violentamente, pero pareció aquietarse de pronto, y Claire comenzó a experimentar una extraña sensación de familiaridad. En ese instante el miedo se disipó, sustituido por la aguda percepción de un asombroso poder viril, de una increíble fortaleza.
Él habló.
Claire no entendió ni una sola palabra de lo que dijo. Su corazón se aceleró y el miedo volvió a apoderarse de ella. Sentía el impulso de luchar y comenzó a retorcerse, agarrándolo de los brazos para apartarlos. Habría deseado llevar tacones de aguja para poder clavárselos en las botas. Sus piernas desnudas entraron en contacto con los muslos del hombre, y se quedó paralizada. Él también tenía las piernas desnudas. Claire inhaló bruscamente.
Él volvió a hablar al tiempo que tiraba de ella con su grueso brazo, y no hizo falta que Claire entendiera su idioma para deducir que le estaba diciendo que se estuviera quieta. Y, al apretarla contra sí, Claire lo sintió tensarse contra su trasero.
Se quedó inmóvil. Su agresor estaba excitado. Increíblemente excitado. Notar su miembro enorme y duro apretado contra ella era aterrador... y también electrizante.
—Suélteme —murmuró, desesperada.
Y tres palabras brillaron en su cabeza como un fogonazo: «crimen de placer».
Sintió que él la apretaba con más fuerza, sorprendido. Luego dijo:
—Baja el arma, muchacha.
Hablaba inglés, pero tenía un inconfundible y exagerado acento escocés. Claire se humedeció los labios, demasiado aturdida para pararse a pensar qué podía significar aquello.
—Por favor. No voy a huir. Suélteme. Me está haciendo daño.
Para alivio suyo, él relajó el brazo.
—Baja el arma, sé buena chica —mientras él hablaba, Claire sintió el roce de su barba en la mandíbula, su aliento acariciándole el oído.
Su mente quedó en blanco; sólo podía pensar en el poderoso pulso que palpitaba pegado a ella. Estaba ocurriendo algo espantoso y ella no sabía qué hacer. Su cuerpo había empezado a tensarse y a latir. ¿Era así como morían todas esas mujeres en plena noche? ¿Quedaban aturdidas, confusas... y excitadas? Dejó caer la pistola, que se estrelló contra el suelo sin dispararse.
—Por favor...
—No grites —dijo él en voz baja—. No voy a hacerte daño, muchacha. Necesito tu ayuda.
Claire logró asentir de algún modo. Cuando él apartó el brazo, ella corrió al otro lado del pasillo, se volvió y pegó la espalda a la pared para mirarlo. Y entonces dejó escapar un grito. Esperaba cualquier cosa, excepto un hombre perfecto. Era muy alto, al menos quince centímetros más alto que ella, y enormemente musculoso. Su cabello era negro como el azabache y su piel morena, pero sus ojos eran sorprendentemente claros. Permanecían fijos en ella con perturbadora intensidad.
Parecía tan sorprendido como ella.
Claire se estremeció. Dios, qué guapo era. La nariz levemente torcida (rota quizá alguna vez), los altísimos pómulos y la mandíbula de brutal fortaleza le conferían el aspecto de un héroe invencible. Una cicatriz partía en dos una de sus negras cejas, y otra formaba un semicírculo sobre la mejilla. Pero aquellas marcas sólo servían para realzar la impresión de que aquel hombre estaba curtido en la batalla, tenía experiencia y era de una fortaleza incomparable.
Pero estaba chiflado. Tenía que estarlo, porque llevaba una ropa que Claire reconoció al instante: una túnica de lino de color mostaza, hasta la mitad del muslo, sujeta con un cinturón, y sobre ella, cubriéndole uno de los hombros, un manto de cuadros azules y negros sujeto con un broche de oro. Calzaba botas de cuero hasta la rodilla, con una doblez en la parte de arriba y muy desgastadas, y una enorme espada enfundada al lado izquierdo en cuya empuñadura brillaban gemas engarzadas. ¡Iba vestido como un highlander medieval!
Pero parecía auténtico. Sus voluminosos brazos podrían haber blandido sin esfuerzo una enorme espada en una de aquellas batallas que narraban los libros de historia. Y quien le había hecho el traje se había documentado. Su jubón parecía auténtico, como si estuviera de veras teñido con azafrán, y aquel manto azul y negro parecía tejido a mano. Claire tuvo que mirar de nuevo sus fuertes piernas, cuyos músculos sobresalían: aquellos muslos parecían duros como rocas, como si hubiera pasado muchos años montando a caballo o corriendo por las colinas. Claire miró hacia arriba, hacia la corta falda del jubón, donde seguía viéndose una forma en línea recta, rígida y levantada. Se dio cuenta de que lo estaba mirando boquiabierta, de que el sudor le corría entre los pechos y los muslos. Le faltaba el aire, pero era porque tenía miedo. Vio entonces que él estaba mirando sus piernas. Y se sonrojó.
Él levantó hacia ella una mirada de inconfundible ardor.
—Creía que no volvería a verte, muchacha.
Los ojos de Claire se dilataron.
La sonrisa del intruso se volvió seductora.
—No me gusta que mis mujeres se esfumen en plena noche.
Estaba loco, no había duda, pensó ella.
—Usted no me conoce. Ni yo a usted. No nos habíamos visto nunca.
—Me ofende que no me recuerdes, muchacha — pero su sonrisa satisfecha no vaciló, y siguió mirándole las piernas y la camisetita de hombreras, que dejaba al descubierto su tripa—. ¿De qué vas vestida?
Claire sintió que se sonrojaba aún más. Rezaba porque él no fuera uno de aquellos asesinos que buscaban placer.
—Yo podría preguntarle lo mismo —contestó, temblando—. Esto es una librería. Usted parecía ir a una fiesta de disfraces. Pero no es aquí —tenía que apaciguar al intruso a toda costa y conseguir que saliera de la tienda.
—No temas, muchacha. Eres tentadora, pero tengo otras cosas en la cabeza. Necesito tu ayuda. Necesito la página.
Ella exhaló con fuerza, pero no de alivio. No quería estar a solas con aquel hombre. Su mente trabajaba a toda velocidad.
—Vuelva mañana —forzó una sonrisa que la pareció débil y repugnante—. Está cerrado. Mañana podré ayudarlo.
Él le lanzó otra sonrisa seductora; saltaba a la vista que estaba acostumbrado a engatusar a las mujeres para que lo obedecieran... y para llevarlas a la cama.
—No puedo volver mañana, muchacha —y murmuró—: Quieres ayudarme. Deja ese miedo. No sirve de nada. Puedes confiar en mí.
Su tono suave desencadenó una espiral de deseo dentro de Claire. Ningún hombre la había mirado así, ni le había hablado tan seductoramente, y mucho menos un hombre como aquél. No lograba apartar la mirada de sus ojos. El frenético latido de su corazón fue aquietándose. Su miedo remitió en parte. Quería creerlo, quería confiar en él.
Él sonrió sagazmente.
—Vas a ayudarme, muchacha, y luego me marcharé.
Ella estuvo a punto de asentir, pero su mente le gritaba cosas extrañas, cosas que la confundían. Entonces se oyó en la calle la sirena de un coche de bomberos que pasaba por delante de la tienda. Él dio un respingo, volviéndose hacia la puerta, y Claire recobró la sensatez. Estaba cubierta de sudor. ¡Había estado a punto de hacer todo lo que él le pidiera!
—No.
Él se sobresaltó.
—Mi ayudante lo ayudará mañana —Claire tragó saliva.
Se mostraba tan firme como podía, lo que le parecía una enorme hazaña. Se apartó el flequillo de los ojos con mano temblorosa. Era como si él casi la hubiera hipnotizado. Claire esquivó su mirada.
—Si es importante, vuelva por la mañana. Ahora, por favor, márchese. Como verá, tengo que ordenar todo esto. Y usted llega tarde a su fiesta —habría deseado que su voz no se quebrara de miedo y tensión.
Él no se movió. Costaba saber si estaba molesto, enfadado o sorprendido.
—No puedo irme sin la página —dijo por fin con inconfundible obstinación.
Claire miró la Beretta, que yacía en el suelo del vestíbulo, a igual distancia de los dos. Se preguntaba si podría agarrarla y obligarlo a marcharse.
—Ni se te ocurra intentarlo —le aconsejó él con suavidad.
Claire se tensó, consciente de que no podía derrotar a aquel hombre y de que sería peligroso intentarlo. No parecía violento, pero estaba evidentemente loco. Lo ayudaría, si de ese modo conseguía que se marchara.
—Está bien. Dudo que tenga lo que está buscando, pero adelante, dígame qué quiere —miró un instante su cara y, al ver de nuevo su dura belleza, su corazón dio un doble salto mortal.
Una expresión triunfal cruzó sus ojos.
—Los druidas de Dalriada recibieron hace mucho tiempo una sabiduría ancestral que consignaron en tres libros. El Cladich es el libro de la curación. Fue robado de su santuario. Desapareció hace siglos. Sabemos que una página está aquí, en este lugar.
Claire se sobresaltó. ¿Qué demonios estaba pasando?
—Su amiguita ya estuvo aquí, buscando una página del Cladich, o eso dijo. Pero lamento decirle que es un fraude. En tiempos de Dalriada no existían los libros.
Él la miró fijamente; luego, sus ojos brillaron con un destello de furia.
—¿Sibylla ha estado aquí?
—No sólo ha estado aquí, sino que me dio un buen golpe en la cabeza. Creo que llevaba un puño americano —añadió, haciendo una mueca. ¿Estaba él compinchado con la ladrona? Pero, si así era, ¿por qué diablos se había puesto aquel disfraz?
En cuanto habló, deseó no haberlo hecho. Él cruzó el estrecho pasillo antes de que ella pudiera tomar aliento. Claire dejó escapar un grito, pero era ya demasiado tarde. Él la rodeó con el brazo y sus miradas se encontraron un instante.
—He dicho que no iba a hacerte daño. Te conviene confiar en mí, muchacha.
—Ni lo sueñe —sollozó Claire, cuyo corazón latía alarmado. Pero no podía apartar la mirada de sus magnéticos ojos grises—. Suélteme.
—Por la sangre de Cristo —dijo él por fin, tirando de ella—. Déjame ver la herida.
Claire entendió entonces lo que se proponía y se quedó asombrada. ¿Sólo quería ver si estaba herida? Pero ¿qué le importaba?
—Estate quieta —dijo él con una sonrisa, en tono apremiante. Y cuando ella se permitió relajarse ligeramente, él también aflojó los brazos—. Buena chica — murmuró con voz tan sensual como la seda sobre la piel desnuda de Claire.
Introdujo luego sus largos y toscos dedos entre su pelo, apartó la media melena y buscó su cuero cabelludo. Claire dejó de respirar. Su contacto era como la caricia de un amante: el levísimo aleteo de sus dedos sobre la piel caliente hizo que el cuerpo se le crispara. Por un momento, Claire deseó que deslizara la mano por su cuello, por su brazo y sus pechos, tensos y erizados. Él le lanzó una breve mirada, casi engreída, y Claire comprendió que era consciente de ello.
—Tha ur falt brèagha —dijo él con un susurro suave y seductor.
Claire respiró hondo.
—¿Qué? —tenía que saber qué había dicho.
Pero él había encontrado el bulto de su cabeza. Claire hizo una mueca cuando lo tocó.
—Parece un huevo de petirrojo de buen tamaño — dijo él alzando la voz—. Sibylla necesita que le enseñen buenos modales. Creo que tendré que darle una lección.
Claire tuvo la extraña sensación de que hablaba en serio. Miró fijamente sus ojos, intentando comprender quién y qué era. Él levantó su colgante. Curiosamente, a ella no le importó. Sostenía la piedra blanca y grisácea en la palma de la mano y rozaba con los nudillos la piel de Claire bajo el hueco de su garganta.
—Llevas un talismán, muchacha.
Ella sabía que no podía hablar. Aquel hombre era demasiado poderoso, demasiado fascinante.
—¿Somos paisanos, entonces? ¿Procedes de Alba? ¿Eres una lowlander? —sus manos se habían deslizado más abajo, y el corazón de Claire palpitaba bajo ellas. Alba era el nombre de Escocia en gaélico.
—No.
Él dejó caer el pendiente sobre su piel, pero al apartar la mano rozó premeditadamente con los dedos la parte de arriba de sus pechos, dejando una estela de fuego. Claire sofocó un gemido al ver su mirada ardiente y descarada. Los vio a ambos entrelazados allí, en el pequeño pasillo de su casa.
—No haga eso —ni siquiera sabía por qué protestaba: no era eso lo que pasaba por su cabeza.
Pareció pasar una eternidad. No había duda de que él estaba viendo la misma imagen que ella. Claire tenía la sensación de que estaba sopesando la posibilidad de ceder a la enorme tensión acumulada entre ellos. Luego su expresión cambió, y esbozó una sonrisa avergonzada.
—Tendrás que ponerte otra cosa —dijo él con voz pastosa—. No puede uno pensar con claridad, teniéndote así delante —y se alejó de ella.
Fue un alivio. Claire volvió en sí al instante, y se apartó de la pared de un salto. Su cuerpo estaba en llamas. Aquel hombre era peligrosamente seductor.
—¿Quién es usted? —preguntó por fin—. ¿Quién es? ¿Y por qué va vestido así?
Un destello iluminó los bellos ojos del intruso, cuyo rostro se suavizó. Luego sonrió: una sonrisa tan sincera que convirtió a su dueño en la belleza personificada, dejando al descubierto dos profundos hoyuelos.
—¿Necesitas que me presente como es debido? No seas tímida, muchacha. Sólo tienes que pedírmelo —su voz resonaba llena de orgullo—. Soy Malcolm de Dunroch —dijo.
Capítulo Dos
Claire se quedó atónita un momento. Luego captó la broma. ¡Amy! Su prima era también su mejor amiga. Amy sabía que iba a irse de viaje a Mull, donde se alojaría en Malcolm’s Arms, y sabía también que Claire fantaseaba con la posibilidad de conocer al señor de Dunroch. Su prima había decidido gastarle una broma mandándole a un aspirante a actor disfrazado como un highlander de la Edad Media.
Claire se echó a reír. Normalmente no le habría hecho gracia, pero se sentía muy aliviada.
El hombre que fingía ser Malcolm de Dunroch dejó de sonreír. La miró fijamente, con suspicacia; luego su expresión se endureció, volviéndose más sombra.
—¿Te estás riendo de mí, muchacha? —preguntó en voz demasiado baja.
—¡Te manda Amy! —exclamó ella, riendo todavía—. ¡Dios, qué bueno eres! Me lo he creído por un momento. Pensaba que estabas chiflado. La verdad es que por un segundo he creído que eras auténtico —le sonrió.
Él arrugó el ceño.
—Estás loca, muchacha. ¿Y me acusas a mí de estar chiflado?
Su enojo casi parecía sincero.
—Sé que no estás loco —se apresuró a decir ella, intentando instintivamente aplacarlo—. Pero eres un actor buenísimo.
—No te conozco, muchacha —la miraba con ojos penetrantes.
Aquella actuación, sin embargo, ya no tenía gracia. Era un actor, no un loco, ni un ladrón. Su prima había contratado al tío más bueno que Claire había visto nunca para gastarle una broma. Y no sólo estaba buenísimo: también saltaba a la vista que se sentía atraído por ella. Claire se quedó muy quieta. Hacía tres años que no estaba con nadie, desde que terminó su última relación de pareja. Empezó a pensar que no era un ladrón chiflado y que hombres como él se encontraban muy raras veces. Pero ¿qué iba a hacer exactamente?
Él también se había quedado quieto.
Luego, Claire recobró la sensatez. Aquel hombre era un desconocido. En una ciudad llena de feroces asesinos, sólo las locas o las desesperadas se encontraban con hombres sin que se los presentara algún amigo. Ella no estaba loca, ni desesperada. No debería estar pensando en acostarse con él.
Pero así era.
Se humedeció los labios, consciente de que estaba excitada, pese a su sentido común.
—Ya puedes olvidarte de la broma. Se ha descubierto el pastel —se apartó de él y, al hacerlo, se encontró con el espectáculo desolado de la tienda.
Enseguida se distrajo. Miró sus preciosos libros esparcidos por el suelo. Su prima jamás propiciaría aquel desastre.
Lo de aquella mujer no había sido una broma. Él podía ser un actor, pero Sibylla era una ladrona. Había saqueado su tienda y la había agredido, y Claire no sabía qué se había llevado. La broma de Amy dejó de hacerle gracia de pronto. Malcolm la había asustado, teniendo en cuenta lo que había pasado antes de que apareciera. Y aquello ni siquiera tenía sentido. Sibylla también le había preguntado por una página del Cladich. ¿Qué quería decir todo aquello? Mientras intentaba comprender lo sucedido, él pasó a su lado y empezó a recoger los libros.
—¿Qué haces? —preguntó ella secamente, tensa de nuevo. Aquello era un error; todo seguía pareciendo absurdo.
Él la miró con una docena de libros en los brazos. El jubón falso era de manga corta, y sus bíceps sobresalían.
—Voy a ayudarte, muchacha, pero a cambio tú tienes que ayudarme a mí —le lanzó de nuevo aquella sonrisa seductora y atrayente.
Claire intentó resistirse a su magnetismo y apartó la mirada. Era casi demasiado tarde: la temperatura de su cuerpo había empezado a subir. Se abrazó, a la defensiva.
—Ha sido una improvisación, ¿verdad? Le he contado lo de Sibylla y la página del Cladich y me ha seguido la corriente. Es lo que hacen los actores —era la única explicación posible... aunque no sabía si había mencionado a Sibylla antes de que él le preguntara por la página.
Él sacudió la cabeza lentamente.
—No sé, pero si crees que soy un actor, te equivocas, muchacha. Soy un Maclean del sur de Mull y Coll.
Claire se enfadó. Cruzó los brazos y luego, al ver que él le miraba los pechos, se arrepintió de haberlo hecho.
—Basta ya, por favor —dijo con aspereza—. Ha sido una noche horrorosa. Sé que te ha mandado Amy para gastarme una broma, pero Sibylla me ha atacado y ha saqueado mi tienda.
—Por eso quiero ayudarte. ¿Dónde quieres que ponga los libros?
Claire sacudió la cabeza.
—No, agradezco el ofrecimiento, pero prefiero recogerlos sola —quería que se marchara. Necesitaba pensar y tenía que llamar a la policía.
Pero él no hizo caso y comenzó a poner los libros en un pulcro montón sobre el suelo, como si supiera que no tenía sentido volver a colocarlos en las estanterías. La miró al erguirse. Estaba claro que pensaba quedarse a ayudarla. ¿Era, pues, un hombre decente, además de estar buenísimo?
—Se acabó la broma —dijo ella suavemente—. De verdad. Ya puedes irte.
Él masculló algo en gaélico y Claire se quedó paralizada.
—Eres escocés de verdad.
—Sí —tomó otro montón de libros.
Claire se dijo que no debía asustarse. Podía ser un actor escocés, igual que Sean Connery, y algunos escoceses todavía hablaban gaélico.
—Te ha mandado Amy, ¿verdad?
Él no respondió. Puso los libros junto al otro montón.
Claire sacudió la cabeza; su inquietud estaba a punto de convertirse otra vez en pánico. Si no lo enviaba Amy, ¿quién y qué era?
Él se agachó para recoger más libros y Claire vio que su jubón se subía por encima de los poderosos tendones de sus piernas. El hecho de que fuera tan viril no ayudaba a aliviar su confusión. Su cuerpo seguía vibrando, repleto de tensiones, pero no estaba tan asustada como al principio. ¿Qué debía hacer, si él no pensaba marcharse?
Tenía que llamar a su prima y averiguar la verdad, pero temía lo que Amy pudiera decirle.
Él se incorporó y la sorprendió mirándolo.
—Tienes demasiada hambre para ser una muchacha tan hermosa —dijo con suavidad—. ¿Dónde está tu hombre?
—No hay ninguno —se estaba sonrojando.
Él la miró inexpresivamente.
—No comprendo este mundo —dijo por fin, sacudiendo la cabeza—. ¿Vives sola aquí?
Claire asintió con la cabeza.
—Sí —estaban manteniendo una conversación casi normal. Ella intentando descubrir cómo hacer esa llamada telefónica sin que él se alarmara. Pero le parecía inevitable.
Él parecía incrédulo.
—¿Y quién te protege del peligro?
—Yo misma —sonrió débilmente.
Él profirió un sonido.
—¿Con esa arma? —señaló desdeñosamente hacia el pasillo, en cuyo suelo seguía aún la Beretta.
—También tengo spray antiagresiones, spray de pimienta y una pistola eléctrica.
Él entornó los ojos.
—¿Son armas?
Sin duda sabía lo que era un spray, al menos.
—No soy la única mujer soltera de la ciudad, ni mucho menos.
—Una mujer necesita un hombre que la proteja, muchacha. Así es el mundo, así son los seres humanos —hablaba con firmeza.
Claire se quedó sin habla un momento. Aquel hombre hablaba como si fuera de otro siglo.
—En mi mundo las cosas no son así —dijo por fin—. Y me estás asustando. Lo reconozco. Soy una cobarde, y tú deberías dejar la broma de una vez —tenía las mejillas acaloradas.
—No pretendía asustarte, muchacha —murmuró él—. Pero ¿qué hombre en su sano juicio te dejaría sola?
Ella no pudo menos que sentirse halagada. Y el modo en que él la miraba por debajo de sus densas y negras pestañas no dejaba ninguna duda: rebosaba sexualidad. Claire tragó saliva. No sólo percibía la tensión sexual que emanaba: podía palparla. Era casi una tercera presencia en la habitación. No le cabía duda alguna de que era un magnífico amante.
—Necesitas un hombre, muchacha —dijo él con suavidad—. Es una pena que no sea yo.
Claire se puso rígida. ¿Le estaba leyendo el pensamiento? ¿Era aquello una negativa? ¡Ella sólo estaba pensando en lo que resultaba más que evidente! Lo miró fijamente, y él le sostuvo la mirada.
—¿Por qué no? —preguntó con voz áspera. Apenas podía creer lo que estaba oyendo: nunca había tenido un lío pasajero.
La mirada de él se hizo más intensa.
—¿Quieres seducirme, muchacha? ¿Es lo que deseas?
Claire se sintió avergonzada.
—No —no podía pensar, así que ¿cómo iba a saber lo que se proponía?
Él esbozó una sonrisa suave y conmovedora y luego dijo con pesadumbre:
—En otra vida, momhaise, aceptaría encantado una invitación tan apetecible.
Sólo él podía hacer que una negativa sonara tan absolutamente sexual. Sus palabras deberían haberle dolido. Pero Claire se quedó allí, anhelante. Él se dio la vuelta. Claire vislumbró el bulto evidente de su erección bajo la túnica, y casi esperó que la tienda estallara en llamas.
Él habló con brusquedad.
—Necesito la página antes de que se la lleve otro. Pertenece al santuario, ha de estar con el Cathach. Confío en que me ayudes. Luego me marcharé.
Claire tardó un momento en recobrarse.
—No es una broma, ¿verdad? No te ha mandado mi prima. Eres de Escocia.
Su mirada gris no vaciló.
—Sí.
Ella empezó a temblar.
—El Cathach esté en la Real Academia de Irlanda. Cualquier estudioso lo conoce, porque es el manuscrito irlandés más antiguo que se conoce.
Él permanecía en calma mientras ella se emocionaba.
—El Cathach está en el santuario de Iona, muchacha.
Claire sacudió la cabeza. Estaba loco, a fin de cuentas.
—En Iona no hay ningún santuario. ¡Sólo hay ruinas!
El rostro del hombre se crispó; sus facciones se endurecieron y sus ángulos se tensaron.
—Puede que en tu época.
—¿Qué demonios quiere decir eso? —gritó ella.
—Quiere decir que he estado muchas veces en el santuario. Yo mismo he montado guardia allí.
Ella tragó saliva mientras retrocedía.
—Creo que eres escocés de verdad, pero ¿por qué vas disfrazado? ¿Y por qué esa historia absurda, esas mentiras? ¿Y quién es la mujer que entró en mi tienda?
Los ojos de él brillaron.
—No me acuses de mentir, muchacha. Hay hombres que han muerto por menos —sacudió la cabeza—. No sé qué libro tienen en esa academia que dices, pero no es el libro de la sabiduría. Yo lo he visto con mis propios ojos.
—¡Eso es imposible! —exclamó Claire, terriblemente agitada—. Pero tú lo crees, ¿verdad?
—Yo sólo digo la verdad —cruzó sus fuertes brazos sobre el pecho.
La mente de Claire corría a velocidad alarmante. No había forma de racionalizar la conducta de aquel hombre, ni sus convicciones. El auténtico Cathach estaba expuesto en Dublín. No guardado en un santuario en la isla de Iona. ¡En Iona no había ningún santuario! Ella había estado allí. El monasterio y la abadía estaban en ruinas. De haber habido un santuario, lo habría visto. ¿Y qué era el Cladich, y la página que Sibylla y él decían estar buscando? Ella era una experta, y nunca había oído hablar de aquel libro.
—Háblame del Cladich —dijo.
Él entornó la mirada, como si recelara.
—Fergus MacErc llevó el libro a Dunadd. Cuando se fundó el monasterio de San Columba de Iona, quedó guardado en su santuario, junto al Cathach. Pero alguien se lo robó a los benedictinos —añadió.
Claire se humedeció los labios. Su corazón latía a toda prisa. Aquel hombre estaba decididamente loco: creía cada palabra de lo que decía.
—Si me estás diciendo que hay un manuscrito anterior al Cathach y a la fundación del monasterio de San Columba en Iona, te equivocas.
Sus ojos se ensombrecieron.
—¿Me acusas otra vez de mentir?
—¡No sé qué pensar! No había tradición escrita entre los celtas antes de la época de San Columba. No la había —exclamó ella—. Los druidas prohibían la escritura. Todo era oral.
Su sonrisa era altanera.
—No. Los libros se escribieron porque quisieron los Antiguos.
—¿Los Antiguos?
—Los viejos dioses —dijo él con voz suave.
Estaba loco de atar, pensó ella. Claire confió en tener fuerzas para disimular. Luego le miró fijamente.
—Está bien, me rindo. Yo sólo soy una librera, así que puede que me equivoque —sonrió—. Tengo frío. Voy a subir a cambiarme, pero vuelvo enseguida. Adelante, busca la página. Te ayudaré en cuanto vuelva — no se molestó en decir que aquella página, en caso de ser auténtica, se haría pedazos si no se conservaba adecuadamente. Él le devolvió la sonrisa, pero sus ojos grises no se iluminaron.
Sabía que estaba tramando algo. Pero no importaba, mientras la dejara salir de la habitación. Claire salió despacio de la tienda, a pesar de que tenía ganas de echar a correr. La mirada de aquel hombre le taladraba la espalda. Entró en su despacho, se detuvo junto a su pequeño escritorio, desenchufó su ordenador portátil y se lo llevó. De la tienda no le llegaba ningún ruido. Abrazando el ordenador contra su pecho, comenzó a subir las escaleras. Tenía tanta prisa que tropezó varias veces. Al llegar a su cuarto se subió a la cama de un salto y levantó la tapa del ordenador. Temblando, sintiéndose enferma de angustia, se metió en Internet y buscó el Cladich; luego levantó el teléfono. Pero la información que buscaba apareció en la pantalla antes de que pudiera marcar. Y Claire se olvidó en el acto de llamar a la policía.