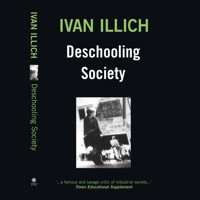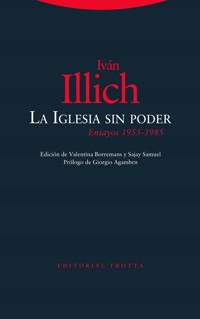
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estructuras y Procesos. Religión
- Sprache: Spanisch
Filósofo, sacerdote católico y pensador radical de la cultura, a Iván Illich se lo conoce sobre todo por escritos polémicos como La sociedad desescolarizada, La convivencialidad o Némesis médica, en los que elabora una crítica de las instituciones contemporáneas en los ámbitos de la educación escolar, la medicina profesional, las relaciones laborales o el desarrollo socioeconómico. Este libro reúne textos pertenecientes a la primera etapa de su trayectoria biográfica e intelectual, rescatándolos de un olvido inmerecido. Los ensayos que componen La Iglesia sin poder son testimonio de la labor pastoral de Illich, que afronta problemas eminentemente prácticos a la luz de unos pocos conceptos genuinamente teológicos: la oración, la pobreza de espíritu y el Reino. Como señala Giorgio Agamben en su prólogo, estamos ante "un pensamiento del Reino, de la especial presencia de este entre nosotros, ya cumplida y, sin embargo, todavía no". En el núcleo de la obra de Illich está la oposición a la naturaleza imperialista de las actividades misioneras auspiciadas por el Estado y la Iglesia. Su honda comprensión de la historia de esta última, especialmente en el siglo XIII, aportó a su crítica de la Iglesia y otras instituciones del siglo xx la perspectiva del historiador. "Estos ensayos reunidos nos recuerdan la capacidad de Illich para sorprendernos y sacarnos de los surcos en los que se desliza fácilmente nuestro pensamiento. Las ideas de Illich abren nuevas vías de comprensión". Charles Taylor "Iván Illich es uno de los pensadores más interesantes del siglo xx, profundo e incapaz de ser encasillado. Su pensamiento y su espíritu siguen siendo sorprendentemente relevantes en el contexto cultural actual". William T. Cavanaugh "Esta colección de textos reunidos por las competentes manos de Valentina Borremans y Sajay Samuel, está llena de sabiduría. Aborda de manera tajante las deficiencias de la Iglesia católica con la que Illich seguía comprometido, y el complicado arraigo cultural y expansión de la Iglesia en el siglo xx". Jason W. Alvis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Iglesia sin poder
La Iglesia sin poderEnsayos (1955-1985)
Iván Illich
Prólogo de Giorgio Agamben
Edición de Valentina Borremans y Sajay SamuelTraducción de Manuel Cuesta
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Religión
Título original: The Powerless Churchand Other Selected Writings, 1955–1985
© Editorial Trotta, S.A., 2021
http://www.trotta.es
© Valentina Borremans Baudez, 2021
© Giorgio Agamben, prólogo, 2021
© Manuel Cuesta Aguirre, traducción, 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (EPUB): 978-84-1364-039-6
Depósito Legal: M-14198-2021
CONTENIDO
Nota
Prólogo. La risa y el Reino: Giorgio Agamben
Agradecimientos
La parroquia estadounidense
La sagrada virginidad
Ensayo para la muerte
El fin de la vida humana
Silencio misionero
La pobreza de espíritu y el carácter misionero
Carta al padre Kevane
Sobre la experiencia estética y la experiencia religiosa
El lado oscuro de la caridad
El clérigo evanescente
Al infierno con las buenas intenciones
Carta al papa Pablo
Una llamada a la celebración
La Iglesia sin poder
Desescolarizar las órdenes educativas
Discurso de Lima
¿Cómo vamos a transmitir el cristianismo?
Comentario sobre Robert J. Fox
NOTA
Iván Illich pidió a Valentina Borremans, su albacea literaria, que reeditase la mayoría de estos textos una vez muerto él. Son buena parte de lo que queda en el elenco publicado de sus escritos como «clérigo que se dirige a creyentes católicos». Todos fueron originalmente compuestos entre 1955 y 1985. Algunos se publicaron en revistas hoy desaparecidas como The Critic e Integrity, o en un libro hoy descatalogado (The Church, Change, and Development). Otros son difíciles de encontrar: o bien están disponibles en los archivos electrónicos de The Catholic Messenger y America, o bien tienen una circulación muy limitada. En una nota escrita el 15 de julio de 1977, Illich expresaba su deseo de que alguien de su confianza se encargase de volver a publicar estos textos. No quería que los parafraseara o editase alguna «mano no tan comprensiva». Tampoco que los convirtiese en un producto de masas alguna emprendedora «editorial de orientación religiosa».
Marzo de 2018
VALENTINA BORREMANS Y SAJAY SAMUEL
Prólogo
LA RISA Y EL REINO
Giorgio Agamben
Los textos que aquí han reunido Valentina Borremans y Sajay Samuel permiten ir siguiendo la evolución intelectual de Illich en un periodo de tiempo —el que va de 1955 a la publicación de su primer libro— sobre el que sabíamos bien poco. Son los años de la labor pastoral como vicario parroquial de la Iglesia Episcopal de la Encarnación, en Nueva York, y luego como vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; de la participación en el concilio Vaticano II, en Roma, y en la fundación en Cuernavaca del Centro Intercultural de Documentación. Dado que Illich actúa aquí como sacerdote que está dentro de la Iglesia, es fuerte la tentación de distinguir al autor de estos textos del Illich que el 15 de marzo de 1969, deponiendo «los privilegios y los poderes que le fueron conferidos por la Iglesia», declarará que renuncia para siempre al ejercicio público del sacerdocio y dará inicio a una actividad de escritor y conferenciante que hará de él, en pocos años, una figura conocida y discutida en todo el mundo. Es suficiente, sin embargo, leer con atención los textos aquí reunidos para darse cuenta de que, entre el Illich de dentro de la Iglesia y el de fuera —o en los márgenes— de la Iglesia, no es posible señalar fractura alguna. Desde luego que la posibilidad de transformar una parroquia en Manhattan («La parroquia estadounidense», 1955), el significado de la virginidad («La sagrada virginidad», mismo año), la educación de los misioneros («La pobreza de espíritu y el carácter misionero», 1961), el sentido de la muerte en el cristianismo («Ensayo para la muerte», 1956; «El fin de la vida humana», 1958), la experiencia religiosa y el misticismo («Sobre la experiencia estética y la experiencia religiosa», 1966), la transformación de las funciones del clero («El clérigo evanescente», 1967) o el problema de la transmisión de la fe («¿Cómo vamos a transmitir el cristianismo?», 1972) parecen, a primera vista, temas que no trascienden las preocupaciones de un pastor que se pregunta por el futuro y por el sentido de su Iglesia. Si se presta atención, sin embargo, a los paradigmas que guían las reflexiones del joven sacerdote, la cercanía con el pensamiento del Illich de fuera de la Iglesia es sorprendente.
La hipótesis que quisiéramos sugerir es que la conceptualidad del Illich crítico de la Modernidad y arqueólogo de la convivialidad nace como un desarrollo radical y coherente de categorías teológicas ya presentes en el pensamiento del sacerdote.
En los textos aquí reunidos, Illich siempre interpreta los problemas que afronta a la luz de un pequeño número de conceptos genuinamente teológicos: la oración, la pobreza de espíritu y el Reino. Los dos artículos sobre la muerte culminan, así, en una afirmación según la cual no solo existiría un profundo paralelismo entre la muerte y la oración, sino que de hecho la muerte no sería, en cuanto acto específicamente humano —«el último acto de la vida humana»—, sino una «pura y suprema forma» de oración*. Dos años después, el silencio que define la condición de pobreza de espíritu del misionero que ha abandonado cuanto le pertenece —incluido su idioma— es análogo al silencio de la oración que precede a toda palabra, un «don de oración aprendido en la oración frente al infinitamente distante e infinitamente extranjero Dios» (infra). Todavía en 1972, el ensayo «¿Cómo vamos a transmitir el cristianismo?» hace de la oración y de la pobreza el paradigma de la visibilidad de la Iglesia, a la que se busca, «en lugar de en la interpretación evangélica de una estructura política u organizativa dada, en la interpretación evangélica consciente de la oración» (infra). Ahora bien: si preguntamos qué entiende Illich por oración, el propio texto responde enumerando entre las «formas de oración explícitamente formales», junto al silencio y a la vigilia nocturna, «el buen comer gourmet en ciertos casos, el comportamiento festivo o incluso orgiástico, o el recitado en común de poemas» (infra). Eso significa que, para el cristiano, «toda acción de la vida acaba convertida en oración» (infra): que lo que Illich llama «oración» no es una actividad ritualmente separada, sino la transformación de cualquier acto de la vida por efecto de la gracia y del encuentro con lo divino aquí y ahora. «Vivir como cristianos», se lee en el citado ensayo sobre la transmisión de la fe —que anticipa muchas de las tesis del Illich más maduro—, «significa vivir en el espíritu del Maranatha: el Señor está viniendo en este instante. Significa vivir y disfrutar viviendo al límite del tiempo: en el momento final del tiempo» (infra).
No sorprende, por tanto, que la categoría en todos los sentidos decisiva del pensamiento del joven Illich sea precisamente ese concepto escatológico de «Reino» que desde siempre se ha considerado el contenido central de la predicación de Jesús y que, sin embargo, ha ido desapareciendo progresivamente del vocabulario y de la práctica pastoral de la Iglesia. El ensayo más amplio del presente volumen, «Sobre la experiencia estética y la experiencia religiosa», termina, en efecto, con un breve tratado sobre el Reino que convendrá leer con atención, ya que contiene, por así decir, los fundamentos teológicos del pensamiento de Illich.
Es necesario ante todo calibrar la distancia existente entre la llamada illichiana al Reino evangélico y la Reichsideologie que se había desarrollado en el ámbito teológico, entre las dos guerras mundiales, como reacción a las ideologías milenaristas del fascismo europeo, culminadas en la doctrina nacionalsocialista del «Tercer Reino».
Si ya en 1927, respondiendo a la movilización totalitaria del pueblo por parte del fascismo, Pío XI había instituido la fiesta de Cristo Rey —cuya insignia era la antigua aclamación Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat—, es en el catolicismo alemán, en la abadía benedictina de Santa Maria Laach, donde se vuelve a proponer con fuerza, junto a la reivindicación del significado mistérico de la liturgia, la identificación de la Iglesia con el Reino. Desde esta abadía, y cerca de una posición declaradamente próxima al nazismo como es la de Ildefons Herwegen, Thomas Michels, a cuyas clases es posible que Illich asistiera en la Facultad de Teología de Salzburgo en 19501, había sostenido, remitiéndose a Peterson, que «la historia del Reino de Dios en la tierra» coincide con la obra salvífica —con el Heilswerk— de la Iglesia.
Completamente distinta es la evocación del Reino en el texto de Illich. Abandonando cualquier identificación política inmediata entre la Iglesia y el Reino, Illich parte de las parábolas evangélicas sobre este (significativamente escrito con minúscula): «Gran parte de los cuentos del Evangelio se refieren al ‘reino’. El reino llega y no hay manera de detenerlo; quien tiene ojos para oír [sic], lo entiende. Llega de noche, inesperadamente, como un ladrón; llega el día del Señor; es fuente de paz y alegría para los creyentes, y escándalo para los que lo rechazan» (infra). Para Illich resulta decisivo que el Reino esté ya presente aquí y ahora —entre nosotros— como una realidad objetiva, y no simplemente en nosotros:
El reino viene y está. Es el reino de Dios que viene y que está entre nosotros. (No subjetivamente «en» cada uno —ni mucho menos cosmológicamente más allá de nosotros—, sino entre nosotros.) Es el Mesías quien lo descubre y lo revela. Así como el Mesías está siempre a la puerta, así el reino siempre es «ya» presente: en este momento, en la muerte, en la parusía. Es difícil distinguir estos tres momentos; porque el reino se ha cumplido, según las Escrituras, aun cuando no se haya acabado (realizado completamente). Es una realidad paradójica: «ya», y al mismo tiempo «aún no» (infra).
Es precisamente la imposibilidad de distinguir los tres tiempos lo que define la concepción illichiana del Reino: no se trata, en modo alguno, de tres momentos cronológicos de un proceso que se realizará solamente en el futuro, sino de una especie absolutamente particular de presencia aquí y ahora.
En este sentido, el Reino de Illich presupone una interpretación extremadamente aguerrida del texto evangélico —y de sus comentarios patrísticos y escolásticos— que lo sustrae a los equívocos de la «historia de la salvación». En las palabras de Jesús, el Reino está «entre vosotros» —tal el sentido del entòs humôn de Lucas 17, 21— y, al mismo tiempo, no es de este mundo (he basileía he emè ouk éstin ek toû kósmou toútou, Juan 18, 36); ha llegado (éphthasen, Lucas 11, 20) y, al mismo tiempo, está cerca (éggiken, Mateo 3, 2). Y sin embargo, como sugieren los comentaristas antiguos, esto no significa que esté en otra parte. En palabras de Agustín, «Jesús no dijo que no esté en este mundo, sino que no es de este mundo». Y todavía más claro en Tomás de Aquino: «Cuando dice que su Reino no está aquí, está queriendo decir que no tiene su inicio en este mundo; sin embargo está aquí, porque está en todas partes (est tamen hic, quia ubique est)»**. El acontecimiento escatológico no solo interrumpe y transforma el tiempo lineal de la cronología contrayendo en sí pasado, presente y futuro; tiene también un significado espacial o, como escribe Illich, «una dimensión paratemporal» (infra) que atañe a la relación de los hombres entre sí: «Explicita el realismo: el reino ya existe socialmente entre nosotros, y consiste en el progreso del amor» (infra). Y así como a Pilato, que le pregunta si es rey, Jesús le responde trasladando bruscamente el discurso desde el Reino al testimonio de la verdad, como si «Reino» y «verdad» fuesen sinónimos —«Tú dices que yo soy rey. Yo para esto soy nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio a la verdad», cf. Juan, 18, 37—, del mismo modo Illich vincula indisociablemente la presencia del Reino a un testimonio. Pues la transmisión de la fe en el Reino «es fruto del testimonio, no de la enseñanza conceptual; es fruto de la realización del reino en el corazón del testigo» (cf. infra). La presencia del Reino no depende de una espera escatológica del fin de los tiempos, sino del testimonio que, aquí y ahora, los hombres dan de él.
Por ello, anticipando un concepto central del pensamiento de Illich, el testimonio no puede sino tener la forma de la convivialidad y de la celebración:
El reino es una realidad social en grado trascendental. Por lo tanto, no se puede comunicar sino en y a través de una vivencia comunitaria y fraterna. […] La fe se manifiesta ritualmente en la celebración de los misterios del reino, de los símbolos de Su presencia. Y digo celebración: no afirmación o contemplación. La fe se adquiere solo en la concelebración, en la convivencia en un acto gratuito. Como en el ejemplo de una comida de pan y vino en la que hay comida, pero comida ritual. Los creyentes creen que la celebración del reino es realmente presente. Concelebrando en gestos y palabras, el neófito se compromete en la fe. Lo que distingue al creyente del no creyente es el hecho de que «celebre» toda su vida, así como celebra esta comida o convivencia (infra).
Todo el pensamiento de Illich se aparece, desde esta perspectiva, como un pensamiento del Reino, de la especial presencia del mismo entre nosotros: ya cumplida y, sin embargo, todavía no. La incompletitud de que aquí se trata no es de índole temporal, no implica una secuencia cronológica ni un cumplimiento por realizar en el futuro. Completitud e incompletitud están, ambas, contenidas en el presente; pues «tan solo en el presente […] redime el Señor. No tenemos ni idea de si hay un futuro» (infra). En este sentido no hay, como pretende la Iglesia, una «historia de la salvación», una oikonomía divina que se manifiesta y cumple progresivamente en la historia. La salvación no tiene historia; «el Señor está viniendo en este instante» (infra) y aquí y ahora da testimonio de su venida el creyente. De ahí la constante desconfianza respecto al futuro en el pensamiento posterior de Illich: «No voy a permitir a la sombra del futuro que se pose en los conceptos mediante los cuales trato de pensar lo que es y lo que ha sido».
Illich compara en varias ocasiones la presencia del Reino con la comprensión de un chiste o de una broma; el creyente y el no creyente, escribe, son como dos hombres que escuchan un chiste: «Ambos entienden el sentido, pero solo uno ríe y, por tanto, aprende la historia» (infra). Es probable que Illich, con su extraordinaria cultura teológica, esté citando aquí un paso de Orígenes en el que el Reino se compara con la comprensión del sentido espiritual de las Escrituras. Así como, según Orígenes, el sentido espiritual no es un nuevo sentido literal que se añade al anterior, sino que coincide con su comprensión y se agota con esta —en los términos de Illich, con el hecho de que quien escucha el chiste se ría—, del mismo modo la experiencia del acontecimiento del Reino no implica para Illich, conforme al paradigma que ha dominado la política occidental —incluida la de la Iglesia—, un acontecimiento histórico ulterior que realizar en el futuro. Coincide integralmente con el instante presente, en el cual, quien entendió el anuncio, da testimonio de él riendo.
_____________
* «Una interpretación de la muerte como la suprema forma de oración», infra s. [N. del T.]
1. Para una posible influencia de Michels sobre Illich, cf. las consideraciones de Fabio Milana en su hermosa biografía de Illich, de próxima publicación. El libro de Michels (Salzburgo, 1935) lleva el significativo título de Das Heilwerk der Kirche. Ein Beirtag zu einer Theologie der Geschichte [La obra salvífica de la Iglesia. Un aporte a la teología de la historia].
** Cf. G. Agamben, Pilato y Jesús, trad. de M.ª Teresa D’Mezza, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2014. [N. del T.]
AGRADECIMIENTOS
Muchas manos han contribuido a llevar este libro a buen término. Nuestro agradecimiento es sobre todo para Giorgio Agamben, quien, a pesar de lo apremiante de su agenda escritural, dedicó generosamente parte de su tiempo a aportar un sutil y esclarecedor prefacio al presente volumen. También queremos dar las gracias a Patrick Alexander por aceptar este libro como el primero de la serie dedicada a Iván Illich que ha emprendido Penn State University Press. Se trata, junto al International Journal of Illich Studies y al legado de Iván Illich —que va a añadirse a las colecciones especiales de la biblioteca de la Universidad Estatal de Pensilvania—, de un adecuado tributo a nuestro autor, que pasó una considerable parte de sus últimos años vinculado a la mencionada universidad. Agradecemos asimismo a The Catholic Messenger, a Commonweal y a America por el permiso para reeditar los ensayos que un día aparecieron en sus páginas. La referencia de la publicación original se encuentra en nota al título de cada ensayo.
LA PARROQUIA ESTADOUNIDENSE*
En las parroquias de las ciudades modernas, mucha gente no encuentra lo que está buscando. Muchos de los que están descontentos no llegan a expresar su decepción, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están decepcionados. Algunos echan la culpa de su descontento al pastor, al obispo o al representante de la Iglesia. El pastor y sus adjuntos, por su parte, si es que llegan a cobrar conciencia de las críticas de sus feligreses, echan la culpa a las exigencias poco razonables de estos y a lo poco generoso de su ayuda.
¿Es la gente la que en sus parroquias busca cosas que estas no podrían ofrecerle, o son las parroquias de las ciudades modernas las que en el fondo no ofrecen lo que deberían?
Cabría dedicar indagaciones más prácticas al estudio de los métodos, pero aquí vamos a orientar la pregunta al prioritario qué debería ofrecerse y a dejar el cómo para futuros artículos.
He aquí a José. Lo conocí un domingo, al salir yo por la puerta principal de nuestra iglesia durante la misa mayor de las once. El hombre estaba allí entre cinco personas de cabello oscuro y tez morena. Podía uno adivinar de lejos de dónde eran, es decir, que eran del mismo país que el treinta y siete por ciento de los católicos bautizados de la ciudad de Nueva York: de Puerto Rico. ¿Por qué habían venido a la iglesia pero luego se habían quedado fuera? ¿Habían llegado a entrar, o estaban esperando hasta la siguiente misa? Estaban todos de pie en un pequeño grupo y conversaban aletargados. Yo me acerqué y les dije en español: «¿Qué tal?». Y ellos se volvieron lentamente y me miraron. Tras unas pocas palabras más, sus ojos empezaron a brillar. Antes estaban totalmente desvinculados del entorno: su ropa era de un tipo casi imperceptiblemente distinto que la del resto de feligreses; su idioma también era diferente y, mientras que el resto estaba dentro de la iglesia, ellos estaban fuera. Ahora, de repente, gracias a unas pocas palabras en español, se los veía vinculados a su entorno. Empezaron a hablar: eran todos de Moca, una pequeña localidad de las colinas de esa hermosa isla, y acababan de llegar a Nueva York hacía un par de semanas. Se habían enterado de dónde estaba la iglesia, y cuando la vieron, no podían creerse que fuera una iglesia católica, porque una iglesia tenía que estar en mitad de una plaza [sic], en mitad del pueblo: tenía que ser el centro de una comunidad. Pero aquí se habían encontrado con un edificio de extraños arcos apuntados, y ubicado entre dos altas casas en medio de una calle estruendosa.
Por dentro la iglesia era oscura y tenía, en lugar de la sencilla estructura encalada a la que ellos estaban acostumbrados —con amplios vanos de ventanas que dejasen entrar todo el aire posible—, una luz a la que las vidrieras policromadas conferían una extraña coloración. Así y todo, habían identificado esta iglesia como católica porque, mientras la inspeccionaban, habían encontrado la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en uno de los altares y, si algo tenían claro, era que, allí donde esa imagen estuviera, tenía que estar también Nuestro Señor. Habían descubierto la imagen un día de diario por la tarde y, ahora que era domingo, habían vuelto a la iglesia: habían querido ir a misa. La cuestión es: ¿por qué no entraban y seguían la misa? Se lo pregunté, y obtuve una respuesta que me desconcertó. Dijeron que era por los acomodadores: que a ellos nunca los había acompañado a sentarse en los bancos ningún acomodador. De hecho, ellos en las iglesias a menudo no tenían bancos. Aquí veían a los feligreses pagar para entrar en la iglesia. No se daban cuenta de que aquellas personas, o sus padres, habían construido aquella iglesia ellas mismas y ahora se sentían responsables de mantenerla; no sabían que aquí no era como en Puerto Rico, donde el Gobierno había construido iglesias hasta la llegada de los estadounidenses. De manera que habían sido los acomodadores lo que los había hecho recular, según uno de ellos dijo. Según otro, el problema era que la misa empezaba demasiado puntual. También dijeron que Nuestra Señora estaba allí…, pero no se sentía el calor y la vida de la gente.
No pude evitar acordarme de Puerto Rico, de mi primer domingo allí, en una gran parroquia de las montañas. El sábado el pastor me había pedido que dijera misa al día siguiente en los montes, en las capillas de tres misiones diferentes —en la parroquia había un total de doce—, porque él tendría que decir las misas del pueblo principal. Si contara con un sacerdote que lo ayudase, cada cuatro semanas podría haber misa dominical en cada capilla. La primera misa la dije hacia las seis de la mañana, después de haber dormido toda la noche junto al altar de la capilla; luego fui a caballo hasta la siguiente. Allí oí confesiones, dije misa, bauticé, casé… y salí corriendo, siempre a caballo, hacia la tercera capilla, adonde llegué ya pasado el mediodía. La gente estaba sentada en torno a la iglesia comiéndose sus plátanos y mascando caña, y en los escalones de la entrada de la iglesia habían encendido un fuego para cocinar algo; seguían conversando en la iglesia mientras yo oía las confesiones. Durante la misa todo el mundo guardaba silencio, y en su mayoría estaban arrodillados sobre el tosco piso mientras dos perros solitarios vagaban entre ellos; cuando empecé a bautizar, retomaron sus conversaciones. Por la tarde me sorprendió la respuesta que me dio el pastor, un puertorriqueño formado en un seminario estadounidense, cuando le pregunté si este comportamiento no le parecía ligeramente irrespetuoso. Nuestro pueblo, dijo, cree que Dios es su Padre; y en la iglesia se quieren comportar como se comportan en la casa de su padre. En la casa del padre de José no hay acomodadores. La cena no empieza puntual y él, de hecho, probablemente no tenga reloj: va a la iglesia cuando va todo el mundo. La misa es todo un acontecimiento en la vida familiar, un acontecimiento que vincula a José con todos sus vecinos. La iglesia es el centro de su pueblo, aunque él rara vez acuda. Los pocos domingos que el sacerdote viene a su capilla, la misa es un gran evento, aunque José no asista. Él conoce a casi todas las personas a las que se encuentra en misa. La misa en realidad se parece bastante a una cena de familia: a una comunión de la comunidad.
Otro mundo
Normal, entonces, que José sienta confusión ante este edificio gótico grande y limpio en el que un acomodador lo coloca junto a una señora a la que no conoce, en el que no se le permite acceder a la iglesia hasta cinco minutos antes de que la misa empiece, y del que tiene que irse tan pronto como la misa acabe; en el que hay tantas misas que no puedes ver la misa como una cena de familia, como una casa construida en torno a ti, para adaptarse a ti.
Estando allí de pie en aquella fría mañana de invierno durante la misa mayor de las once, me di cuenta de lo difícil que va a ser explicarles a José y a sus amigos que esta iglesia de otra latitud que tan distinta se ve de la de su pueblo es, en realidad, la misma Iglesia. Para José va a ser complicado entender que solamente Dios lo conozca en la iglesia y que difícilmente nadie más vaya a saber quién es. Va a costarle entender que puedes recibir la comunión diariamente en una iglesia en la que se celebran varias misas diarias, como también le costará entender el evangelio inglés que lee el sacerdote; pero más difícil todavía que entender va a resultarle sentirse cómodo en inglés. Yo podría ser capaz de hacerle entender ciertos aspectos de la vida parroquial; pero entender un mundo, en absoluto equivale a sentirse en casa en él. Y qué extraño que un hombre no se sienta en casa en la casa de su Padre… Qué extraños pueden resultarse mutuamente dos mundos católicos… No siempre es fácil ver qué hermoso es que la Iglesia universal pueda ofrecer tan distintos aspectos en distintas culturas.
O pensemos en María, la hermana de José. Vino con él a misa y con él se quedó, asustada, fuera de la iglesia. Ahora no puede creerse que esto sea la misa de comunión de los Hijos de María. ¿Dónde están sus velos blancos? ¿Por qué no cantan? ¿Es que aquí nadie se sabe la canción de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Y por qué la gente empieza ahora a salir de la iglesia y, sin cruzar una palabra, enfila por esa calle ajetreada y sucia directamente para casa? ¿Por qué no se quedan un rato y platican? José y sus amigos realmente no pueden evitar quedarse perplejos.
Hijos descontentos
Este no es sino uno de los muchos ejemplos con que continuamente topas, como párroco, de personas que en su parroquia no encuentran lo que venían buscando. Desde este punto de vista, el problema de José no es muy distinto de la perplejidad del converso que durante su formación encontró la fe en la realidad del Cuerpo Místico visible en la Iglesia de Cristo… y luego se encuentra socialmente aislado entre devotos feligreses. Y esto tampoco difiere del problema del seglar maduro expuesto a años de sermones sacados de las Three Homilies for Every Sunday Gospel [Tres homilías para el evangelio de cada domingo] del padre Murphy; ni de la joven pareja que acaba de mudarse, y que en la parroquia esperaba encontrar un ambiente donde se fomentara la amistad espiritual… y encuentra, sí, una perfecta administración de los sacramentos y una educación escolar ritual y católica, pero no ese espíritu que habían esperado.
A todos estos, esta parroquia no les da lo que querrían. A José no le da el calor de su casa; al converso no le da la comunidad humana que él pensaba sería una consecuencia de la comunión espiritual; al hombre deseoso de crecer no le da el programa educativo adulto que él anhelaba, sino una repetición interminable de aquello frente a lo cual lo insensibilizó, año tras año, la cantinela de la catequesis de la escuela. En cuanto a la joven pareja, la obliga a convertir su propia casa en un refugio de amistad sin la adecuada ayuda del pastor que ellos querrían que se la prestara.
Todas estas personas vienen a la parroquia porque en ella encuentran lo que les parece lo más importante: la misa, la confesión y la catequesis de sus hijos. Las pegas no se las ponen a las cosas que reciben, sino más bien al marco dentro del cual las reciben: la misa sigue siendo el sacrificio por más que se diga rápido y se adorne de un sermón presuroso; tus pecados te son perdonados por más que el sacerdote ande con demasiado agobio como para aconsejarte y mucha gente esté, de hecho, tan acostumbrada a un confesor silencioso que hasta podría sorprenderse de que un día la orientaran; el catecismo sigue siendo verdadero por más que la hermana tenga sesenta niños en su clase de la parroquia; el matrimonio sigue siendo válido por más que todo lo que la novia recuerde de la formación prematrimonial sea que un sacerdote desbordado dedicó diez minutos a preguntarle bajo juramento unas cosas extrañísimas —como si había ido alguna vez a un psiquiatra, si sería fiel a su marido o si prometía prescindir de anticonceptivos— debiendo de repente interrumpirse para responder a una llamada telefónica que requería su asistencia a un enfermo, o para hacerse cargo de un dubitativo visitante que asomaba por la puerta.
¿Hay algo que pudiera interpretarse como una crítica del sistema subyacente a estos detalles objetables? La crítica del detalle generalmente se dirige al sacerdote que oficia, no a la parroquia como tal. De ahí que en esta discusión no sea relevante.
Criterios para la crítica
¿Pudiera ser que haya algo fundamental que falle en las modernas parroquias estadounidenses? Y si eso fuera así, ¿es lícito que los cristianos —especialmente los seglares— critiquen a su Iglesia, cuya unidad más real para ellos es la parroquia? Muchos tienen miedo de hacerlo por un malentendido: no entienden la diferencia entre criticar y culpabilizar… y no distinguen los elementos humano y divino de la Iglesia.
No podemos seguir siendo niños pequeños siempre y aceptar a nuestros padres sin más; solo una vez pasada la adolescencia puede desarrollarse un amor maduro hacia un progenitor. Con la Madre Iglesia es lo mismo: la comprensión de su humanidad en su debilidad humana podrá solo fortalecer, en ningún caso disminuir nuestro amor. Quienes culpan a la Iglesia, en general se arredran ante la responsabilidad personal que se deriva de asimilar que somos miembros de la Iglesia. Culpabilizar es fruto de la pereza y perpetúa lo que debe deplorarse. Criticar propicia el cambio, ya sea en quien critica o en la Iglesia criticada: es siempre fruto del trabajo duro y de la oración. Una actitud crítica hacia la parroquia es precisamente uno de los ámbitos en que el amor cristiano hacia la Iglesia puede desarrollarse. Pero, en la medida en que la crítica es siempre una invitación implícita al cambio, tenemos que pasar a la segunda fase y ver hasta qué punto la Iglesia, o más concretamente la parroquia, es susceptible de cambio. Y entre los cristianos hay, hacia el cambio, dos actitudes igual de poco cristianas. Una es el rechazo de cualquier evolución. Esto tiene sus raíces en una honda desconfianza para con la naturaleza humana: como si Dios no hubiera confiado a los hombres el poder de hacer factibles Sus instituciones, como si el mandato dado a los apóstoles hubiera sido revocado. Esta desconfianza reposa en un error: el de tomar por instituciones divinas desarrollos históricos necesarios. Se toman, en efecto, por obras de arte divinas marcos que son obra del hombre. Esta actitud se puede remediar con el estudio de la teología y la historia. La teología nos mostrará la semilla de la revelación divina y nos enseñará qué es obra del propio Dios. La historia nos mostrará qué han hecho, bajo Dios, los hombres.
Al rechazo de cualquier evolución se opone la actitud de los que siempre quieren cambios, de los que son como niños que no quieren vivir en la vetusta casa que su familia construyó a lo largo de los siglos, y prefieren vivir en una choza construida a toda prisa en el lindero de la hacienda. Esta actitud, cuando no tiene su origen en el carácter inestable de sus representantes, se basa en una sobrevaloración del papel de la inventiva humana en el plan sobrenatural de Dios. El remedio a esta querencia por los cambios inorgánicos y súbitos reside en una educación en la humildad. La costumbre siempre toma partido por la sabiduría, al menos por la sabiduría práctica. Criticar la parroquia moderna presupone, por tanto, algún conocimiento de la teología y de la historia, la cual suele hacerse visible en la costumbre.
Sigue al hombre a su casa… hasta la habitación de arriba
A menos que sepamos cómo creció un país, no sabemos cómo es en realidad. A menos que sepamos lo que Dios pretendía que fuera la parroquia —y cómo era la parroquia la primera vez que los hombres hicieron visible la idea de Dios—, no tendremos la base desde la que juzgar la parroquia que tenemos hoy. ¿Cómo empezó la parroquia? Desde luego, no con los apóstoles.
Cristo no hizo la parroquia. Él hizo sacerdotes y precisaba de un tejado sobre su cenáculo. (Cristo instituyó el sacerdocio pero no los límites de su sacerdocio, expresado en los modernos límites parroquiales). Durante siglos la Iglesia estuvo expandiéndose, consciente de que el fin del mundo estaba cerca. Cada obispo apacentaba a su grey y, siempre que le era posible, tenía una grey lo bastante pequeña como para poder decirle misa él mismo. El imaginario del cuidado pastoral, así como la relación entre el pastor —el obispo era el único pastor— y su feligresía, se tomó del vocabulario ganadero; del vocabulario de unos pastores mediterráneos que no tenían morada fija y que vagaban con sus ovejas de pasto en pasto: de la tierra al cielo. Los cristianos se consideraban a sí mismos extranjeros en un mundo extraño, niños expulsados de su país. La palabra «parroquia» venía de un verbo griego que significa vivir como un extranjero: no tener hogar.
El cenáculo entre no cristianos
Los doce apóstoles consideraron necesario ordenar a un hombre en cada comunidad para el pleno ejercicio del sacerdocio. Este hombre, el obispo de la ciudad, iba recorriendo las casas de los diversos cristianos y celebrando en ellas los sagrados misterios. En las iglesias estacionales de Roma tenemos un remanente de este uso. Las más antiguas llevan, en efecto, nombres de familias particulares; sus nombres no designan sino la dirección a la que los cristianos debían acudir para la misa. En estos hogares se diría misa regularmente, y a menudo la habitación donde se decía misa se fue convirtiendo, poco a poco, en una capilla. La familia dejó de utilizarla como comedor, y el cenáculo se transformó en iglesia. Tampoco el número de cristianos dejaba de crecer. Un único pastor —el obispo— dejó enseguida de ser suficiente para la comunidad. Y vemos, así, a varios papas ordenando a sacerdotes; sacerdotes que habían de decir misa donde el obispo no pudiese, y que habían de encargarse de predicar cuando al obispo no le diera tiempo. A menudo estos sacerdotes se ocupaban preferentemente de una iglesia concreta, pero así y todo no podemos decir que fuesen pastores. El obispo seguía siendo el único pastor de la ciudad, y estos sacerdotes eran sus vicarios. El papa Inocencio I nos cuenta, en el año 417, que cuando decía misa, tenía la costumbre de partir la hostia en pequeños trozos y enviar uno a cada sacerdote que celebraba en la ciudad de Roma; luego este metía el trozo en su cáliz y se acordaba de que en toda la ciudad se decía una única misa: la misa del obispo. Que hoy la hostia se parta en tres trozos es un remanente de aquella costumbre.
La parroquia como corazón de la ciudad
Desde el principio el cristianismo se desarrolló más rápido en las ciudades que en el campo. Pero para finales del siglo V ya se había expandido a nuevos territorios de misión, y los últimos bastiones paganos de las zonas rurales del sur de Europa caían hacia el siglo VII. Cada vez eran más los obispos que pedían a sus sacerdotes que asumieran de manera independiente el ejercicio de su ministerio. El obispo ya no era el único padre, ni los sacerdotes meros vicarios suyos, sino que los propios sacerdotes tenían que asumir, bajo sus obispos, los tres ámbitos de los deberes pastorales: la administración de los sacramentos, la enseñanza del Evangelio y la guía del pueblo.
En los primeros tiempos, cuando cada ciudad en la que vivían cristianos tenía su propio obispo —su propio «ángel», como lo llama san Juan en sus siete cartas a las siete «Iglesias» de Asia Menor—, las diócesis habían proliferado enormemente. (A eso se debe que haya tantas en los países que llegaron a la fe antes del siglo VI). Ahora, en cambio, el obispo encomendaba a cada uno de sus sacerdotes una parte bien definida de su pueblo, y poco a poco iba estableciendo con claridad los límites del territorio asignado a cada sacerdote; unos límites que, con frecuencia, por uno de sus lados quedaban abiertos hacia el suelo virgen que aún no había tocado la predicación cristiana.
La parroquia como célula viva de la diócesis fue una creación de la Iglesia. Cristo había instituido su sacerdocio para su pueblo. En tiempos de los apóstoles, la Iglesia consideró necesario asignar determinada parte de su Cuerpo Místico a determinado obispo. Él es el único sacerdote en el sentido pleno de la palabra: él es el único que lleva el anillo de esponsales para mostrar que está casado con la Iglesia. Y más tarde la Iglesia consideró necesario permitir al obispo subdividir su territorio y hacer a sus representantes —otros sacerdotes— plenamente responsables de una parroquia.
Así es como surgió la parroquia territorial, a la que pertenecen todos los que viven en determinado territorio, y de la que es responsable el pastor; responsable de alimentar, enseñar y guiar a los que están en la Iglesia, y de convertir a los que están fuera. Esto llegó a tal punto que, en Europa, la palabra «parroquia» pasó a significar «localidad» o «pueblo».
Los factores humanos no fueron menos decisivos que la fe sobrenatural para que la parroquia se convirtiera en el corazón de la comunidad en los países católicos. Era muy frecuente que el sacerdote fuese la persona más culta del lugar; la costumbre y el folclore giraban en torno a la Iglesia, y la vida civil estaba regulada por el avance del año litúrgico, mientras la vida de cada individuo estaba profundamente vinculada a la iglesia de en medio del pueblo. También era habitual —en ocasiones, por desgracia— que la iglesia se convirtiera en un centro de acción política. Posteriormente, la alteración de estos factores humanos amenazó con sacar a la parroquia de la posición central que ocupaba en los corazones de la gente. Y luego vino la Reforma, y con ella la ruptura de la comunidad católica europea. Desde entonces, difícilmente podemos hablar de una evolución común de la parroquia en los diversos países. Es decir, que aquí no debemos detenernos a estudiar las razones que llevaron a la «pérdida de las masas» en Francia, ni los motivos que hicieron a la parroquia alemana tan sensible al Movimiento Litúrgico, ni la organización jurídica que, en 1917, finalmente promulgó Pío X, el primer pastor que había llegado a papa en mucho tiempo. Lo que aquí debemos entender históricamente son los elementos comunes a la parroquia estadounidense, no los elementos menores —por importantes que puedan ser— que conformaron el rostro característico de esta o aquella parroquia nacional. Después de todo, andamos buscando el denominador común —si es que lo hay— de la mayoría de las críticas que los católicos hacen contra la Iglesia en este país.
La parroquia protectora
La parroquia estadounidense —si es que cabe hablar de semejante cosa— se estableció siempre como un centro en torno al cual se congregaba una minoría: gente que utilizaba la parroquia para defender lo suyo. La Iglesia siempre tenía motivos para pensar en proteger. (No solo la fe de sus hijos, sino también las antiguas costumbres cristianas de estos y el gran poder simbólico de las mismas para provocar situaciones de profesión de fe). A la Iglesia siempre se la convirtió en un baluarte de la tradición y la continuidad. En el momento de la gran migración de católicos a este país, la Iglesia tenía buenos motivos para estar alerta. Unos migrantes pobres que dejaban su patria en busca de una vida mejor, llegaban a una sociedad altamente competitiva, fuertemente influenciada por la fe calvinista en que los buenos tienen éxito, y dispuesta de manera algo hostil —en la exultación de su reciente independencia— hacia los recién llegados. Aquellas personas traían consigo a sus sacerdotes. Estos eran, más que misioneros enviados a una civilización necesitada, los pastores de una grey migrante: estaban más pendientes de conservar la fe de su pueblo que de convertir a una nueva nación. Se ponía mucho énfasis en reuniones de «los nuestros», en asociaciones que fomentasen matrimonios entre católicos y en una educación que equipase a los niños para seguir en el catolicismo. La Iglesia se convirtió en un tremendo baluarte para los católicos. Nunca antes había tenido que desempeñar este papel, o al menos nunca lo había conseguido. Pequeños grupos de misioneros habían convertido países enteros; algunas minorías católicas habían resistido a la Reforma, y diminutas comunidades católicas habían sido capaces de conservar su fe, así como el idioma de su patria, en el interior de los Balcanes y el Oriente Medio. Pero nunca antes un grupo de inmigrantes había cambiado su lealtad nacional y seguido fiel a la Iglesia. Y esto lo hicieron con sus escuelas y sus sociedades parroquiales, que lo cierto es que brindaban a los católicos una ocasión adicional de sentirse una minoría en una cultura extraña. La repetida insistencia en que es posible ser un buen estadounidense y al mismo tiempo un buen católico, no hacía sino contribuir a este sentimiento.
La parroquia en ciernes
Los católicos pueden pertenecer a una minoría, pero la Iglesia no puede ser una minoría. Ella es siempre la levadura. Y una minoría vive en un enclave: la levadura penetra. Separar la levadura de la harina es volver inútiles a ambas. Si los católicos pierden su inquietud por quienes no tienen a Dios, están perdiendo también su caridad. No pocas parroquias actuales han contribuido a esta separación al preservar una atmósfera que un día fue necesaria, pero que ya no lo es.
En la atmósfera resguardada de una Iglesia que continúa las tradiciones de una comunidad católica geográficamente aislada dentro de una sociedad no católica, la parroquia ha terminado convirtiéndose en un centro sumamente eficaz para la administración de los sacramentos y la impartición de enseñanzas religiosas. De hecho, en la historia de la Iglesia nunca ha habido una época con un porcentaje tan alto de católicos bautizados tan bien formados, y que viviesen una vida sacramental tan intensa. Sin conocer el trasfondo histórico de la parroquia actual, sería imposible explicar la sorprendente carencia de esta Iglesia estadounidense: la falta de influencia de los católicos entre los no católicos o, por decirlo con otras palabras, su falta de espíritu misionero. Solamente constatando que esta falta es un rasgo derivado de una lucha por la supervivencia es como comprendemos que no constituye una elusión directa de responsabilidades, sino, antes bien, una señal de inmadurez.
Hace un siglo, un inmigrante recién llegado solía estar socialmente confinado en su propio grupo nacional: sin negar sus raíces, no podía relacionarse con «los viejos americanos». Aquellos eran los tiempos en que la Iglesia tenía que protegerlo del contacto con no católicos por miedo a que, debido a su «otredad», pudiera perder su fe; y el inmigrante, a su vez, no podía sentirse responsable de unos vecinos a los que no conocía. Hoy es raro que a un católico no se lo acepte por sus raíces. Muchos protestantes se han convertido en sus vecinos, socios y amigos. Suele ser por el influjo de una rivalidad que ya es historia por lo que hoy los católicos no responden al nuevo desafío misionero.