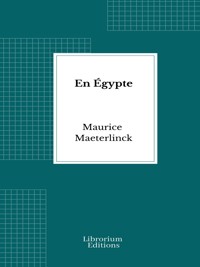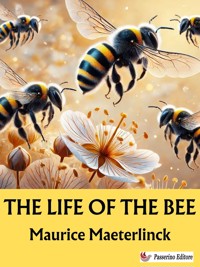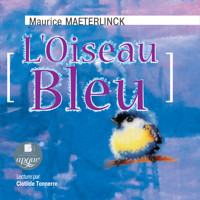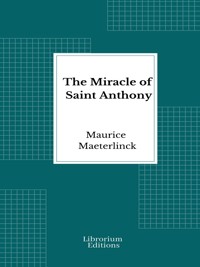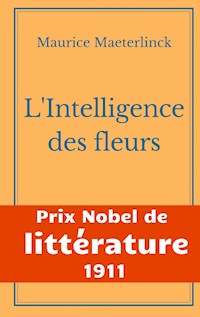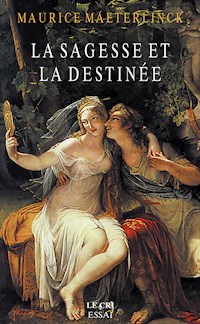Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«Que encontremos algunas plantas y flores torpes o desafortunadas no significa que estén completamente desprovistas de sabiduría e ingenio. Todas ellas, en efecto, se aplican en culminar su obra, y todas tienen la magnífica ambición de invadir y conquistar la superficie terrestre multiplicando hasta el infinito la forma de existencia que representan. Para conseguirlo, y a razón de la ley que las encadena al suelo, deberán vencer dificultades mucho mayores que las que desafía la multiplicación de los animales. Así, la mayoría de ellas deben recurrir a artimañas, combinaciones, mecanismos y trampas que, en el ámbito de la mecánica, la balística, la aviación o la observación de los insectos, a menudo sobrepasan las invenciones y los conocimientos del ser humano.» La inteligencia de las flores es uno de los textos más sorprendentes sobre el mundo natural y la relación entre el hombre y la naturaleza. Un libro en donde la observación científica va acompañada del asombro, y el misticismo está anclado en la experiencia. Un canto poético a la naturaleza que vuelve a colocar al hombre en el lugar que le corresponde en el mundo: a la par de todos sus habitantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO73
La inteligencia de las flores
Maurice Maeterlinck
Traducción deBlanca Gago Domínguez
Notas de Francesco Corbetta
Título original:L’intelligence des fleurs
Primera edición: mayo 2022
© 2022 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2022 de la traducción: Blanca Gago Domínguez
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Reguero
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-21-4
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
La inteligencia de las flores
I
Me limitaré a recordar aquí algunos hechos bien conocidos por los botánicos. No he hecho ningún descubrimiento nuevo, y mi modesta contribución se reduce a unas cuantas observaciones elementales. Huelga decir que no tengo intención alguna de pasar revista a todas las muestras de inteligencia que nos ofrecen las plantas, pues estas son constantes e innumerables, sobre todo en el caso de las flores, donde se concentra el esfuerzo de la vida vegetal en busca de la luz y el espíritu.
Que encontremos algunas plantas y flores torpes o desafortunadas no significa que estén completamente desprovistas de sabiduría e ingenio. Todas ellas, en efecto, se aplican en culminar su obra, y todas tienen la magnífica ambición de invadir y conquistar la superficie terrestre multiplicando hasta el infinito la forma de existencia que representan. Para conseguirlo, y a razón de la ley que las encadena al suelo, deberán vencer dificultades mucho mayores que las que desafía la multiplicación de los animales. Además, la mayoría de ellas deben recurrir a artimañas, combinaciones, mecanismos y trampas que, en el ámbito de la mecánica, la balística, la aviación o la observación de los insectos, a menudo sobrepasan las invenciones y los conocimientos del ser humano.
II
Sería innecesario reproducir aquí, una vez más, los grandes sistemas de la fecundación floral con todo detalle: el juego de los estambres y el pistilo, el poder seductor de los perfumes, la atracción de los colores armoniosos y resplandecientes o la elaboración del néctar, absolutamente inútil para la flor y que esta solo fabrica para atraer y retener al libertador foráneo, el mensajero del amor (abeja, abejorro, mosca, mariposa o falena)1 que le brindará el beso del amante lejano, invisible e inmóvil...
De este mundo vegetal que nos parece tan apacible, tan resignado, tan regido por la aceptación, el silencio, la obediencia y el recogimiento, emana, muy al contrario, la más obstinada y vehemente rebelión contra el destino. El órgano esencial, el órgano nutritivo de la planta, esto es, su raíz, la amarra al suelo de manera indisoluble. Frente a nuestra dificultad de discernir qué ley, de entre todas las que nos abruman, carga un mayor peso a nuestras espaldas, la planta no tiene dudas al respecto: la suya es la ley que la condena a la inmovilidad desde que nace hasta que muere.2 Así, sabe muy bien contra qué debe rebelarse en primer lugar, mientras que nosotros dispersamos nuestros esfuerzos. Y la energía de esa idea fija, que surge desde las tinieblas de sus raíces para organizarse y expandirse en la luz de la flor, es un espectáculo sin parangón. Esta se consagra por entero a un solo propósito: ganar altura y escapar de la fatalidad del suelo; eludir, transgredir la pesada y sombría ley, liberarse, quebrar la estrecha esfera que la constriñe, inventar o invocar unas alas, evadirse lo más lejos posible, vencer el espacio al que la condena el destino, acercarse a otro reino, penetrar en un mundo movedizo y animado... Que lo consiga, ¿no sería tan sorprendente como si nosotros mismos lográramos vivir fuera del tiempo asignado por el destino, o penetrar en un universo liberado de las más pesadas leyes de la materia? Veremos que la flor ofrece un prodigioso ejemplo de insumisión, coraje, perseverancia e ingenio al ser humano. Si decidiéramos alzarnos contra las diversas necesidades que nos aplastan, como el dolor, la vejez o la muerte, con la mitad de la energía que despliega esa pequeña flor de nuestro jardín, cabe pensar que nuestra suerte sería muy distinta.
III
Esa necesidad de movimiento, ese apetito de espacio en la mayoría de las plantas se manifiesta, a un tiempo, en el fruto y la flor. En el caso del fruto, ello puede explicarse fácilmente o, en todo caso, revela una experiencia, una previsión menos compleja. Al contrario de lo que sucede en el reino animal, y a causa de la terrible ley de inmovilidad absoluta, el primer y peor enemigo del grano es la cepa paterna. Se trata, en efecto, de un mundo extraño donde los padres, incapaces de desplazarse, se saben condenados a matar de hambre o asfixiar a sus retoños. Toda simiente que cae al pie del árbol o la planta está perdida, o bien germinará del modo más miserable.3 De ahí el inmenso esfuerzo necesario para sacudirse el yugo y conquistar espacio. De ahí los maravillosos sistemas de diseminación, propulsión o aviación que hallamos en cualquier parte del bosque o de los campos. Entre ellos, y por no citar más que de pasada algunos de los más curiosos, están la hélice aerodinámica o sámara del arce; la bráctea del tilo; los mecanismos planeadores del cardo, el diente de león o el salsifí; los ruidosos muelles de las euforias; las extraordinarias salpicaduras de la momordica o pera de bálsamo;4 el ganchillo de lana de las plantas zoocorias5 y otros mil mecanismos inesperados y desconcertantes, pues no hay semilla que, por así decirlo, no haya inventado un proceder de lo más novedoso para evadirse de la sombra materna.
En efecto, si no estamos un poco familiarizados con la botánica, no podremos concebir el dispendio de imaginación y genio empleado en toda esa vegetación que nos alegra la vista. Fijémonos, por ejemplo, en la hermosa vaina de la pimpinela escarlata, las cinco válvulas de la alegría, las cinco cápsulas como resortes del geranio, etc. Sin olvidar, a este respecto, examinar la cabeza de la adormidera común, que cualquier herborista tendrá a bien enseñarnos. Hay en esa gorda cabeza6 una prudencia, una premonición dignas de los mayores elogios. Sabemos que el interior contiene miles de granitos negros extremadamente menudos, y el objetivo es diseminar esa simiente del modo más certero y lo más lejos posible. Si la cápsula que la encierra se agrietara, cayera o se abriera por abajo, el precioso polvo negro no formaría sino un montoncito inútil al pie del tallo. Por ello, solo puede salir por las aberturas perforadas en lo alto de la envoltura. Esta, una vez ha madurado, se inclina sobre el pedúnculo, oscila al menor soplo de brisa y lanza, literalmente y con el mismo gesto del labrador en la tierra, los granos alrededor.
Por no hablar de las semillas que presagian su propia diseminación a cargo de los pájaros y, para tentarlos, se acurrucan en el fondo de una envoltura bien dulce, como es el caso del muérdago, el enebro o el serbal.7 Ante semejante razonamiento, semejante comprensión de las causas finales, huelga añadir nada más, por miedo a caer en los ingenuos errores cometidos por Bernardin de Saint-Pierre.8 Y, sin embargo, los hechos no pueden explicarse de ningún otro modo. La dulce envoltura es tan inútil a la semilla como el néctar, que atrae a las abejas, lo es a la flor. El pájaro come el fruto porque sabe dulce, y así traga la semilla, que no puede digerir. Alza el vuelo y, poco después, devuelve la simiente despojada de su vaina tal y como la ha recibido, lista para germinar lejos de los peligros de su tierra natal.
IV
Pero regresemos a otros razonamientos más sencillos. En el primer matorral que encontréis a la orilla del camino, os sugiero que arranquéis una brizna de hierba cualquiera; os sorprenderá la obra de esa pequeña inteligencia independiente, infatigable, imprevista. Fijémonos ahora en dos pobres plantas trepadoras que habréis encontrado mil veces de paseo, puesto que crecen por todas partes, incluso en aquellos rincones ingratos donde queda olvidado un pellizco de humus. Son dos variedades silvestres de alfalfa (Medicago), dos malas hierbas, en el sentido más modesto de la palabra. Una lleva una flor rojiza, otra una borla amarilla del grosor de un guisante. Al verlas deslizarse y disimularse entre la hierba, entre las orgullosas gramíneas, no cabe duda de que han descubierto, mucho antes que el ilustre geómetra y físico de Siracusa, las extrañas propiedades del tornillo de Arquímedes, y las han aplicado no a la elevación de líquidos, sino a la aviación.
Así, ambas plantas guardan sus semillas en unas ligeras espirales, a tres o cuatro revoluciones, admirablemente construidas, con el fin de ralentizar su caída y, en consecuencia y con ayuda del viento, demorar el viaje aéreo. Una de ellas, la amarilla, incluso ha perfeccionado su mecanismo con respecto a la roja, adornando los bordes de la espiral con una doble fila de puntas, con la clara intención de engancharla de inmediato, ya sea a la ropa de los paseantes o al pelaje de los animales. Es evidente que espera añadir las ventajas de la zoocoria, es decir, la dispersión de semillas realizada por ovejas, cabras, conejos, etc.,9 a las de la anemocoria, o dispersión por el viento.
Lo más conmovedor de todo este enorme esfuerzo es que resulta, al fin y al cabo, inútil. Tanto la pobre alfalfa roja como la amarilla se han equivocado. Sus notables tornillos no les sirven de nada, pues solo podrían funcionar si cayeran de una cierta altura, de la copa de un árbol muy alto o de una soberbia gramínea. Pero así, construidas a ras de hierba, apenas llegan a dar un cuarto de vuelta cuando ya han tocado tierra. He aquí un curioso ejemplo de los errores, los tanteos, las experiencias y los cálculos inexactos, tan frecuentes por otra parte, de la naturaleza. Solo quien la haya estudiado de forma somera podrá decir que nunca se equivoca.
Cabe señalar, de pasada, que otras variedades de la alfalfa, por no hablar del trébol, otra leguminosa papilionácea que casi se confunde con la que aquí se trata, no han adoptado esa clase de mecanismos de aviación y siguen empleando el primitivo método de la vaina. Una de ellas, la Medicago falcata, muestra claramente la transición de la vaina helicoidal al lomento. Otra variedad, la Medicago scutellata, ha redondeado la hélice hasta obtener una bola, y así muchas más. Al parecer, pues, asistimos al apasionante espectáculo de una especie en proceso de invención, a los intentos de una familia que aún ignora su destino y busca la mejor manera de asegurarse el porvenir. ¿Acaso no fue durante esa búsqueda, quizá decepcionada por la espiral, cuando la alfalfa amarilla añadió esas puntas a los ganchillos de lana, mientras se decía, no sin razón, que, puesto que su follaje atrae al ganado, es justo e inevitable que este asuma los cuidados de su descendencia? ¿Y acaso, finalmente, no fue gracias a ese nuevo esfuerzo y esa buena idea que tuvo la alfalfa de flores amarillas que logró esparcirse infinitamente más que su robusta prima, la de flores rojas?