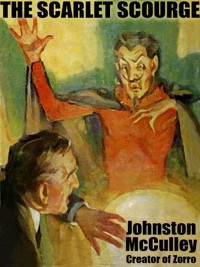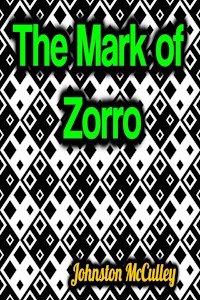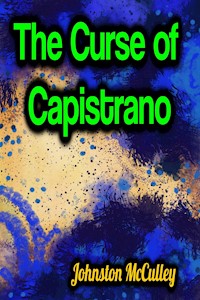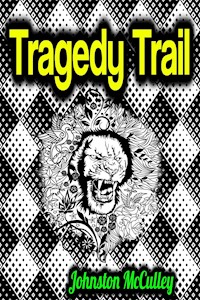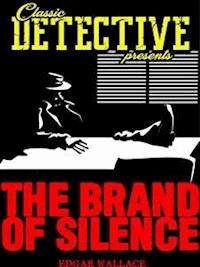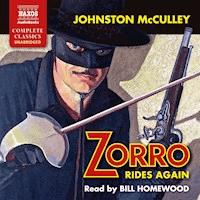Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lecturia Libros / Albo & Zarco
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Uno de los héroes enmascarados más famosos de la literatura regresa a las librerías con la primera de sus aventuras, publicada originalmente por entregas, y que sirvió para convertir al Zorro en un héroe mundialmente conocido, antes de que el cine contribuyera aún más a universalizar al personaje. Don Diego Vega esconde un secreto: lleva una doble vida como el justiciero enmascarado Zorro. Adopta esta identidad para proteger a la gente del corrupto gobernador Alvarado y del malévolo Capitán Ramón, que mantienen oprimido al pueblo californiano. Con su espada, el Zorro marca a los malvados con la letra Z. Cuando no está disfrazado, Don Diego corteja a la hermosa Lolita Pulido, quien es también objeto de deseo del capitán Ramón y del Zorro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOHNSTON McCULLEY
LA MALDICIÓN DE CAPISTRANO
LA MALDICIÓN DE CAPISTRANO
THE CURSE OF CAPISTRANO
JOHNSTON MCCULLEY
Texto original: © Johnston McCulley
Traducción: © Joaquín López Toscano
Ilustración de cubierta: © Fernando Vicente, 2023
Diseño de colección: La Granja Estudio Editorial
Maquetación: Javier Alcázar Colilla y Miriam García Blasco
Composición digital: Pablo Barrio
Corrección ortotipográfica: Carmen López-Manterola González de Mendoza
ISBN: 978-84-125882-6-2
Ante la imposibilidad de localizar al propietario del copyright de esta obra, en caso de que lo haya, dada la antigüedad del texto, efectuamos sobre ella un ejercicio de derechos reservados que ponemos a la disposición del citado posible propietario, haciendo constar la imposibilidad de su contratación.
Todos los derechos reservados. Cualquier tipo de reprodución, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo podrá realizarse con la autorización de los titulares, con la excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra, a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47
ÍNDICE
Capítulo 1: Pedro el fanfarrón
Capítulo 2: En plena tormenta
Capítulo 3: La visita del Zorro
Capítulo 4: Choque de espadas y explicaciones de Pedro
Capítulo 5: Un paseo matinal
Capítulo 6: Diego busca novia
Capítulo 7: Otro tipo de hombre
Capítulo 8: La jugada de don Carlos
Capítulo 9: Fragor de espadas
Capítulo 10: Un indicio de celos
Capítulo 11: Tres pretendientes
Capítulo 12: Una visita
Capítulo 13: Raudo llega el amor
Capítulo 14: El capitán Ramón escribe una carta
Capítulo 15: En el presidio
Capítulo 16: Caza fallida
Capítulo 17: El sargento González se encuentra a un amigo
Capítulo 18: Don Diego vuelve a casa
Capítulo 19: El capitán Ramón pide disculpas
Capítulo 20: Don Diego toma partido
Capítulo 21: Quince latigazos
Capítulo 22: Un castigo rápido
Capítulo 23: Otro escarmiento
Capítulo 24: En la hacienda de don Alejandro
Capítulo 25: Se crea una alianza
Capítulo 26: Un acuerdo conveniente
Capítulo 27: Orden de arresto
Capítulo 28: El ultraje
Capítulo 29: Don Diego se pone enfermo
Capítulo 30: El signo del Zorro
Capítulo 31: El rescate
Capítulo 32: Cuerpo a cuerpo
Capítulo 33: Huida y persecución
Capítulo 34: La sangre de los Pulido
Capítulo 35: Cruce de espadas
Capítulo 36: Todos contra ellos
Capítulo 37: El Zorro acorralado
Capítulo 38: Desenmascarado
Capítulo 39: ¡Pamplinas y garambainas!
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Capítulo 1PEDRO EL FANFARRÓN
La lluvia volvía a azotar las tejas rojizas que cubrían las casas y el viento ululaba como un alma en pena. En el interior de la taberna, la chimenea escupía humo y arrojaba remolinos de chispas sobre el duro suelo de tierra.
—¡Hace una noche de mil demonios! —proclamó el sargento González, estirando hacia el crepitante fuego sus enormes pies con las botas aflojadas y agarrando la empuñadura de su espada con una mano y una jarra de vino aguado con la otra—. ¡El diablo aúlla al viento y un demonio desciende en cada gota de lluvia! —continuó el sargento—. Sin duda, una noche de perros, ¿no es cierto?
—¡Muy cierto! —respondió el tabernero, tan presuroso en asentir como en rellenarle la jarra de vino al sargento, que, en ocasiones, tenía un genio terrible, sobre todo en aquellas en las que le faltaba vino.
—¡Una noche de perros! —repitió el robusto sargento.
Vació la jarra de un trago, sin respirar siquiera; una proeza que había sido muy aclamada en su momento y le había granjeado cierta notoriedad en el Camino Real, nombre que recibía la ruta que conectaba las misiones formando una larga cadena.
González se repanchingó más cerca del fuego sin preocuparse de que a los demás no les llegara el calor. A menudo expresaba su convicción de que los hombres debían procurar su propia comodidad antes que la ajena y, siendo tan grande, fuerte y hábil con la espada como era, a pocos encontraba que se atrevieran a contradecirle.
Fuera se oía el aullido del viento y el estruendo de la lluvia estallando en cascadas contra la tierra: la típica tormenta de febrero en el sur de California. Los frailes habían encerrado el ganado y clausurado sus misiones para pasar la noche. Grandes fuegos ardían en los hogares de cada hacienda y los nativos, asustados, se resguardaban en sus pequeñas barracas de adobe.
Y aquí, en el pequeño pueblo de Reina de Los Ángeles, que en años venideros habría de crecer hasta convertirse en una enorme ciudad, la taberna situada a un lado de la plaza albergaba en aquel momento a algunos hombres que, ante la perspectiva de vérselas con semejante tempestad, optaban por quedarse allí a cubierto hasta el alba, arrellanados frente al fuego.
El sargento Pedro González, en virtud de su rango y de su talla, acaparaba el hogar de la chimenea. Un cabo y tres soldados del presidio1 ocuparon la mesa dispuesta justo detrás de él y se pusieron a beber vino aguado y a jugar a las cartas. Un criado nativo aguardaba en cuclillas en un rincón; pertenecía a la insurgencia y era pagano, no un neófito de los misioneros.
A los que frecuentaban la taberna de Reina de Los Ángeles no les hacía ninguna gracia que un neófito estuviera husmeando entre ellos, pues lo que aquí se cuenta ocurría en los días de decadencia de las misiones, cuando la convivencia no era precisamente pacífica entre los franciscanos que seguían el ejemplo del santo Junípero Serra, que había fundado la primera misión de California en San Diego de Alcalá, haciendo así posible todo un imperio, y los que apoyaban a los políticos y ostentaban altos puestos en el ejército .
Justo en ese momento la conversación había decaído, lo cual irritaba al rechoncho tabernero, además de causarle cierta inquietud, pues el sargento González debatiendo era un sargento González en paz: mientras el corpulento oficial tuviera algo de lo que hablar, no sentiría la necesidad de entrar en acción y empezar a pelearse con nadie.
Ya lo había hecho dos veces antes, causando graves daños en el mobiliario y en la cara de varios individuos. El tabernero había apelado al militar que estaba al mando del presidio, el capitán Ramón, pero la única respuesta que obtuvo de él fue que ya tenía una enorme cantidad de problemas de los que ocuparse y que regentar una taberna no era uno de ellos. Así que el tabernero miró a González con cautela, se acercó lentamente a la mesa de los soldados e hizo un amago de animar la conversación para evitar problemas:
—En el pueblo andan diciendo que el tal Zorro campa de nuevo a sus anchas.
Sus palabras surtieron un efecto tan inesperado como terrible. El sargento Pedro González arrojó su jarra de vino medio llena al duro suelo de tierra, se incorporó de golpe en el banco donde reposaba y estrelló su pesado puño sobre la mesa, provocando que las jarras de vino, las cartas y las monedas salieran disparadas en todas direcciones.
Del susto, el cabo y los tres soldados rasos retrocedieron un par de metros. La cara colorada del tabernero palideció y el nativo acuclillado en el rincón empezó a arrastrarse hacia la puerta: prefería la tormenta que se desataba fuera a la ira del sargento.
—¡Conque el Zorro, eh! —gritó González con voz terrible—. ¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El Zorro, ¿eh? ¡El señor Raposo, en otras palabras! Se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, ¡pero solo se les parece en que apesta como ellos! ¡Por todos los santos!
González dio un trago, los miró de frente y prosiguió su filípica:
—¡Va recorriendo el Camino Real de acá para allá, como una cabra montesa! Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada. Y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. ¡Ja! ¡Lo llaman la marca del Zorro! ¡Será una espada excelente, seguro que sí! Pero no puedo jurarlo porque nunca la he visto. No me ha concedido nunca el honor de mostrármela ¡Los estragos provocados por el Zorro nunca se producen cuando Pedro González está en las proximidades! ¡¿Podría darnos el tal Zorro alguna razón que explique ese hecho?! ¡Ja!
Miró con furia a los hombres que tenía ante él, levantó un poco su labio superior y las puntas de su imponente bigote negro se erizaron.
—Ahora lo llaman la Maldición de Capistrano —comentó el orondo tabernero, agachándose para recoger la jarra de vino y las cartas, con la esperanza de afanar, de paso, alguna moneda.
—¡Maldición de todo el camino y de la red entera de misiones! —rugió el sargento González—. ¡No es más que un asesino sanguinario y un ladrón! ¡Ja! ¡Un individuo cualquiera que se atreve a atribuirse la reputación de valiente porque saquea haciendas y aterroriza a unas cuantas mujeres y nativos! ¡El Zorro…! ¡Un zorro que me encantaría cazar! Conque la Maldición de Capistrano, ¡eh! Sé que he llevado una mala vida, pero solo le pido a los santos una cosa: ¡que me perdonen los pecados durante el tiempo necesario para cumplir el deseo de tener cara a cara a ese bandido!
—Han anunciado una recompensa… —comenzó a decir el tabernero.
—¡Me has quitado las palabras de la boca! —repuso el sargento—. Su excelencia el gobernador ofrece una sustanciosa recompensa para el que capture a ese fulano… Pero ¿cuándo la fortuna tocará mi espada? Si estoy de servicio en San Juan Capistrano, el bellaco actúa en Santa Bárbara; si estoy en Reina de Los Ángeles, se lleva un buen botín en San Luis Rey; si ceno en San Gabriel, por decir un sitio, él roba en San Diego de Alcalá. ¡Es como una plaga! Cuando me tope con él…
El sargento González se atragantó con la rabieta y agarró su jarra de vino, que el tabernero había rellenado y devuelto a su mesa. Engulló el contenido de un solo trago.
—Bueno, por aquí no ha aparecido nunca —dijo el tabernero con un suspiro de alivio.
—¡Y con razón, gordo! ¡Con razón de sobra! —exclamó el sargento—. Aquí hay un presidio con su soldadesca. ¡Bien que se mantiene alejado de los presidios, el señorito Zorro! Es como un rayo de sol fugaz..., eso se lo concedo; ¡pero con el mismo valor real!
El sargento volvió a repanchingarse en el banco. El tabernero lo miró y respiró tranquilo: volvía a tener la esperanza de que no habría jarras ni muebles rotos, ni narices partidas, durante aquella noche de lluvia.
—Pero el tal Zorro tendrá sus momentos de descanso…Tendrá que comer y dormir —comentó el tabernero—. Y tendrá, seguramente, un sitio donde esconderse y recuperarse. Un buen día, Dios lo quiera, los soldados le seguirán el rastro hasta su madriguera.
—¡Ja! —replicó González—. Pues claro que tiene que comer y dormir. ¿Pero qué es lo que va proclamando por ahí? ¡Que no es un ladrón verdadero! ¡Por todos los santos! Dice que castiga a quienes maltratan a los misioneros. ¡Ahora resulta que es amigo de los oprimidos! Dejó un anuncio hace poco en Santa Bárbara con esa declaración. ¿Y qué busca con eso? ¡Pues que los frailes de las misiones lo protejan, lo escondan y le den de comer y de beber! Registradle la sotana a un fraile y encontraréis alguna pista del paradero de ese bandido. ¡Que me quiten mis galones si no!
—No me cabe ninguna duda de que lo que usted dice es verdad —respondió el tabernero—. No me sorprendería que los frailes hicieran algo así. ¡Pero, por favor, que el Zorro no aparezca nunca por aquí!
—¿Por qué no, gordo? —gritó el sargento con su voz atronadora—. ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Es que no llevo mi espada? ¿O eres un búho, que no puedes ver la luz del día incluso teniéndola enfrente de tu esmirriada y torcida nariz? ¡Por todos los santos!
—Quiero decir —se apresuró a explicar el tabernero, alarmado— que no tengo ningún deseo de que me roben.
—¿De que te roben qué? ¿Una jarra de vino y un plato? Como si tuvieras riquezas, idiota. ¡Ja! ¡Deja que venga! ¡Deja que ese Zorro, tan audaz y tan astuto, entre por esa puerta y se nos ponga enfrente! ¡Deja que haga una reverencia, como dicen que suele hacer, y que sus ojos suelten chispas tras esa máscara que lleva! ¡Déjame tener cara a cara a ese sujeto un instante y verás cómo me gano la generosa recompensa que ofrece su excelencia!
—Tal vez tema aventurarse tan cerca del presidio —dijo el tabernero.
—¡Más vino! —aulló González—. ¡Más vino, tabernero; apúntalo en mi cuenta! Cuando haya cobrado la recompensa, te lo pagaré todo. ¡Palabra de militar! ¡Ah! Si ese valiente y astuto Zorro, esa maldición de Capistrano, hiciera su entrada ahora mismo por la puerta…
La puerta, de repente, se abrió.
Capítulo 2En plena tormenta
Entró un hombre, junto a una ráfaga de viento y lluvia; las velas titilaron y una de ellas se apagó. Aquella irrupción en pleno alarde del sargento los sobresaltó a todos. Mientras las palabras se ahogaban en su garganta, González desenvainó la espada, aunque se quedó a medias. El criado se apresuró a cerrar la puerta para impedir que entrara la ventisca.
El recién llegado volvió el rostro hacia ellos. El tabernero soltó otro suspiro de alivio: no era el Zorro, menos mal. Era don Diego de la Vega, un apuesto joven de veinticuatro años y excelente linaje, famoso en todo el Camino Real por su escaso interés en los asuntos verdaderamente importantes de la vida.
—¡Ja! —exclamó González, envainando de nuevo su espada.
—¿Los he asustado, señores? —preguntó don Diego con voz amable y suave, saludando con un gesto a los presentes mientras observaba la estancia.
—Si nos ha sobresaltado, en todo caso se deba a que ha entrado usted en plena tormenta —replicó el sargento—. No es que su presencia asuste a nadie.
—¡Hum! —gruñó don Diego, quitándose el sombrero y el sarape—. Una observación arriesgada, mi querido y bullicioso amigo.
—¿Está usted reprendiéndome?
—Yo no tengo la reputación de arriesgar el cuello cabalgando como un loco, ni de pelearme por una idiotez con cada recién llegado —replicó don Diego—. Ni de tocar la guitarra bajo el balcón de todas y cada una de las mujeres como un papamoscas —prosiguió—. Pero, ¡bah!, no me importa que me juzgue por esas cosas que considera defectos.
—¡Ja! —exclamó González, enfurruñándose.
—Tenemos un acuerdo de amistad, sargento González, y puedo olvidar la enorme brecha que hay entre nosotros en cuanto a cuna y linaje siempre y cuando domine su lengua y se comporte como un amigo. Sus alardes me divierten y yo le invito a todo el vino que le apetece: es un bonito acuerdo. Pero si vuelve a ponerme en ridículo, ya sea en público o en privado, ese acuerdo expirará. Le recuerdo que tengo ciertas influencias…
—¡Perdone caballero y excelente amigo! —exclamó alarmado el sargento González—. Está lanzando una tormenta peor que la que cae fuera, tan solo porque tengo la lengua muy larga. En lo sucesivo, si cualquiera me pregunta, usted es tan ágil de ingenio como de espada, siempre dispuesto a luchar y a hacer el amor. ¡Es usted un hombre de acción, caballero! ¡Ja! ¡A ver!, ¿quién se atreve a dudarlo?
Sus ojos recorrieron la estancia y volvió a desenvainar la espada hasta la mitad. Luego la envainó otra vez e, inclinando la cabeza hacia atrás, se rio a carcajadas y le dio unas palmaditas en la espalda a don Diego. El tabernero sirvió más vino enseguida, sabedor de que don Diego mantendría el tipo ante la situación.
Esa peculiar amistad entre el joven De la Vega y el sargento era la comidilla del Camino Real. El primero provenía de una familia de alcurnia que poseía varios miles de hectáreas de terreno, incontables cabezas de ganado y caballos, además de extensos campos de cereales. Don Diego, por derecho propio, era dueño de una hacienda considerada todo un emporio en aquellos lares, además de poseer una casa en el pueblo. También era heredero de la fortuna de su padre, que triplicaría sus bienes actuales. Pero no se parecía en nada a los demás jóvenes de casta de aquella época: no parecía muy inclinado a la acción; rara vez llevaba espada, salvo por cuestiones de estilo e indumentaria; y, además, era terriblemente educado con las mujeres pero no cortejaba a ninguna.
Se sentaba al sol, oía las disparatadas historias de los demás hombres y sonreía de vez en cuando. Era lo opuesto al sargento González en todo y, sin embargo, se les veía juntos con frecuencia. Como había dicho don Diego: los alardes del sargento le divertían y el sargento disfrutaba de que le invitara a vino. ¿Qué más se podía pedir en ese acuerdo tan equilibrado?
Don Diego se acercó al fuego para secarse, con una jarra de vino en la mano. Era de constitución media, pero gozaba de buena salud y apostura. Sin embargo, como no les hacía caso a las jóvenes del lugar, tenía desesperadas a sus dueñas, esas honorables señoras que servían tanto de carabinas como de alcahuetas, pues también se encargaban de buscarles un marido conveniente a las damiselas.
González, temeroso de haber irritado a su amigo y de no beber vino de balde nunca más, trató de hacer las paces.
—Don Diego, hemos estado hablando del infame señor Zorro —le dijo—. Ha surgido en la conversación ese asunto de la Maldición de Capistrano, nombre que le ha dado algún listillo ingenioso a la plaga que azota el Camino Real.
—¿Qué ocurre con él? —le preguntó don Diego al sargento, dejando su jarra de vino y disimulando un bostezo con la mano. Los más allegados al joven De la Vega afirmaban que bostezaba doscientas veces al día.
—He reparado en que el tal Zorro nunca aparece cerca de donde yo estoy, por lo que espero que un buen día el destino me brinde la oportunidad de enfrentarme a él y así cobrar la recompensa que ofrece el gobernador. ¡El Zorro, eh! ¡Ja!
—No hablemos más de él —le pidió don Diego, separándose del fuego y haciendo un gesto de rechazo con la mano—. ¿Cuándo podré escuchar algo que no tenga que ver con violencia y derramamiento de sangre? En estos tiempos tan turbulentos ya no puede uno disfrutar de conversaciones eruditas sobre música, ni poesía…
—¡Déjese de pamplinas y garambainas! —exclamó el sargento, resoplando asqueado—. El Zorro quiere jugarse el cuello, ¿no? ¡Pues adelante! ¡Allá él! ¡Es su cuello, por todos los santos! ¡Además, es un asesino y un ladrón!
—He oído bastante sobre sus andanzas —prosiguió don Diego—. En realidad, hay que reconocer que el tipo es sincero en sus propósitos. Solo ha asaltado a oficiales que, a su vez, habían robado a los misioneros y a los pobres. Nunca le ha hecho daño a nadie, salvo a los cafres que maltratan a los nativos. Que yo sepa, tampoco ha matado a nadie. ¡Bah!, sargento, dejémosle que tenga su momento de gloria.
—¡Preferiría ganar la recompensa!
—¡Pues gánela! ¡Captúrelo!
—¡Vivo o muerto!, como dice en el anuncio del gobernador.
—Enfréntese a él y atraviéselo con la espada si tanto lo desea —replicó don Diego—. Pero me lo cuenta después, ahora dejemos el asunto.
—¡Será una buena historia que contar! —exclamó González—. ¡Le haré un relato exhaustivo de los hechos! Cómo le seguí el juego, cómo me reí de él durante la lucha, cómo acabé acorralándolo y, entonces, le atravesé la espada…
—Cuando ocurra, pero ¡ahora no! —gritó don Diego, exasperado—. ¡Tabernero, más vino! ¡La única forma de callar a este gallo vocinglero es llenándole el gaznate de vino para que se le ahoguen las palabras ahí dentro!
El tabernero se apresuró a rellenar las jarras. Don Diego bebía el vino lentamente, como hacen los caballeros, mientras que el sargento se lo zampaba de dos tragos. Luego, el vástago de los De la Vega pasó por encima del banco y recogió el sombrero y el sarape.
—¡Cómo! —exclamó el sargento—. ¿Nos deja ya, tan temprano? ¿Va a desafiar ahora semejante tempestad?
—Al menos para eso sí soy valiente —contestó don Diego, sonriendo—. Solo salí de casa para venir por una orza de miel. A los de la hacienda les da tanto miedo la lluvia que no se atreven a llevarme la miel a casa. Deme una orza, tabernero.
—¡Con este diluvio…! Le voy a escoltar para que llegue a casa sano y salvo —le propuso el sargento González, muy a sabiendas del excelente vino de crianza que se bebía en el hogar de don Diego.
—Quédese ahí frente al fuego —le replicó don Diego con firmeza—. No necesito ser escoltado por los soldados del presidio para cruzar la plaza. Voy a revisar las cuentas con mi secretario y posiblemente vuelva a la taberna cuando hayamos terminado. Quería la orza de miel para tomárnosla mientras trabajamos.
—¡Vaya! ¿Y por qué no manda a su secretario por la miel, caballero? ¿Para qué ser rico y tener sirvientes, si no puede mandarlos a hacer un recado en una noche de tormenta como esta?
—Es mayor y su salud flaquea —explicó don Diego—. También es el secretario de mi anciano padre. La tormenta podría matarlo. Tabernero, sírvales vino a todos y apúntelo a mi nombre. Volveré cuando haya puesto en orden las cuentas.
Don Diego de la Vega recogió la orza de miel y se lio el sarape en la cabeza. Luego abrió la puerta y se perdió en la oscuridad de la tormenta.
—¡Eso es un hombre! —gritó González alzando los brazos—. ¡Ese caballero es amigo mío, que lo sepan todos! Rara vez lleva espada y dudo de que siquiera sepa usarla, ¡pero es amigo mío! No lo alteran los brillantes ojos negros de las mujeres, ¡pero les juro que es un modelo de hombre!
»La música y los poetas, ¿eh? ¡Vamos! ¿No tiene derecho, si ese es su gusto? ¿No es don Diego de la Vega? ¿No tiene sangre azul y amplias hectáreas y grandes almacenes llenos de bienes? ¿No es liberal? Puede ponerse de cabeza o llevar enaguas, si le place; ¡pero yo juro que es un modelo de hombre!
Los soldados apoyaron sus opiniones porque era don Diego quien les invitaba al vino y, de todas formas, no tenían el valor de rebatir las afirmaciones del sargento. El tabernero les sirvió otra ronda, ya que pagaba don Diego. Un De la Vega estaba por encima de ponerse a mirar la cuenta en una taberna de pueblo y el tabernero se aprovechaba de ello cuanto podía.
—No puede soportar la violencia ni el derramamiento de sangre —prosiguió el sargento González—. Es más delicado que la brisa primaveral. Aunque tiene mano dura y buen ojo. Simplemente es la manera en la que los nobles ven la vida. ¡Si yo tuviera su juventud, su apostura y su riqueza! ¡Ja! ¡Habría un río de corazones rotos desde San Diego de Alcalá hasta San Francisco de Asís!
—¡Y de cabezas rotas! —aventuró el cabo.
—¡Ja! ¡Y de cabezas rotas, compañero! ¡Gobernaría el país! ¡No se interpondría en mi camino ningún jovenzuelo! ¡Desenvaino la espada y a por él! Contra Pedro González, ¿eh? ¡Ja! ¡Pues estocada en el hombro, limpiamente! ¡O en un pulmón! ¡Ja!
González se había puesto en pie y blandía su espada, batiéndose contra el aire, arremetiendo contra él, esquivándolo, dándole estocadas, avanzando unos pasos para luego replegarse, gritando maldiciones y rompiendo en estruendosas carcajadas mientras luchaba contra las sombras proyectadas en la pared.
—¡Así se hace! —le chilló al fuego de la chimenea—. ¡¿Pero qué es esto?! ¿Dos contra uno? ¡Tanto mejor, señores! ¡La desventaja infunde valentía! ¡Ja! ¡En guardia, bribón! ¡Muere, canalla! ¡Eso es juego sucio, cobarde!
Iba dando trompicones contra la pared, jadeando, casi sin aliento, arrastrando la punta de su espada por el suelo; tenía el rostro colorado del esfuerzo y del vino que había consumido. El cabo, los soldados y el tabernero no paraban de reírse a carcajadas de esa quimérica batalla, de la que el sargento González se alzaba con la victoria incuestionable.
—¡Ay, ojalá ahora mismo tuviera a ese maldito Zorro delante! —dijo el sargento jadeando.
Y, de repente, la puerta volvió a abrirse: un hombre entró en la taberna junto a una racha de viento.
Capítulo 3LA VISITA DEL ZORRO
El criado se apresuró a cerrar la puerta, luchando contra la fuerza del viento, y luego se retiró de nuevo a su rincón. El recién llegado se quedó de espaldas a los allí presentes. Llevaba el sombrero bien encasquetado en la cabeza, como para impedir que se lo arrebatara el viento, e iba envuelto en una larga capa empapada de lluvia.
Aún de espaldas, se quitó la capa, le sacudió el agua y volvió a abrochársela. El tabernero se le acercó deprisa, frotándose las manos con ilusión, pues suponía que se trataba de algún caballero que se había desviado del camino y que dejaría un buen dinero a cambio de cama, comida y cuidados para su caballo. Cuando estaba a un par de metros de él, cerca de la puerta, el desconocido se dio media vuelta.
El tabernero soltó una pequeña exclamación de temor y retrocedió de inmediato. La garganta del cabo produjo una especie de gorjeo, los soldados se quedaron sin aliento y el sargento González sintió que se le descolgaba la mandíbula y los ojos se le salían de las órbitas.
El hombre que tenían ante ellos llevaba en el rostro una máscara negra que ocultaba sus rasgos completamente, excepto los ojos, que refulgían amenazadores a través de dos pequeñas hendiduras.
—¡Ja! ¡Miren quién aparece! —logró pronunciar González, aún sin aliento, pero recuperando su entereza.
El enmascarado los saludó con una reverencia y dijo:
—El Zorro, para servirles.
—¡Por todos los santos! ¡El Zorro!, ¿eh? —exclamó González.
—¿Lo pone en duda, señor? —preguntó el enmascarado.
—¡Si realmente es usted el Zorro, entonces es que está loco! —sentenció el sargento.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Está aquí, ¿no? Ha entrado en la taberna, ¿no es cierto? ¡Por todos los santos! ¡Se ha metido usted mismo en la trampa, mi querido rufián!
—Le ruego que me lo explique, señor —le pidió el Zorro. Su voz grave poseía un timbre particular.
—¿Es que está ciego? ¿Ha perdido el juicio? —le preguntó González—. ¿No ve que estoy aquí?
—No entiendo qué tiene que ver.
—Pues que soy militar, ¿no?
—Lleva atuendo militar, eso es cierto, señor.
—¡Por todos los santos! ¿Y no ve al cabo y a los otros tres soldados? ¿Ha venido a rendirse y entregar su espada? ¿Se ha cansado ya de jugar a los bandoleros?
El Zorro se rio, no de un modo desagradable, pero sin quitarle los ojos de encima a González.
—Claro que no he venido a rendirme —respondió—. Vengo a tratar un asunto.
—¿Qué asunto? —preguntó González.
—Hace cuatro días, señor mío, en el camino que hay desde la misión de San Gabriel hasta aquí, le propinó usted una brutal paliza a un nativo que no le cayó a usted en gracia, parece ser.
—¡No era más que un avieso canalla que se interpuso en mi camino! Además, ¿a usted qué le importa, mi querido rufián?
—Soy amigo de los oprimidos y he venido a darle el castigo que usted merece.
—¿Que ha venido a castigarme? Majadero, ¡castigarme usted a mí! Puede que me mate, sí… ¡de risa!, antes de que le atreviese con mi espada. ¡Dese ya por muerto! Su excelencia le ha puesto un bonito precio a su cabeza. Si es usted creyente, empiece a rezar. Que no se diga que he matado a un hombre sin haberle dado tiempo a que se arrepienta de sus crímenes. Le concedo el tiempo que duren cien latidos de su corazón.
—Muy generoso, señor, pero no me hace falta ponerme a rezar.
—Bien, entonces procedo a cumplir con mi deber —dijo González, levantando su espada—. ¡Cabo, quédese junto a la mesa! ¡Los demás también! ¡Este individuo y la recompensa por su cabeza serán míos!
En ese momento, se sopló las puntas del bigote y fue avanzando con cautela, sin cometer el error de subestimar a su antagonista, pues no era poca la fama de hábil espadachín que precedía a aquel enmascarado. Y, cuando se encontró a la distancia adecuada, de pronto dio un paso atrás, como una cobra antes de morder. De la capa del Zorro había asomado una mano con una pistola, el arma que más detestaba el sargento González.
—¡Atrás! —le previno el Zorro.
—¡Ja! ¡Conque esas tenemos!, ¿eh? —gritó González—. ¡Amenazándome con esa arma cargada por el demonio! Eso solo se emplea a larga distancia y contra rivales inferiores. Los caballeros prefieren la leal espada.
—¡Atrás, señor! Va cargada por el demonio, como usted dice, y también de muerte. Es mi última advertencia.
—Me habían dicho que era usted un hombre valiente —le dijo González provocándolo mientras retrocedía—. Y que era un espadachín que luchaba de igual a igual. Así lo creía, pero ahora me encuentro con que recurre a un arma indigna, salvo para amenazar a los nativos. ¿Acaso carece usted de la valentía que me han dicho que tiene?
El Zorro volvió a reírse.
—Tendrá ocasión de comprobarlo enseguida —respondió—. Esta pistola ahora es necesaria. En esta taberna me encuentro en franca desventaja, sargento. Me batiré con usted gustosamente si me asegura que la contienda será justa.
—Lo espero ansiosamente —dijo González con un gesto de desdén.
—Entonces el cabo y los demás soldados se retirarán a aquel rincón de allí —ordenó el Zorro—. Tabernero, usted y el criado los acompañarán. ¡Rápido, señores! Les agradecería que no me molestaran mientras le doy al sargento el castigo que merece.
—¡Ja! —gritó furioso el sargento González—. ¡Enseguida veremos cómo es ese castigo, querido raposo!
—Sostendré la pistola con la mano izquierda —prosiguió el Zorro—. Me enfrentaré al sargento con la derecha, como debe ser, y durante la lucha no le quitaré ojo al rincón donde están los demás. Les dispararé al primer movimiento que hagan. Soy experto en manejar esta arma demoníaca, como la llama el sargento, y, si disparo, algún que otro hombre podría desaparecer de la faz de la tierra, ¿entendido?
El cabo, los soldados y el tabernero no se atrevieron a responder. El Zorro volvió a mirar fijamente a los ojos del sargento González, soltando una risilla bajo su máscara.
—Vuélvase de espaldas hasta que desenvaine mi espada —ordenó al sargento—. Le doy mi palabra de caballero de que jugaré limpio.
—¿De caballero? —dijo el sargento con ironía.
—¡Así es, señor! —replicó el Zorro con voz amenazadora.
González se encogió de hombros y se puso de espaldas. En un instante oyó de nuevo la voz del bandido:
—¡En guardia, señor!
Capítulo 4CHOQUE DE ESPADAS Y EXPLICACIONES DE PEDRO
Al oír «¡En guardia!», González se dio media vuelta y blandió su espada. Vio que el Zorro había desenvainado la suya, mientras en su mano izquierda sostenía la pistola en alto, por encima de su cabeza. Además, el Zorro seguía riéndose por lo bajo, lo que aumentaba la ira del sargento.
Las espadas chocaron.
González estaba acostumbrado a combatir con hombres que se replegaban y volvían a avanzar; que iban tentando acá y allá en busca de una ventaja, ora adelante, ora atrás, ora un giro a derecha o izquierda, según les dictaba su destreza.
Pero en este caso se enfrentaba a un hombre que luchaba de manera muy distinta, pues el Zorro parecía echar raíces en un punto y ser incapaz, incluso, de dirigir la mirada hacia otra dirección. No cedía un milímetro, no avanzaba, no daba un paso ni a un lado ni al otro.
González atacaba con furia, como era habitual en él, pero la punta de su espada no encontraba más que esquives. Adoptó entonces más cautela e intentó cuantos trucos conocía, pero parecían servirle de bien poco. Trató de avanzar por un flanco, pero la espada de su contrincante se lo impidió. Intentó un repliegue, con la esperanza de que el otro reaccionara atacando, pero el Zorro permaneció en su posición, obligando a González a volver al ataque. El bandido no hacía sino oponer resistencia.
La ira podía con González, pues sabía que el cabo le tenía envidia y que el relato de aquel duelo iría de boca en boca por el pueblo al día siguiente, además de recorrer todo el Camino Real.
Atacaba con rabia, tratando de derribar al Zorro y poner fin al combate de una vez. Pero parecía que sus envites se estrellaran contra un muro de piedra, su espada no acertaba, su pecho chocaba con el de su rival, pero al Zorro le bastaba un leve empujón para quitárselo de encima y hacerle retroceder unos cuantos pasos.
—¡Vamos, pelee! —jaleó el Zorro.
—¡Pelee usted también, asesino, saqueador! —gritó el sargento, exasperado—. ¡No se quede ahí quieto como una roca, majadero! ¿Es que dar un paso va contra su religión?
—¡No me provoca usted lo suficiente! —replicó el bandido, volviendo a soltar una risilla.
El sargento se dio cuenta entonces de que estaba combatiendo poseído por la ira y sabía que un hombre iracundo no podía manejar la espada igual de bien que otro que controla sus impulsos. De modo que decidió mantener una frialdad letal. Entornó los ojos, afiló la mirada y se dejó de alardes.
Volvió a atacar, pero en alerta, buscando un momento de descuido para dar la estocada sin exponerse él mismo al desastre. Blandió su espada como no lo había hecho en su vida. Se maldijo por haberse permitido ingerir el vino y la comida que lo estaban dejando sin respiración. De frente, desde ambos lados, atacaba y volvía a atacar, solo para verse de nuevo en la misma posición, pues el rival le adivinaba los trucos antes de intentarlos siquiera.
Había estado observando los ojos de su contrincante y, de repente, notó un cambio. Parecían haberse estado riendo todo el tiempo bajo la máscara, pero en aquel momento su mirada se afiló y de sus ojos parecieron saltar chispas.
—Ya hemos jugado bastante —dijo el Zorro—. ¡Es hora de que reciba su castigo!
De repente, empezó a luchar con más insistencia, avanzando un paso, luego otro, adelantando lenta pero metódicamente y obligando a González a recular. La punta de su espada parecía la cabeza de una serpiente con mil lenguas. González se sentía a merced de su rival, pero apretó los dientes e intentó mantener el control y seguir peleando.
Llegado a un punto, se encontraba acorralado contra la pared, en una posición en la que el Zorro podía seguir combatiendo y, al mismo tiempo, observando a los demás hombres que estaban en el rincón. Sabía que el bandido estaba jugando con él. Estaba ya dispuesto a tragarse su orgullo y llamar al cabo y los demás soldados para que acudieran a ayudarlo.
Pero entonces se oyeron unos repentinos golpes en la puerta, que el criado había atrancado. A González le dio un vuelco el corazón. Había llegado alguien, alguien que quería entrar. Quienquiera que fuese vería raro que el tabernero o su criado no abrieran la puerta enseguida. Quizá fuera la ayuda que necesitaban.
—Nos están interrumpiendo, señor —dijo el bandido—. Una lástima, porque no tendré tiempo de darle el castigo que merece y habré de rendirle visita en otra ocasión, aunque difícilmente se le puede considerar digno de una doble visita.
El golpeteo en la puerta era cada vez más fuerte. González gritó:
—¡Eh! ¡Tenemos aquí al Zorro!
—¡Cobarde! —exclamó el bandido.
Su espada pareció recobrar nueva vida. Se dirigía hacia el sargento como una flecha, adelante, atrás, a una velocidad increíble, como si el acero absorbiera la luz de las velas que titilaban alrededor y la refractara en miles de centellas fugaces.
De repente, dio una estocada y su espada, por fin, se enganchó en la otra: el sargento González sintió cómo le arrebataban su espada del puño y vio cómo salía volando por los aires.
—¡¿Y ahora?! —exclamó el Zorro.
González aguardaba el golpe final. Ahogó un gemido en su garganta: iba a morir en la taberna en lugar de hacerlo en el campo de batalla, como habría preferido cualquier soldado. Pero el acero que habría de atravesarle el pecho y desangrarlo hasta dejarlo sin vida no entró en su cuerpo. Al contrario, el Zorro bajó la mano izquierda, en la que sostenía su pistola, y pasó la espada a esa misma mano. Con la derecha libre, le cruzó la cara al sargento de una buena bofetada.
—¡Por maltratar a los nativos indefensos! —exclamó el Zorro.
González rugió de rabia y de vergüenza. En ese momento estaban intentando derribar la puerta, pero al Zorro parecía no preocuparle demasiado. Retrocedió y envainó su espada como una exhalación. Apuntando amenazadoramente con la pistola a los testigos de la hazaña, saltó sobre un banco y pareció rebotar hasta una de las ventanas. Allí exclamó:
—¡Hasta la próxima, señor!
Luego, envuelto en su ondeante capa, salió por la ventana como salta un íbice de un risco a otro. Una ráfaga de viento y lluvia irrumpió en el interior de la taberna y apagó las velas.
—¡Tras él! —gritó González, cruzando la estancia de un salto y empuñando la espada de nuevo—. ¡Desatranquen la puerta! ¡Salgamos tras él! Recuerden que hay una generosa recompensa…
El cabo fue el primero en llegar a la puerta y la abrió. Dos hombres del pueblo, ansiosos de vino y de una explicación de por qué la puerta estaba atrancada, tropezaron al entrar y cayeron al suelo. El sargento González y su pelotón pasaron por encima de los lugareños, dejándolos allí tirados, y corrieron bajo la tormenta.
Pero les sirvió de poco. Estaba tan oscuro que no podían ver un palmo más allá de sus narices. La lluvia caía tan fuerte que borraba las huellas casi instantáneamente. El Zorro había huido y era imposible averiguar en qué dirección.
Enseguida se produjo un tumulto, al que, por supuesto, se unieron los hombres del pueblo. Cuando el sargento volvió a entrar con sus soldados en la taberna, la encontró repleta de rostros que conocía muy bien; tan bien como sabía que en ese momento su reputación ante ellos estaba en juego.
—¡¿Quién, sino un bandido, habría actuado así?! ¡Díganme! ¡¿Quién sino un asesino y un ladrón?! —gritó el sargento.
—¿Y cómo es eso, valiente? —gritó un hombre entre la muchedumbre que se apiñaba en la entrada.
—¡No cabe duda de que ese maldito Zorro lo sabía todo! Hace unos días me rompí el pulgar de la mano derecha, con la que manejo la espada, luchando en San Juan de Capistrano. Está claro que alguien se lo dijo al Zorro y ha venido en el momento adecuado para poder decir después que me ha vencido.
El cabo, los soldados y el tabernero se lo quedaron mirando, pero ninguno tuvo el valor de decir una palabra.