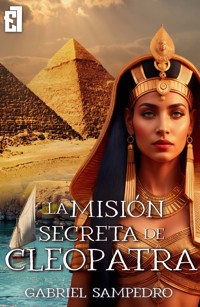
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Egipto, antaño una poderosa civilización que se prolongó durante milenios, está ahora a punto de caer bajo el dominio de Roma. Pero un rayo de esperanza nace cuando Cleopatra VII Filópator encuentra en la gran Biblioteca de Alejandría un misterioso papiro, escrito por el mismísimo Ramsés II el Grande, que revela la existencia de un artefacto capaz de cambiar el destino de toda una nación. Desesperada, Cleopatra decide formar un grupo de expedicionarios que irán en busca del legendario objeto: un consejero cercano a la reina, una médica, un explorador, un viejo erudito y dos soldados romanos leales a Marco Antonio. Los miembros de la expedición real se embarcarán en un peligroso viaje desde Alejandría hasta la lejana Nubia, donde deberán explorar las pirámides, los templos sagrados, internarse en las tumbas más oscuras y hacer frente a un sinfín de desafíos, traiciones y conspiraciones. Y deberán darse prisa en cumplir su misión, porque Octavio se gana el favor de Roma día a día y la batalla de Accio no tardará en estallar. ¿Conseguirá Cleopatra librar a su reino de convertirse en una provincia romana y preservar el legado de los faraones?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La misión secreta de Cleopatra
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía del autor: Archivo del autor
© Gabriel Sampedro 2024
© Entre Libros Editorial LxL 2024
www.entrelibroseditorial.es
04240, Almería (España)
Primera edición: marzo 2024
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-19660-20-6
La misión
secreta de
Cleopatra
Gabriel Sampedro
Índice
1
Una decisión desesperada
2
Frente al trono real
3
Adiós a Alejandría
4
Las grandes tumbas
5
En las entrañas de la Esfinge
6
Unos días de reposo
7
De nuevo rumbo al sur
8
El enigma de la sala hipóstila
9
Muy viejos amigos
10
Fragor de espadas en el Nilo
11
La trampa
12
Noticias del desastre
13
Confidencias nocturnas
14
La última prueba
15
Una conversación inquietante
16
El Báculo de Keops
17
Toda la verdad a la luz
18
Huida
19
El juicio de Osiris
20
El final de una era
Fin
Biografía del autor
Tu opinión nos importa
1
Una decisión desesperada
El sol se despedía de la ciudad de Alejandría ofreciendo un espectacular atardecer. Desde una de las ventanas del palacio real, una mujer contemplaba con mirada preocupada cómo las últimas luces del día teñían de reflejos dorados la superficie del agua del puerto. Cleopatra VII, soberana de Egipto, se preguntaba en esos momentos si su querido reino, al igual que aquella jornada, también estaba condenado al ocaso. Suspiró. La amenaza de que Roma se apoderara de la legendaria tierra de los faraones podría convertirse en poco tiempo en una terrible realidad. Desde hacía ya varios años, la poderosa civilización expansionista originada a las orillas del río Tíber tenía sus ojos puestos en Egipto. Era un territorio de gran interés para la República romana debido a sus riquezas, y además su conquista permitiría seguir ampliando las fronteras de Roma. Pero no era la codicia de los romanos lo que ponía en peligro el futuro de Egipto de forma tan inminente.
Cleopatra se apartó de la ventana, se dio la vuelta y miró a un hombre que estaba allí de pie, a unos metros de ella, en el centro de aquella sala del palacio. Marco Antonio, su esposo y padre de tres de sus hijos, era un político y general romano cuyas desavenencias y conflictos con Roma eran lo que había precipitado la posibilidad de que Egipto cayera en manos de la potencia hegemónica del Mediterráneo. Marco Antonio había sido uno de los líderes durante el gobierno de la República romana ejercido por tres personas y conocido con el nombre de triunvirato. Pero la alianza entre los triunviros fue un fracaso y hubo muchos problemas entre dos de ellos: Antonio y Octavio. Al final, la alianza se rompió y Octavio convirtió a su principal rival en enemigo de la República, ocasionando que el Senado romano le declarara la guerra a Cleopatra, considerada una enemiga, y de forma solapada también a Antonio, ya que se sabía que la ayudaría. La monarca egipcia era perfectamente consciente de que era bastante improbable que su reino mantuviera su independencia si perdía la contienda y también que era muy difícil salir victoriosa de un conflicto frente a su enemigo mediante la fuerza de las armas. Sin embargo, había que trazar algún plan con urgencia para evitar que Egipto se convirtiera en una nueva provincia romana.
Cleopatra se acercó a Marco Antonio andando despacio. Vestía una túnica de lino fino de color blanco y llevaba una diadema de oro en la cabeza. Su pelo negro y trenzado le caía a ambos lados del rostro maquillado. Tenía kohl alrededor de unos oscuros ojos penetrantes y vivos que realzaba con sombras azules y polvo de nácar, y los labios pintados de rojo. Un soberbio collar de lapislázuli con incrustaciones de piedras preciosas embellecía su cuello, y unos brazaletes de oro con forma de serpiente enroscada adornaban sus antebrazos. En cuanto a su esposo, Marco Antonio estaba vestido de general romano. Su armadura de bronce refulgía a la luz de las antorchas de las paredes de la sala.
—No nos queda demasiado tiempo —dijo la reina, deteniéndose frente a Antonio—. Debemos hacer algo, y no hablo de librar batallas. Eso no nos salvará para siempre de las garras de Octavio. Aunque ganemos algunos combates, es solo cuestión de tiempo que nuestro rival acabe inclinando la balanza de la guerra a su favor. El conflicto bélico no es la solución para salvar Egipto.
—Mi querida Cleopatra, podemos vencer a Octavio —repuso Marco Antonio—. Mis tropas están formadas por grandes soldados que han demostrado su capacidad en muchas batallas.
El general no se equivocaba. Los éxitos militares de los ejércitos de Antonio eran muy importantes, aunque también protagonizaron algunas campañas que acabaron de forma dramática.
—Además —añadió el romano—, Octavio controla la parte occidental de la República, pero yo las provincias orientales, y también cuento con el apoyo de Egipto.
—Puede que no sea suficiente —lo advirtió Cleopatra—. Octavio es demasiado poderoso, no debemos confiarnos. Y no se detendrá hasta que nos destruya a los dos. Arrasará Egipto entero si hace falta con tal de acabar con nosotros.
Antonio miró a la soberana con preocupación mientras se pasaba la mano por su ondulado pelo de color castaño claro.
—Lo sé, pero yo soy un general. Mi tarea es defenderme mediante el uso de la espada. ¿Qué otra cosa se puede hacer?
Cleopatra se quedó callada. Llevaba todo el día dándole vueltas a la cabeza a una cuestión, a algo que le insuflaba un poco de esperanza, aunque sabía que sería muy difícil de conseguir.
La reina ptolemaica, mujer muy culta, había leído muchos de los manuscritos que se guardaban en la gran Biblioteca de Alejandría. Aquella misma mañana, en una de sus frecuentes visitas a la célebre biblioteca, había encontrado por casualidad un papiro muy curioso en el que se hablaba de cosas sorprendentes. Cleopatra lo había hallado escondido tras algunos rollos de pergaminos. Una gruesa capa de polvo lo cubría. Era un papiro de la época del Imperio Nuevo donde había escritura hierática. El autor era nada más y nada menos que el faraón Ramsés II. Cleopatra, conocedora de varias lenguas, sabía egipcio, así que entendió perfectamente lo que decía el manuscrito. Cuando la reina le preguntó al director de la biblioteca por aquel papiro, el hombre le dijo que ignoraba que se encontraba allí. Ni siquiera conocía su existencia. La monarca se llevó el papiro al palacio real, muy emocionada por lo que en él se revelaba; aunque no exenta de ciertas dudas. No había hablado sobre su hallazgo todavía con nadie excepto con el director de la biblioteca. Era el momento de sincerarse con Marco Antonio.
—Creo que hay una opción para vencer a nuestros enemigos —dijo al fin Cleopatra, mirando a su esposo.
—¿Cuál? —le preguntó él intrigado.
—Existe una leyenda muy antigua en Egipto sobre la existencia de un objeto capaz de desatar un enorme poder. Se lo conoce con el nombre de Báculo de Keops, porque se cree que ese faraón fue el primer propietario de la vara. Aquel que tiene el báculo se convierte en alguien prácticamente invencible. Se dice, entre otras cosas, que ese báculo fue utilizado por Tutmosis III para obtener las victorias militares que llevaron a Egipto a alcanzar su máxima expansión. Nunca he creído en semejante leyenda, la verdad. No es la primera vez que una leyenda no es más que una historia inventada por algunos en el pasado o nacida de las creencias y supersticiones de la gente. Pero esta mañana he visitado la biblioteca, como hago de forma bastante habitual. Y en una de las estanterías he encontrado un papiro que contiene un viejo texto de la época de la dinastía XIX escrito por el mismísimo faraón Ramsés II. No sé cómo acabaría ahí ese papiro, la verdad. Pero no es el momento de investigar eso. En ese documento, Ramsés habla precisamente del misterioso y poderoso objeto al que se refiere la leyenda: el Báculo de Keops. Ramsés afirma que ese objeto realmente existe y dice qué hay que hacer para encontrarlo. Entonces he pensado que ese báculo podría ayudarnos en la guerra contra Octavio. Ese objeto hará posible cambiar el destino de Egipto.
Antonio enarcó una de sus pobladas cejas.
—¿De verdad? —dijo el general con incredulidad.
Cleopatra entrelazó los dedos a la altura de su vientre.
—Yo misma no estoy segura de que lo que está escrito en ese papiro sea cierto del todo —consideró la soberana—, y no me creería nada de no ser por la existencia de la leyenda de la que te he hablado. Puede que esa leyenda tenga una base de verdad, después de todo. En cualquier caso, no tenemos más remedio que confiar en lo que dice Ramsés II. Mi plan es mandar a buscar el Báculo de Keops y traerlo aquí a Alejandría. Al menos debemos intentarlo. No tenemos otra alternativa. Nuestra situación es desesperada.
Antonio observó a la reina con gravedad.
—Bien, mi querida Cleopatra, ¿qué dice exactamente ese documento?
—El papiro da muy poca información —reconoció la monarca—. Ramsés no habla del origen de la vara. Empieza contando que después de que Tutmosis III usara el báculo durante sus campañas, el faraón decidió ocultarlo. Pero Ramsés sabía el lugar donde estaba escondido y decidió guardarlo en un sitio más seguro. Pero además pensó un método para protegerlo mejor. El faraón escondió tres llaves, que están repartidas por todo Egipto y que son las encargadas de abrir la puerta del lugar donde ocultó el báculo. Un lugar al que llama la Cámara del Conocimiento, pero no especifica dónde está. Ramsés dice que para conseguir cada llave hay que superar una prueba. Al final del papiro, el faraón escribió un mensaje que indica el lugar donde al parecer aguarda la primera llave, llamada Llave de Osiris, y dice que la prueba para poder obtenerla consiste en resolver un acertijo. Después de eso, el papiro ya no explica nada más.
—¿Qué mensaje es ese? —inquirió Marco Antonio.
—«Quien quiera hallar la primera de las llaves, la Llave de Osiris, debe saber que su camino empieza en las tres montañas levantadas por el hombre que se encuentran en el desierto y que son el lugar de reposo de antiguos reyes. En el interior de la más grande de todas, en su mismo corazón, se habrá de resolver un acertijo, cuya solución iluminará la senda hacia la llave».
—¿Se referirá a la pirámide de Keops?
—Sin duda —afirmó Cleopatra.
Marco Antonio se acarició el mentón. Estaba bastante confuso.
—Efectivamente, mi reina, es muy poca información. Apenas sabemos nada sobre ese báculo. Lo más probable es que no tenga nada de especial. Será una simple vara a la que la leyenda le ha atribuido grandes poderes.
Cleopatra no dijo nada y comenzó a andar por la estancia palaciega. Las suaves pisadas de sus sandalias de cuero apenas se oían en el suelo de mármol. Recorrió la sala hasta que llegó frente a una estatua que había junto a la puerta. Era una escultura sedente de alabastro de la diosa Isis que estaba encima de un pedestal. La reina se puso a mirarla y reflexionó. ¿Los dioses protegerían al pueblo de Egipto esta vez? ¿O la marea romana era demasiado fuerte como para ser contenida incluso por las propias divinidades? Sin embargo, ¿no era evidente que los dioses del país del Nilo no abandonarían a sus hijos? Por fuerza, la misión que ella se proponía llevar a cabo tenía que conducir al triunfo sobre los enemigos de Egipto. Ni Isis ni los demás miembros del panteón divino consentirían jamás que los romanos se convirtieran en los nuevos amos de la tierra de los faraones.
Cleopatra se giró y se acercó de nuevo a su esposo.
—Entiendo muy bien tu escepticismo, Antonio, pero debemos intentar buscar el Báculo de Keops y comprobar si tiene los poderes que afirman tanto la leyenda como Ramsés II. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de salvar el reino, debo considerarla. No puedo quedarme con la duda. Ese báculo es nuestra única esperanza. —Marco Antonio cogió las manos de su esposa—. Mientras tanto —continuó ella—, los combates en las provincias orientales de la República romana nos darán tiempo. Debemos detener el avance del enemigo tanto como podamos mientras el grupo de personas que yo designe van en busca del báculo.
—¿Quiénes serán?
—Personas de mi plena confianza. No podemos arriesgarnos a que nadie nos traicione y robe el báculo. Es un objeto demasiado tentador. Tengo ya algunos nombres en mente. —A la soberana le brillaban los ojos—. ¡Oh, Marco Antonio! ¡Espero que todo salga bien y podamos salvar Egipto de los ejércitos de Octavio!
—Querida Cleopatra, eres una buena soberana que lucha sin descanso por proteger esta tierra. Has de saber que con esta guerra no solo peligra este Egipto que tanto amas; la victoria de Octavio puede suponer el fin de muchas cosas en Roma. Pero el corazón me dice que podremos ver cumplido nuestro sueño de vencer a ese miserable ávido de poder.
Marco Antonio miró con ternura a su esposa, y un instante después los dos enamorados juntaron sus labios y se dieron un apasionado beso mientras la noche comenzaba a tender su manto oscuro y cuajado de estrellas sobre la tierra de Egipto.
Aquella conversación entre la reina y el general romano no había sido privada. Una mujer había estado muy pendiente de todas y cada una de las palabras pronunciadas en la sala. Había permanecido bien escondida al otro lado de la puerta entreabierta que daba acceso a la estancia, y cuando los dos esposos comenzaron a besarse, se alejó de allí y desapareció. Su señor se pondría sin duda muy contento; tenía noticias muy interesantes para él.
2
Frente al trono real
A la mañana siguiente, la reina Cleopatra envió mensajeros a varios lugares de la ciudad de Alejandría. Tenían la misión de comunicarles a una serie de personas que vivían en la capital del Egipto ptolemaico que habían sido convocadas a una reunión en el palacio real. Esas personas, junto con uno de los consejeros reales más cercanos a la soberana, serían los miembros de la expedición que partiría en busca del Báculo de Keops. El consejero, llamado Jenófanes, no asistiría a la reunión porque ya había sido informado de todo y entretanto se encargaría de los preparativos del viaje.
Algunas horas después, al mediodía, tuvo lugar la reunión con Cleopatra en la sala del trono. Era una estancia muy grande y con columnas con capitel con forma de flor de loto, muy del gusto de los egipcios. Junto a las paredes, unas majestuosas estatuas de dioses robaban muchas miradas, y había unos bellos cortinajes rojos delante de las amplias ventanas. Unas escaleras de mármol precedían al trono, donde estaba sentada Cleopatra. El imponente asiento real era de oro, y en la parte superior del respaldo tenía una figura de Horus con forma de halcón con las alas extendidas. Al lado, de pie junto a la reina, se encontraba Marco Antonio.
La primera en presentarse en la sala fue una mujer joven de pelo moreno y ojos azules. Era una médica de antepasados griegos. Esta futura miembro de la expedición sería la encargada de curar a los viajeros si por alguna razón fuera necesario.
—Bienvenida al palacio real, Ariadna, amiga mía —dijo Cleopatra, mirando a la mujer—. No hay mejor médica en toda la ciudad de Alejandría. Gracias por venir.
—Siempre a vuestro servicio, alteza —le dijo Ariadna cortésmente—. Sin duda me sobrestimáis, pero agradezco vuestras palabras.
La recién llegada miró a un rincón de la sala y comprobó que allí había dos mujeres que no había visto al entrar. Eran Iras y Carmiana, dos fieles sirvientas de Cleopatra. Permanecían de pie, como si estuvieran a la espera de recibir órdenes en cualquier momento, y una de ellas, Iras, tenía un papiro enrollado en la mano izquierda.
—Ariadna —continuó Cleopatra—, desciendes de una familia de grandes médicos. No sé si alguna vez te han contado que tu abuelo curó a muchos alejandrinos de una epidemia en la época del reinado de mi padre, Ptolomeo XII.
—Sí, alteza. Para él su oficio lo era todo. Nunca dejó de investigar nuevas hierbas, nuevos tratamientos... Murió en casa ya muy mayor mientras preparaba un ungüento. Se fue de este mundo con el mortero en la mano. Primero mi padre y ahora yo intentamos seguir con humildad sus pasos.
—Los conocimientos médicos de tu abuelo y de tu padre fueron muy importantes para Alejandría. Los tuyos también, y pronto lo serán para fuera de esta ciudad.
Ariadna no entendió lo que quería decir Cleopatra con sus últimas palabras. Abrió la boca para preguntar de qué estaba hablando, pero no llegó a articular vocablo porque justo en ese instante llegó a la sala del trono un hombre egipcio de unos treinta y cinco años, facciones cuadradas, pelo y barba de color marrón y ojos oscuros. Su nombre era Teremun, y era un explorador al servicio de Cleopatra que había viajado mucho por Egipto y que sería muy útil para la expedición debido a su conocimiento de la geografía del reino.
—Bienvenido al palacio, estimado amigo —lo saludó la monarca.
Teremun inclinó la cabeza.
—Hace tiempo que no os veía, majestad. Es un placer volver a estar aquí, en vuestra residencia principal.
—Me he enterado de que en tu último viaje al sur —comentó la reina—, cerca de Nubia, tuviste un problema con un grupo de indeseables.
—Así es, majestad —confirmó Teremun—. Sabían quién era yo y la relación cercana que tengo con la reina de Egipto, así como la libertad que poseo para entrar en este palacio, y me pidieron que los ayudara en una conspiración para derrocaros a cambio de entregarme numerosas riquezas. Cuando me negué, intentaron atacarme entre todos. Por suerte, conseguí huir a caballo.
—Veo que Octavio no es mi único enemigo... —murmuró Cleopatra—. El sur está demasiado desprotegido, demasiado abandonado. Esta guerra está obligándome a centrar nuestros recursos en la lucha contra los ejércitos de Octavio, y algunos territorios están descuidados. En cuanto acaben nuestros problemas con Roma, haré que el orden impere en todo el reino, desde Alejandría hasta las fronteras del sur. Nada escapará durante más tiempo a la atenta vigilancia de la reina de Egipto.
—Es habitual que haya bandidos y traidores que aprovechen estos tiempos de guerra e inestabilidad para intentar conspirar contra Su Majestad. Cuando llegue la paz con Roma, muchas de esas conspiraciones desaparecerán.
—Es cierto. De todas formas, Egipto debe hacer valer mucho más su autoridad en el sur. Pero espero que todo vuelva pronto al orden y la calma.
En ese momento entraron en la sala del trono al mismo tiempo dos veteranos y curtidos soldados romanos, otros futuros miembros de la expedición. Aquellos militares no habían sido elegidos por Cleopatra, sino por Marco Antonio, que había insistido en que dos de sus soldados formaran parte del grupo para que se encargaran de defender a los viajeros de los enemigos o ladrones que pudieran encontrarse durante la aventura. Se llamaban Casio y Mario, los dos grandotes y de complexión atlética. Casio era castaño; Mario, rubio, y tenía una gran cicatriz en su mejilla izquierda.
—Casio, Mario —los saludó Cleopatra—, fieles servidores de Marco Antonio. Mi esposo me ha hablado de vuestro valor y coraje en el campo de batalla. Es un honor recibir en mi palacio a tan grandes guerreros.
—El honor es nuestro, majestad —le dijo Mario.
—Bien, casi estáis todos a los que os he hecho llamar. Solo falta un hombre más por llegar. Empezaremos la reunión cuando él venga.
De pronto, se oyó jaleo fuera, en el pasillo que conducía a la sala del trono. Un hombre estaba pegando gritos como un loco:
—¡Soltadme ahora mismo! ¡Dejadme! ¡Conozco a la reina! ¡Dejadme!
A Cleopatra se le dibujó una sonrisa en la cara.
—No hay duda —dijo—. Aquí está el hombre al que esperamos.
En ese instante, se abrió la puerta del salón del trono y entraron dos guardias llevando cada uno de un brazo a un hombre septuagenario, con cabello blanco y poblada barba del mismo color.
—¡Soltadme de una vez, inútiles! —vociferó el viejo—. ¿Cómo os atrevéis a hacerme esto?
—Dejadlo en paz —ordenó Cleopatra, y acto seguido los guardias obedecieron y soltaron al hombre—. ¿Qué ocurre aquí?
—Es un alborotador, alteza —le explicó uno de los guardias—. Este hombre quería entrar sin permiso en el palacio. Cuando lo hemos visto en la puerta y le hemos preguntado quién era y a lo que ha venido, se ha puesto a gritarnos muy indignado diciendo que él no tenía por qué dar explicaciones para poder entrar en este lugar porque es un amigo muy importante de la reina desde hace muchísimo tiempo.
—Y es cierto —afirmó Cleopatra—. Es Pandro, un filósofo de la biblioteca del Museion, un importante erudito.
En aquella época, un filósofo podía ser un erudito que se interesaba en más de un campo del saber, de tal forma que además de la filosofía también podía dominar, como en el caso de Pandro, astronomía, matemáticas, geografía o biología, entre otras disciplinas.
Cleopatra miró a su viejo amigo.
—Aunque tal vez habría sido todo más fácil —señaló la reina— si les hubieras indicado a los guardias nada más llegar que venías a una reunión en la sala del trono a la que yo te había convocado. Después, un guardia te habría acompañado inmediatamente hasta la puerta de la estancia y se habría evitado todo esto. Eso es lo que han hecho los demás.
La soberana ptolemaica tenía el rostro serio, pero había un brillo divertido en sus ojos.
—Tal vez tendría que haber hecho eso... Tal vez —reconoció Pandro—. Pero lo mío no son las formalidades. Me aburren tanto...
Cleopatra se echó a reír.
—No cambiarás nunca, amigo. Aún recuerdo el alboroto que montaste una vez en el teatro porque considerabas que la obra que representaban no era fiel a Esquilo. Te levantaste en mitad de la función, dijiste en voz muy alta que no volverías más al teatro y te fuiste.
Pandro abrió mucho los ojos.
—Aquello fue horrible. Un hombre ebrio habría dirigido mejor esa obra de teatro y unos monos habrían actuado de forma más convincente que esos actores. ¡Oh, mi reina, en esta ciudad la gente ha perdido la cabeza! Ya no se respetan ni a los grandes autores como Esquilo.
—Podéis marcharos —les dijo Cleopatra a los dos guardias.
Los hombres inclinaron la cabeza, se dieron media vuelta y se fueron, cerrando la puerta de la sala del trono detrás de ellos.
Pandro se colocó junto a Ariadna, Teremun y los soldados Casio y Mario. Aquel filósofo excéntrico y algo locuelo era una de las inteligencias más brillantes de Alejandría, y además era el único de los miembros de la expedición que sabía leer jeroglíficos, algo que sin duda sería de suma utilidad durante el viaje.
—Bien —dijo Cleopatra—, ya que estamos todos, podemos comenzar. Os he hecho llamar para deciros algo muy importante. Escuchadme con mucha atención. Egipto necesita vuestra ayuda y la necesita de forma desesperada. Como ya sabéis, nuestro reino está en guerra contra Octavio. Y no os mentiré: la situación es muy complicada para Egipto. Más tarde o más temprano, Octavio ganará la contienda y esta tierra pasará a engrosar la numerosa lista de provincias romanas. Vosotros podéis hacer algo para evitar ese triste destino.
Las cinco personas que se encontraban de pie frente al trono real miraron asombrados a la monarca ptolemaica.
—¿Nosotros, alteza? —le preguntó Teremun.
—Así es —afirmó la reina—. Cada uno de vosotros ha sido elegido para formar parte de una expedición que tiene como objetivo salvar a nuestro reino de tan temibles enemigos.
—¿Una expedición? —intervino extrañado Casio.
—Vuestra misión consiste en ir en busca de un objeto de gran poder que nos ayudará a vencer a los ejércitos octavianos.
Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. La mayoría de los presentes no sabía qué decir, y los que tenían preguntas en la cabeza no se animaron a formularlas en voz alta. La reina llamó con un gesto a Iras, una de las dos sirvientas que había en un rincón. La mujer se acercó presurosa al trono y le tendió el papiro que tenía en la mano a Cleopatra. Era el que la monarca había encontrado en la gran Biblioteca de Alejandría.
—Te lo agradezco, Iras —le dijo la soberana, cogiéndolo. A continuación, lo desenrolló y lo mostró unos momentos a la sala. Iras volvió a retirarse al rincón, junto a la otra sirvienta, Carmiana—. Este papiro es el causante de que nos hayamos reunido aquí esta mañana —aclaró Cleopatra—. Ahora entenderéis bien todo.
Los presentes escucharon sin perder detalle mientras la melodiosa voz de la soberana de Egipto explicaba el contenido del papiro, haciendo especial hincapié en el mensaje que había al final del documento en el que Ramsés II indicaba que el primer objetivo era ir a la pirámide de Keops para resolver allí un acertijo que permitiría conseguir la Llave de Osiris, la primera de las tres llaves necesarias para acceder a la cámara donde se encontraba el Báculo de Keops: la Cámara del Conocimiento. Luego, la monarca explicó el papel que debía desempeñar cada miembro de la expedición dentro del grupo. Cuando terminó de hablar, volvió a enrollar el pergamino.
Todos menos Casio parecían encantados con la misión que se les había encomendado. El soldado romano no estaba muy convencido. No creía mucho en la existencia de objetos míticos, pero no expresó su opinión.
—Será un honor poder ayudar a la defensa de Egipto, alteza —le dijo Ariadna.
—Así que nuestro primer destino es la pirámide de Keops —comentó Pandro entusiasmado mientras se mesaba su barba blanca—. ¡Interesante! Además, será agradable perder de vista Alejandría durante un tiempo. ¡Ya es hora de vivir aventuras!
—Uno de los barcos que más aprecio, el Nefertari —prosiguió la reina—, será el navío de la expedición. Iréis navegando en él por el brazo canópico del río Nilo hasta Menfis, y desde allí iréis hasta las pirámides. En cuanto a las pruebas que habréis de superar para avanzar en vuestro camino hacia el báculo, no os preocupéis demasiado por ellas. Tanto si se trata de poner a prueba vuestra inteligencia como vuestro valor o fuerza, hay miembros en esta expedición capaces de hacer frente a todo tipo de desafíos. Bien, ¿deseáis hacerme alguna pregunta?
El erudito de la biblioteca se quedó pensativo durante unos momentos. Era evidente que sobre él recaía principalmente la responsabilidad de resolver cualquier prueba que pudiera estar relacionada con los conocimientos o la inteligencia, y aquello no le preocupaba en absoluto, pero lo inquietaba algo. No tardó en hablar:
—Mi reina, a tenor de lo que nos habéis dicho, no sabemos cuál es el destino final de esta travesía. Sabemos dónde está la primera llave, pero desconocemos dónde se encuentran las otras dos, así como la Cámara del Conocimiento.
La reina creyó adivinar el motivo de la tribulación de Pandro.
—No debéis preocuparos. Tendréis víveres suficientes en el barco para bastante tiempo de viaje. Además, pondré a vuestra disposición bastante cantidad de dinero para comprar comida o lo que necesitéis de los mercaderes que os encontréis a lo largo del camino.
Cleopatra giró la cabeza y miró a Marco Antonio un momento. Algunos de los presentes la imitaron. El gran general no había dicho todavía nada. Parecía estar en otro sitio. Tenía la mirada perdida en el suelo y permanecía ajeno por completo a lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿En qué estaba pensando?
El esposo de Cleopatra estaba recordando con amargura el tortuoso camino que había conducido finalmente a la guerra. Fue consecuencia del tenso clima político de la República romana y de su rivalidad con Octavio, surgida ya a partir del testamento de Julio César, donde para su sorpresa el dictador no lo nombró heredero a él, que era su mejor general, sino a Octavio. El terreno había quedado abonado para el enfrentamiento, aunque durante un tiempo consiguió evitarse que la sangre llegara al río mediante acuerdos de repartos de poder.
Octavio... Aquel romano, antes aliado suyo bajo la fórmula política conocida como triunvirato, se había convertido en la peor de las pesadillas para el esposo de Cleopatra. Una serie de decisiones que Antonio había tomado enfadaron mucho a su enemigo, como el repudio de su mujer Octavia, la hermana de Octavio, para irse con la reina egipcia, el reparto de territorios entre los hijos de Cleopatra y el hecho de que declarara a Cesarión, el vástago que la monarca ptolemaica había tenido con Julio César, hijo legítimo y heredero legal del conquistador de las Galias. Esto último fue considerado toda una afrenta por parte de Octavio, ya que basaba su poder en el hecho de ser hijo adoptivo de César y su único heredero, y por lo tanto semejante afirmación podría poner en peligro su privilegiada posición en Roma.
Octavio había aprovechado las decisiones de su antiguo aliado para orquestar una auténtica campaña de propaganda negativa sobre Antonio difundiendo la idea de que este había sido hechizado por la reina de Egipto y que se había entregado a una vida fastuosa y llena de lujos junto a ella, abandonando a su mujer Octavia y olvidándose por completo de sus obligaciones con Roma. Todo ello convirtió a Marco Antonio en alguien muy impopular en la ciudad del Tíber, y tuvo como resultado que el Senado de Roma acabara declarándole la guerra a Cleopatra, considerada un peligro para Roma, pero también de forma extraoficial a Antonio, porque era evidente que pondría sus ejércitos al servicio de la defensa de la soberana ptolemaica, lo que lo obligaría a enfrentarse también a él. Una jugada muy astuta por parte de Octavio. De este modo, en la práctica se les declaraba la guerra a los dos, pero en la teoría solo a Cleopatra; así se evitaba levantar las suspicacias de unos legionarios que consideraban que su lucha era más bien contra Cleopatra y las provincias orientales de la República que contra Marco Antonio, al que muchos respetaban.
La mente del general pasó de recordar las causas del conflicto a llenarse de unos fieros deseos de aplastar a Octavio. Su ardor guerrero no se enfrió ni un ápice por la presencia en el palacio de los miembros de la supuesta expedición salvadora. Pensaba que serían las espadas y las lanzas y no el fantasioso texto de un viejo papiro de la época de Ramsés II lo que haría posible la derrota del implacable Octavio. Pero no empañaría las esperanzas de Cleopatra. Que ella confiase en el éxito de la misión que había decidido llevar a término mientras él se dedicaba a defenderse de su oponente en los campos de batalla.
Cleopatra decidió dejar a su esposo sumido en sus propios pensamientos y volvió a tomar la palabra:
—Esta misión debe ser un secreto —dijo con voz grave—. Si este cometido llega a los oídos de nuestros enemigos, se encargarán de acabar con todos vosotros. Debéis, pues, ser muy cautelosos. No le reveléis a nadie que os encontréis por el camino el propósito de vuestro viaje. Nunca se sabe dónde puede encontrarse algún espía de Octavio.
—Si ese ambicioso romano se entera de nuestro cometido, correremos un grave peligro —comentó el soldado Mario—. Tendremos mucho cuidado.
—Solo me queda deciros otra cosa —añadió Cleopatra—. Hay otro miembro más en la expedición. Con vosotros cinco partirá también uno de mis más fieles consejeros del palacio: Jenófanes. La mayoría ya lo conocéis.
Jenófanes era un hombre muy respetado y querido por todos dentro del palacio real. Pertenecía al círculo más íntimo de la reina, y casi nada en Egipto se decidía sin tener en cuenta sus sabios consejos. Ahora la reina había decidido que formara parte de la expedición, de la cual sería el jefe.
Cleopatra se levantó del trono.
—Es un honor contar con todos vosotros para esta importante misión —les dijo la soberana ptolemaica con solemnidad.
—¿Cuándo partiremos, oh, reina? —le preguntó Ariadna.
—Dentro de dos días —le respondió la monarca—. No podemos perder tiempo. En estos momentos están transportando al barco todos los víveres y algunas armas. El Nefertari zarpará con las primeras luces del alba.
3
Adiós a Alejandría
Alejandría, la hermosa y cosmopolita ciudad fundada por Alejandro Magno, se emplazaba en una estrecha franja de tierra entre el mar Mediterráneo, al norte, y el lago Mareotis, al sur. Era en el puerto de este lago desde donde iba a zarpar el Nefertari, el barco de la expedición, en aquella mañana de primavera.
Unos ciento ochenta kilómetros separaban la capital de Egipto de las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino. Para viajar hasta allí, los miembros de la expedición debían cruzar el lago Mareotis y luego navegar por uno de los brazos o ramales en los que se dividía el río Nilo en el Delta: el brazo canópico. Era este el más occidental del gran río africano. A través de esa vía fluvial debían dirigirse hacia el sur, a la punta del Delta, el lugar donde los brazos del Nilo se juntaban y formaban un único río, en el que se encontraba Menfis. En la antigua capital del país faraónico atracarían el barco y desde allí irían en burros hasta las monumentales tumbas de los reyes de la IV dinastía, situadas a unos pocos kilómetros de distancia de la ciudad.
La partida debía ser secreta y lo más discreta posible, por lo que no había un gran número de personas concentradas en el muelle del lago Mareotis, solo la reina Cleopatra, Marco Antonio, las sirvientas de la soberana, Iras y Carmiana, y lógicamente todos aquellos que iban a embarcarse en el Nefertari; es decir, los miembros de la expedición y la tripulación del barco.
El capitán del Nefertari, un egipcio corpulento y de pocas palabras llamado Huy, se impacientaba por marcharse. Amaba la navegación y no le gustaba estar en tierra firme mucho tiempo. A su lado estaba Ranefer, el timonel; un sujeto bajo y orondo que era de la misma opinión que el capitán. Cleopatra, que llevaba una corona de oro que tenía en la frente la figura de la cobra erguida protectora de los faraones, el uraeus, y vestía un elegante vestido de seda de color azul, se dirigió a los miembros de la expedición:
—Os deseo muchísima suerte en vuestra misión y que en todo momento contéis con la protección de los dioses. El destino de Egipto está en vuestras manos.
Jenófanes, el consejero de Cleopatra, que no había asistido a la reunión en el palacio de anteayer, fue el primero en inclinar la cabeza. La reina echaría mucho de menos en el palacio a aquel hombre alto, delgado y calvo. Jenófanes era para ella un consejero muy útil, pero también, y sobre todo, un gran amigo. Cleopatra no tenía ninguna duda de que desempeñaría muy bien su labor como jefe de la expedición. Le reconfortaba y le daba mucha tranquilidad saber que aquel hombre leal que siempre sabía dar los mejores consejos en las situaciones más difíciles estaría a bordo del Nefertari liderando la misión.
—Oh, mi reina —le dijo Jenófanes—, haremos todo lo que esté en nuestra mano para regresar a Alejandría con el Báculo de Keops.
—Estoy segura de ello —repuso la soberana con la voz quebrada por la emoción—. Ahora marchaos. Deseo veros a todos lo antes posible.
Los miembros de la expedición, el capitán Huy, el timonel Ranefer y los otros marineros fueron subiendo al Nefertari uno tras uno por la rampa. Los soldados Casio y Mario fueron los últimos en hacerlo, y antes de embarcarse miraron durante unos momentos a Marco Antonio.
—Vuestra presencia en el Nefertari es fundamental —les dijo el general—. Estoy muy orgulloso de que los dos vayáis en este barco. Vuestras espadas y lanzas protegerán muy bien al grupo, aunque confío en que no se presenten muchas dificultades.
—Sí, mi general —dijeron los dos soldados a la vez mientras se golpeaban el pecho con los puños. Luego se dieron media vuelta y subieron al barco.
El Nefertari era un navío de madera de tamaño notable con confortables camarotes. En la gran vela cuadrada estaba pintado un enorme Ojo de Horus de color amarillo. Cleopatra había elegido aquella embarcación para desplazarse en varios viajes por el Nilo. Le tenía mucho cariño a esa nave, y por eso la había escogido para que la usaran los miembros de la expedición que debía salvar Egipto. Pensaba que quizá les traería suerte.
El viento era favorable, así que el Nefertari zarpó del puerto sin la ayuda de los remeros. La cercanía del mar Mediterráneo generaba una corriente de aire con la fuerza suficiente para poner en movimiento la nave. Unos pescadores que se encontraban pescando en barcos en el lago Mareotis fueron testigos oculares de la partida, aunque naturalmente ignoraban el propósito de aquel viaje y lo tomaron como una travesía más en busca de materias primas.
La navegación por el lago fue una experiencia muy agradable. La brisa fresca de la primera hora de la mañana soplaba en los rostros de los miembros de la expedición mientras el barco se alejaba poco a poco de la capital del Egipto ptolemaico.
No había transcurrido demasiado tiempo cuando desde el Nefertari pudo observarse una estampa de lo más bella de la muralla que rodeaba la ciudad de Alejandría. La espléndida visión del muro de la ciudad principal de Egipto que se contemplaba desde el barco a la distancia en la que se encontraba en ese momento de tierra no dejó indiferente a nadie a bordo. Por encima de la muralla sobresalía a lo lejos el faro de Alejandría. Situado a un kilómetro y medio de distancia de la ciudad, en la isla de Faros, que estaba unida a tierra firme mediante una calzada que se construyó denominada Heptastadion, se levantaba aquella obra maestra de la arquitectura del mundo antiguo que maravillaba por igual a alejandrinos y forasteros. El faro se construyó con el objetivo de guiar a los barcos que navegaban por el mar hasta Alejandría y para alertarlos de que se encontraban cerca de tierra, para que de ese modo los marineros tuvieran cuidado de que sus navíos no encallaran en las zonas de aguas poco profundas próximas a la costa. Comenzó a levantarse durante el reinado de Ptolomeo I Sóter y terminó de construirse con su sucesor Ptolomeo II Filadelfo. Estaba revestido de mármol, y se componía de tres partes superpuestas que iban decreciendo en altitud y anchura. La base era de superficie cuadrada, encima se alzaba una estructura octogonal y, por último, el nivel superior y más pequeño tenía forma cilíndrica. En la parte más alta ardía una hoguera: la luz que avisaba a los barcos de que estaban cerca de la capital de Egipto.
Algunos miembros de la expedición se preguntaron en esos momentos si tardarían mucho tiempo en ver de nuevo aquel faro, si su viaje los mantendría alejados de esa torre guiadora de marinos y de la ciudad de Alejandría durante demasiado tiempo.
—Es la primera vez que salgo de Alejandría —musitó Ariadna, que estaba reclinada contra la barandilla del barco en la zona de popa—. Nunca había estado fuera de la ciudad.
—Yo, sin embargo, he estado demasiado tiempo en otros lugares —dijo Teremun, que estaba a su lado.
Aquel explorador era un experto en la geografía de Egipto, ya que por su trabajo había hecho numerosos viajes por todo el reino y también más allá de las fronteras cumpliendo misiones. Era un hombre acostumbrado a los viajes, pero añoraba pasar más tiempo en su ciudad natal, Alejandría.
—Aunque me encanta recorrer este país y Egipto tiene una belleza incomparable, muchas veces me gustaría disfrutar de una vida tranquila en la ciudad —añadió el hombre con cierto deje de melancolía en la voz.
—¿Conoces muy bien Egipto? —le preguntó la joven médica.
—Probablemente soy una de las personas que mejor lo conoce de todas cuantas viven ahora mismo. Por eso la reina ha querido contar conmigo para esta misión, ya que no sabemos adónde puede conducirnos esta aventura y es necesario que entre los miembros de la expedición haya alguien que conozca bien esta tierra. Pero Egipto tiene todavía muchísimos secretos para mí y son varios los lugares que no he visitado aún, aunque haré lo que pueda por seros útil a todos. —Rio.
—Como no conozco nada que no sea Alejandría, estoy algo asustada, la verdad —le confesó Ariadna.
—No debes preocuparte —la tranquilizó el explorador—, es algo normal. Es el miedo a lo desconocido, a lo que hay más allá de la rutina, más allá de las calles que acostumbras a transitar, de las personas que ves todos los días. Más allá, en definitiva, de la vida que siempre has tenido. Superarás ese miedo. Además, te diré que las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, hacia donde nos dirigimos en primer lugar, son dignas de contemplarse. No te arrepentirás de haber venido cuando veas esas maravillas.
La mujer giró la cabeza y miró a Teremun.
—He oído hablar mucho de ellas, naturalmente. Algunos viajeros dicen que son las construcciones más impresionantes que existen y existirán jamás. Pero solo son tumbas. Tumbas gigantescas.
Teremun se apoyó también en la barandilla del barco.
—Oh, son mucho más que eso —repuso el hombre—. Son huellas indelebles de los que poblaron hace mucho tiempo Egipto. Forma parte del legado que dejaron. Son tumbas, sí, pero también es historia. La historia antigua de esta tierra. Y esas tumbas, mi señora, son también lugares sagrados.
Ariadna se quedó con la mirada perdida en la superficie del lago Mareotis.
—Sin duda, la historia de Egipto es fascinante —dijo tras unos instantes—. Mis antepasados eran griegos, de Atenas. En los tiempos del lejano ancestro de Cleopatra, Ptolomeo Sóter, primer soberano de la dinastía que ahora gobierna esta tierra, mis remotos familiares vinieron a vivir a Egipto. Desde entonces, todos los miembros de mi linaje han residido en Alejandría. Al igual que otros griegos, llevamos en esta tierra muchísimo tiempo. Desde pequeña he admirado la historia de esta región tanto como la historia de Grecia. Siempre he creído que el genio egipcio Imhotep es tan fascinante como Calícrates, uno de los arquitectos del Partenón.
—Admirarás entonces la majestuosidad y grandeza de las pirámides —consideró su interlocutor—. El objetivo de esta travesía consiste en salvar Egipto de Roma, pero aunque este viaje fuera de placer y solo navegáramos por el delta del Nilo con el único propósito de ver las viejas pirámides, créeme, que aunque solo fuera por eso, merecería la pena esta aventura.
El Nefertari llegó al otro lado del lago Mareotis, donde los canales comunicaban con el río Nilo. Los miembros de la expedición perdieron de vista Alejandría. Enseguida se adentraron en el Delta, ese territorio verde y fértil de superficie triangular donde terminaba su curso el río Nilo y que los griegos llamaron así porque su forma era muy semejante a la de la letra delta del alfabeto heleno.
El viaje por el brazo canópico del Nilo fue muy tranquilo. La fuerza de los remeros era ahora indispensable para mover el barco río arriba porque navegaban a contracorriente y el viento que soplaba demostró ser insuficiente para impulsar la nave. La mayor parte de los expedicionarios se encontraban relajados disfrutando de la belleza del entorno a medida que el barco se dirigía hacia el sur. Los papiros se sucedían a ambas orillas del Nilo. Palmeras datileras, acacias, sicomoros, tamariscos y viñedos también formaban parte del paisaje que se divisaba desde el Nefertari. Los mejores vinos de Egipto se obtenían de los grandes viñedos de esta región del Delta. Algunos ibis y garzas que estaban en las riberas levantaban el vuelo cuando el barco pasaba cerca de ellos.
El consejero Jenófanes, jefe de la expedición, estaba ensimismado en cubierta admirando tan bello paisaje. Hacía mucho tiempo que no navegaba por el Delta. Le gustaba aquel lugar, le traía recuerdos de su juventud. Años atrás, había viajado mucho por el Bajo Egipto, que era la zona donde se encontraba el Delta, y la vegetación de aquel lugar le resultaba interesante y sin duda mucho más atractiva que la aridez del paisaje propia de las regiones que estaban más al sur.
De repente, oyó una voz detrás de él:
—Jenófanes, perdona que te moleste. —El consejero se sobresaltó, y al darse la vuelta se encontró con la cara y la poblada barba blanca del septuagenario filósofo de la biblioteca. Pandro vestía con una túnica amarilla un poco ajada—. Jenófanes, tengo que comunicarte algo importante —le dijo el viejo con cierta angustia.
—Claro. Dime, Pandro.
—Para tranquilidad de Cleopatra, creo que debe ser informada con frecuencia de nuestros progresos.
El consejero se quedó un poco sorprendido. La sugerencia de Pandro era tan obvia que no esperaba que se dirigiera a él solo para decirle algo así. Por su cara y su tono de voz, pensaba que iba a hablarle de algo grave o comentarle algún tipo de problema. No obstante, se alegraba de que no pasara nada.
—Es algo que ya he hablado personalmente con la reina —Jenófanes sonrió—, pero aun así te agradezco el consejo. Te explico. Como jefe de la expedición, de la tarea de informar me encargaré yo. En ocasiones, cuando estemos en tierra en una población con presencia de mensajeros reales, haré que uno de ellos se dirija a Alejandría con una carta para nuestra reina escrita por mí, donde informaré de todos los asuntos importantes que vayan sucediendo en el transcurso de nuestro viaje.
—Muy bien, Jenófanes. Si te digo esto, es porque he visto mucha inquietud en los ojos de la reina. Está bastante preocupada, mucho más de lo que parece. A pesar de que es una mujer muy valiente, tiene miedo.
—Es algo que sabemos bien en el palacio —repuso Jenófanes—. Centrémonos en llevar a cabo nuestra misión y lograremos que la reina de Egipto sonría de nuevo.
En el otro extremo del barco, en la amura de babor, los soldados Casio y Mario conversaban. Casio tenía el ceño fruncido y meneaba la cabeza.
—Esta misión es una pérdida de tiempo —se quejó—. Deberíamos estar luchando contra los ejércitos de Octavio, no viajando en un barco por el Nilo en busca de un báculo legendario que probablemente no tenga ningún poder y, por lo tanto, no sirva para nada.
—Paciencia, Casio —lo tranquilizó Mario—. Si Cleopatra y ese papiro tienen razón, como creo firmemente, Octavio no tiene ninguna posibilidad contra nosotros.
—¿Es que no te das cuenta? Mientras estamos aquí, nuestro valor y nuestra fuerza se desperdician.
Mario negó con la cabeza.
—En absoluto —sentenció—. Estamos aquí para proteger a los miembros de esta expedición. Eso es algo muy importante. Otros ocupan ahora nuestro lugar en el campo de batalla. No tienes de qué preocuparte.
Pero a Casio no le convencían las palabras de consuelo de su amigo. Apretó los puños.
—Sigo pensando que seríamos más útiles en los combates que aquí —consideró—. ¡Mi espada está guardada en su vaina en vez de aniquilando enemigos!
—Cuando cumplamos esta misión, Marco Antonio y Cleopatra tendrán a su disposición un objeto que acabará con todos nuestros enemigos de una vez. ¡Será el fin de la guerra! ¿Lo comprendes? ¡La paz, por fin!
—La paz... —susurró Casio, relajándose un poco—. Me gustaría conocer qué es eso algún día.
—Con el Báculo de Keops es posible alcanzarla —afirmó Mario.
Casio se cruzó de brazos y se quedó mirando el rostro de su amigo fijamente.
—Recuerdo muy bien el día que te hicieron esa cicatriz en la mejilla —comentó, cambiando de tema—. Fue por salvarme la vida.
—Hemos participado en muchas batallas. Se puede decir que es una suerte que solo tenga esta cicatriz —dijo Mario con humildad, restándole importancia a su acción pasada.
—Iban a atacarme por la espalda y tú interviniste. Cuando me di la vuelta, el enemigo ya estaba muerto en el suelo, pero antes te había rajado la cara con su espada.
Mario sonrió.
—Eso fue hace mucho tiempo, amigo.
—Cierto. Fue hace mucho tiempo. Pero hay cosas que no han cambiado. La República vive tiempos muy oscuros desde hace años. Los triunviratos fracasan, las alianzas se rompen. Y nuestros líderes, con sus rivalidades y conflictos, nos empujan a los soldados a luchar contra otros romanos, contra nuestros hermanos. Y eso es horrible.
Mario se puso a pasear por la cubierta del barco.
—La República romana se ha convertido en un juego de alianzas —declaró—. Pero, como bien dices, alianzas abocadas al fracaso. No sé qué pasará cuando acabe la guerra, pero lo que sí está claro es que después Roma no puede continuar con los triunviratos. Esos repartos de poder no funcionan y solo sirven para acabar generando conflictos con el paso del tiempo.
—Deberías haber sido senador y decir estas opiniones en Roma.
Mario rompió a reír. Se dio la vuelta y miró a Casio.
—¿Crees que me habrían escuchado? Se me habría hecho el mismo caso que diciéndolas como las digo ahora, siendo un soldado.
—Tienes razón —admitió Casio.
—En fin..., nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro cometido y ya veremos lo que ocurre después de eso. Ayudaremos a rematar este conflicto. Esta aventura no será en vano.
Casio suspiró.
—Espero que tengas razón, amigo, pero yo pienso otra cosa bien distinta.
El viaje transcurrió sin ningún incidente y al mediodía el Nefertari llegó al primer lugar donde atracaría: Náucratis. Los miembros de la expedición harían un alto en aquella ciudad para comer en una taberna. Así aprovecharían para estirar un poco las piernas fuera del barco. El capitán Huy y el resto de la tripulación prefirieron quedarse a comer dentro de la nave.
Náucratis, nombre griego que significa literalmente «la que gobierna barcos», era una colonia comercial helena situada en el delta del Nilo, a unos setenta kilómetros del mar Mediterráneo. Allí se establecieron tiempo atrás mercaderes griegos con el permiso del faraón Amasis II con el objetivo de comerciar con Egipto. La existencia de Náucratis era muy anterior a la fundación de Alejandría, y en el pasado fue un importante lugar de contacto entre los griegos y los habitantes del país de las pirámides. Esta ciudad era un significativo puerto comercial, el principal que había en el Delta occidental, hasta que perdió cierto protagonismo con el auge de la ciudad de Alejandro Magno. Además, Náucratis también era una escala imprescindible para los viajeros que iban desde la capital a Menfis o al revés.
Cuando todo el grupo se bajó del barco, un individuo que estaba rondando por el muelle se acercó de repente. Vestía con una túnica que tenía pintada la imagen de la cabeza de un halcón y llevaba un sombrero de paja en la cabeza para protegerse del sol.
—¡Perdonad que os moleste, viajeros! —exclamó—. Sin duda, estaréis hambrientos. Yo puedo llevaros a comer a la mejor taberna de la ciudad. ¡La comida es rica y abundante y cuesta muy pocos dracmas comer allí! Si sois tan amables de seguirme, vamos ahora mismo.
—Te lo agradecemos mucho, amigo, pero podemos elegir nosotros solos —le respondió Jenófanes, con una sonrisa afable.
Pero el otro no dio la conversación por terminada:
—Por favor, viajeros. Hacedme caso, no os arrepentiréis.
Ante la insistencia, Jenófanes terminó por ceder:
—¿Está muy lejos esa taberna? —le preguntó.
—No, llegaremos enseguida.





























