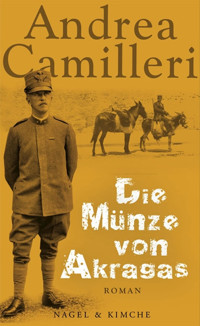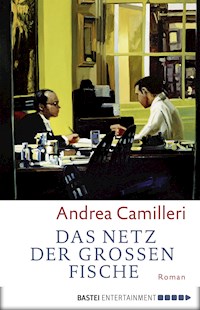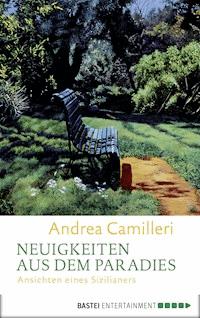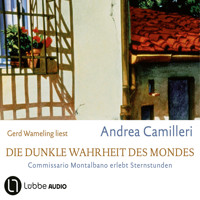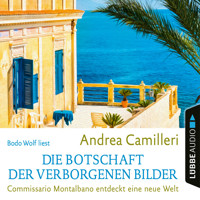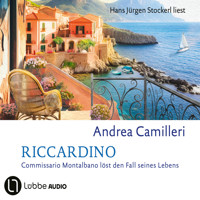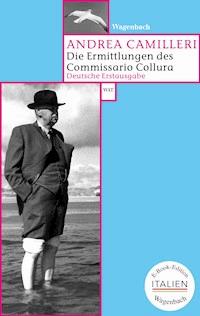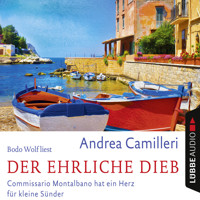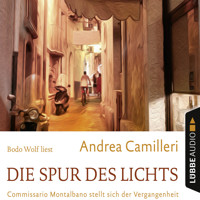Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tras un largo asedio, Akragas (actual Agrigento) se rinde a los cartagineses en el año 406 a.C. La ciudad es destruida. En 1909, es hallada en un campo de cultivo una pequeña moneda de oro valiosísima y única en el mundo. Presa de la emoción, el doctor Stefano Gibilaro, médico titular de Vigàta, se cae del caballo y se rompe la pierna. Así comienza una historia rocambolesca que se desarrolla entre los campos de Vigàta y la Mesina destruida por el terremoto de 1908. Sus giros inesperados, trágicos y cómicos, que Camilleri realiza con notable habilidad, nos llevarán a un imprevisible desenlace. «La única regla a la que obedezco es la necesidad, es decir, me pongo a escribir una historia cuando tengo la absoluta necesidad de contarla. Necesito un punto de partida que sea real, y alrededor de esa realidad puedo construir todo lo que quiero. Si no hay ese estímulo inicial, no logro escribir.» Andrea Camilleri La crítica ha dicho «He vuelto a experimentar el placer del amable y grato entretenimiento, que parece no requerir de las más altas pretensiones literarias, con La moneda de Akragas.» Manuel Hidalgo, El Cultural
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
La moneda de Akragas
La moneda de Akragas
andrea camilleri
Traducción de Teresa Clavel
Título original: La moneta di Akragas
© Skira editore, 2012
© de la traducción: Teresa Clavel, 2018
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2018
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: mayo de 2018
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta:
Templo de la Concordia, Agrigento, John Collier, CC BY-SA 2.0
Imagen de interior: Rectorado de Cagliari, 10 de mayo de 2013,
© Valentina Corona
eISBN: 978-84-17109-32-5
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Andrea Camilleri escribiendo en el Rectorado de Cagliari,
10 de mayo de 2013.
Índice
Portada
Presentación
1. Casi un prefacio
2. El campesino y el médico
3. El terremoto
4. El accidente
5. La desaparición de Cosimo
6. El descubrimiento
7. La pista falsa
8. Peripecias de un arresto
9. Por fin
10. Periodistas y abogados
11. El deus ex machina
12. Como en un cuento
Nota
Bibliografía
Andrea Camilleri
Otros títulos publicados en Gatopardo
1. Casi un prefacio
Tras un largo asedio, Akragas cayó en manos de los cartagineses poco antes del ocaso del día anterior al solsticio de invierno.
Según nuestro cálculo, en el año 406 a. de C. Un día gélido, aunque, pese a lo insólito del hecho, nadie sintió el intenso frío: ni los combatientes, inmersos en el ardor de la batalla, ni los civiles, abrasados por el miedo.
E inmediatamente después de que cesara toda resistencia, se desencadenó el saqueo, la devastación, la matanza, el exterminio.
Al mando de los cartagineses está Aníbal Giscón, nieto de Amílcar Gelón, anteriormente vencido por los akragantinos en Hímera. Una derrota fulminante. Aníbal pretende vengar dicha derrota aniquilando el poder de Akragas y masacrando a su población.
Ahora, las llamas que devoran el templo dedicado a Zeus Atabyrios, situado en la colina más alta, iluminan la ciudad; otras llamas altísimas trazan abajo, no muy lejos del mar, el cinturón sagrado de los siete grandes templos protectores. Akragas ha tenido que ceder, principalmente debido a la traición de los ochocientos mercenarios de la Campania que se han vendido al enemigo por quince talentos, uniéndose a los otros mercenarios también campanos que ya estaban a sueldo de los cartagineses, capitaneados por el muy hábil Himilcón.
En cambio, los otros mil quinientos mercenarios al servicio de Akragas, bajo las órdenes del espartano Deixipo, han luchado con tanto valor que los cartagineses han decidido recompensar su coraje con la muerte. La orden ha sido exterminarlos a todos, no capturar ni a un solo prisionero.
Kalebas ha logrado escapar a la masacre, ni siquiera sabe cómo, fingiendo estar muerto y permaneciendo horas inmóvil bajo un enorme montón de cadáveres, arriesgándose incluso a morir ahogado en la sangre de sus compañeros degollados.
Luego, la ciega furia cartaginesa se ha desplazado para asaltar el templo de Proserpina, que los hombres de Akragas continúan defendiendo hasta la muerte, pues allí dentro se han refugiado cientos de vírgenes y jóvenes esposas que confían en vano en escapar a las brutales violaciones.
Kalebas sabe que a pocos pasos se encuentra uno de los accesos secretos que conducen a los hipogeos. Allí ha montado guardia varias veces, ya que Deixipo temía que algún traidor pudiera contaminar las gigantescas balsas subterráneas de agua potable y así poner fin al asedio.
Uno de esos días, por curiosidad, decidió entrar. Corrió un riesgo enorme, no sólo porque los adeptos son los únicos que están autorizados a acceder a los hipogeos, y las penas para los infractores son severísimas, sino también porque la red de pasadizos que conduce a las balsas se extiende hasta el otro lado de las murallas de la ciudad; de hecho, cuentan que algunos incautos que se han adentrado en dicho dédalo no han regresado jamás, perdidos en el ciego laberinto. Aquel día, Kalebas llegó hasta la balsa central, pero no se atrevió a ir más allá.
La entrada secreta es una abertura, de tamaño equivalente al torso de un hombre y de forma similar a una ventana alargada y provista de gruesos barrotes de hierro, al otro lado de la cual no hay más que oscuridad. Agarrando los barrotes con ambas manos y presionándolos con fuerza hacia abajo, ceden todos a la vez, y pueden colocarse de nuevo en su sitio desde el interior.
Kalebas, por seguridad, espera un poco más. Por fin, intenta moverse, pero no lo consigue, su cuerpo está entumecido a causa de las largas horas de permanecer inmóvil. Le duelen las extremidades. Sin embargo, debe reaccionar, cada minuto que pasa así su situación empeora. Apoyándose en las manos, logra arquear ligeramente la espalda. El peso de los cadáveres que tiene encima no le permite mucho más. Pero, a medida que comienza a moverse, siente cómo renace la fuerza en su interior, igual que la mortecina luz de una lámpara a la que se le añade aceite.
Una hora después ha conseguido emerger del montón de cuerpos y, a la luz de una casa cercana en llamas, se ha despojado de la ropa, tiesa a causa de la sangre seca, y se ha apropiado de la toga y las sandalias de un akragantino que yace con la cabeza partida. De sus pertenencias ha tomado sólo la daga con el cinturón, la cantimplora y la bolsa con las valiosas monedas de oro que constituyen la paga por un largo periodo de trabajo, alrededor de ocho de lo que hoy llamamos meses.
Son monedas acuñadas expresamente para este fin: en una cara hay un águila con las alas abiertas y una liebre; en la otra, un cangrejo y un pez. Cada una pesa 1,74 gramos de oro y equivale a seis días de paga, incluida la ración diaria de grano, porque en los últimos meses en Akragas ha sido más fácil encontrar oro para fundir que trigo. La bolsa de Kalebas contiene treinta y ocho de estas monedas. En ocho meses de asedio apenas ha gastado dos en vino y prostitutas. Con el enemigo a las puertas de la ciudad, queda poco tiempo para el ocio y la diversión.
Ahora, Kalebas se encuentra dentro del pasadizo, ya ha vuelto a poner los barrotes en su sitio. Camina encorvado en la oscuridad, tiene que dar veinte pasos en línea recta, girar a la derecha y avanzar cinco pasos más; luego doblar a la izquierda y seguir adelante. Pero entonces ya no es un pasadizo, sino un corredor bastante alto que hace un poco de pendiente hacia abajo y está excavado en la piedra e iluminado a trechos por antorchas colgadas en la pared.
A trescientos pasos hay una balsa pequeña, como una piscina, que se utiliza para depurar el agua. Deja en el suelo la toga, las sandalias, la daga, la bolsa y la cantimplora, y se sumerge. El agua está fresquísima, le produce un alivio inmediato. Se lava cuidadosamente, hasta comprobar que el menor rastro de sangre ha desaparecido. Luego se viste de nuevo. Se secará andando; le queda un largo camino por delante.
Si pudiera ver un trocito de cielo sería mejor, desde luego. Durante sus diez años de mercenario ha aprendido muchas cosas importantes para salvar el pellejo, entre ellas, cómo orientarse mirando los astros.
Pero no está asustado en absoluto, tiene la certeza irracional de que, de algún modo, conseguirá encontrar el camino correcto para salir de aquel laberinto.
Cuando llega a cierto punto, se da cuenta de que ha dejado atrás la última antorcha. A oscuras podría perderse. Vuelve sobre sus pasos, coge la antorcha colgada en la pared y reanuda el camino.
Ahora se ve obligado a avanzar encorvado hasta doblar la cintura, y está exhausto. Pero no quiere detenerse; tiene la impresión de que, si se sienta en el suelo para descansar unos minutos, caerá vencido por el agotamiento. Frente a él corretean ratas del tamaño de un gato, y a menudo roza con la frente murciélagos que cuelgan dormidos de la bóveda. De pronto, el pasadizo se bifurca. Kalebas sabe que debe tomar una decisión de la que dependerá su vida. Debe hacer una elección que no admite errores. Cierra los ojos e invoca ese instinto animal que tantas veces lo ha salvado. Nada, de su interior no le llega ninguna señal; es preciso confiar en el azar. Abre los ojos y toma el pasadizo de la izquierda.
Después de unos veinte pasos, se percata de que algo no va bien, pero no sabe qué es. Se detiene, reflexiona. Una rata le roza las piernas. Claro, ya lo sabe. En ese pasadizo no hay murciélagos. ¿Qué puede significar eso? Continúa pensando y acaba por encontrar la única respuesta posible: el pasadizo que ha empezado a recorrer conduce de nuevo a las galerías internas, las que desembocan en el corazón del sistema hídrico, y no a uno de los numerosos accesos secretos. Para salir al exterior desde allí, los murciélagos tendrían que realizar un vuelo demasiado largo. Retrocede y toma el pasadizo de la derecha. A medida que avanza, observa que los murciélagos colgantes son cada vez más numerosos.
Después de haber caminado una eternidad, nota que está respirando un aire distinto. El denso olor a cerrado, a moho, ha desaparecido casi por completo, y ha sido sustituido por un ligero y lejano aroma a tierra y hierba mojadas. Kalebas dilata todo cuanto puede las fosas nasales e inspira profundamente. No, no se equivoca.
Acelera el paso y, al poco, allí está, delante de él, la tan deseada salida, oculta en el exterior por abundantes matorrales. ¡Lo ha conseguido! Emplea las fuerzas que le quedan para abrirse paso entre las ramas con ayuda de la daga, y sale al exterior.
No tarda mucho en darse cuenta de que ha ido a parar al otro lado de las murallas. Se halla sobre el saliente de una colina, una especie de colmillo o, más bien, un espolón. La noche es luminosa, pero no tanto como para permitir un descenso seguro. Es preferible esperar a que amanezca. Al fin y al cabo, ya nadie lo sigue. Mira las estrellas para orientarse. Ahora sabe el camino que debe tomar para llegar al emporio del litoral y mezclarse entre los mercaderes. Faltan unas tres horas para que amanezca. Ahora finalmente puede descansar. Pero no es posible dormir al aire libre, hace demasiado frío. Vuelve a entrar en el pasadizo. Se sienta en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y se quita las sandalias, que le hacen daño. Se duerme.
Lo despierta la primera luz que se filtra a través de la espesura vegetal. Debe ponerse enseguida en marcha. Se levanta, pero decide no calzarse las sandalias porque todavía le duelen los pies. Para salir del pasadizo, alarga los brazos a fin de apartar las ramas y avanza con el pie izquierdo.
Y de pronto siente una punzada atroz en la planta del pie. Sin duda ha sido una mordedura. Pero ¿de qué?
Sentado en el suelo, al aire libre, consigue examinar la herida. Ha sido una víbora lo que le ha mordido; reconoce de inmediato la marca característica que le han dejado los dientes: un dibujo formado por tres puntitos. Sabe que las mordeduras de víbora no son nada frecuentes en los meses invernales, pero que sus efectos son casi siempre letales. Kalebas no se desanima, es un hombre valiente. Ciñe el cinturón de la daga alrededor de la pierna, un poco por encima de la rodilla, y lo estrecha cuanto puede; luego, con la daga, practica una profunda incisión en cada uno de los tres minúsculos puntos y deja que la sangre corra a raudales. Al cabo de un rato, rasga un pedazo de toga y se venda la herida. Vayan como vayan las cosas, lo que es seguro es que por el momento no puede moverse de allí.
Kalebas muere después de tres días de agonía. En su delirio, lo último que hace es ponerse en pie, abrir la bolsa que contiene las monedas de oro y arrojarlas a lo lejos.
Luego se precipita desde el espolón.
2. El campesino y el médico