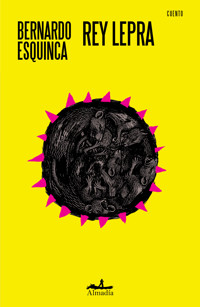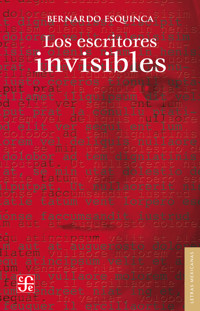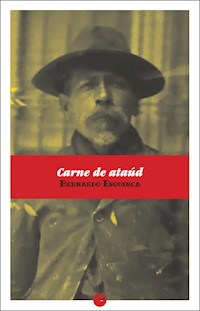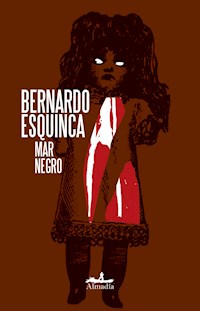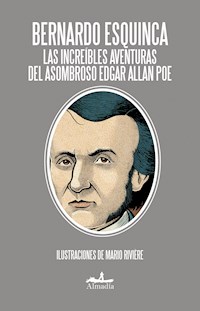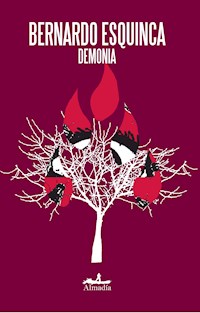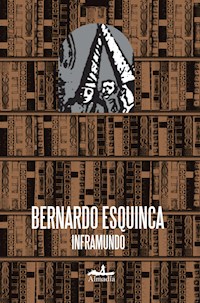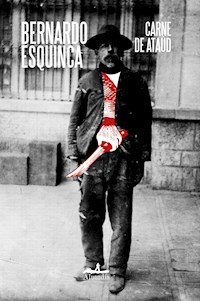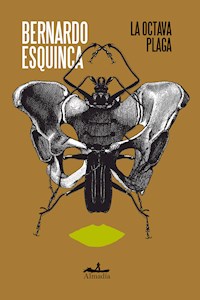
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Casasola debe investigar una serie de asesinatos para conservar ese empleo que no lo satisface, ante la mirada escrutadora y los consejos inútiles de Rivas-Souza, el soberbio jefe de redacción. El caso de la Asesina de los Moteles lo llevará a conocer a Verduzco, un veterano de la nota roja que se convertirá en su gurú, aunque quizá la principal enseñanza del personaje sea que nunca se puede confiar en nadie. Al mismo tiempo que intenta superar su divorcio, Casasola es testigo de extraños cambios en el comportamiento de su ex esposa: Olga parece sentirse atraída por la luz artificial, y en la oscuridad tiende a permanecer en estado catatónico. Como ciertos insectos. Así, los indicios de la investigación se suman a los episodios extraños que rodean al reportero, quien pronto se ve envuelto en una carrera por encontrar la cura de un síndrome que amenaza con acabar con la civilización humana. La destreza narrativa de Esquinca lo lleva a sus ficciones en cimas líricas o dramáticas (imágenes, acciones) que se proponen metáforas y sugieren la continuidad. El lector no encuentra un respiro, un momento adecuado para suspender la lectura, pues en la acción que viene presentimos siempre un elemento que ahondará o desvelará el gran misterio propuesto por la novela. El uso de la estructura es preciso, y tal determinación consigue atrapar al lector. No hay distracciones ni pasajes flojos que hagan decaer el ritmo. Esta novela, al igual que "Toda la sangre" y "Carne de ataúd", es un crisol donde el género negro, la fantasía, el horror, la nota roja, es decir, los subgéneros más populares de la escritura se renuevan e hibridan. Así, La octava plaga es la obra que inauguró el estilo preciso y la combinación de subgéneros que se han vuelto la marca de la casa en la escritura del autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DERECHOS RESERVADOS
© 2017
Bernardo Esquinca
© 2017
Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
RFC: AED 140909BPA
www.almadia.com.mx
www.facebook.com/editorialalmadía
@Almadía_Edit
Primera edición: marzo de 2017
Primera reimpresión: agosto de 2018
ISBN: 978-607-8486-32-8
eISBN:978-607-8667-32-1
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Impreso y hecho en México.
BERNARDO ESQUINCA
LA OCTAVA PLAGA
Para Talía: musa, casa, destino
ÍNDICE
PRÓLOGO
DE LOS EXPEDIENTES DE ESTEBAN TABOADA, ENTOMÓLOGO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHAPULTEPEC
24 de agosto
4 de septiembre
9 de septiembre
12 de septiembre
15 de septiembre
18 de septiembre
30 de septiembre
Páginas insólitas (I)
ANCIANO CAMINA SOBRE LAS AGUAS
MUERTO RESUCITA EN PLENO VELORIO
ARRESTAN A MUJER VAMPIRA EN EL CENTRO
NIÑO SE ALIMENTA DE EXCREMENTOS
MUERE A LOS DIECISIETE Y RESUCITA A LOS DIECIOCHO
PRIMERA PARTE, LA ASESINA DE LOS MOTELES
I
II
III
EL HOMBRE DETRÁS DE LAS CORTINAS (I)
IV
V
VI
EL HOMBRE DETRÁS DE LAS CORTINAS (II)
VII
VIII
IX
X
SEGUNDA PARTE, EL COMPORTAMIENTO
XI
XII
XIII
XIV
DE LAS MEMORIAS DEL GRIEGO (I)
EL HOMBRE DETRÁS DE LAS CORTINAS (III)
XV
DE LAS MEMORIAS DEL GRIEGO (II)
XVI
XVII
DE LAS MEMORIAS DEL GRIEGO (III)
XVIII
XIX
XX
XXI
EL HOMBRE DETRÁS DE LAS CORTINAS (IV)
XXII
TERCERA PARTE, EL SÍNDROME DE EGIPTO
DE LAS MEMORIAS DEL GRIEGO (IV)
XXIII
XXIV
DE LAS MEMORIAS DEL GRIEGO (V)
XXV
DEL EXPEDIENTE OCULTO DE ESTEBAN TABOADA (I)
XXVI
DEL EXPEDIENTE OCULTO DE ESTEBAN TABOADA (II)
XXVII
DEL EXPEDIENTE OCULTO DE ESTEBAN TABOADA (III)
XXVIII
XXIX
CUARTA PARTE, LA EDAD DE LOS INSECTOS
Páginas insólitas (II)
HOMBRE PIERDE LA CABEZA Y SOBREVIVE
XXX
DE LAS MEMORIAS DEL GRIEGO (VI)
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
EPÍLOGO, CIERTO TIEMPO DESPUÉS
PRÓLOGO
DE LOS EXPEDIENTES DE ESTEBAN TABOADA, ENTOMÓLOGO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CHAPULTEPEC
24 de agosto
El insecto es inclasificable. Lo encontré mientras realizaba una caminata por los jardines del museo después de la comida. Los destellos de su color dorado metálico llamaron mi atención bajo el sol de la tarde. Lo capturé sin mayores dificultades. De hecho, podría afirmar que fue él quien caminó hacia mi mano y no mi mano la que lo atrapó, como si hubiera estado esperando a ser descubierto. Sé que es muy pronto para emitir un juicio –aún debo consultar con calma los registros de miles de especies del museo– pero estoy seguro de que en mis treinta años de investigaciones nunca he visto nada que se le parezca. Ya en mi oficina, y mientras lo observaba mover sus antenas bajo la lupa, me envolvió un extraño sentimiento. Una mezcla de nostalgia y excitación. Me explico: quién iba a pensar que en el corazón mismo de este decrépito museo –cuyo oso polar disecado parece la superficie de una alfombra mugrosa, y cuyas cédulas informativas están escritas en fragmentos de plástico azul del rotulador Dymo–, iba a ocurrir el hallazgo de una especie nueva. Sin embargo, antes de comunicárselo a mis colegas, debo cerciorarme. No puedo exponerme al ridículo, mucho menos ahora que trabajo en esta institución tan venida a menos. Pero si tengo razón, puede ser el renacimiento de este museo y de mi carrera. Un insecto que lleve mi nombre… Escribo esto con el bicho a un lado. No me había dado cuenta de que se hizo de noche: el resplandor ambarino de su caparazón ha mantenido la habitación iluminada mientras trabajo. ¿Por qué tengo la impresión de que entiende y anticipa mis motivaciones? ¿Me estará alumbrando a propósito? Me asalta un escalofrío: la posibilidad de que cuando cierre este cuaderno todo quede en oscuridad.
4 de septiembre
Vuelvo a mis apuntes, tras haber pasado varios días consultando el catálogo de especies. Ya no tengo duda: es un insecto nuevo, de cualidades notables. He comprobado que, por las noches, la luz que emite es suficiente para escribir o leer. Lo curioso es que parece necesitar del calor humano para activarse. Lo he dejado solo en otros lugares del museo y no ocurre el fenómeno… ¿O el milagro? Es inevitable que mi mente fantasee: reproducido y criado industrialmente, el insecto podría venderse para uso doméstico, trayendo enormes beneficios para el ahorro en el consumo de energía. Algo que huele a titulares internacionales, a dinero, a… Nobel. Pero todo a su tiempo. Por lo pronto seguiré observando, anotando bajo su luz orgánica. Este bicho es mi futuro. Y su color es el color del oro.
9 de septiembre
Durante estos días he revisado minuciosamente los jardines en busca de más ejemplares, sin éxito. Pero si este espécimen llegó hasta aquí, debe haber más en los alrededores. Probablemente en el parque que está a unas cuadras del museo. Aprovecharé que este fin de semana lo tengo libre para rastrearlo ahí. El insecto me tiene fascinado y he concentrado todo mi tiempo y energía en él. Incluso el director me reprendió por el retraso en un informe estúpido que debía entregar desde la semana pasada, pero no me importa: cuando haga público el descubrimiento me estará agradecido de por vida. Este pequeño animal se convertirá en la atracción principal del museo, por encima del desvaído esqueleto de dinosaurio que ya no asombra ni a los niños. Cuando el insecto se haya reproducido –y hasta clonado, ¿por qué no?–, este primer ejemplar permanecerá disecado, en una sala especial que contará nuestra historia.
12 de septiembre
Continúo preguntándome cómo es posible que una criatura de características tan especiales haya llegado a este museo. Caminar por sus pasillos y salas representa un viaje poco placentero al pasado. Toda su infraestructura y tecnología hace mucho tiempo que fue rebasada. La sensación que provoca es parecida a cuando se ve una vieja película de ciencia ficción y todos esos foquitos y botones del panel de control de la nave en turno nos revelan la paradoja de que el futuro en realidad nunca llegó. Aquí los ambientes tan precariamente recreados –cicloramas de selvas, espejos por lagos– en los que posan alces, guepardos y otras especies menos interesantes, no hacen más que resaltar el carácter siniestro de la taxidermia. Ningún animal parece amenazante y próximo a atacar a su presa. Son más bien hojas secas que requieren ser barridas con urgencia. La sala de los insectos es la peor. Nunca nos harán pensar en que algún día volaron, y no porque estén clavados con alfileres, sino porque la mayoría tiene las alas rotas.
15 de septiembre
Recorrí durante horas el parque sin encontrar otra especie similar. Me hubiera gustado intentarlo por más tiempo, pero me invadió una sensación de angustia. Un sentimiento ominoso, como si el insecto reclamara mi ayuda. Me dirigí al museo a toda prisa, sólo para comprobar que todo estaba en orden. A pesar de eso, decidí suspender mi descanso y me puse a trabajar. El bicho parecía complacido por mi regreso. Es extraño decirlo, pero así lo sentí. Creo que ambos necesitamos de nuestras presencias. Quizás estemos desarrollando algún tipo de simbiosis. Lo único cierto es que prefiero estar aquí que en cualquier otro lugar.
18 de septiembre
El insecto me habla. No es que tenga una voz y me dirija palabras. Pero escucho su pensamiento, estructurado, más que con frases, con conceptos. Estoy intentando traducirlo y ponerlo por escrito en un expediente aparte, que guardo bajo llave en un cajón de mi escritorio. Sería muy peligroso que cayera en manos ajenas mientras detallo todas las etapas de análisis de mi descubrimiento. Estoy cruzando un umbral que supera toda expectativa. El dinero, la fama y los premios con los que soñaba hace días me parecen una tontería comparado con lo que me estoy convirtiendo ahora: el primer humano que logra comunicarse con un insecto. Es poco probable que alguien pueda entender esto, así que ya no me interesa hacer pública mi investigación. Sólo quiero emplear el tiempo al máximo. De hecho, no voy a dormir a casa. Aprovecho que este museo no le importa a nadie, ni a los guardias de seguridad, quienes no revisan ninguna oficina antes de apagar las luces y marcharse. Paso las madrugadas sumergido en la penumbra ambarina que proyecta el bicho, escuchando sus pensamientos e interpretándolos. Los insectos, contrario a lo que podríamos creer, se comportan de manera muy parecida a nosotros. Por ejemplo, les encanta la guerra, la han practicado desde que existen en busca de la supremacía sobre otras especies. Han vencido a muchos enemigos en el camino, incluidos los dinosaurios. Y ahora su principal rival somos los humanos. Nos odian y temen tanto como nosotros a ellos. Y en este enfrentamiento, que tiene miles de años desarrollándose, sólo puede haber un ganador. La batalla final, me dice el insecto con algo muy parecido a la emoción, está por comenzar.
30 de septiembre
Ya no soy dueño de mí. Con la poca voluntad que me queda, escribo como un ciego las que, sin duda, serán mis últimas anotaciones en este expediente. El insecto dejó de producir luz hace unos minutos y ahora lo escucho moverse en la oscuridad mientras lanza un chillido ominoso. Un chillido demasiado humano. De un momento a otro, estoy seguro, se meterá dentro de mí. Pero no físicamente. Si así fuera, tendría alguna oportunidad de defenderme. Lo que el insecto completará en breve es un proceso que ha venido realizando desde que lo encontré –mejor dicho, desde que él me encontró–: introducirse en mi mente. Ahora entiendo todo y, como siempre sucede, demasiado tarde. Tan sólo he sido su conejillo de Indias. Sólo me queda por decir que, para desgracia de nuestra especie, el experimento del insecto ha sido exitoso.
Páginas insólitas (I)
ANCIANO CAMINA SOBRE LAS AGUAS
Semanario Sensacional, 27 de octubreExtracto de nota
Los habitantes de Lago Verde, población ubicada a ochenta y cinco kilómetros de la capital, lo ven como un Mesías. Martín Gómez Pinto, un pescador de setenta y tres años de edad, tiene dos semanas realizando un acto que parece sacado de un pasaje de la Biblia: entra literalmente caminando a las aguas del lago en torno al que está construido el pueblo, se adentra varios metros y pesca con sus propias manos. Todo esto sin hundirse en las aguas cuya profundidad certificada es de nueve metros.
Martín Gómez Pinto es un hombre sencillo y de pocas palabras. En entrevista, se limita a decir que, simple y sencillamente, “un día sentí que podía hacerlo”. La popularidad que ha adquirido parece incomodarlo, además de que ha provocado un pequeño caos en las orillas del lago. Cientos de personas se reúnen por las mañanas para verlo. Muchas familias traen hijos o parientes enfermos, desahuciados o discapacitados, en busca de un milagro. Puede verse gente en muletas, sillas de ruedas o en brazos, como si la ribera se transformara en la improvisada sala de espera de un hospital. Incluso los “creyentes” han empezado a arrebatarse el pescado capturado por Martín y se lo comen ahí mismo, crudo, con la certeza de que su “mano santa” ha transmitido sus propiedades a la carne del animal.
Preocupado por la situación, el sacerdote de la parroquia está planeando abrir una capilla consagrada a este naciente culto, de “evidentes connotaciones cristianas”, ya que “es mejor que la gente esté cerca de la iglesia y no en la peligrosidad de las orillas del lago”.
MUERTO RESUCITA EN PLENO VELORIO
Semanario Sensacional, 3 de noviembreExtracto de nota
Anonadados quedaron los asistentes al velorio de Jacinto Flores Peña, un comerciante de cincuenta y un años de edad, quien en medio de los rezos de sus familiares y amigos se levantó del ataúd donde reposaba y, con la actitud jocosa que –comentaron sus allegados– le caracterizó en vida, exclamó a los presentes: “¡A quién chingados creen que van a enterrar!”
La comitiva se trasladó de la funeraria a la casa de Jacinto (ambas ubicadas en la zona comercial de la ciudad), donde el llanto y la pena se transformaron en fiesta y risas. La esposa del otrora occiso insistió en llamar a un médico, pero el mismo Jacinto exclamó que “esas son mariconerías”, y la música comenzó a sonar y el tequila a correr.
Al calor de las copas, su cuñado Eulalio, también comerciante, le comentó que le perdonaba todas las veces que le había puesto el cuerno a su hermana. En el mismo espíritu, don Facundo, dueño del Monte de Piedad del barrio, le aseguró que le condonaba su deuda. A la pregunta expresa de si se arrepentía de algún hecho de su pasado, Jacinto comentó: “A huevo que no. Me volvería a morir mil veces”.
Acompañando a esta nota puede verse el acta de defunción, donde consta que Jacinto Flores Peña murió la madrugada del 1 de noviembre de una congestión alcohólica.
ARRESTAN A MUJER VAMPIRA EN EL CENTRO
Semanario Sensacional, 11 de noviembreExtracto de nota
Al principio todo parecía un juego. Pedro Langarica declaró a la policía que su mujer, Ruth Ruvalcaba Suárez, de treinta y siete años, comenzó a hacerle pequeños cortes en la piel por las noches, mientras él dormía. Pedro sentía como si fueran piquetes de mosquito, y después, entre sueños, la sensación de la boca de su mujer succionándole en las heridas. Por las mañanas, Pedro se veía las cicatrices frente al espejo del baño y pensaba que su mujer estaba poniendo en marcha otro de sus experimentos sexuales. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo iba mal. Las heridas comenzaron a ser más profundas y dolorosas, y su piel cambió a un color pálido.