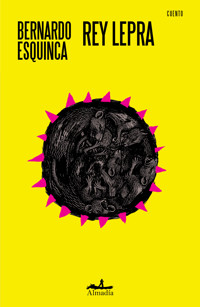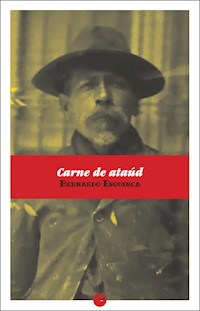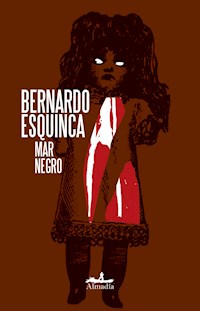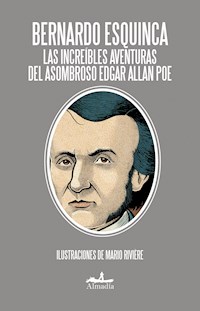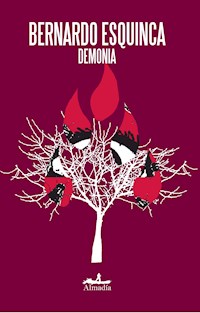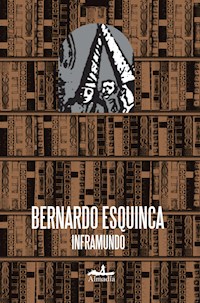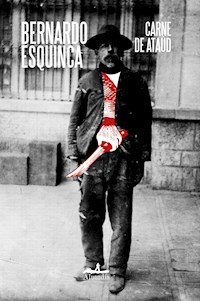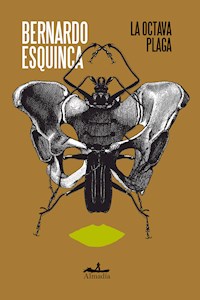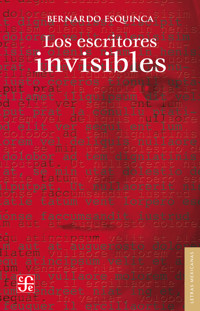
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los que nunca han publicado, son los que se han salvado del gran limbo de los estantes de librería. Todos los demás son elementos sacrificables que alimentan los flujos de dinero de las grandes editoriales. Jaime Puente es un escritor joven que aún aspira al reconocimiento a través de la publicación de alguno de sus libros. De repente se ve envuelto en una intriga de altos vuelos que lo lleva a descubrir que el verdadero talento las más de las veces es derrochado, guardado como un valioso recuerdo o acallado; lección que aprende demasiado tarde: su libro es publicado, es decir, se vuelve parte del "mundillo literario y editorial". Aquí, una novela novedosa y atractiva, que no deja escapar al lector desde sus primeras páginas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Acerca del autor
Bernardo Esquinca nació en Guadalajara, Jalisco, en 1972. Narrador y periodista, es autor de los libros La mirada encendida (1993), Fábulas oscuras (1996), Carretera perdida: un paseo por las últimas fronteras de la civilización (2001), Belleza roja (FCE, 2005) y Los niños de paja (2008). Escribe crítica de cine en Letras Libres, y sobre pornografía y nota roja en www.sensacionald.com.
LETRAS MEXICANAS
Los escritores invisibles
BERNARDO ESQUINCA
Los escritores invisibles
Primera edición, 2009 Primera edición electrónica, 2010
Fotografía del autor: Natalia Ferreiro
D. R. © 2009, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0497-2
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Un hombre común y corriente
Los escritores invisibles
La Cofradía de las Amas
El gran vacío
Writers come and go. We always need Indians.
JOEL Y ETHAN COEN, Barton Fink
UN HOMBRE COMÚN Y CORRIENTE
Mi apellido es Puente pero debería ser Pozo, como el de David, el amigo con quien comparto este minúsculo departamento. Y es que a un pozo oscuro, húmedo, han ido a parar mis sueños y esfuerzos por publicar mi primer libro. Todavía me queda algo de necedad y energía para seguir intentándolo. Han pasado ya tres años desde que una prestigiada editorial le dio el sí a mi novela, ilusionándome con la firma de un contrato que no especificaba la fecha de publicación del libro. Pero en ese lapso he escrito otra, y ahora mis callosos nudillos han vuelto a ejercitarse en el agotador deporte de tocar puertas. David, que ha sido testigo de este penoso proceso, me dice “ya mejor pon un puesto de jícamas”, con el mismo tono irónico que utilizaba en la Facultad de Letras, cuando quería borrar la continua expresión sombría de mi rostro. Expresión que, por cierto, yo confundía con pose de intelectual.
Juro que si esta vez tampoco lo consigo, me dedicaré a recorrer las calles con un carrito; venderé frutas y verduras, rodeado por una nube de nerviosas abejas, recordatorio de todas las palabras que se agolpan en mi cabeza y que no logran ver la luz.
Lo cierto es que jamás he publicado, ni siquiera en los periódicos. Una vez estuve a punto, pero el editor de la sección de cultura —un tipo joven recién egresado de la carrera de Comunicación, que prácticamente tenía la misma edad que yo— me llamó por teléfono para anunciarme que le haría algunos cambios a la redacción y nos enfrascamos en un pleito tras el cual acabó mandándome al carajo. Eso sucedió hace tiempo, pero no he vuelto a ofrecer mis artículos a los diarios. Supongo que con las humillaciones de las editoriales tengo suficiente. Ahora que estoy cerca de cumplir treinta años, mi orgullo se ha vuelto, valga la expresión, más orgulloso.
Fuera de estas desdichas, mi vida transcurre sin demasiadas complicaciones. David es muy generoso conmigo y su sueldo como profesor de literatura en una escuela secundaria ajusta para pagar la renta y mantener el refrigerador con comida y ginebra. Yo me dedico a lo mío: escribir y leer, sólo que hasta el momento no he logrado que se me remunere por eso. Donde sí me pagan, aunque el cheque sale cada que se les da la gana, es en la estación de radio de la Universidad Estatal, donde David y yo tenemos un programa sobre literatura y música. Además de tardado, el pago es realmente una mierda. David me dice “vamos por la propina” y amablemente me la cede toda a mí, pues sabe que a veces se me atraviesa alguna chica en el camino y necesito el dinero para invitarla a un café o a la videosala. Al cine, tan caro como está ahora, únicamente puedo ir yo solo o cuando David me invita. Pero la vida da revanchas. No me cabe la menor duda de que un día asistiré —acompañado de una hermosa y elegante mujer— al estreno de la adaptación cinematográfica de alguna de mis obras. Ahora que lo pienso, quizá debería escribir para el cine y así evitarme lidiar con editores imbéciles. Pero antes, aunque sólo sea una vez, voy a saber lo que es publicar un libro.
Tengo una teoría que recientemente ha estado dando vueltas en mi cabeza. Mi malograda carrera literaria tiene que ver con mi historia personal. Mis padres fueron personas comunes y corrientes (excelentes padres, eso sí). Él trabajaba en un banco, ella vendía seguros. Mi infancia y adolescencia transcurrieron sin alarmas ni sorpresas. Nunca me faltó ni me sobró nada. Soy, por lo tanto, un hombre común y corriente, como ellos lo fueron. Por el contrario, los escritores que más admiro tuvieron experiencias familiares definitivas durante esas etapas de la vida. Comienzo a lamentar no haber corrido con su misma suerte. No al grado de desear que mi madre hubiera sido estrangulada como la de James Ellroy, pero en mi frustración sí he maldecido a mi padre por no haber tenido una actividad gansteril como el de Barry Gifford. Sin embargo, no dejaré que estos pensamientos me hundan más. De hecho, tengo un plan: exorcizaré esos demonios escribiendo sobre las vidas y los hechos que marcaron a mis admirados autores. Asimilaré cada gota del tuétano al que ellos tuvieron un privilegiado acceso. A través de ellos —y de lo que luego yo transforme en escritura— dejaré de ser un hombre común y corriente. La otra alternativa sería coger una mochila y recorrer el mundo en busca de experiencias. Pero ya es demasiado tarde para eso. Si hay una certeza en mi pasado, es la de haber sido educado como una persona comodina. Las únicas dos cosas por las que mis manos sienten deseos de moverse son el teclado de la computadora y el cuerpo de las mujeres. Además, o busco la vida o escribo sobre ella. No se pueden hacer las dos cosas. Hemingway se volvió loco por eso. Si tu infancia y adolescencia no te dieron el bagaje suficiente para darle sustancia a la tinta, estás jodido. Pero yo romperé ese hechizo. Seré el primer escritor común y corriente que le robe a la vida su corazón más secreto y henchido de sangre.
Como de costumbre, el departamento se ha quedado sin agua. Es un problema añejo, y por más que le reclamamos a la señora Fierros, nuestra casera, no hay manera de que se solucione. La señora Fierros es bajita, utiliza unos enormes anteojos de fondo de botella y tiene voz infantil. Siempre nos dice con un tono chillón que no está en sus manos arreglarlo, que el Ayuntamiento raciona el agua en esta zona del centro de la ciudad y que debemos ser pacientes. Hace poco nos sorprendió con una nueva excusa. Un sobrino suyo que trabaja en la policía le informó que los drenajes están llenos de cadáveres, pues es el sitio favorito de los criminales para deshacerse de ellos. Por eso no fluye el agua. Yo no supe si interpretar eso como delirio senil o como una amenaza velada. La verdad es que la mujer me da escalofríos y prefiero evitarla. Parece una niña atrapada en el cuerpo de una anciana. A David eso no le importa y se pone histérico cuando no puede bañarse o tiene que ir a cagar al café de enfrente. Hoy no pudo más. Le habló a la señora Fierros por teléfono y le dijo con un tono agresivo: “Voy a ir a bañarme a su casa”. Yo prefiero parecer indigente antes que hacer eso. Y ahora que lo pienso, quizá muy pronto termine siéndolo: no dudo que la vieja nos eche a la calle después del numerito que le hizo David. Parece que las circunstancias quieren orillarme a mi destino de vendedor de jícamas.
Por la tarde voy a visitar a Hugo, un amigo de la secundaria. Vive con sus padres, pero su habitación está aislada del resto de la casa. Se llega a ella mediante una escalera situada a un costado de la cochera, como si fuera un departamento independiente. Cuando entro —nunca tiene la llave puesta— lo encuentro sumido en la penumbra, mirando una película de guerra en la televisión, sin sonido. Su nariz puntiaguda y sus cabellos largos y despeinados adquieren un tono caricaturesco con el resplandor de la pantalla. Una bomba explota causando muerte y dolor en completo silencio.
—¿Qué haces? —pregunto para sacarlo de su ensimismamiento.
—Veo la televisión —responde, sin quitar los ojos del monitor.
—¿Y por qué le quitaste el sonido?
—Porque nada más la estoy viendo.
Media hora después bebemos de la botella de anís que siempre tiene a la mano. Me enseña los poemas que recientemente ha transcrito en su voluminoso cuaderno negro y como de costumbre quedo asombrado. Su poesía está más viva que la de muchos escritores que conozco y que viven del resplandor de los reflectores y de la infinita misericordia de las becas. Lo malo es que a Hugo no le interesa publicar un libro. Todo el tiempo se la pasa escribiendo en servilletas y en papelitos que luego pierde, o me llama por teléfono a cualquier hora de la noche para recitarme frases inquietantes en pleno delirio etílico. Con lo poco que rescata ha ido confeccionando el mencionado cuaderno negro. Curioso: Hugo es como el reverso de mi moneda. Quizá por eso me gusta visitarlo. Su total indiferencia al mundillo literario y editorial me ayuda a mitigar mis ansias de sobresalir. Me gusta la rabia que destila su pluma. Los laureados poetas de este país, con su escritura aburguesada e incluso autista, aprenderían mucho de los textos de Hugo. Algún día le robaré su cuaderno y publicaré esos poemas. Existe, sin embargo, un pequeño problema: si no consigo que me publiquen a mí, menos lograré que les publiquen a otros. No nos precipitemos. Vayamos paso por paso. Primero yo, y luego Hugo. Finalmente él no tiene prisa.
Descuelgo el teléfono y marco a la oficina de Néstor Barrera, un editor que a pesar de su corta carrera ya se ha ganado el respeto en el medio. Trabaja para Espiral, una de las casas editoriales importantes del país. Hace ya varias semanas que se cumplió el plazo que me pidió para darme un dictamen sobre mi manuscrito. Mientras timbra el teléfono, experimento una sensación familiar: mi estómago parece volverse un agujero negro que succiona todas mis entrañas.
Cuando me contesta la secretaria, puedo adivinar perfectamente sus palabras.
—El señor Barrera no está y no va a venir en todo el día.
Las últimas tres veces que he hablado con ella me ha dicho lo mismo. Es increíble la capacidad que tienen ciertos editores para volverse invisibles. En mi ya considerable experiencia tratando con ellos, he comprobado que, llegado el momento de tener que tomar una decisión negativa —lo que en mi caso es lo habitual—, simple y sencillamente se los traga la tierra. Por supuesto, sus secretarias juegan un papel importante en ese arte de la desaparición. “Acaba de salir.” “Está en una junta.” “Se encuentra fuera del país.” Es más difícil hablar con ellos que con el señor presidente. Lo que me molesta es que ni siquiera tienen los huevos para decirte NO. Ojalá hicieran eso; entonces sabrías que debes moverte a la siguiente puerta. Pero hay una especie todavía más peligrosa de editores: los que te dicen sí y no te publican. Como el que me tiene en el limbo con mi primer manuscrito.
—Dígale por favor que me urge hablar con él —le digo a la secretaria y le vuelvo a dar por enésima vez mi teléfono, aunque sé muy bien que Barrera jamás me devolverá la llamada.
James Ellroy nació en Los Ángeles en 1948. Sus padres se divorciaron cuando era un niño y quedó al cuidado de su madre, una mujer madura y de costumbres licenciosas a la que le gustaba la bebida. Vivían en El Monte, una población del Valle de San Gabriel, “la cola de rata del condado de Los Ángeles”, como él mismo la describiría muchos años después. Un lugar poblado por blancos arruinados luego de la segunda Guerra Mundial, mujeres divorciadas, hispanos y delincuentes. La noche del sábado 21 de junio de 1958, Geneva Hilliker Ellroy salió a divertirse como acostumbraba. Nunca más regresó a casa. A la mañana siguiente fue encontrada muerta en una calle solitaria, frente al Instituto Arroyo. La habían estrangulado con una de sus medias. La policía realizó una intensa investigación y entrevistó a varios sospechosos, pero el asesino nunca fue encontrado. Dentro de su propio desconcierto, el pequeño James confiaba en que ahora estaría mejor con su padre, pues a su madre le guardaba altas dosis de rencor. Armand Ellroy trataba bien a su hijo. Era un holgazán que se la pasaba haciendo absurdos negocios que siempre fracasaban. Vivían en la pobreza, pero unidos. James comenzó a leer novelas policiacas y a interesarse por los crímenes reales que aparecían en la televisión. Un día se topó con la historia de Elizabeth Short, alias la Dalia Negra, una mujer que había sido asesinada en 1947 en Los Ángeles, en circunstancias parecidas a las de su madre. Un crimen irresuelto también. Se obsesionó con ella y su fantasma se volvió su compañero. (Años más tarde escribió una novela con ella como personaje central, que le dio la gloria de público y crítica.)
Su vida dio otro vuelco radical en 1965, cuando su padre murió de un ataque de apoplejía. El adolescente Ellroy, sin nadie más que lo cuidara, comenzó una larga etapa de delincuencia y drogadicción, a la que sobrevivió de milagro. Diez años después entró a un grupo de alcohólicos anónimos y se regeneró. Escribió Réquiem por Brown, una novela sobre el submundo de la delincuencia y de los campos de golf en Los Ángeles —él había trabajado de cadi— e inició así una de las obras más deslumbrantes e inquietantes de la novela negra contemporánea. En todos sus libros hay un asesino brutal e inteligente que siempre es desenmascarado. James Ellroy sabe muy bien que una de las funciones más interesantes de la literatura es la venganza.
Jueves por la madrugada. David y yo nos encaminamos hacia la entrada del edificio con forma de caja de zapatos donde se encuentra la estación de radio universitaria. La antena se alza sobre la cima de concreto como una hipodérmica descomunal que intentara pinchar las nubes oscuras. Faltan diez minutos para la una y para que empiece nuestro programa. A esa hora prácticamente no hay nadie en el edificio. Por fortuna, el vigilante resultó ser Ramiro, quien nos conoce de hace tiempo y nunca nos revisa las mochilas. Cuando nos topamos con un velador diferente, tenemos que convidarle de la ginebra o lo que sea que llevemos para animar la velada. Mientras subimos al último piso en el enorme y maltratado elevador, no puedo dejar de estremecerme ante la posibilidad de que ese vejestorio se desplome. Hace unos ruidos siniestros, parecidos a los que producen las tuberías en las casas antiguas. David dice que esos sonidos le hacen pensar en las tripas de Moby Dick, lo cual me parece todavía más inquietante, pues me hace sentir como un Jonás en el estómago de la ballena (mejor invocarlo a él que al capitán Ahab). Por las oficinas y pasillos del edificio, continuamente circulan rumores sobre la caída de alguno de los elevadores y sobre las lesiones que sufrieron sus ocupantes. Las autoridades universitarias, demasiado entretenidas con los asuntos de la grilla política, jamás invertirán en cambiarlos. Subirse a ellos no es muy diferente a jugar a la ruleta rusa.
En la cabina sacamos la ginebra y servimos tres vasos: mientras el operador en turno participe en el brindis, no corremos ningún peligro de ser denunciados. La mecánica de El gran desierto es muy sencilla: ponemos música, leemos fragmentos de libros que escogemos al azar de nuestra modesta biblioteca y hablamos fuera del aire con los pocos y desvelados escuchas que aguantan ese horario (el programa se prolonga hasta las tres de la madrugada). La audiencia nocturna es extraña. Está, por ejemplo, el velador de una fábrica que llama todos los jueves, como si ésa fuera la manera de decirse a sí mismo que existe, que la voz al otro lado de la línea le confirma que no vive en un mundo abandonado. Cierta vez llamó una mujer de voz sensual y me dijo que estaba pintando mientras escuchaba el programa. Estuve a punto de pedirle su teléfono, pero comprendí que era una mala idea. No podía transformar El gran desierto en el hot line