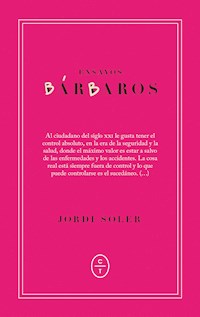Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
«La orilla celeste del agua, de Jordi Soler, es un libro de una belleza caso mística».Fernando Iwasaki, ABC En las cuatro breves piezas que componen este volumen, entramos en el universo más personal de Jordi Soler. A través de sus páginas, escritas desde la orilla celeste del agua, reflexiona sobre la música y el silencio; traza una cartografía del enamoramiento y sus vasos comunicantes; critica la era tecnológica y la pérdida progresiva de los espacios para la introspección y el pensamiento; reivindica el aquí y el ahora; defiende la mirada activa, el diálogo; evoca lecturas, discos, películas, poemas, piezas de la memoria: historias en el mar de historias. La orilla celeste del agua es, en fin, un valiente alegato contra un devastador modus vivendi anclado en exceso en las nuevas tecnologías y en la hipervelocidad del siglo XXI; una lúcida reivindicación de la realidad que está fuera de los mapas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2021
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Jordi Enrigue Soler
Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia literaria
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18708-77-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
La mirada activa
Cartografía del corazón
El jardín
Canticum
Sucede así: el misterio no se abre
sino al que ya lo habita.
ELOY SÁNCHEZ ROSILLO
LA MIRADA ACTIVA
Los personajes de la mitología de los indios navajos son los elementos del entorno con los que han convivido a lo largo de su vida: la serpiente, el coyote, el puma, un desfiladero, el águila y el cuervo, las nubes, un ojo de agua. A partir de estos personajes omnipresentes, que les salen al paso todo el tiempo, se articula su espacio sagrado; un coyote o una nube son fundamento suficiente para que el navajo se sienta arropado por esa esfera milenaria de protección, no importa que esté fuera de su territorio, en un país distinto o en otro continente.
La de los indios navajos es una mitología portátil, se desplaza con ellos y sacraliza cualquier espacio donde haya uno de estos elementos.
A esta mitología pertenece el polen, ese polvo que tortura a los habitantes de las ciudades occidentales, que es el «camino amarillo» que los navajos esperan cada temporada con ilusión, porque produce y multiplica la vida, y lleva a quien lo sigue hasta el origen del mundo, que es donde el polen se asienta y se extiende como un manto mágico, para resucitar a la naturaleza.
Los habitantes de las ciudades vemos una plaga donde el navajo ve el origen de la vida: confundimos a los aliados con los enemigos. Estamos más interesados en los índices de agresividad del polen y en la protección que ofrece una cápsula antihistamínica que en el camino amarillo que esperan los navajos con ilusión. Hemos dejado de observar lo que pasa a nuestro alrededor; solo tenemos ojos para la realidad filtrada, sesgada, acomodaticia que discurre sin interrupción, como la vida misma, en la pantalla. El cuervo, las nubes, el ojo de agua, que tanto significan para el navajo, solo tienen sentido para el ciudadano occidental si aparecen en la pantalla; la realidad ya no es lo que hay afuera, sino lo que se reconcentra en el iPhone: así se interpreta y se controla con más facilidad.
Vale la pena hurgar en el concepto, en ese espacio sagrado que otros perciben con toda claridad porque es una vía de escape, una forma de liberación y lo único que hay que hacer para constituirlo es redirigir la mirada.
«El centro del mundo está en todas partes», escribió el poeta John G. Neihardt, en su libro Alce Negro habla. Alce Negro era siux, era el chamán y el guardián de la pipa sagrada de su pueblo. La pipa es importante porque genera, con el humo que produce, ese espacio; quien la fuma queda en el centro del mundo que delimita el humo.
Gaston Bachelard también abordó el concepto. Reveló otro espacio sagrado que cada uno lleva desde el día de su nacimiento. Dice el filósofo que nuestra vida queda anclada a ciertos elementos del entorno en que venimos al mundo, a la orientación con la que salimos del cuerpo de mamá y a la altitud sobre el nivel del mar que tenía ese punto geográfico. Cada vez que, a lo largo de nuestra vida, nos encontramos, en cualquier lugar del planeta, a esa altitud y con esa orientación, se activa el espacio sagrado.
También Carlos Castaneda nos cuenta, en el primer tomo de su deslumbrante aventura, su experiencia con el concepto; el brujo yaqui Juan Matus, antes de empezar a instruirlo, lo invita a que encuentre su lugar, su espacio sagrado dentro de una humilde casucha de tablas. El brujo lo deja solo y Castaneda se pone a explorar diversas zonas, rueda de un lado a otro por el suelo, se estira y se acurruca durante horas hasta que, en un momento determinado que recordará el resto de su vida, sabe, sin ninguna duda, que ha encontrado su espacio sagrado.
Las vías de Bachelard y de Juan Matus son geográficas, están atadas a unas coordenadas específicas, hay que salir a buscar el espacio. En cambio, la de Alce Negro es más práctica: el humo de su pipa establece un espacio portátil pariente de los elementos de la mitología de los navajos.
A los habitantes de la sociedad industrializada de nuestro siglo, criaturas desvalidas que buscan su lugar en el entramado cósmico, nos vendría muy bien adoptar un espacio sagrado, que no sea desde luego ni un templo ni ninguna de las instituciones de la espiritualidad New Age, que son el placebo que matiza el vacío que hay detrás de la pantalla.
En el siglo XXI, en la era del individualismo rampante, no puede haber más espacio sagrado que el que funda uno mismo. Hay que inventar un lugar en el que podamos refugiarnos cada día, cinco minutos o varias horas, un sitio al que siempre regresemos (no tiene por qué ser un espacio físico), un deslindamiento en donde sea posible abstraernos del ruido cotidiano y del abismo insondable de la pantalla, una esquina, un recodo, un estado de ánimo sostenido, construido a mansalva, que nos sirva de refugio y de trinchera.
«Cualquier objeto intensamente observado puede transformarse en la puerta de acceso al incorruptible eón de los dioses». El eón es un periodo de tiempo indefinido; digamos que es la eternidad. Para encontrar esta «puerta de acceso», que anuncia James Joyce en su novela Ulises, es imprescindible no tener prisa.
El eón consuena con el león, una criatura que vive sin prisa, que solo actúa, con una rapidez sobrenatural, cuando es imprescindible.
Quien va con prisa solo tiene tiempo para cumplir con lo que le urge hacer, y el mundo, con todos sus detalles, con sus luces y sus sombras, se le desdibuja, y así, con la realidad emborronada, no hay forma de tener acceso al incorruptible eón que requiere, para manifestarse, de una mirada sosegada.
El eón puede ser cualquier cosa que nos perdemos por andar con tanta prisa y que, casi siempre, es más importante que esa urgencia que ocupa la totalidad de nuestra atención y nos difumina el resto del universo. Cualquier cosa que sea menos importante que el resto del universo no merece nuestra prisa, esta sería la fórmula.
¿Dónde está la puerta de acceso al incorruptible eón? En todas partes: en una mirada, en lo que dice el viento cuando corre entre las ramas de un árbol, en esas largas conversaciones en las que el tiempo se esfuma, en un paseo a la intemperie con el perro o en un beso dilatado de esos que valen el universo entero.
Somos el único animal que tiene prisa. Es más, solo tienen prisa los que viven en las ciudades. Se trata de una compulsión minoritaria que bien podría erradicarse tomando conciencia de su inutilidad, conviniendo todos en que la prisa es una conducta irracional; es incluso una descortesía. ¿Es de verdad tan urgente eso que tenemos que hacer?
No perdamos de vista que también somos el animal que más tarda en crecer y en desarrollarse, y que quizá nuestra prisa sea la reacción que pretende contrarrestar esa lentitud de la que venimos. Por esto, precisamente, deberíamos desterrarla.
Decíamos que solo tiene prisa quien vive en la ciudad. Cuesta trabajo imaginar a alguien con prisa en mitad de la pradera y, en el caso de que lo veamos a todo galope, no será porque tenga prisa, sino porque alguien lo habrá citado y ya va tarde, y esto no sería lo mismo que andar con prisa, con esa urgencia que impone el ritmo de la calle, donde corren los coches, las motocicletas, los patinetes eléctricos…; la trama de la velocidad, que se contagia a las personas que avanzan a toda prisa y se detienen ante el semáforo antes de volver a arrancar, otra vez, a toda prisa, como los coches, las motocicletas y los patinetes eléctricos. Quien no se ajusta a esa velocidad, a ese happening que corre estruendosamente calle abajo como un río, ralentiza el paso de los demás, constituye una molestia y a veces un peligro.
Da vértigo ese río que corre calle abajo si se contrasta con esa persona que se desplaza por mitad de la pradera, contagiada por la parsimonia de las nubes que cruzan el cielo y por una cuarteta de vacas que se toman la vida con tranquilidad y que rumian calmosamente. Sobre las vacas y su calmoso rumiar volveré más adelante, pues hay en la rumiadura una enseñanza crucial para las personas.
Los futuristas italianos, que iban a toda prisa, tendrían su antídoto y su contrapeso en la calma de las vacas. Fundaron su movimiento, en 1909, sobre una serie de ideas y preceptos que se correspondían con la perspectiva que ellos mismos tenían del futuro. La irrupción de las maquinas en las ciudades, de los automóviles corriendo a toda velocidad por la carretera, ese estruendoso happening que corre calle abajo, los hizo concluir que había que abolir el arte antiguo y entregarse al ruido y a los ritmos de los dispositivos mecánicos, es decir, pensaban entonces, al ruido y a los ritmos del futuro. El arte antiguo que querían abolir era, precisamente, la seña de identidad de Italia, un país sin colonias, sin una gran economía y cuyo prestigio descansaba en sus artistas del Renacimiento. Filippo Tommaso Marinetti, el autor intelectual del futurismo, publicó un estimulante manifiesto y, como complemento de aquel corpus teórico, organizaba unas instructivas seratas, unas sesiones futuristas, que tenían menos de teatro que de provocación, cuyo objetivo primordial era sacar al público de sus casillas, molestarlo; el objetivo no era ganarse el aplauso, sino el abucheo, el odio visceral del graderío.
Marinetti aparecía en el escenario vestido de salvaje africano, de guerrero romano o de robot que practicaba gestos, movimientos, pasos ostensiblemente mecanizados, y cuando los futuristas leían poemas lo hacían moviendo con furia los brazos y las piernas, como si fueran los pistones de un motor y, además, iban acompasando la lectura con la música metálica de martillos, timbres, campanas y morralla metálica que caía ruidosamente al suelo. Marinetti quería forjar un hombre nuevo, una nueva especie, en realidad la misma pero reorientada, que se opusiera a los valores artísticos de la vieja Italia; su país ya le parecía un vejestorio y quería llenarlo de máquinas, del ruido del futuro que prometían esos motores, pero hoy nosotros, que vivimos en ese futuro que imaginaba el futurista, sabemos que el futuro, una vez que los vehículos eléctricos terminen de imponerse, será más silencioso que el pasado desde el que Marinetti hacía sus cábalas. Empeñados en sacudir a los italianos, en expulsarlos del sopor renacentista, los futuristas recurrían a trucos de una bajeza memorable; sobrevendían las butacas para que hubiera enfrentamientos, ponían pegamento en las sillas para que la gente se rompiera las faldas o los pantalones a la hora de levantarse. La serata era un éxito si terminaba en mamporros, en revuelta generalizada, y era un éxito total si irrumpía en el teatro la policía y, por el contrario, si no lograban molestar al público consideraban que habían fracasado. Todo valía para provocar: quemaban banderas, hacían apologías de la guerra, invitaban a los pintores a usar los puños en lugar de los pinceles.
La rebeldía, la majadería, la indocilidad futurista, sería hoy imposible de reproducir. No se podría reproducir en este siglo del café sin cafeína y la cerveza sin alcohol, en esta era aséptica en la que los artistas, antes que nada, se esfuerzan por caer bien.
Jacob Böhme comprendió el secreto de la vida, su esencia y su sentido, una mañana en la que contempló la luz del sol reflejándose en un plato. Después de aquella experiencia en la cocina de su casa, Jacob salió a la intemperie y tuvo la certeza de que por primera vez veía la hierba, los árboles, las nubes como eran en realidad.
Jacob vivió en el siglo XVI, era zapatero y desde que vio aquella luz trató de explicar su descubrimiento en varios libros que lo convirtieron en el teósofo de referencia, en la inspiración de William Blake, de C. G. Jung, de Hegel, de Heidegger.
Los libros de Jacob Böhme inspiran, pero se entienden poco, su prosa densa y oscura desprende un resplandor que es apenas un destello de esa luz que vio en el plato y que nunca, en ninguno de sus libros, logró explicar. Quizá porque el secreto de la vida es inexplicable.
Jacob Böhme descubrió la esencia de todas las cosas en esa luz que reflejaba el plato en la cocina; quizá su oficio de zapatero lo había enseñado a ver con una atención excepcional, a mirar activamente después de trabajar tantos años con las hormas, los forros y las carrilleras, el entronque, la vira, la pala y las costuras, quizá el reordenamiento de la materia que ponía en práctica cada día, el ataque de las pieles con las cuchillas, las gubias y las plegaderas, le había orientado el ojo hacia el hallazgo.
Esa luz hay que saber encontrarla donde nadie la espera, en un plato en medio de la cocina, porque si Jacob la hubiera encontrado en la superficie de un lago, o en el pico nevado de una montaña, no habría tenido el mismo sentido: porque la luz en el plato no es más que luz.
Hoy casi nadie tiene el ojo orientado hacia el hallazgo, la mayoría de las personas no busca esa luz, ya tiene cada quien la suya en la pantalla del teléfono, una luz más tenue, más útil y menos perturbadora, porque lo útil sirve para lo que sirve y ahí no cabe el misterio.
En el siglo XXI el secreto de la vida te lo explica cualquier gurú, y su explicación será la prueba de que no conoce el secreto. Es la luz que vio Jacob Böhme en la cocina, es ese secreto que no puede explicarse, el que debemos perseguir.
Decía el físico alemán Werner Heisenberg: «el fenómeno no está alejado del observador, sino entrelazado e involucrado con él». Es decir, que, mediante la contemplación, el observador altera eso que observa.
La mirada, de acuerdo con Heisenberg, no solo percibe el entorno, sino que actúa sobre él, en esa modalidad que Goethe llamaba la mirada activa. Esto nos sitúa cerca del ver (más allá de la simple vista) que le enseñó don Juan Matus a Carlos Castaneda y quizá también, pensando en esa doble vía que tiene el mirar, convendría anotar la fórmula de Antonio Machado: los ojos en que te miras son ojos porque te ven.
El siglo XXI ha desterrado la mirada activa, nadie se detiene ya a observar porque la red observa por nosotros y nos presenta en la pantalla todos los ángulos de un fenómeno. Para empezar, tendríamos que practicar la mirada activa precisamente porque se trata de una operación desterrada. Me parece que solo desde el destierro se puede ofrecer cierta resistencia al mainstream: a eso que se hace solo porque lo hacen todos los demás, hay que responder haciendo lo que nadie hace.
Cuando tenía 21 años, en 1770, Goethe estudiaba leyes en Estrasburgo y aplicaba su mirada activa a la catedral de esa ciudad, que era entonces uno de los edificios más altos del mundo. En aquella época eran las catedrales las que marcaban la altura máxima de las ciudades, hasta que en 1889 llegó la Torre Eiffel, con una altura que duplicaba la de cualquier catedral. El caso tiene un halo metafórico: la Iglesia entonces ya iba perdiendo terreno, altura, frente al mundo secularizado.
Goethe sufría de vértigo y para dominar ese trastorno se subía a la torre o al andador del cimborrio de la catedral, se exponía a eso que le provocaba el padecimiento para contrarrestarlo, una técnica como la de aquel que abraza un gato para quitarse la alergia a los gatos o, en un ámbito más épico, como el Che Guevara, que, durante su estancia en México, en lo que planeaba con Fidel el desembarco y se ganaba la vida haciendo retratos fotográficos en La Alameda, subía tozudamente al volcán Popocatépetl para curarse el asma. Y quién sabe si también fue para curarse el asma, ¿o el alma?, que hizo la revolución en Cuba, y la guerrilla en el Congo y en Bolivia.
Arriba en la torre Goethe practicaba su mirada activa, miraba en lontananza y también la ciudad en contrapicada, las casas, las calles y a la gente que iba de un lado a otro, supongo que resistiendo el vértigo, que en términos prácticos sería como ya estar curado, no por la desaparición de la dolencia, sino porque había aprendido a convivir con ella.
También aplicaba Goethe su mirada activa al edificio al que se subía todos los días, la aplicaba a lo que podía verse estando arriba, al caparazón, digámoslo así, al crucero y a la cubierta del triforio, a los detalles de la única torre y, en contrapicada, a los arbotantes, a los contrafuertes, a las copas de los árboles. Mirando de esa forma calculó que había una sola torre no porque se hubiera buscado construir una catedral diferente, original y más coqueta, como se decía en Estrasburgo, sino porque, por alguna razón, no se había podido construir la otra. Inquieto por ese hallazgo que le había concedido su mirada activa, fue a hablar con el sacristán para que le mostrara los planos de construcción, los dibujos escalados, porque a lo mejor llamarles planos sea mucho decir. El sacristán tardó meses en encontrarlos y cuando dio con ellos llamó a Goethe, que apareció con un amigo que sería el testigo de su intuición, que en realidad no era más que observación atenta, aguda, abstraída de todo lo demás. En los dibujos de la catedral, efectivamente, había dos torres dibujadas: no era una catedral coqueta sino incompleta.