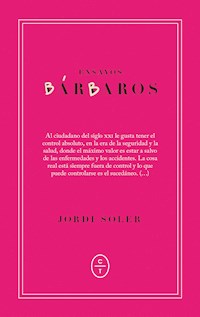
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"A la ciudadano del siglo XXI le gusta tener el control absoluto en la era de la seguridad y la salud, donde el máximo valor es estar a salvo de las enfermedades y los accidentes. la. Osa real está siempre fuera de control y lo que puede controlarse es el sucedáneo. (...)" Estas son palabras de Jordi Soler que resumen la intención del texto en el que se plantea la muerte del pensamiento frente a los datos en la memoria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Primera edición: Septiembre 2015
© de los textos: Jordi Soler
© de la edición: Círculo de Tiza
© de la fotografía: Diego Sampere
Título: Ensayos Bárbaros
Autor: Jordi Soler
Impreso por: Imprenta Kadmos
Corrector: Salvador Cobo
Diseño gráfico: Miguel Sánchez Lindo
ISBN: 978-84-617-3451-1
E-ISBN: 987-84-121237-8-4
Depósito legal: M-36275-2014
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo del editor
El pensamiento salvaje
«Los hombres se han convertido en las herramientas de sus herramientas», decía el escritor Henry David Thoreau en su época (1817-1862), pensando en el hacha, en la pala, en el martillo y el azadón, que eran entonces instrumentos imprescindibles para construir una casa y un jardín. Pero siglo y medio después, en esta época nuestra, lo primero que sugiere esta idea es un hombre abismado en la pantalla de su teléfono móvil, aislado del mundo y encorvado sobre esa superficie de luz azulosa que toca ávidamente con la punta del dedo índice y que inspira la pregunta: ¿Quién es la herramienta de quién?
He presentado a Thoreau como escritor, porque ese oficio suyo es el que nos permite hoy conocerlo, pero además de ser uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense, también fue filósofo, agrimensor, naturalista, maestro de escuela, fabricante de lápices y el ilustre precursor del «pensamiento salvaje», cuya línea general irá conduciendo estos apuntes. Pero antes quisiera detenerme en un trecho de su biografía: Thoreau se negó a seguir pagando impuestos porque había dos situaciones, en las que estaba involucrada la Hacienda pública, que le parecían execrables: una era la esclavitud y otra la guerra de Estados Unidos, su país, contra México. Esta complicada posición frente al poder, le costó una breve pena de cárcel y lo envió directamente a escribir su impagable ensayo Civil Disobedience (1849), que lo sitúa como uno de los precursores de eso, de la desobediencia civil, de esa forma de enfrentar la vida que lo llevó a situaciones como la que contaré a continuación, después de transcribir este cristalino apunte suyo: «En toda mi vida nadie me ha molestado, salvo las personas que representan al Estado».
Durante una época, con el objetivo de ganar algo de dinero, se metió de maestro a una escuela en Concord, Massachusetts, el pueblo que estaba cerca del bosque con lago que Thoreau eligió para construir su casa, y al que llegaremos en un momento. Su idea fundamental sobre la educación, la dejó escrita en uno de sus libros: «¿Cuál es el resultado de la educación? Convierte un arroyo serpenteante en una zanja», y a partir de aquí proyectó una relación con sus alumnos en donde lo más importante era que las dos partes, ellos y él, encontraran placentero el proceso de aprender. Su empeño, que en esa época fue considerado un desacato, un experimento impropio de un graduado de Harvard, duró dos semanas, porque la dirección del colegio lo amonestó por no azotar a sus alumnos y él, antes de renunciar al placer que había propuesto, que desde luego nada tenía que ver con los azotes, renunció.
Un día Thoreau decidió que la forma de vida que proponía la sociedad de entonces, que ya era bastante parecida a la de hoy, no se ajustaba a sus ideas. Le molestaba mucho, por ejemplo, que el tiempo estuviera fragmentado en días, y estos en horas y estas en minutos, y para escapar de esta cuadrícula adoptó la filosofía de los indios Puri, una etnia brasileña que usaba la misma palabra para decir hoy, ayer y mañana, y de esta forma abolía la cuadrícula de la cotidianidad. «El tiempo es solo el río al que voy a pescar», escribió Thoreau, ya afiliado a la filosofía Puri; consideraba, como ellos, que para que el tiempo fluya hay que dejarlo correr libremente, porque si se le cuadricula se le mata, y un tiempo inmóvil pierde su amplitud, deja de ser el río del tiempo para convertirse en milésima de segundo, que sería una gota: «Como si pudiera matar el tiempo sin dañar la eternidad».
Queda claro que con la filosofía Puri, Thoreau no podía vivir en Concord, Massachusetts, sin ser visto como un loco por sus paisanos, así que emprendió la aventura solitaria de irse a vivir a un bosque cercano, a la orilla del lago Walden, y su experiencia como individuo solo entre los árboles, que prescinde de sus congéneres y que intenta fundirse con la naturaleza, produjo su libro capital, un volumen hermosísimo e inclasificable en el que encontramos ensayo filosófico, apuntes de botánica y arquitectura, listas de alimentos y materiales para la construcción y escritura de diario; un prodigio de esa frecuencia literaria que se conoce como «pensamiento salvaje». El libro se titula Walden y fue publicado originalmente en 1854.
Thoreau se fue a construir una cabaña en el bosque, con los elementos que proveía la naturaleza; las tablas que utilizó las extendió primero sobre la hierba, para que el sol les diera la tonalidad que buscaba; la idea era que la cabaña saliera del bosque mismo, y con esto puso, sin saberlo, la primera piedra del Usonismo, ese movimiento arquitectónico del futuro que buscaría, entre otras cosas, la integración de las casas, desde los materiales hasta la forma que tenían, con el suelo y el paisaje donde estaban asentadas. Pero lo de Thoreau era más radical, porque él mismo también pretendía fundirse con la naturaleza que lo rodeaba, sostenía que las casas sirven al hombre en invierno y en la época de lluvias, pero que el resto del año se convierten en un caparazón excesivo y superfluo. Además le parecía un escándalo todo el dinero que la gente pagaba por ese capricho, pudiendo comprarse, en lugar de una pesada, e impráctica, casa de piedra, un poblado entero de tiendas indias, como los que había, salpicados por el bosque, alrededor de su lago. Y para redondear esta idea que proyecta, cuando menos de manera literaria, una vida al margen de las ataduras que impone una materia tan contundente como una casa de piedra, escribe esta línea luminosa: «Porque el costo de una cosa es la cantidad de vida que hay que dar a cambio de ella». Y para encuadrar socialmente esta reflexión, escribió: «El lujo que disfruta una clase se compensa con la indigencia que sufre la otra».
Según los testimonios de sus colegas, que lo veían de vez en cuando comprando bastimentos en Concord, Thoreau llevaba las botas siempre sucias y vestía con ropas de pana que tenían grandes bolsillos, lo suficientemente grandes para que cupiera su equipaje predilecto: un cuaderno y un catalejo. El escritor Nathaniel Hawthorne cuenta cómo, para cooperar con el proyecto salvaje de su amigo, que en cierto momento requería de una inyección de capital, le compró su bote, el famoso Musketaquid, que el mismo Thoreau había construido con la madera de su bosque, por la cantidad de siete dólares.
Aunque era un solitario canónico, dejaba siempre una silla en la puerta de su casa, por si algún caminante quería detenerse a conversar con él, y una vez que alguien le pidió un vaso de agua, entró a su cabaña, salió con un cucharón de sopa, que entregó al asombrado paseante y después le señaló el lago, para que bebiera todo lo que quisiera.
Cada vez que veía pasar una locomotora, enganchada a un convoy de vagones, le parecía que se acercaba y después se alejaba con un «movimiento planetario», o más bien «como un cometa, porque el observador no sabe si con esa velocidad y esa dirección volverá a visitar nunca este sistema, pues su órbita no parece describir una curva cerrada». Era la época en que la máxima velocidad, que era la del caballo, había sido desplazada por la velocidad del tren, que era un medio de transporte tirado por una máquina que prescindía de los animales, es decir, de la naturaleza, y esta situación hacía que Thoreau mirara el tren como el enemigo frontal de su proyecto. De su figura de escritor tenía una sana perspectiva, la veía a la distancia y sus desgracias profesionales, que hubieran amargado a alguno de sus colegas, a él le causaban gracia; en sus diarios cuenta del fracaso de su libro A Week on the Concord and Merrimack Rivers (1849), una caprichosa narración, llena de digresiones, sobre un viaje en bote, que escribió precisamente en su cabaña junto al lago; Thoreau confiesa que su editor, harto de su libro que no se vende, decide enviarle los ejemplares a su casa, porque necesita el espacio para otros libros que tienen mejores perspectivas de ventas que el suyo; de manera que, de un día para otro, Thoreau se encuentra en esta situación: «Ahora poseo una biblioteca de 900 libros, de los cuales yo he escrito más de 700».
«Tengan cuidado con aquellas actividades que les exijan ropa nueva», recomendaba este escritor que usaba siempre la misma ropa, vieja y de pana, y asociaba la preocupación por el vestido, y la enorme cantidad de tiempo y energía que consume el tener una apariencia socialmente aceptable, con la frivolidad del que tiene una casa, también socialmente aceptable: «no puedo sino sentir compasión cuando escucho a un hombre aseado y con buen aspecto, seguro, y aparentemente libre y dispuesto, hablando sobre si sus muebles están o no asegurados». En el fondo Thoreau proponía una vida sencilla, el regreso a ese estadio de la civilización donde el hombre vivía integrado con la naturaleza, en el cual la persona no se había convertido en «la herramienta de sus herramientas», un planteamiento del que la sociedad de hace ciento cincuenta años se había alejado bastante, y del que nosotros estamos a años luz. Le parecía que la vida sencilla, esa que él mismo había implementado a orillas del lago Walden, esa vida en la que todos poseían lo mismo y no deseaban nada más, era el único antídoto contra los robos y la violencia que había en las ciudades. Estaba convencido de que «la mayoría de los hombres vive vidas de tranquila desesperación», y era, desde luego, un hombre sumamente riguroso, que se empeñaba en someter su propia naturaleza: «la sabiduría y la pureza proceden del ejercicio; la ignorancia y la sensualidad, de la pereza».
Para terminar, dejo esta perla cosmopolita de su inquietante pensamiento salvaje: «Deberíamos vivir en todas las épocas del mundo durante una hora».
La era del té
El té era, hasta hace unos años, una bebida de la que presumían los ingleses y que aquí se usaba para apaciguar un desajuste intestinal. Pero las costumbres van cambiando y hoy el té ha experimentado un boom social que lo ha convertido en una bebida emblemática: es menos intensa que el café y menos inocua que el agua, posee esa medianía aceptada por todos, que es el signo inequívoco de estos tiempos.
La popularidad del té, de su naturaleza inofensiva, queda muy bien en esta época de honda corrección política, donde todos se esfuerzan por hacer lo que debe hacerse, y por decir y pensar aquello que cuenta con el consenso de la mayoría. Lo de hoy es no ofender, estar de acuerdo, comportarse todos de la misma forma, militar con discreción en esa masa que, por su volumen, no puede estar equivocada.
Pero tanta corrección va acabando con los matices y promoviendo un pensamiento único, que es también automático y acrítico, y que hace ver, por ejemplo, al que se bebe unas copas como un alcohólico, y como una mala madre a la que permite que sus hijos estén frente a la PlayStation más allá del tiempo que dictan las estadísticas. Del mismo modo empiezan a ser socialmente sospechosas las personas que no se hacen practicar regularmente la colonoscopia, o la mastografía, o las que no comen verdura suficiente, o no van al gimnasio y ni siquiera trotan por la acera en la mañana.
Como todos estamos permanentemente conectados a la misma nube de información, el pensamiento individual tiende a uniformarse; no queda espacio para la reflexión porque se nos da todo ya pensado. Es verdad que en todas las sociedades se ha tratado siempre de conducir a la grey, pero también es verdad que nunca en toda la historia de este mundo los ciudadanos habíamos estado tan expuestos a lo que debe decirse y hacerse.
Por ejemplo, la vida saludable, que hace unos años era una simple propuesta, una opción personal, se ha convertido, a estas alturas de la era del té, en la única alternativa socialmente aceptada. Quedan muy lejos aquellos tiempos en los que Ernest Hemingway escribía páginas monumentales de premio Nobel a fuerza de ron cubano, o que Eric Clapton echaba mano de la heroína para construir sus solos magistrales de guitarra. En unos cuantos años los escritores han pasado a ser hombres de chándal que trotan por las mañanas y comen frutas y cereales, y las estrellas de rock beben té y abrazan alguna disciplina espiritual.
El cambio ha sido radical, y lo normal sería pensar que ha sido para bien; después de todo Hemingway terminó pegándose un tiro en el paladar, y a todos nos queda muy claro que, a la larga, el té verde no tiene los efectos nocivos que tiene la heroína. Cultivar la salud es mejor que atentar contra ella pero, cuando la vida saludable empieza a convertirse en dogma, es momento de sentarse a reflexionar.
Hoy Hemingway no sería un enorme escritor, sino un borracho, y Eric Clapton un drogadicto; la incorrección de su vida privada terminaría minando, a ojos de su público macrobiótico, su talento artístico.
El orden ha sido subvertido: hace muy pocos años se quería la salud para vivir la vida y hoy, en la era del té, la vida se vive en función de la salud. Comienza a gestarse una suerte de psicosis: el buen ciudadano no bebe alcohol ni fuma, hace ejercicio, come frutas y verduras, no excede los 110 kilómetros por hora cuando conduce su automóvil, es decir, obedece las reglas, sigue al dedillo lo que le han dicho que debe hacer con la ilusión de que, si cumple, no puede pasarle nada malo, y si no, va irremediablemente a condenarse. Esto puede ser cierto o no, porque la vida es un torrente incontrolable, es fundamentalmente azar y caos y no puede proyectarse con semejante simpleza. Hay sobre todo alrededor de la vida saludable, y de la corrección política en general, una especie de sentimiento religioso, la idea de que se salva quien obedece y cumple con los mandamientos. Y aquí ya se percibe un tufillo a san Mateo, por aquella imagen idílica que proponía del paraíso, ese lugar donde «no habrá ya ni enfermedades, ni vejez, ni muerte».
Lo grave de la era del té es que en sus aguas tibias ha empezado a disolverse el espíritu que distinguía a Europa. El margen de libertad en que se mueve un ciudadano europeo es cada vez más estrecho; en aras del bienestar y la salud pública, se le ha quitado la oportunidad de demostrar que es un hombre respetuoso y civilizado; la policía lo vigila las 24 horas del día, hay cámaras de vídeo en todas las avenidas, va dejando constancia de sus actos y de sus movimientos con su teléfono y sus tarjetas de crédito y, cuando conduce, hay radares que controlan la velocidad de su coche y, cada vez con más asiduidad, se enfrenta con un retén policial que lo obliga a soplar en un aparato para comprobar que no ha bebido más alcohol del que está permitido beber. En lugar de concienciar a la gente, en Europa se ha optado por decirle lo que ha de hacer y por reprimirla si no lo hace, ha empezado a tratarse a las personas como si no fueran dignas de confianza, como si no supieran comportarse, se ha aplicado a la población una serie de medidas importadas de otros países que, antes de la era del té, nos parecían Estados policiales. ¿Qué mérito tiene ser un continente civilizado a este precio?
Imaginemos una sociedad donde finalmente ha triunfado, de manera hermética, la corrección, donde todas las personas hacen footing o van al gimnasio para procurarse un buen cuerpo y una excelente condición física, donde todos se alimentan de verduras, cereales, zumos, y manjares bioecológicos. Una sociedad en la que nadie bebe alcohol ni fuma tabaco (esto ya casi se consigue) u otras drogas. Un paraíso terrenal donde los radares de la autopista quedarían sin efecto porque nadie excede el límite de velocidad permitido, y, puesto que nadie bebe, también sobrarían los controles de alcoholemia. Un Shangri-La donde todos cada seis meses se practiquen los mismos exámenes médicos y eduquen a sus hijos de la misma forma, siguiendo las estadísticas que dicen que el niño no debe estar más de tantos minutos al día frente a una pantalla y que en su tiempo libre debe hacer tenis, o piano o karate o aprender inglés o chino, porque no hay peor incorrección que un niño holgando en casa, que un mocoso que no le saca réditos a su infancia por estar entregado a esa ociosidad de la que, antes de la era del té, salían los artistas y los filósofos.
A esta sociedad de impecable corrección, le faltarían contrapesos: la gente que disiente, la que reflexiona por sí misma, la que cuestiona lo que dice la mayoría y duda del pensamiento único, la gente que se brinca las normas porque, sin ese contrapeso, la vida pierde la tensión, se hace blanda, sosa, flácida; porque la cosa no es tan simple como obedecer y portarse bien, o hacer exclusivamente lo que nos dice la autoridad o nos dicta la corrección política; la civilización no está ahí, está en la tensión entre lo prohibido y lo permitido, entre lo correcto y lo incorrecto, en esa batalla que al final, en los países civilizados, se decanta a favor del bien común.
El ojo
«Una fuerte imaginación genera el acontecimiento», escribió Cornelio Agrippa en su libro Filosofía oculta. Este libro es una suerte de atlas de la sabiduría medieval, publicado por primera vez en 1533, que contiene conocimientos de filosofía, alquimia, medicina, astrología y magia. Agrippa había comprobado que algunos de sus pacientes conseguían curarse con una buena dosis de imaginación, y también que otros, de tanto imaginarse una dolencia, terminaban enfermando. Era esa época en la que se creía que los reyes curaban la escrófula posando su mano milagrosa sobre la cabeza de sus súbditos, era el mundo de los vaticinios, los arúspices y los augures; la gente leía sobre sí misma en la configuración de los astros, y en las entrañas de las cabras o en el tripudio de los pollos. Esto sucedía hace quinientos años pero hoy, en pleno siglo XXI, ese poder de la imaginación que consignaba Cornelio Agrippa en su tratado, sigue teniendo la misma fuerza, basta mirar alrededor para comprobar la devoción con la que el hombre del nuevo milenio, armado de iPhone, iPad y iPod, se acerca a la carta astral, al tarot, al I-ching, pero también a la vida sin toxinas, a los productos naturales, al té verde, al agua baja en sales, al yoga y al maratón. No hay, desde luego, nada malo en esta vida que cultiva la salud, en esta existencia al margen del glutamato monosódico, pero también es verdad que sus beneficios son aleatorios, caprichosos y esporádicos, y que nadie puede tener la certeza de ir a vivir más años por beber agua en botella de plástico anticancerígeno, o por desayunar huevos de gallina criada en absoluta libertad. Precisamente ahí, en la confianza de que esos productos y conductas nos harán vivir más años, es donde entra la idea de Cornelio Agrippa, fortis imaginatio generat casum, una fuerte imaginación genera el acontecimiento. Estos productos y estas conductas, sin la imaginación que le pone la clientela, tendrían menos efecto sobre el organismo.
Hace unos años asistí al Cabaret Mystique, ese show terapéutico que imparte Alejandro Jodorowsky en un salón de té, en París. En un extremo del salón había una mesa larga en cuyo centro se sentaba el psicomago, rodeado por unos treinta discípulos. Gracias a la influencia de un amigo común, Jodorowsky me había reservado un lugar junto a él, a la izquierda, de manera que tenía una perspectiva privilegiada de la ceremonia. A la derecha estaba uno de sus hijos, que entonces era su asistente en el cabaret y hoy, me parece, es cantante de rock. Una mujer planteó su conflicto o, más bien, el resultado de la terapia que había cumplido rigurosamente y que había provocado que el conflicto se desvaneciera. Lo que contó la mujer era la evidencia de que las prescripciones del psicomago funcionaban. Primero hizo un breve resumen: se había quedado colgada de un hombre que la había abandonado, y durante muchos meses había arrastrado esa pena que le impedía concentrarse en su trabajo y disfrutar de las experiencias y situaciones que antes la hacían feliz. Como hablaba desde el fondo de la mesa, y esta era muy larga, tenía que forzar ligeramente la voz para hacerse oír y esto producía un ligero temblor al final de cada palabra que pronunciaba. Había cumplido, al pie de la letra, con lo que se le había prescrito: robó un salmón de fibra de vidrio que servía de anuncio a la pescadería de su barrio y, durante una semana completa, había salido a la calle y se había desplazado en autobús hasta su oficina, había purgado sus ocho horas de escritorio al cabo de las cuales había vuelto a su casa, y todo esto lo había hecho desnuda y con el cuerpo totalmente cubierto de un medicamento espeso y blancuzco, mezcla de caolín y de pectina, y además, por si la penitencia no hubiera sido suficiente, había realizado todos sus trayectos arrastrando el salmón de fibra de vidrio, por medio de un lazo atado al cuello (o a lo que sea que venga debajo de la cabeza de un pescado), como si fuera un perro. Al final de su emotiva narración, debidamente enriquecida por el vibrato que aparecía en la punta de sus palabras, contó, con lágrimas en los ojos, cómo el último día, al ir llegando a su casa, el salmón de fibra de vidrio se soltó del lazo y quedó a la deriva, en plena calle, simbolizando a las claras la liberación de aquel amor tortuoso que entonces era pateado y pisoteado, accidentalmente desde luego, por las decenas de pies que andaban a esas horas por ahí. Al llegar a su casa, y con este episodio terminó su narración, comenzó a quitarse grandes trozos de medicamento blancuzco, trozos largos y liberadores que dejaban al aire una epidermis fresca y renovada. Al día siguiente, que era ese mismo en el que yo estaba escuchándola a la izquierda del psicomago, había experimentado el primer conato de una nueva historia de amor con un compañero de su oficina. Cuando terminó la mesa quedó en silencio y la señora que tenía al lado sacó un pañuelo de su bolso y se lo ofreció, para que se enjugara las lágrimas.
En el proceso curativo de esta mujer hay un enorme porcentaje de autosugestión, que sería una de las formas de la imaginación que proponía Cornelio Agrippa.
En el otro extremo de esta imaginación que es capaz de generar un acontecimiento, tenemos ese inquietante dato que manejan los físicos y que dice que solo podemos percibir el 10% de la realidad que nos rodea, es decir, que no percibimos el 90% de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hace unas semanas el diario The New York Times publicó los resultados de un experimento que un grupo de científicos está desarrollando en la Universidad de Colorado. El tema es la vida microbiológica que produce un cuerpo humano, los rastros microscópicos de piel muerta que va dejando en cualquier superficie que toca y, sobre todo, un fenómeno que han llamado «columna de convección», que consiste en una maraña de, más o menos, 37 millones de microorganismos que va permanentemente con nosotros, como si fuera nuestra sombra, y que interactúa con las columnas de convección de toda la gente con la que nos vamos cruzando durante el día. Si fuéramos capaces de ver más del 10% de la realidad que nos rodea, quizá percibiríamos el tumulto de columnas de convección que nos rodean, veríamos que el acto simple de darle a alguien la mano, o de abrazarlo, produce una colisión de 74 millones de microorganismos. Quizá el rey que en la Edad media curaba la escrófula, o los brujos que solucionan entuertos leyendo en las entrañas de las cabras o en el tripudio de los pollos, no hacen magia, sino que ven más del 10% que nos corresponde a las personas normales.
Esto me lleva a la película X, de Roger Corman, que en español se llama El hombre que tenía rayos X en los ojos, y que está a su disposición en YouTube. En esta curiosa obra de 1963, un médico hace experimentos con una fórmula, de su invención, que se aplica en los ojos. Se pone un par de gotas y empieza a verlo todo como si tuviera rayos X. La teoría, que el mismo médico expone a uno de sus colegas, es que la visión humana percibe una décima parte del espectro de ondas existente. «¿Qué veríamos si tuviéramos acceso al otro 90%?», se pregunta el médico e inmediatamente después, con el ceño arrugado, concluye, «soy prácticamente ciego, solo puedo ver una décima parte del universo». Para combatir esa ceguera que le agobia, el médico se pone a experimentar, primero con monos y, a falta de voluntarios humanos que se presten para probar sus experimentos, con sus propios ojos. El primer resultado práctico que obtiene de sus ojos con rayos X, es un ojo clínico muchísimo más agudo que sus colegas, pues él, con la dosis adecuada de gotas, es capaz de ver el interior de sus pacientes y de dictaminar, sin margen de error, cuándo se trata de un tumor, de una obstrucción, de un desgarro o de un defecto congénito. Pero su fórmula tiene también un filón social: de pronto el médico se encuentra en medio de una fiesta y empieza a ver desnudas a todas las parejas que bailan, sus ojos son capaces de traspasar la ropa y de ver, con toda claridad, lo que hay debajo de esta. Mientras la lente de la cámara nos enseña los cuerpos sin ropa que, con deleite, admira el doctor, puede verse una mesa con mantel y viandas encima que, siendo rigurosos con el argumento, debería verse sin ropa, es decir, sin mantel. En fin, ya he dicho que el director es Roger Corman, un hombre que rodó más de doscientas cincuenta películas y que no tenía tiempo ni espacio para semejantes minucias. En la medida en que va ganando visión, conforme va aumentando ese diez por ciento al que tenemos acceso las personas con ojos todavía primitivos, el médico va separándose de la sociedad: es un hombre que ve más que el resto y eso lo convierte en un elemento incontrolable y peligroso. De manera probablemente involuntaria, Corman nos enseña que para mantener el orden y la armonía en la sociedad, todos tenemos que estar medio ciegos, basta uno que vea más allá para que se arme la revolución. El médico termina abandonando el hospital y no le queda más salida que trabajar de vidente en una feria, de vidente en el sentido estrictamente literal: es capaz de adivinar el nombre, la edad, y el lugar de nacimiento de una persona, por el simple método de mirar el DNI que lleva dentro del bolsillo. Al final el médico se sobredosifica y comienza a ver la totalidad de ese 90% que nos está vedado, comienza a ver los bordes mismos del universo y, más allá de esos bordes, el ojo que nos mira a todos. El médico ha visto lo que nadie debe ver y no puede resistirlo, se acerca a un pastor que predica en el desierto y este le recomienda que extirpe esa parte de su cuerpo que le ha hecho pecar. Así termina esta parábola de Roger Corman, con el castigo radical para el hombre que ha osado ver más allá, que no ha sabido conformarse con el diez por ciento de la realidad que le ha tocado, y que se ha aventurado a ver los bordes mismos del universo y el ojo que nos mira a todos.





























