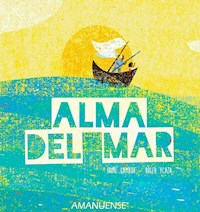Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amanuense
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La música y sus imposibles dan forma a los siete relatos que orquestan este libro. En cada pieza, el paisaje centroamericano, su música, su gente y otros compases de la identidad local, son escenario de situaciones profundamente humanas y universales. Bajo la batuta de un músico que no recuerda ni su propio nombre, se alinean: una obsesiva cantante de tangos, un acordeonista ciego que sabe todas las historias, un maestro de violín que se duerme sin terminar la lección, un trío de dos, con cien canciones sobre la vida vista desde la comisaría del pueblo; dos boleristas rescatados de una cárcel habanera y un joven melenudo con voz de profeta. Cada uno tiene su partitura, pero ninguno la respeta. Músicos de fila, músicos de tropa, músicos de escuela y de arrabal, de este siglo y del otro, de este mundo y de aquel. Acordeonistas, violinistas, compositores, copistas, guitarreros de enramada y tangueros de aguadulce. Estos cuentos son sus partituras, sus pentagramas, sus garabatos. Dejándose leer les llega su hora. Luego callan, como es debido. Guardan sus instrumentos y aguardan la siguiente función. Músicos de banda, de corrida, de sepelio. Músicos queridos, olvidados. Los que hablan en clave, cada uno a su modo. Músicos. Cada uno inventa de nuevo las palabras, lee lo que quiere, escribe de nuevo cada pasaje, cada cadencia, cada nota de paso. Cada uno hace de la música una forma irrepetible, una historia que solo se cuenta una vez. Por eso toda partitura es un engaño. Y toda orquesta es imposible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Músicos de fila, músicos de tropa, músicos de escuela y de arrabal, de este siglo y del otro, de este mundo y de aquel. Acordeonistas, violinistas, compositores, copistas, guitarreros de enramada y tangueros de aguadulce. Los músicos que quise, los que conocí en persona y los que creí conocer de algún modo por la forma en que apoyaban el arco, por el lamento prolijo de su vibrato o la indescifrable arritmia de su rubato. Los vi nacer y me vieron desde sus historias, con ojos de palimpsesto, desde los papeles en que cuentan sus cosas, una y otra vez. Jonás, Orfeo, el Goyo, Wilhelm, Justino, el Rey, Pedro Nolasco. Cada uno asoma a su tiempo y hace su solo, como una figura breve, un relieve transitorio sobre las historias de los otros. ¿Quién los dirige? Cada vez alguien distinto. Aquí están sus partituras, sus pentagramas, sus garabatos. Dejándose leer les llega su hora. Luego callan, como es debido. Guardan sus instrumentos y aguardan la siguiente función. Músicos de banda, de corrida, de sepelio. Músicos queridos, olvidados. Los que hablan en clave, cada uno a su modo. Músicos. Cada uno inventa de nuevo las palabras, lee lo que quiere, escribe de nuevo cada pasaje, cada cadencia, cada nota de paso. Cada uno hace de la música una forma irrepetible, una historia que solo se cuenta una vez. Por eso toda partitura es un engaño. Y toda orquesta es imposible.
LADO A
JONÁS
Solo una luz atraviesa la pequeña noche. Un haz de humo que se afina hacia la oscura pared del fondo, donde la costumbre nos hace adivinar las formas de las barras y cilindros donde anida una veintena de focos de colores. Al otro extremo, donde el haz se ensancha, María de Lucca respira hondo y el temblor de su aliento baja hasta el micrófono. Una gota también baja desde su boca ancha. Una de las muchas que le empapan la frente y encima de los labios en noches como esta, en bares como este, con un público pequeño y aburrido que al menos no habla a gritos, sino en amables oleadas de susurros.
Yo estoy detrás de María, en la penumbra, eclipsado por su cuerpo fabuloso. La única fuente de luz, al otro lado, la sigue en sus paseos por el frente de la tarima. De modo que a veces no soy ni siquiera la pieza, tercera y final, del pequeño eclipse, sino nada más una sombra. Solo hacia el final de la presentación, cuando María se coloca a un lado y, haciendo grandes pausas para que el público aplauda, nos presenta, entonces soy un verdadero planeta, deslumbrado por el único sol que ella permite durante sus actuaciones. A veces nuestras órbitas (la mía, la de Mario y la de Allen) son más lentas de lo que quisiéramos. A veces solo se producen unas palmas aisladas, y otras veces nadie aplaude del todo. María igual guarda grandes pausas y nos señala con su enorme brazo, dejando que nuestra superficie se caliente hasta fundirse. Luego pronuncia con sílabas, también enormes y pausadas, el nombre del siguiente músico. Así acaba el efecto invernadero en este sector de la galaxia y el dedo ominoso va a freírle los anteojos a Mario, que a veces se oculta descaradamente detrás de un platillo, o a Allen, que no tiene dónde ocultarse y decide cortar el escandaloso silencio con unas cuantas maromas aprendidas hace años en un taller con Scott Henderson. Aun así, la furia del reflector y la interminable pose de María, con su brazo y su mano apuntándole, acaban por dejarlo sin ideas y termina entregando, vencida su guitarra, sobreviviendo, igual que yo; aceptando su destino celestial de músico acompañante.
Pero el momento de las torturas todavía no llega. La función solo va por la mitad y es María la que se fríe lentamente bajo el haz riguroso. Es hora de "Uno", que siempre conquista algunos aplausos desde el inicio, sea porque de milagro hay entre el público algún verdadero tanguero, o una Dama argentina, o porque simplemente alguien la reconoce gracias a la versión en bolero de Luis Miguel. Por lo que sea, este es siempre uno de los momentos gloriosos de María. Suda el doble. Los temblores de su voz de cincuentona saltan con aleteo de gallinas sorprendidas. Lo más oscuro de sus vicios queda al descubierto: su respiración rasgada por el humo, su aliento de alquitrán, su corazón de whisky, su grandioso ego de Prozac. Ella levanta en esos tres minutos todas las hormonas que aún le quedan y sale a matar a cincuenta personas, desprevenidos testigos de las ofensas que ella ha cometido contra sí misma a lo largo de, al menos, los últimos treinta y cinco años. En "Uno" todos mueren, o creen morir. Y aun el más seco agente de ventas siente un escalofrío, al menos en el momento en que María, sobre el eco de la dominante que Allen y yo dejamos en el aire, se arranca dos pétalos más y, abriendo lentamente su mano como una planta carnívora que hipnotizara a cincuenta insectos, atraviesa el micrófono con una súplica de moribunda y recita: “Si yo... tuviera...”. Así, con pausas infinitas, como si esperara que alguien viniera desde el fondo o desde algún confín de nuestro sistema solar y le dijera “Tené, María... Tené”. Pero las pausas llegan, afortunadamente para nosotros, a un final feliz, una solución, la tónica, el mi mayor correspondiente a la línea siguiente de la melodía. Y la cosa sigue hasta que en otro momento, no menos estudiado por la vieja María, la gran María, la ronda de los acordes vuelve a detenerse y vuelta a esperar al enviado que le diga "¡Tené!", pero nadie llega. Eso es lo que se llama una partitura. El arte de repetir.
La Biblia. Para María de Lucca, sacerdotisa exiliada del tango y el candombe, la partitura es la Biblia. Pero más que la partitura escrita, la ensayada. No simplemente las notas. También los gestos, las pausas, los acentos. El arte de matar. Con ella siempre sucede lo mismo, como en un rito, una misa. Todo se va desenrollando lentamente como una película que ya viste. Como en una tragedia. Desde que se planta en el centro de la pequeña tarima (siempre son pequeñas, hasta en los bares más grandes), María actúa. Se sabe su papel de memoria y nos obliga a memorizar los nuestros. Ella es la protagonista, Antígona, Juana de Arco. María de Buenos Aires. Nosotros somos todo lo demás: el coro, los props, el telón, los entretelones. Y allá al otro lado, en el fondo, está la luz, haciendo que todo aparezca, mostrando lo mostrable y ocultando lo ocultable. Gracias a la luz, o más bien a la sombra, nosotros podemos salir de licencia, olvidar la partitura y hacer cosas diferentes de vez en cuando. Cosas sin sentido dramático, como rascarnos la cabeza o sonarnos la nariz. Eso siempre y cuando María esté tan poseída que no lo note. Fuera del libreto ella solo admite movimientos que contribuyan al efecto total de la representación, como tomarse ceremoniosamente un trago de whisky o secarse el fervoroso sudor de la frente o las manos.
—¡Un artista no puede dejar las cosas al azar!
Después de esa frase célebre que todos recordaremos con reverencia, María hace una pausa digestiva (María siempre hace pausas digestivas después de hacer cualquier cosa, porque a fin de cuentas, todos sus actos merecen una dosis de reflexión colectiva) y remata:
—¡Todo! Todo en la escena es canción (pausa reverencial, parte 2) ...el maquillaje... la ropa... cada movimiento (todo dicho así, con pausas que alguna vez consideramos encantadoras y lo eran, si pensamos que en ese momento jugaron un papel decisivo en la seducción de su trío acompañante). ¡Todo es parte de la canción cuando uno actúa en vivo, nenes!
Nos encantaba ese trato de nenes. Nos encantaba su acento. Nos encantaba la vaga idea de entender lo que ella estaba diciendo y presentir que era algo importante, que nos estaba enseñando algo básico para llegar a ser “alguien” en los escenarios del mundo. No sé por qué no nos preguntábamos entonces cómo llegó a dar María, la Gran María de Buenos Aires, a este miserable confín del Caribe, este país sin pasarelas, sin marquesinas, sin limusinas ni reflectores apuntando al universo. Nada más lejos de Broadway o de Buenos Aires. O tal vez sí preguntamos y entonces ella nos hundía en el macabro escenario de su Argentina setentera, el salvajismo de la dictadura, "y yo con los 'montos', vos sabés, tuve que salir rajando". De pronto María se olvidaba de sus pausas y soltaba historias negras, de botas rompiendo puertas en la madrugada; disparaba los cuentos como una ametralladora. El resultado era el mismo: terminábamos todos muertos. Ella de cansancio, nosotros de espanto. Eran historias de otro mundo, donde un policía no era un analfabeta inofensivo que hacía ruido para espantar a los ladrones en vez de enfrentarlos, sino un ángel de la muerte entrenado para infligir dolor de las maneras más refinadas. Eran relatos de inquisidores y robinjudes perseguidos. Sobre el delgado humillo del mate, en su pequeña casita de San Pedro, María dejaba correr una multitud atrapada entre barreras de escudos policiales, bajo lluvias lacrimógenas. Todo lloraba. Después aparecían las catacumbas, los sótanos de las escuelas de marinos, las buhardillas de los paramilitares, donde se consumaba infinidad de crímenes. "Entonces el tango se volvía imprescindible, nenes". Era la única forma de sobrevivir, de llorar sin ser señalado, de levantar la voz sin acabar en cana. Y aunque eso no contestaba nuestra pregunta, si es que la habíamos hecho, sí tenía un efecto catalizador: nos convertía en cómplices. Tras cada historia suya, tres músicos ticos, nacidos entre banderitas y ropa blanca tendida, viendo al presidente pasar por nuestra acera y comprarse un helado, nosotros, los "ton-ticos", que nunca sospechamos lo que pasaba a la vuelta de la frontera, que no nos atrevíamos siquiera a imaginar lo que sucedía al otro lado, en la silla contigua, en la casa vecina, que teníamos a Somoza por un gordo platudo y nada más y creíamos que solo era uno, que solo habíamos tenido un conato de guerra civil hacía cuarenta años del que nadie hablaba ya. Nosotros, entonces, nos convertíamos en cómplices de aquella heroína fantástica. Y nos sentíamos diferentes, más sabios, más justos que el resto de nuestros compatriotas. Y la música ya no era solo la música, sino algo más. Y estar allí con María, en la pequeña salita de su casa de San Pedro, aun más pequeña con María dentro, gesticulando y ametrallándonos con sus grandes dientes, estar allí era más que estar allí tomando mate y ensayando. María nos desvirgó a los tres, políticamente hablando. Nos llevó de la mano hasta el altar de sus discursos y sacrificó nuestra inocencia. Cosa que le agradecemos aun ahora, cuando ya sabemos todo. Ahora que sabemos cómo la Gran María llegó hasta aquí y por qué no se fue a otra parte con toda su pericia en el arte de matar auditorios siguiendo partituras. Ahora que sabemos por qué vino a dar a este recodo del continente, maldito desde su bautizo con un nombre irónico, condenado a vivir de la apariencia, sin riqueza ni más luces que las de los cocuyos en las noches de verano. Alguna razón tenía que haber. Y la había.
Ahora sigue "Naranjo en flor" y después "Balada para un loco". El repertorio era muy bonito hace unos años. Antes de que nos aprendiéramos casi todo de memoria. Cuando nos quebrábamos la cabeza haciendo transcripciones de bandoneón y piano a guitarra y bajo. María se negó a aceptar nuestro consejo de contratar a un acordeonista.
—¿Tango con acordeón? ¡Sobre mi cadáver!
El cadáver de María lo habíamos visto tantas veces. Cuando le sugerimos hacer algunas versiones en jazz, cuando quisimos cambiar los tuxedos por ropa un poco más relajada, cuando le dijimos que aceptara una invitación para tocar en Casa Presidencial durante una cena (“Yo no toco para fascistas”), cuando apareció una noche aquella figura extraña, aquel tipo de dos metros de estatura vendiendo empanadas y diciendo que era su hijo y nosotros le dijimos que lo dejara entrar.
—¡Sobre mi cadáver! Que pague como todo el mundo.
Conocíamos a María hacía casi tres años. Ya sabíamos que estaba hablando en serio y que el gigante —un hijo suyo no podía ser menos— no iba a entrar si no pagaba. El chico —con perdón del oxímoron— se sentó y rompió a llorar como si le acabaran de quitar un juguete. El tipo que cobraba las entradas en la puerta del bar no entendía nada. Nosotros menos. Él lloraba a gritos y copiosamente, pareciéndose aun más a su madre cuando se empapaba de sudor. Yo saqué la plata de mi bolsa, lo levanté del suelo, le presté el pañuelo para que se limpiara los mocos y lo llevé hasta la barra del bar. Mario, que había visto la escena a distancia, no pudo evitar comportarse como lo que era —un baterista alajuelense— y rompió la costra de silencio que nos había cercado de repente, fabricando uno de sus fabulosos apodos.
—Y, “Pichón de Mamut”, ¿ya tiene dieciocho?
El gigante se echo a reír y pareció aun más chico.
—Tengo diecinueve, pero soy lampiño.
La noche en que apareció Pichón de Mamut comprendimos que éramos el trío acompañante de una mujer. Tal vez una muchacha seducida por un cantante engominado. Tal vez la “señora de” alguien, de no sabíamos quién. Tal vez la loca que dejó tirado a su esposo y a su hijo y se fugó con un agregado cultural para escapar de algo, de la vida, de Buenos Aires. Tal vez una terrorista, o simplemente una simpatizante, separada de su familia por obra de los tipos oscuros de la Seguridad. Nos dimos cuenta de que no sabíamos con quién estábamos.
María cantó igual que siempre. Como ahora, agradeciendo los aplausos después de "Naranjo en flor" con tanta y tan sentida humildad que provocó las lágrimas de una señora sola en una de las mesas del frente. Aquella vez no hizo ni más ni menos que todas las noches, pero el público no estuvo igual. Creo que muchos estaban intranquilos con la presencia del muchachote mal vestido, con su rústica canasta de empanadas insultando el mármol de la barra, aplaudiendo como loco después y hasta en medio de cada canción, llorando, riendo, gritando ¡bravo! como si estuviera en el Teatro Nacional. La gente se enfrió, se sintió agredida por tanto entusiasmo, como si alguien les robara su capacidad para reaccionar. Pero María cantó exactamente igual que siempre, como si, al contrario, nadie pudiera quitarle nada. Como inmune. En todo caso era una relación inmunológica de dos vías; ella no se inmutó, pero Pichón de Mamut tampoco. Él no parecía darse cuenta de que su madre lo ignoraba, lo negaba con cada gesto medido y repetido mil veces, trataba de borrarlo con giros estudiados, fundiéndolo con las sombras y los tapices del fondo del bar. De esa extraña conversación de sordos nacía una tensión a la que el público no escapaba. De hecho la gente estaba a dos fuegos, atrapada entre la afirmación hiperbólica del hijo y la negación ritual de la madre.
Fue la primera de muchas sesiones idénticas. María de hielo, siguiendo los mismos pasos de siempre, como si estuvieran marcados con tiza en cada tarima. Y su Pichón como si estuviera en el estadio. No faltó el terapeuta entre el público que lo llamara a su mesa para comprarle unas empanadas y pedirle que, a cambio, se callara un rato. El rato duraba hasta el siguiente aplauso y Freud acababa pidiendo la cuenta.
Para nosotros, en cambio, Pichón de Mamut fue una bendición. Dejamos de preocuparnos por el teatro de María y comenzamos a disfrutar la distracción, los aullidos y hasta las extrañas coreografías del muchacho. Para él cada concierto era distinto. Escuchaba todo y le daba un gran significado a los detalles más pequeños: un paso de más en los paseos de María, un adorno distinto de Allen en alguna introducción, un tiempo más pausado o más rápido en cualquier canción —variaciones casi siempre debidas a la lejanía o cercanía del límite de los cuarenta minutos exactos que debe durar el set, por orden de María—. El gigante hacía una lectura espectacular de cada mínimo evento: “¡Genial, loco!”, “¡Mirá que si Piazzolla se da cuenta lo que hiciste, te lleva con él, maestro!”.
La presencia de Pichón tuvo dos consecuencias para Mario, Allen y yo. Primero nos hizo revivir el gusto por tocar bien un tango. Fue nuestro espejo. Nos permitió escucharnos otra vez, como cuando comenzamos. Nos dejó saber que todo lo que hacíamos realmente provocaba algo más allá de la tarima y del rito de María de Lucca. Pero también, y por la misma razón, nos separó de María. Antes del día en que el muchacho llegó, ninguno de nosotros se había atrevido a imaginar el mundo sin ella. Ninguno se había dado cuenta de lo harto que estaba de repetir sus oraciones, de describir siempre la misma parábola, siguiendo estelas ya trazadas, deteniéndose en las mismas señales, respetando los vacíos y creando una y otra vez las mismas conjeturas armónicas. Solo al vernos y escucharnos a través de él supimos que hacía tiempo no nos escuchábamos, no pensábamos, no sentíamos nada. Conocíamos tan bien todas las partituras —las de papel y las de espacio, tiempo y luz— que ya no éramos nuestros sino de ellas. Éramos instrumentos de nuestros instrumentos y del programa, de las tonalidades y de los silencios. Habíamos dejado de ser músicos para ser objetos de la música, tótems. Nos habíamos dibujado a nosotros mismos, cuadro por cuadro, como en un dibujo animado, y María solo echaba a correr la cinta. Gracias a Pichón de Mamut supimos que estábamos presos, que nos habíamos metido, por voluntad propia y gozando, en la panza de la Gran Ballena. La Gran Mujer Ballena María de los Buenos Aires, madre de Pichón de Mamut.
Fueron meses confusos. Nadie quería hablar, pero hablaba. María, acostumbrada a lidiar con músicos y con hombres más jóvenes, nos hacía suertes de torera y ganaba fácilmente. El primero, como siempre, fue Allen, quien la retó brutalmente, en pleno concierto, dibujando una espeluznante nueva introducción para "Balada para un loco". Congelada, María guardó su compostura, mirando al público y sudando copiosamente, pero sin variar para nada su estudiado gesto olímpico. Cuando Allen terminó ella hizo una pausa y se volvió lentamente.
—Maestro... ¿Comenzamos?
Allen me miró con nerviosismo y tocó apurado los acordes finales de la introducción de siempre. No volvió a intentar algo parecido en mucho tiempo.
Yo fui el segundo en alzarse en armas, pero no lo hice en concierto sino en su casa, frente al mate habitual después de un ensayo.
—Me voy del grupo, María. Ya te conseguí otro bajista.