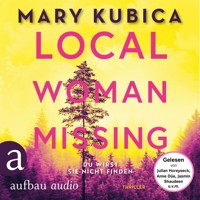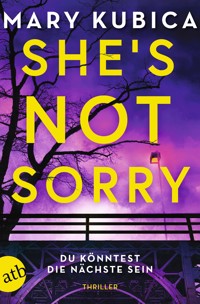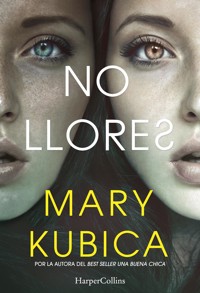6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Hipnótica y adictiva, La otra, es el nuevo thriller psicológico de Mary Kubica, autora del best seller Una buena chica. Sadie y Will Foust se acaban de mudar junto con su familia desde la bulliciosa Chicago hasta el pequeño pueblo de Maine. Poco después, su vecina Morgan Baines aparece muerta en su casa. El asesinato ha sacudido al pequeño pueblo costero, pero nadie está tan conmovido como Sadie. Pero no es solo la muerte de Morgan lo que tiene a Sadie tan alterada. Es la espeluznante y decrépita casa que han heredado. Es la perturbadora sobrina adolescente de Will, Imogen, con su amenazante presencia. Y es el problemático pasado que sigue desgastando a su familia. Mientras que los ojos de la sospecha se vuelven hacia la nueva familia del pueblo, Sadie profundiza en la misteriosa muerte de Morgan. Pero Sadie tiene que ser cuidadosa, porque cuanto más descubre sobre la señora Baines, más se da cuenta de lo mucho que puede perder si la verdad sale a la luz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La otra
Título original: The Other Mrs.
© 2020 by Mary Kyrychenko
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Park Row Books
© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-18623-51-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Sadie
Sadie
Sadie
Camille
Sadie
Camille
Sadie
Sadie
Mouse
Sadie
Camille
Sadie
Mouse
Sadie
Camille
Sadie
Sadie
Sadie
Sadie
Mouse
Sadie
Camille
Sadie
Camille
Sadie
Mouse
Sadie
Sadie
Mouse
Sadie
Mouse
Sadie
Sadie
Sadie
Sadie
Mouse
Sadie
Mouse
Sadie
Sadie
Will
Sadie
Will
Sadie
Will
Sadie
Will
Sadie
Will
Sadie
Will
Sadie
Sadie
Nota de la autora
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Michelle y Sara
Sadie
La casa tiene algo raro. Algo que me inquieta, que me pone nerviosa, aunque no sé qué es lo que me hace sentir así. A primera vista es idílica, de color gris, con un enorme porche cubierto que recorre el ancho de la vivienda. Es grande y cuadrada, un caserón imponente con ventanas colocadas en filas, con una simetría que me resulta agradable a la vista. La calle en sí es encantadora, en pendiente, llena de árboles, con cada casa igual de bonita y bien cuidada que la de al lado.
A primera vista no hay nada que pueda no gustarme. Pero sé que no debo juzgar las cosas por las apariencias. No ayuda el hecho de que el día, como la casa, esté gris. Si hiciera sol, tal vez me sentiría de otro modo.
—Esa —le digo a Will, señalando la vivienda porque es idéntica a la que aparece en la foto que le entregó el albacea testamentario. Will tomó un avión a Portland la semana pasada, para hacerse cargo de todo el papeleo oficial. Después regresó también en avión para que pudiéramos venir todos juntos en coche. Entonces no tuvo tiempo de ver la casa.
Will se detiene y deja el coche parado en la calle. Nos inclinamos hacia delante en nuestros asientos al mismo tiempo, observándola, igual que los niños en el asiento de atrás. Nadie dice nada, al menos al principio, hasta que Tate suelta que la casa es gigantesca –intercambiando el sonido de la «g» fuerte y la «g» suave, como suelen hacer los niños de siete años– y Will se ríe, encantado de ver que alguien además de él se da cuenta de lo ventajoso que es nuestro traslado a Maine.
La casa no es gigantesca como tal, pero, en comparación con un piso de ciento diez metros cuadrados, sí que lo es, sobre todo si tiene su propio jardín. Tate no había tenido nunca su propio jardín.
Will pisa el acelerador con suavidad y avanza con el coche por el camino de la entrada. Cuando aparca, nos bajamos –unos más rápido que otros, aunque las perras son las más rápidas de todos– y estiramos las piernas, agradecidos, por lo menos, de haber terminado ya el largo viaje. El aire es diferente al que estoy acostumbrada: huele a tierra mojada, a la sal del océano y al terreno boscoso y silvestre de alrededor. No se parece en nada al olor de casa. La calle presenta una tranquilidad que no me gusta. Una tranquilidad siniestra, inquietante, y de pronto recuerdo eso de que cuantos más mejor. Es menos probable que ocurran cosas malas entre la multitud. Existe la idea equivocada de que la vida rural es mejor, más segura que la vida en la ciudad, y aun así no es cierto. No si se tiene en cuenta el desproporcionado número de personas que vive en las ciudades, y el inadecuado sistema sanitario de algunas zonas rurales.
Veo que Will camina hacia los escalones del porche, las perras corren junto a él y lo adelantan en la subida. Él no se muestra reticente como yo. Parece pavonearse mientras camina, ansioso por entrar y revisarlo todo. Me siento molesta por ello, porque él no quería venir.
Se detiene al pie de los escalones y entonces parece darse cuenta de que no le he seguido. Se vuelve hacia mí, que sigo de pie junto al coche, y me pregunta:
—¿Va todo bien? —No respondo porque no sé si todo va bien.
Tate sale corriendo hacia Will, pero Otto, de catorce años, se queda parado como yo, también reticente. Siempre nos hemos parecido mucho.
—Sadie —dice Will, modificando la pregunta—, ¿vienes? —Me dice que fuera hace frío, algo de lo que no me había dado cuenta porque estoy concentrada en otras cosas, como el hecho de que los árboles que rodean la casa son tan altos que bloquean la luz. O lo peligrosa que será la calle en pendiente cuando nieve y se vuelva resbaladiza. Hay un hombre de pie en lo alto de la colina, en su jardín, con un rastrillo en la mano. Ha parado de rastrillar y está allí quieto, observándome, supongo. Levanto una mano y saludo, el típico gesto vecinal. No me devuelve el saludo. Se da la vuelta y sigue rastrillando. Vuelvo a mirar a Will, que no dice nada del hombre. Estoy segura de que lo ha visto igual que lo he visto yo.
Sin embargo, dice: «Vamos». Se da la vuelta y sube los escalones del porche junto a Tate. «Entremos», decide. Frente a la puerta de entrada, se mete la mano en el bolsillo y saca las llaves de la casa. Llama primero, pero no espera a que nadie le dé permiso para entrar. Cuando gira la llave en la cerradura y abre la puerta, Otto se aparta de mí, me deja atrás. Yo también voy porque no quiero quedarme sola aquí fuera.
Dentro, descubrimos que la casa es vieja, con detalles como revestimientos de caoba, pesados cortinajes, techos con láminas de estaño decoradas, paredes de color marrón y verde bosque. Huele a humedad. Es un lugar oscuro y deprimente.
Nos apiñamos en el recibidor y observamos la casa, que tiene una distribución tradicional, con estancias independientes. Los muebles son formales y poco acogedores.
Me fijo en las patas curvas de la mesa del comedor. En el candelabro deslustrado que hay encima. En los cojines amarillentos de las sillas. Apenas puedo verla de pie en lo alto de las escaleras. De no ser por el leve movimiento que capto por el rabillo del ojo, tal vez no la hubiera visto. Pero allí está, una lúgubre figura vestida de negro. Vaqueros negros, camiseta negra, pies descalzos. Tiene el pelo negro, largo, con un flequillo que le cae por un lado de la cara. Lleva los ojos pintados con un lápiz negro. Todo negro, salvo por las letras blancas de la camiseta, donde se lee: Quiero morir. Lleva perforado el tabique nasal. Su piel, en contraste con todo lo demás, es blanca, pálida, fantasmal. Es delgada.
Tate también la ve. Al hacerlo, se aparta de Will y se acerca a mí, escondiéndose a mi espalda, hundiendo la cara en mi trasero. No es propio de Tate asustarse. No es propio de mí asustarme, y aun así soy muy consciente de que se me ha erizado el vello de la nuca.
—Hola —digo con voz débil.
Ahora Will también la ve. Se fija en ella; dice su nombre. Empieza a subir los peldaños hacia ella y crujen bajo sus pies, quejándose de nuestra llegada.
—Imogen —dice con los brazos abiertos, suponiendo, imagino, que ella se acercará y se dejará abrazar. Pero no lo hace porque tiene dieciséis años y de pie frente a ella hay un hombre al que apenas conoce. No la culpo por ello. Y aun así, la chica lúgubre y melancólica no es como imaginé que sería cuando descubrimos que nos habían otorgado su tutela.
Su voz suena mordaz cuando habla, tranquila; no levanta la voz, no le hace falta. Ese tono amortiguado es mucho más inquietante que si hubiera gritado.
—Ni te me acerques, joder —dice con frialdad.
Mira con desdén por encima de la barandilla de la escalera. Involuntariamente llevo las manos hacia atrás y le tapo los oídos a Tate. Will se detiene en el sitio. Baja los brazos. Él ya la ha visto, la semana pasada, cuando vino y se reunió con el albacea testamentario. Fue entonces cuando firmó los papeles y se hizo cargo de su custodia, aunque habían acordado que ella se alojaría con una amiga mientras Will, los chicos y yo hacíamos el trayecto en coche hasta aquí.
—¿Por qué habéis tenido que venir? —pregunta la muchacha con furia.
Will intenta explicárselo. La respuesta es fácil: de no haber sido por nosotros, probablemente habría pasado al sistema de acogida hasta que cumpliera los dieciocho, a no ser que le concedieran la emancipación, lo que resultaba improbable a su edad. Pero lo que busca no es una respuesta. Le da la espalda y desaparece en una de las habitaciones del segundo piso, donde la oímos revolver entre sus cosas. Will hace amago de seguirla, pero le digo: «Dale tiempo», y eso hace.
Esta chica no se parece a la niña pequeña que Will nos había mostrado en la fotografía. Una morena despreocupada y pecosa de unos seis años. Esta chica es diferente, ha cambiado mucho. Los años no han sido amables con ella. Viene con la casa, otro objeto más que nos ha concedido el testamento, junto con la casa y las reliquias familiares, y los activos que queden en el banco. Tiene dieciséis años, casi edad suficiente para ser independiente, una cuestión polémica que intenté discutir, pues sin duda tendría alguna amiga u otro conocido que pudiera acogerla hasta que cumpliera los dieciocho, pero Will dijo que no. Muerta Alice, nosotros éramos lo único que le quedaba, su única familia, aunque aquella fuese la primera vez que nos veíamos ella y yo. «Necesita estar con su familia», me dijo Will en su momento, hace solo unos días, aunque me parece que han pasado semanas. «Una familia que la quiera y cuide de ella. Está totalmente sola, Sadie». Entonces se me activó el instinto maternal, al pensar en aquella chica huérfana, sola en el mundo, sin nadie salvo nosotros.
Yo no quería venir. Le dije a Will que debería ir ella a vivir con nosotros. Pero había muchas otras cosas que tener en cuenta, de modo que hemos venido igualmente, pese a mis reservas.
Me pregunto ahora, y no es la primera vez esta semana, qué efectos desastrosos tendrá este cambio sobre nuestra familia. No puede ser el borrón y cuenta nueva que Will ansía con tanta ingenuidad.
Sadie
Siete semanas más tarde
La sirena nos despertó en algún momento en mitad de la noche. Oí su chillido. Vi las luces deslumbrantes que se colaban por la ventana del dormitorio mientras Will agarraba sus gafas de la mesilla, se incorporaba bruscamente en la cama, y se las colocaba en el puente de la nariz.
—¿Qué es eso? —preguntó, aguantando la respiración, desorientado y confuso, y le dije que era una sirena.
Nos quedamos sentados en silencio durante un minuto, escuchando a medida que el lamento se alejaba, calmándose, aunque sin desaparecer del todo. Todavía la oíamos, detenida en algún lugar de la calle de nuestra casa.
—¿Qué crees que ha ocurrido? —me preguntó Will, y pensé solo en la pareja de ancianos de la manzana, el hombre que empujaba a su esposa en una silla de ruedas calle arriba y calle abajo, aunque él apenas podía caminar. Ambos lucían el pelo blanco, estaban ajados y él tenía la espalda curvada como el jorobado de Notre Dame. Siempre me parecía cansado, como si tal vez fuera ella la que debiera empujarle a él. No ayudaba el hecho de que nuestra calle estuviera inclinada, en pendiente hacia el océano.
—Los Nilsson —dijimos Will y yo al mismo tiempo, y si hubo en nuestra voz cierta ausencia de empatía, se debe a que eso es lo que se espera de las personas mayores. Se lesionan, se ponen enfermas; mueren.
—¿Qué hora es? —le pregunté a Will, pero para entonces ya había dejado de nuevo las gafas en la mesilla y me respondió «no lo sé» mientras se acercaba a mí y me pasaba un brazo por la cintura, y sentí cómo inconscientemente tiraba de mi cuerpo hacia el suyo.
Volvimos a dormirnos así, olvidándonos por completo de la sirena que nos había sacado de nuestros sueños.
Por la mañana me ducho y me visto, cansada todavía de la noche con sobresaltos. Los chicos están en la cocina desayunando. Oigo ruidos abajo cuando salgo sigilosamente del dormitorio, como una extraña en la casa por culpa de Imogen. Porque Imogen tiene la capacidad de hacernos sentir incómodos, incluso después de todo este tiempo.
Empiezo a recorrer el pasillo. La puerta de Imogen está entreabierta. Ella se encuentra dentro, lo que me resulta extraño porque nunca tiene la puerta abierta cuando está en la habitación. No sabe que está abierta, que yo me encuentro en el pasillo observándola. Está de espaldas a mí, inclinada hacia el espejo, pintándose la raya negra en los párpados.
Me asomo por la puerta entreabierta y me fijo en la habitación de Imogen. Las paredes son oscuras, llenas de imágenes de artistas y grupos que se parecen mucho a ella, con el pelo largo y negro, los ojos negros también y la indumentaria totalmente negra. Sobre su cama cuelga un artilugio medio transparente de color negro, una especie de dosel. La cama está sin hacer y hay un edredón de color gris oscuro en el suelo. Las cortinas opacas están echadas e impiden que entre la luz. Pienso en vampiros.
Imogen termina con el lápiz de ojos. Le pone el capuchón, se gira demasiado deprisa y me ve antes de que me dé tiempo a retirarme.
—¿Qué coño quieres? —me pregunta, y la rabia y la vulgaridad de su pregunta me dejan sin aliento, aunque no sé por qué. Tampoco es que sea la primera vez que me habla así. Una pensaría que ya me habría acostumbrado. Imogen se acerca tan deprisa a la puerta que al principio pienso que va a pegarme, cosa que nunca ha hecho, pero la velocidad de su movimiento y la expresión de su rostro me hacen pensar que podría hacerlo. Me estremezco involuntariamente, retrocedo y, sin embargo, cierra de un portazo. Lo agradezco, agradezco que me cierre la puerta en las narices en vez de darme un puñetazo. La puerta se detiene a dos centímetros de mi nariz.
El corazón me late con fuerza en el pecho. Me quedo de pie en el pasillo, sin aliento. Me aclaro la voz, trato de recuperarme de la sorpresa. Me acerco un poco, golpeó la puerta con los nudillos y digo:
—Salgo para el ferri en unos minutos. Por si quieres que te lleve. —Aunque sé que no aceptará mi ofrecimiento. Mi voz suena alterada y no me gusta. Imogen no responde.
Me giro y sigo el aroma del desayuno escaleras abajo. Will está junto a los fogones cuando entro. Está dando la vuelta a las tortitas con un delantal puesto, mientras canta una de esas canciones de los alegres CD que le gusta escuchar a Tate, algo demasiado alegre para las siete y cuarto de la mañana.
Se detiene cuando me ve.
—¿Estás bien? —me pregunta.
—Sí —respondo con tensión en la voz.
Las perras le rodean los pies a Will con la esperanza de que se le caiga algo. Son perras grandes y la cocina es pequeña. No hay suficiente espacio para los cuatro, mucho menos para seis. Llamo a las perras y, cuando se acercan, las envío a jugar al jardín de atrás.
Will me sonríe cuando vuelvo y me ofrece un plato. Opto solo por tomar café y le digo a Otto que se dé prisa y termine. Está sentado a la mesa de la cocina, encorvado sobre sus tortitas, con los hombros caídos hacia delante para parecer pequeño. Su falta de seguridad en sí mismo me preocupa, aunque me digo a mí misma que es normal a sus catorce años. Todos los niños pasan por algo así, pero me pregunto si será verdad.
Imogen atraviesa la cocina con fuertes pisotones. Lleva los vaqueros negros rasgados en los muslos y las rodilleras. Su calzado son unas botas militares de cuero negro con un tacón de casi cinco centímetros. Incluso sin las botas es más alta que yo. De sus orejas cuelgan calaveras de cuervo. En su camiseta se lee: La gente normal es asquerosa. Tate, sentado a la mesa, intenta leerlo en voz alta, como hace con todas las camisetas de Imogen. Lee con facilidad, pero ella no se queda quieta el tiempo suficiente para permitirle hacerlo. Agarra uno de los tiradores del armario. Abre la puerta de golpe, estudia el interior del armario y vuelve a cerrarlo de un portazo.
—¿Qué estás buscando? —le pregunta Will, siempre ansioso por complacer, pero Imogen lo encuentra entonces en la forma de un Kit Kat, que abre y empieza a comerse—. He preparado el desayuno —dice Will, pero Imogen desliza su mirada azul por la mesa de la cocina, donde están sentados Otto y Tate, se fija en la silla vacía con un servicio para ella y se limita a decir:
—Bien por ti.
Se da la vuelta y sale de la cocina. Oímos sus botas por el suelo de madera. Oímos que la puerta de la entrada se abre y se cierra, y solo entonces, cuando ya se ha marchado, siento que puedo respirar.
Me sirvo un café, lleno un vaso con tapa antes de hacer el esfuerzo de estirarme frente a Will para alcanzar mis cosas: las llaves y un bolso que está sobre la encimera, fuera de mi alcance. Él se inclina para darme un beso antes de marcharme. No es mi intención, y aun así instintivamente vacilo y me aparto de su beso.
—¿Estás bien? —pregunta de nuevo, mirándome con curiosidad, y achaco mi reticencia a las náuseas. No es del todo mentira. Han pasado meses desde su aventura, pero sus manos siguen siendo como papel de lija cuando me toca y, al hacerlo, no puedo evitar preguntarme dónde habrán estado esas manos antes de tocarme.
«Borrón y cuenta nueva», dijo él, una de las muchas razones por las que nos hemos trasladado a esta casa de Maine, que pertenecía a Alice, única hermana de Will, antes de morir. Alice padeció fibromialgia durante años hasta que los síntomas empeoraron y decidió acabar con su vida. El dolor de la fibromialgia es profundo. Se extiende por todo el cuerpo y con frecuencia va acompañado de un agotamiento que te incapacita. Por lo que he oído y visto, el dolor es intenso; a veces es como una puñalada, a veces es palpitante, es peor por la mañana que por la tarde, pero nunca desaparece por completo. Es una enfermedad silenciosa porque nadie puede ver el dolor. Y aun así te va debilitando.
Solo había una cosa que Alice pudo hacer para acabar con el dolor y la fatiga, y fue irse al desván de la casa con una cuerda y un taburete. Pero no sin antes reunirse primero con un abogado y preparar el testamento, en el que le dejaba a Will la casa y todo lo que allí había. Incluida su hija.
Imogen, de dieciséis años, se pasa los días haciendo Dios sabe qué. Suponemos que se pasará parte del día en el instituto, porque solo nos llaman de vez en cuando por cuestiones de absentismo escolar. Pero no sé qué hará durante el resto del día. Cuando Will y yo se lo preguntamos, o nos ignora o responde con alguna ironía: que sale a combatir el crimen, que promueve la paz mundial o que está salvando a las putas ballenas. «Puta» es una de sus palabras favoritas. La utiliza con frecuencia.
El suicidio puede hacer que los supervivientes como Imogen se sientan furiosos y amargados, rechazados, abandonados, llenos de rabia. He intentado ser comprensiva, pero cada vez me cuesta más.
Cuando eran pequeños, Will y Alice estaban muy unidos, pero fueron distanciándose con los años. Le sobrecogió su muerte, aunque no lloró su pérdida. A decir verdad, creo que se sintió más culpable que otra cosa: él piensa que no supo mantener el contacto, que no se implicó en la vida de Imogen y que jamás logró entender la gravedad de la enfermedad de Alice. Siente que las decepcionó.
Al principio, cuando supimos que habíamos heredado, le sugerí a Will que vendiéramos la casa, que nos llevásemos a Imogen a Chicago a vivir con nosotros, pero después de lo que ocurrió en Chicago –no solo la aventura en sí, sino todo lo demás–, aquella era nuestra oportunidad para empezar de cero, hacer borrón y cuenta nueva. O eso dijo Will.
Llevamos aquí menos de dos meses, así que todavía estamos familiarizándonos con el entorno, aunque ni a Will ni a mí nos costó encontrar trabajo; él trabaja como profesor adjunto impartiendo Ecología Humana dos días por semana, en tierra firme.
Como soy una de las dos únicas doctoras presentes en la isla, prácticamente me pagaron para que viniera.
Esta vez aprieto los labios contra la boca de Will, mi billete de salida.
—Te veré por la noche —le digo, y vuelvo a decirle a Otto que se dé prisa o llegaremos tarde. Recojo mis cosas de la encimera y le digo que estaré en el coche esperando—. Dos minutos —agrego, sabiendo que estirará los dos minutos a cinco o seis, como hace siempre.
Le doy un beso de despedida al pequeño Tate antes de irme. Se pone de pie sobre su silla, me rodea el cuello con los brazos pegajosos y me grita al oído: «Te quiero, mami», y noto un vuelco en el corazón porque sé que al menos uno de ellos todavía me quiere.
Mi coche está en el camino de la entrada junto al sedán de Will. Aunque tenemos un garaje anexo a la casa, está lleno de cajas que aún hemos de vaciar.
El coche está frío cuando llego, cubierto por una fina capa de escarcha que se ha pegado a las ventanas durante la noche. Abro la puerta con el mando a distancia. Los faros parpadean; una luz se enciende en el interior.
Alcanzo el tirador de la puerta. Pero, antes de poder tirar, veo en la ventana algo que me detiene. Hay rayas grabadas en la escarcha del lado del conductor. Han empezado a derretirse por el calor del sol de la mañana, reblandeciéndose en los bordes. Pero, aun así, ahí están. Me acerco más. Al hacerlo, me doy cuenta de que las rayas en realidad no son rayas, sino letras escritas en la escarcha del cristal de la ventana, que forman una sola palabra: Muere.
Me llevo una mano a la boca. No me hace falta pensar mucho para saber quién me ha dejado ese mensaje. Imogen no quiere que estemos aquí. Quiere que nos marchemos.
He intentado ser comprensiva porque la situación debe de ser horrible para ella. Su vida ha sufrido un vuelco. Ha perdido a su madre y ahora debe compartir su casa con desconocidos. Pero eso no justifica que me amenace. Porque Imogen no tiene pelos en la lengua. Dice justo lo que quiere decir. Quiere que me muera.
Regreso hasta los escalones del porche y, a través de la puerta, llamo a Will.
—¿Qué pasa? —me pregunta mientras sale de la cocina—. ¿Se te ha olvidado algo? —Ladea la cabeza, se fija en las llaves, el bolso y el café. No se me ha olvidado nada.
—Tienes que ver esto —le digo en un susurro para que los niños no lo oigan.
Will me sigue descalzo y sale por la puerta, aunque el asfalto está muy frío. A un metro del coche, le señalo la ventanilla, la palabra escrita en la escarcha del cristal.
—¿Lo ves? —le pregunto mirándolo a los ojos. Lo ve. Lo noto en su expresión, en su cara de angustia, que refleja la mía.
—Mierda —murmura, porque, al igual que yo, sabe quién lo ha escrito. Se frota la frente y reflexiona—. Hablaré con ella —me asegura.
—¿De qué va a servir eso? —le pregunto a la defensiva.
Hemos hablado con Imogen muchas veces a lo largo de las últimas semanas. Hemos hablado del lenguaje que utiliza, sobre todo cuando está Tate delante; sobre la necesidad de que llegue pronto a casa; y más. Aunque más bien debería decir que hemos hablado de ella y no con ella, porque no puede decirse que lo que mantenemos sea una conversación. Es un sermón. Se queda ahí parada mientras Will o yo le hablamos. Escucha, quizá. Rara vez responde. No se toma nada en serio y después se marcha.
—No sabemos con certeza si ha sido ella —dice Will con voz pausada, transmitiéndome una idea que preferiría no tomar en consideración—. ¿No es posible que alguien le haya dejado ese mensaje a Otto?
—¿Crees que alguien he dejado una amenaza de muerte en mi ventanilla para nuestro hijo de catorce años? —le pregunto, por si acaso Will ha malinterpretado el significado de la palabra «muere».
—Es posible, ¿no te parece? —insiste y, aunque sé que lo es, le respondo: «No». Lo digo con más convicción en la voz de la que realmente siento, porque no quiero creerlo. «Otra vez no», insisto. «Dejamos todo eso atrás cuando nos mudamos».
Pero ¿acaso es cierto? No está fuera de toda probabilidad que alguien esté siendo malo con Otto. Que alguien se esté metiendo con él. Ya ha ocurrido antes. Puede volver a ocurrir.
—Quizá deberíamos llamar a la policía —le digo a Will.
Pero él niega con la cabeza.
—No hasta que no sepamos quién ha sido. Si es Imogen, ¿sería razón para involucrar a la policía? No es más que una chica enfadada, Sadie. Está pasando un duelo, atacando. Nunca nos haría daño.
—¿Tú crees? —le pregunto, menos convencida que él. Imogen se ha convertido en otro tema de discusión en nuestro matrimonio. Will y ella son parientes de sangre; existe entre ellos una conexión que yo no tengo.
Al ver que no responde, continúo con mi argumentación.
—Da igual quién sea el destinatario, Will, sigue siendo una amenaza de muerte. Es algo muy serio.
—Lo sé, lo sé —me responde, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Otto no ha salido aún de casa. Después habla deprisa y dice—: Pero, si avisamos a la policía, Sadie, eso llamará la atención sobre Otto. Atención que no queremos. Los chicos lo mirarán de un modo diferente, si es que no lo hacen ya. No tendrá ninguna oportunidad. Deja que llame primero a la escuela. Hablaré con su profesor, con el director, me aseguraré de que Otto no está teniendo problemas con nadie. Sé que estás preocupada —me dice con voz suave, extiende la mano y me la pasa por el brazo—. Yo también estoy preocupado. Pero vamos a hacer eso primero, antes de llamar a la policía, ¿de acuerdo? Y déjame tener una conversación con Imogen antes de dar por hecho que ha sido ella.
Así es Will. Siempre la voz de la razón en nuestro matrimonio.
—Vale —le respondo, transigente, porque sé que podría estar en lo cierto. No soporto imaginarme a Otto como un marginado en una nueva escuela, sufriendo acoso escolar.
Pero tampoco soporto pensar en la animadversión que Imogen siente hacia nosotros. Hemos de llegar al fondo de todo esto sin empeorar las cosas.
—Pero, si vuelve a ocurrir, si vuelve a ocurrir algo así —le digo sacando la mano del bolso—, iremos a la policía.
—Hecho —conviene Will, y me da un beso en la frente—. Nos ocuparemos de esto antes de que pueda ir demasiado lejos.
—¿Lo prometes? —le pregunto, deseando que pudiera chasquear los dedos y hacer que todo fuera mejor, sin más.
—Lo prometo —me dice, y le veo subir los escalones del porche para volver a entrar en la casa y cerrar la puerta. Paso los dedos por las letras. Me froto las manos en los pantalones antes de montarme en el coche. Pongo en marcha el motor, enciendo la calefacción y veo cómo va borrando los últimos restos del mensaje, aunque me acompañará el resto del día.
Los minutos en el reloj del coche van pasando; dos y después tres. Me quedo mirando la puerta de la entrada, a la espera de que vuelva a abrirse y aparezca Otto, que avanzará sin ganas hacia el coche, con una expresión indescifrable que me impide averiguar lo que se le pasará por la cabeza. Porque esa es la única cara que pone últimamente.
Dicen que los padres deberíamos saber esas cosas, lo que piensan nuestros hijos, pero no es así. No siempre. En realidad, nunca podemos saber lo que está pensando alguien.
Y aun así, cuando los niños toman malas decisiones, los padres son los primeros en cargar con la culpa.
«¿Cómo es posible que no lo supieran?», preguntan con frecuencia los críticos. «¿Cómo pudieron pasar por alto las señales de alarma?».
«¿Por qué no prestaban atención a lo que hacían sus hijos?», que es una de mis favoritas, porque viene a decir que no prestábamos atención.
Pero yo sí presto atención.
Antes, Otto era un muchacho callado e introvertido. Le gustaba dibujar, caricaturas en su mayor parte, y tenía debilidad por el anime, esos personajes de moda con el pelo revuelto y los ojos inmensos. Puso nombre a las imágenes de su bloc de dibujo, y soñaba con crear algún día su propia novela gráfica basada en los personajes de Asa y Ken.
Antes, Otto tenía solo un par de amigos –dos exactamente–, pero los que tenía me llamaban «señora». Cuando venían a cenar, llevaban sus platos al fregadero de la cocina. Dejaban los zapatos junto a la puerta. Los amigos de Otto eran amables. Eran educados.
A Otto le iba bien en el colegio. No era un estudiante de sobresaliente, pero que estuviera dentro de la media era suficiente para Will, para él y para mí. Sacaba bienes y notables. Hacía los deberes y los entregaba a tiempo. Nunca se quedaba dormido en clase. A sus profesores les caía bien, y solo recibía una queja: les habría gustado ver que Otto participaba más.
No pasé por alto las señales de alarma simplemente porque no había ninguna señal que pasar por alto.
Me quedo mirando ahora la casa, esperando a que salga Otto. Pasados cuatro minutos, mis ojos se rinden y dejan de mirar la puerta. Entonces captan un movimiento al otro lado de la ventanilla del coche. El señor Nilsson empujando la silla de ruedas de la señora Nilsson por la calle. La pendiente es inclinada; supone un gran esfuerzo aferrarse a los mangos de goma de la silla de ruedas. El hombre camina despacio, apoyando el peso en los talones, como si fueran los frenos de un coche y estuviera pisándolos durante todo el trayecto a lo largo de la calle.
Todavía no son las siete y veinte de la mañana y están los dos ya listos. Él, con unos pantalones de sarga y un jersey; ella, con una especie de conjunto de punto en un tono rosa claro. Tiene el pelo rizado y fijado con laca, y me lo imagino a él, enrollando meticulosamente cada mechón de pelo en un rulo y enganchándolo con la horquilla. Creo que la mujer se llama Poppy. Puede que él sea Charles. O George.
Justo antes de llegar a nuestra casa, el señor Nilsson ejecuta un giro en diagonal y se dirige hacia la acera de enfrente.
Mientras se mueve, no para de mirar la parte trasera de mi coche, donde el tubo de escape va soltando el humo a bocanadas.
De pronto recuerdo el sonido de la sirena de anoche, el brillo deslumbrante al pasar frente a nuestra casa y desaparecer calle abajo.
Un suave dolor se me instala en la boca del estómago, pero no sé por qué.
Sadie
El trayecto desde el muelle del ferri hasta la clínica es corto, son solo unas pocas manzanas. Tardo menos de cinco minutos desde que dejo a Otto hasta que llego al humilde edificio bajo de color azul que una vez fue una casa.
Por delante sigue pareciendo una casa, aunque la parte de atrás es mucho más extensa que cualquier casa, adyacente a un centro de día para ancianos con fácil acceso a nuestros servicios médicos. Hace mucho tiempo alguien donó su casa a la clínica. Años más tarde, el centro de día fue una ampliación.
El estado de Maine tiene unas cuatro mil islas. No lo sabía antes de llegar aquí. Hay escasez de médicos en las más rurales, como esta. Muchos de los médicos mayores se están jubilando y dejan puestos libres que son difíciles de ocupar.
El aislamiento que supone vivir en una isla no es apto para cualquiera, incluida yo misma. Resulta algo inquietante saber que, cuando parte el último ferri del día, estamos literalmente atrapados. Incluso durante el día, la isla tiene costas rocosas y está rodeada de pinos muy altos que hacen que parezca asfixiante y pequeña. Cuando llega el invierno, como pronto sucederá, el clima hostil hará que se cierre gran parte de la isla, puede que la bahía que nos rodea se congele y quedemos atrapados aquí.
Will y yo obtuvimos la casa gratis. Nos concedieron una desgravación fiscal para que yo trabajara en la clínica. Dije que no a esa idea, pero Will dijo que sí, aunque no era dinero lo que necesitábamos. Tengo experiencia en el Servicio de Urgencias. No estoy colegiada como doctora de medicina general, aunque tengo una licencia temporal mientras supero el proceso de obtención de la licencia aquí en Maine.
Por dentro, el edificio azul ya no parece una casa. Han levantado paredes y han tirado otras para crear un mostrador de recepción, consultas y un vestíbulo. El edificio posee un olor característico, algo espeso y húmedo. Se me queda pegado incluso después de marcharme. Will también lo huele. No ayuda el hecho de que Emma, la recepcionista, fume, en torno a un paquete de cigarrillos al día. Aunque fuma fuera, cuelga el abrigo en el mismo perchero que yo. El olor se transmite de un abrigo a otro.
Algunas noches Will me mira con curiosidad cuando vuelvo a casa. Me pregunta: «¿Has fumado?». Y es casi como si lo hubiera hecho, porque el olor de la nicotina y el tabaco me sigue hasta casa.
«Claro que no», le respondo. «Sabes que no fumo», y entonces le hablo de Emma.
«Deja el abrigo fuera. Lo lavaré», me ha dicho en innumerables ocasiones. Así lo hago y me lo lava, pero no cambia nada porque al día siguiente vuelve a pasar.
Hoy entro en la clínica y me encuentro a Joyce, la enfermera jefe, y a Emma esperándome.
—Llegas tarde —me dice Joyce, pero, de ser así, me habré retrasado solo un minuto. Joyce debe de rondar los sesenta y cinco años, estará a punto de jubilarse, y es un poco arpía. Lleva aquí mucho más tiempo que Emma o yo, lo que la convierte en la mandamás de la clínica, al menos en su cabeza—. ¿No te enseñaron a ser puntual en el lugar del que vienes? —me pregunta.
He descubierto que la mente de las personas es tan pequeña como la propia isla.
Paso frente a ella y comienzo mi jornada de trabajo.
Horas más tarde, estoy con una paciente cuando veo la cara de Will en la pantalla de mi teléfono móvil, a metro y medio de distancia. Está en silencio. No lo oigo sonar, aunque el nombre de Will aparece sobre su foto: ese rostro atractivo y cincelado, el brillo de sus ojos color avellana. Es guapo, de esos que te dejan sin aliento, y me parece que es por los ojos. O quizá por el hecho de que, a los cuarenta años, todavía podría pasar por un chico de veinticinco. Tiene el pelo oscuro y lo lleva largo, recogido en uno de esos moños bajos que últimamente van ganando cada vez más popularidad, lo que le da un aire hipster e intelectual que a sus estudiantes parece gustarles.
Ignoro la foto de Will en el teléfono y atiendo a mi paciente, una mujer de cuarenta y tres años que presenta fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin duda tiene bronquitis. Pero, aun así, acerco el estetoscopio a sus pulmones y escucho.
Ejercí como médico de Urgencias durante años antes de venir aquí. Allí, en un hospital universitario de vanguardia en el corazón de Chicago, empezaba cada turno sin tener idea de lo que me iba a encontrar, pues cada paciente acudía con un problema diferente. Víctimas de colisiones entre múltiples vehículos, mujeres con hemorragias severas tras dar a luz en casa, hombres de ciento treinta kilos en pleno brote psicótico. Eran situaciones tensas y dramáticas. Allí, en un estado de alerta constante, me sentía viva.
Aquí es diferente. Aquí cada día sé lo que me voy a encontrar, la misma sucesión de bronquitis, diarreas y verrugas.
Cuando por fin tengo oportunidad de devolverle la llamada a Will, advierto cierta tensión en su voz. «Sadie», me dice y, solo con eso, sé que algo pasa. Se queda callado y empiezo a imaginar posibles situaciones para adivinar eso que calla. Me da por pensar en Otto y en cómo lo dejé esta mañana en la terminal del ferri. Lo dejé ahí justo a tiempo, un minuto o dos antes de que partiera el ferri. Le dije adiós, con el coche detenido a unos treinta metros de la embarcación, y le vi marcharse para emprender otro día de escuela.
Fue entonces cuando me fijé en Imogen, de pie al borde del muelle con sus amigas. Imogen es una chica guapa, eso no puede negarse. Tiene la piel clara de un modo natural, no le hace falta cubrírsela con polvos de talco, como deben de hacer sus amigas, para parecer más blanca. Me ha costado acostumbrarme al piercing de su nariz. Sus ojos, en contraste con la piel, son de un azul gélido, y su pelo moreno natural asoma entre sus cejas descuidadas. Imogen evita el lápiz de labios oscuro e intenso que usan las otras chicas, y por el contrario utiliza un tono beis rosado. De hecho, es bastante bonito.
Otto nunca había vivido antes tan cerca de una chica. Su curiosidad ha podido con él. No hablan mucho entre ellos, no más de lo que hablamos Imogen y yo. Ella nunca quiere venir con nosotros en coche hasta el muelle del ferri; en la escuela no le dirige la palabra. Que yo sepa, lo ignora durante el trayecto hasta allí. Sus interacciones son breves. Otto sentado a la mesa de la cocina haciendo los deberes de matemáticas anoche, por ejemplo, e Imogen que pasa por allí, ve su carpeta, se fija en el nombre del profesor, escrito en la portada, y comenta: «El señor Jansen es un jodido gilipollas».
En respuesta, Otto se quedó mirándola con los ojos muy abiertos. La palabra «jodido» aún no forma parte de su repertorio, pero imagino que es solo cuestión de tiempo.
Esta mañana, Imogen y sus amigas estaban de pie al borde del muelle, fumando cigarrillos. El humo les rodeaba la cabeza y se quedaba suspendido allí, blanco en el aire gélido. Observé cómo Imogen se llevaba un cigarrillo a la boca, daba una calada profunda con la práctica de alguien que ya ha hecho eso antes, alguien que sabe lo que hace. Aguantó el humo y después lo expulsó despacio y, al hacerlo, estuve segura de que dirigió su mirada hacia mí.
¿Me vería allí sentada en el coche, observándola?
¿O estaría mirando sin más al vacío?
Estuve tan pendiente de mirar a Imogen que, ahora que lo pienso, no llegué a ver a Otto subirse al ferri. Di por hecho que lo haría.
—Es Otto —digo ahora en voz alta, al mismo tiempo que Will dice: «No eran los Nilsson», y al principio no sé a qué se refiere. ¿Qué tiene Otto que ver con la pareja de ancianos que vive en nuestra calle?
—¿Qué pasa con los Nilsson? —le pregunto. Pero me cuesta pensar en eso porque, al darme cuenta de que no vi a Otto subirse al ferri, no paro de imaginármelo sentado frente al despacho del director, con esposas en las muñecas y un agente de policía de pie a un metro de distancia, vigilándolo. En la esquina del escritorio del director había una bolsa de pruebas, aunque yo no veía lo que había dentro.
«Señor y señora Foust», nos dijo el director aquel día y, por primera vez en mi vida, intenté darme bombo. «Doctora», le dije con rostro inexpresivo, de pie junto a Will, detrás de Otto. Will le puso a Otto una mano en el hombro para hacerle saber que estábamos allí para ayudarle, sin importar lo que hubiera hecho.
No supe si fue mi imaginación, pero me pareció ver que el agente de policía sonreía con suficiencia.
—La sirena de anoche —me explica Will por teléfono, devolviéndome al presente. Me recuerdo a mí misma que eso era antes y esto es ahora. Lo que le sucedió a Otto en Chicago forma parte del pasado. Se acabó—. No fueron los Nilsson. Los Nilsson están bien. Fue Morgan.
—¿Morgan Baines? —le pregunto, aunque no sé por qué. No hay ninguna otra Morgan en nuestra manzana, que yo sepa. Morgan Baines es una vecina con la que nunca he hablado, aunque Will sí. Su familia y ella viven más arriba, en nuestra misma calle, en una casa de planta cuadrada no muy distinta de la nuestra; Morgan, su marido y su niña pequeña. Como vivían en lo alto de la colina, a veces Will y yo imaginábamos que sus vistas del mar serían espléndidas, trescientos sesenta grados de nuestra pequeña isla y el océano que nos rodea.
Y entonces un día a Will se le escapó y me dijo que así era. Las vistas. Espléndidas.
Intenté no sentirme insegura. Me dije a mí misma que Will no admitiría haber estado en su casa si hubiera algo entre ellos. Pero tiene un pasado con las mujeres; tiene historial. Hace un año habría dicho que Will jamás me pondría los cuernos. Pero ahora ya no lo descartaría.
—Sí, Sadie —me dice—. Morgan Baines. —Y solo entonces visualizo su cara, aunque no la he visto nunca de cerca. Solo de lejos. Pelo largo, color chocolate con leche, y flequillo, ese flequillo demasiado largo que se pasa el tiempo sujeto detrás de una oreja.
—¿Qué ha ocurrido? —le pregunto mientras encuentro un lugar para sentarme—. ¿Va todo bien? —Me pregunto si Morgan es diabética, si es asmática, si tiene alguna enfermedad autoinmune que pueda justificar una visita a Urgencias en mitad de la noche. Hay solo dos médicos aquí: mi compañera la doctora Sanders y yo. Anoche estaba ella de guardia, no yo.
En la isla no hay técnicos de emergencias médicas, solo agentes de policía que saben conducir una ambulancia y tienen conocimientos básicos de primeros auxilios. Tampoco hay hospitales, de modo que habrían tenido que llamar a un barco que viniera desde tierra firme para encontrarse con la ambulancia junto al muelle y llevarse a Morgan, después otra ambulancia la recogería en la otra orilla para realizar el tercer tramo del trayecto.
Pienso en la cantidad de tiempo que habría hecho falta en total. Lo que he oído es que el sistema funciona como una máquina bien engrasada, y aun así hay casi cinco kilómetros hasta tierra firme. Esos barcos de salvamento no alcanzan mucha velocidad y además dependen de la cooperación marítima.
Pero estoy siendo catastrofista, mi mente se imagina las peores hipótesis.
—¿Está bien, Will? —le pregunto de nuevo porque, durante todo ese tiempo, no ha dicho nada.
—No, Sadie —me responde, como si por alguna razón yo debiera saber que no está bien. Su respuesta suena algo cortante. Es escueta y después se queda callado.
—Bueno, ¿y qué ha pasado? —insisto, y entonces toma aliento y me lo dice.
—Ha muerto.
Y, si mi reacción es apática, se debe únicamente a que la muerte forma parte de mi rutina diaria. He visto cosas indescriptibles y, además, no conocía de nada a Morgan Baines. No habíamos tenido ninguna relación salvo un saludo con la mano desde mi ventanilla cuando pasaba frente a su casa y ella estaba allí de pie, sujetándose el flequillo detrás de la oreja antes de devolverme el gesto. Me quedé pensando en eso mucho después, analizándolo en exceso, como tengo tendencia a hacer. Me extrañó aquella expresión en su rostro. No sabía si iba dirigida a mí o si tendría el ceño fruncido por otra cosa.
—¿Ha muerto? —repito—. ¿Cómo?
Y Will empieza a llorar al otro extremo de la línea y responde:
—Dicen que ha sido asesinada.
—¿Dicen? ¿Quién lo dice? —pregunto.
—La gente, Sadie —me dice—. Todo el mundo. Es de lo único que se habla en el pueblo. —Abro la puerta de la consulta, salgo al pasillo y descubro que es cierto. Que los pacientes en la sala de espera están hablando sobre el asesinato, y me miran con lágrimas en los ojos y preguntan si me he enterado de la noticia.
—¡Un asesinato! ¡En nuestra isla! —exclama alguien. Se hace el silencio en la sala y, cuando se abre la puerta y entra un hombre, una señora mayor suelta un grito. No es más que un paciente, y sin embargo, con una noticia así, resulta difícil no pensar lo peor de todo el mundo. Resulta difícil no entregarse al miedo.
Camille
No voy a contarlo todo. Solo las cosas que creo que deberían saberse.
Lo conocí en la calle. En la esquina de una calle de la ciudad, a su paso por debajo de las vías de la línea L. Era un lugar sucio y asqueroso. Los edificios y las vías del tren no dejaban pasar la luz. La carretera estaba llena de coches aparcados, vigas de acero y conos naranjas de obras. La gente era la gente normal y corriente de Chicago. La mezcla ecléctica y habitual de hipsters, steampunks, indigentes, borrachos, la élite de la sociedad.
Yo iba caminando. No sabía hacia dónde me dirigía. La ciudad bullía a mi alrededor. Los aparatos de aire acondicionado goteaban desde las alturas; un vagabundo pedía dinero. Había un predicador callejero en la acera, con espuma en la boca, diciéndonos que iríamos todos al infierno.
Me crucé con un tipo por la calle. Yo iba en dirección contraria. No sabía quién era, pero conocía a los de su clase. La clase de antiguo niño rico de colegio privado que nunca se mezclaba con los vulgares estudiantes de colegios públicos como yo. Ahora ya era mayor, trabajaría en el Distrito financiero y haría la compra en Whole Foods. Podría decirse que era cool, y probablemente tendría por nombre algo como Luke, Miles o Brad. Algo arrogante, estirado, de libro. Mundano. Me saludó con un gesto de cabeza y una sonrisa, una sonrisa que indicaba que las mujeres caían fácilmente bajo su embrujo. Pero yo no.
Me di la vuelta, seguí caminando y no le concedí la satisfacción de devolverle la sonrisa.
Sentí que sus ojos me seguían desde atrás.
Contemplé mi reflejo en el escaparate de una tienda. Llevaba el pelo largo, liso, con flequillo. Color rojizo. Me llegaba hasta la mitad de la espalda y acariciaba los hombros de una camiseta azul ártico que hacía juego con mis ojos.
Vi lo mismo que veía aquel tío cool.
Me pasé una mano por el pelo. No estaba nada mal.
Sobre mi cabeza pasó el tren de la línea L formando un gran estruendo. Era ruidoso, pero no tanto como para ahogar los gritos del predicador callejero. Adúlteros, rameras, blasfemos, viciosos. Estábamos todos condenados.
Hacía mucho calor aquel día. Estábamos en plena canícula. Por lo menos treinta grados. Todo olía a rancio, como a aguas residuales. La peste a basura me produjo arcadas al pasar frente a un callejón. El aire caliente atrapaba el olor, así que no había manera de escapar de él, igual que no había forma de escapar del calor.
Estaba mirando hacia arriba, viendo el tren pasar, tratando de ubicarme. Me pregunté qué hora sería. Conocía todos los relojes de la ciudad. El reloj Peacock, el Father Time, el Marshall Field’s. Cuatro relojes en el Wrigley Building, así que daba igual desde qué dirección vinieras, porque siempre veías un reloj. Pero allí, en la esquina en la que me encontraba, no había relojes.
No vi que el semáforo que tenía delante se ponía en rojo. No vi el taxi que se acercaba a toda velocidad, tratando de adelantar a otro taxi para quedarse con su carrera. Me lancé a la calzada con ambos pies.
Lo noté antes de verlo. Noté la fuerza de su mano al agarrarme la muñeca como una llave inglesa, para que no pudiera moverme.
En un instante me enamoré de esa mano; cálida, capaz, decidida. Protectora. Tenía los dedos largos y las uñas cortas y limpias. Llevaba un pequeño tatuaje, un glifo, en la piel entre el pulgar y el índice. Algo pequeño y puntiagudo, como la cima de una montaña. Durante unos segundos eso fue lo único que vi. Esa cima montañosa dibujada con tinta.
Su gesto fue rápido y poderoso. Con un solo movimiento, me detuvo. Un segundo más tarde, el taxi pasó por delante a toda velocidad, a menos de quince centímetros de mis pies. Sentí la ráfaga de aire en la cara. El viento que desprendió el vehículo me empujó hacia atrás y después me atrajo de vuelta cuando hubo pasado. Vi solo un destello de color; sentí la brisa. No vi el taxi pasar, no hasta que se alejaba a toda prisa por la calle. Solo entonces me di cuenta de lo cerca que había estado de morir atropellada.
Sobre mi cabeza, el tren de la línea L se detuvo sobre las vías con un chirrido.
Miré hacia abajo. Ahí estaba su mano. Levanté la mirada por su brazo hasta llegar a sus ojos. Los tenía muy abiertos y me miraba con el ceño fruncido por la preocupación. Estaba preocupado por mí. Nadie se preocupaba nunca por mí.
El semáforo se puso en verde, pero no nos movimos. No hablamos. A nuestro alrededor, la gente nos adelantaba y nosotros permanecíamos allí parados, obstruyéndoles el paso. Transcurrió un minuto. Dos. Y aun así, no me soltaba la muñeca. Tenía la mano caliente, rugosa. Había bastante humedad, y hacía tanto calor que costaba respirar. No había aire fresco. Sentía los muslos humedecidos por el sudor. Se me pegaban a los vaqueros y hacían que la camiseta azul ártico se me adhiriera a la piel.
Cuando al fin hablamos, lo hicimos al mismo tiempo. «Ha estado cerca».
Nos reímos juntos y suspiramos al unísono.
Sentí que se me aceleraba el corazón. No tenía nada que ver con el taxi.
Le invité a un café. Suena muy poco original después de aquello, ¿verdad? Muy trillado.
Pero eso fue lo único que se me ocurrió en ese momento.
«Deja que te invite a un café», le dije. «Para compensarte por salvarme la vida».
Lo miré batiendo las pestañas. Le puse una mano en el pecho. Le dediqué una sonrisa.
Solo entonces me di cuenta de que ya llevaba un café. Ahí, en su otra mano, sujetaba una bebida helada. Nos fijamos en ella al mismo tiempo. Nos carcajeamos. Tiró el vaso a un cubo de basura y dijo: «Haz como si no hubieras visto eso».
Después añadió: «Me encantaría tomar un café». Cuando sonrió, lo vi también en sus ojos.
Me dijo que se llamaba Will. Tartamudeó al decirlo, así que le salió Wi-Will. Estaba nervioso, parecía tímido con las chicas, conmigo. Me gustó eso de él.
Le estreché la mano y le dije: «Encantada de conocerte, Wi-Will».
Nos sentamos a una mesa, uno al lado del otro. Bebimos café. Hablamos; nos reímos.
Esa noche había una fiesta, uno de esos eventos celebrados en una azotea con vistas a la ciudad. Una fiesta de compromiso para los amigos de Sadie: Jack y Emily. La invitada era ella, no yo. No creo que a Emily le cayera muy bien, pero pensaba ir de todos modos, igual que Cenicienta acudió al baile real. Tenía un vestido elegido, uno que saqué del armario de Sadie. Me quedaba como un guante, aunque ella tenía más cuerpo que yo, los hombros anchos y las caderas gruesas. ¿Qué hacía ella con un vestido así? Estaba haciéndole un favor.
Tenía la mala costumbre de ir de compras por el armario de Sadie. Una vez, cuando estaba allí yo sola, o eso pensaba, oí el ruido de las llaves en la cerradura de la entrada. Salí de la habitación y entré en el salón tan solo un segundo antes que ella. Allí estaba mi querida compañera de piso, con las manos en las caderas, mirándome con desconfianza.
«Parece que estabas haciendo algo malo», me dijo. Yo no lo confirmé ni lo desmentí. No solía portarme bien con mucha frecuencia. Sadie era la que cumplía siempre las normas, no yo.
Ese vestido no fue lo único que le quité. También utilicé su tarjeta de crédito para comprarme unos zapatos: unas sandalias de cuña metalizadas con tiras entrecruzadas.
Aquel día en la cafetería le hablé a Will de la fiesta de compromiso: «Ni siquiera nos conocemos, pero sería una idiota si no te lo preguntara. ¿Quieres venir conmigo?».
«Será un honor», me respondió, poniéndome ojitos en la mesa de la cafetería. Estaba sentado muy cerca y nuestros codos se rozaban.
Iría a la fiesta.
Le di la dirección y le dije que nos veríamos dentro.
Nos despedimos bajo las vías de la línea L. Lo vi marchar hasta que desapareció entre los peatones. E incluso entonces me quedé allí parada.
Estaba deseando verlo esa noche.
Pero quiso la suerte que yo no pudiera ir a la fiesta después de todo. El destino tenía otros planes esa noche.
Pero Sadie sí fue. Sadie, que había sido invitada a la fiesta de compromiso de Jack y Emily. Iba deslumbrante. Y él se le acercó, cayó a sus pies y se olvidó de mí.
Yo le había puesto las cosas fáciles a Sadie al invitarlo a esa fiesta. Siempre le ponía las cosas fáciles.
De no haber sido por mí, jamás se habrían conocido. Fue mío antes que suyo.
Y a ella siempre se le olvida.
Sadie
Nuestra calle no tiene nada de especial, igual que el resto de las calles interiores que se extienden entrelazadas por toda la isla. No es más que un puñado de casitas con tejados de tejas separadas por zonas de árboles.
La isla en sí tiene menos de mil habitantes. Nosotros vivimos en la zona más poblada, a poca distancia del ferri, y vemos parcialmente tierra firme desde nuestra calle inclinada, aunque con la distancia parece diminuta. Aun así, solo el hecho de verla me tranquiliza.
Ahí fuera hay un mundo que puedo ver, incluso aunque ya no forme parte de él.
Subo lentamente con el coche por la cuesta. Los abedules han perdido sus hojas. Están esparcidas por la calle y crujen bajo los neumáticos del coche a medida que avanzo. Dentro de poco quedarán enterradas bajo la nieve.
Por la ventanilla, ligeramente abierta, se cuela el aire salado del mar. Es un aire frío, los últimos coletazos del otoño antes de que llegue el invierno.
Son más de las seis de la tarde. El cielo está oscuro.
Más arriba, al otro lado de la calle y a dos casas de distancia de la nuestra, distingo mucha actividad frente al hogar de los Baines. Hay tres coches civiles aparcados fuera, y me imagino a los técnicos forenses en el interior de la vivienda, recolectando pruebas, buscando huellas y fotografiando la escena del crimen.
De pronto la calle me parece distinta.
Hay un coche de policía en el camino de entrada a mi propia casa cuando llego. Aparco junto a él, un Ford Crown Victoria, y me bajo lentamente del mío. Saco mis cosas del asiento de atrás. Me dirijo hacia la puerta de la entrada mirando con desconfianza a mi alrededor para asegurarme de que estoy sola. Me invade una profunda sensación de inquietud. Es difícil no dejarse llevar por la imaginación, pensar en un asesino acechando entre los arbustos, observándome.
Pero la calle está en silencio. No hay gente alrededor, que yo vea. Mis vecinos han entrado, convencidos erróneamente de que están más seguros dentro de sus casas; algo que Morgan Baines debió de pensar también antes de ser asesinada dentro de la suya.
Meto la llave en la cerradura y abro la puerta. Will se pone en pie de un salto cuando entro. Lleva los vaqueros holgados, abombados a la altura de las rodillas, la camisa medio sacada y el pelo suelto.
—Ha venido un agente —me dice apresuradamente, aunque lo veo con mis propios ojos, al agente sentado ahí, en el brazo del sofá—. Está investigando el asesinato —me explica Will, y prácticamente se ahoga al pronunciar esa palabra. «Asesinato».
Tiene los ojos cansados y enrojecidos; ha estado llorando. Se mete la mano en el bolsillo y saca un pañuelo de papel. Se enjuga con él las lágrimas. Will es el más sensible de los dos. Llora en el cine. Llora cuando ve las noticias.
Lloró cuando descubrí que había estado acostándose con otra mujer, aunque intentó negarlo en vano.
«No hay ninguna otra mujer, Sadie», me dijo arrodillándose ante mí hace muchos meses, llorando sin parar mientras defendía su inocencia.
En efecto, nunca llegué a ver a la otra mujer, pero sus señales estaban por todas partes.
Me culpé a mí misma por ello. Debería haberlo visto venir. Al fin y al cabo, nunca fui la primera opción de Will para casarse. Desde entonces estamos intentando superarlo. «Perdona y olvida», se suele decir, pero es más fácil decirlo que hacerlo.
—Quiere hacernos unas preguntas —me dice Will.
—¿Preguntas? —le digo, y miro al agente, un hombre de cincuenta o sesenta y tantos años con poco pelo y la cara picada. Sobre el labio superior luce una fina línea de pelo, un conato de bigote, de un tono gris amarronado como el que tiene en la cabeza.
—Doctora Foust —me dice mirándome a los ojos. Me tiende la mano y me dice que es Berg. El agente Berg, y le digo que yo soy Sadie Foust.
El agente Berg parece preocupado, un poco conmocionado incluso. Imagino que las llamadas que suele atender son quejas de perros que dejan sus excrementos en el jardín de un vecino; puertas que se quedan abiertas en la Asociación de Veteranos de Guerra; las siempre populares llamadas al 911 en las que la gente cuelga. Pero no está acostumbrado a esto. Al asesinato.