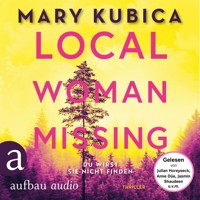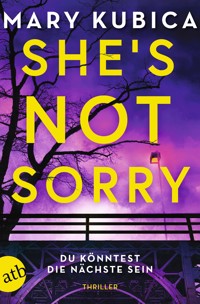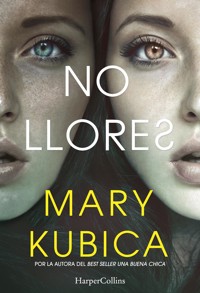6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
El mundo de Clara Solberg estalla en mil pedazos cuando su marido y su hija de cuatro años tienen un accidente de tráfico. Nick muere, pero Maisie sale extrañamente ilesa. El suceso se cataloga como accidente... hasta que días más tarde, Maisie empieza a tener terrores nocturnos que hacen que Clara se cuestione qué sucedió realmente esa fatídica tarde. Atormentada por el dolor y la obsesión con que la muerte de Nick fue más que un accidente, Clara se lanza en una búsqueda desesperada de la verdad. ¿Quién querría ver muerto a Nick? Y, lo más importante, ¿por qué? Clara no se detendrá ante nada para averiguarlo; y la verdad es solo el principio de esta retorcida historia de secretos y mentiras. Alternando las perspectivas de la investigación de Clara y los últimos meses de Nick antes del accidente, la maestra del suspense Mary Kubica ofrece su thriller más escalofriante hasta la fecha; una historia que explora los rincones oscuros de una mente consumida por el dolor y demuestra que algunos secretos deberían seguir enterrados. "Una absorbente novela policiaca y una conmovedora historia de duelo que no podrás dejar de leer". Ruth Ware autora de La mujer del camarote 10 "Brillante, intensa y totalmente adictiva. Prepárate para un torbellino de emociones". B.A. Paris, autor de Al cerrar la puerta y Confusión. "Un thriller psicológico que pone los pelos de punta… Kubica se muestra una vez más como una maestra en la manipulación y el suspense". Publisher Weekly. "La cuarta novela de Mary Kubica es escalofriante… es el retrato del duelo y la crónica de la investigación que una viuda realiza para descubrir las mentiras que han enmarcado toda su vida". Booklist "Excelente novelista de suspense psicológico. Con su primera novela, Una buena chica, sorprendió al público y con esta segunda revalida el éxito obtenido" Luis Fernández, La Razón, sobre Una chica desconocida "Lo que comienza siendo un acto de bondad se convierte rápidamente en una trama mucho más retorcida de lo que nadie podía imaginar. ¿Quién se puede resistir a una historia tan sugerente?" Harper Bazaar España sobre Una chica desconocida "Lo que nos engancha del nuevo título de Kubica es que escarba en un miedo tan básico como antiguo. ¿Y si la bondad y la caridad se vuelven contra ti?" Vogue España sobre Una chica desconocida "Mary Kubica da una vuelta de tuerca a ese paraíso tan perfecto: la familia". Antonio Fontana, ABC, sobre Una buena chica
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La última mentira
Título original: Every Last Lie
© 2017, Mary Kyrychenko
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
© Traductor del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Mario Arturo
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
ISBN: 978-84-9139-352-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Nick. Antes
Clara
Epílogo. Clara
Agradecimientos
Dedicatoria
A mi madre y a mi padre,
mis mayores admiradores
Clara
Dicen que la muerte se presenta de tres en tres. Primero fue el hombre que vivía enfrente de casa de mis padres. El señor Baumgartner falleció de cáncer de próstata a la edad de setenta y cuatro años. Después fue una antigua compañera mía del instituto, de solo veintiocho años, esposa y madre, muerta de una embolia pulmonar; un coágulo que se le fue directo a los pulmones.
Y luego fue Nick.
Estoy sentada en el sofá cuando el teléfono, situado junto a mí, comienza a sonar. El nombre de Nick aparece en la pantalla y oigo su voz familiar al otro lado de la línea, como cualquiera de las miles de veces que me ha llamado. Pero esta vez es diferente, porque será la última vez que me llame.
—Hola —dice Nick.
—Hola —respondo.
—¿Qué tal va todo? —me pregunta.
—Bien —le digo.
—¿Felix está durmiendo?
—Sí —respondo. Como suelen hacer los recién nacidos: se pasan la noche despiertos y duermen durante el día. Lo tengo en brazos y eso me inmoviliza. No puedo hacer nada salvo verlo dormir. Felix tiene cuatro días y tres horas. Dentro de diecisiete minutos tendrá cuatro días y cuatro horas. El parto fue largo e intenso, como lo son casi todos. Sentí dolor pese a la epidural, estuve tres horas empujando pese al hecho de que se supone que el parto es más fácil después de cada nacimiento. Con Maisie fue rápido y fácil en comparación; con Felix fue difícil.
—Quizá deberías despertarlo —me sugiere Nick.
—¿Y cómo debería hacerlo?
Mis palabras no son de enfado, son de cansancio. Nick lo sabe, sabe que estoy cansada.
—No lo sé —me dice, y casi me lo puedo imaginar encogiéndose de hombros a través del teléfono, veo su sonrisa cansada y aniñada al otro lado de la línea, su rostro normalmente afeitado, que a esta hora del día ya comienza a mostrar una sombra oscura en la barbilla y el bigote. Sus palabras suenan amortiguadas. Se ha apartado el teléfono de la boca y le oigo susurrarle a Maisie: «Vamos al baño antes de irnos», y me imagino sus manos capaces cambiándole las bailarinas rosa pálido por las deportivas rosa chicle. Me imagino a Maisie retorciendo los pies, apartándose. Maisie quiere unirse al resto de las niñas de cuatro años que están practicando sus estiramientos de piernas.
«Pero, papi», oigo su vocecilla,«no tengo que ir al baño».
Y la respuesta de Nick, firme, pero tierna: «Tienes que intentarlo».
Nick es mejor padre. Yo suelo rendirme y decirle «Vale», aunque luego me arrepiento cuando, pasados cinco kilómetros, durante el trayecto de vuelta a casa, de pronto Maisie se lleva las manos al regazo y grita que tiene que ir al baño, y me dirige una mirada avergonzada que me indica que ya se lo ha hecho encima.
La voz de Maisie desaparece en el baño y Nick vuelve al teléfono.
—¿Pillo algo de cena? —me pregunta, y yo me quedo mirando a Felix, que duerme profundamente sobre mi vientre, todavía distendido. Me gotea el pecho a través de la blusa blanca de algodón. Estoy sentada sobre una bolsa de hielo para aliviar el dolor posparto. Tuvieron que hacerme una episiotomía y, por tanto, tengo puntos; hay sangre. Hoy no me he bañado y las horas de sueño que he tenido en los últimos cuatro días pueden contarse con los dedos de una mano. Me pesan los párpados, que amenazan con cerrarse.
Vuelvo a oír la voz de Nick a través del teléfono.
—Clara —dice, y esta vez decide por mí—. Pillaré algo para la cena. Maisie y yo llegaremos pronto. Entonces podrás descansar —me dice, y nuestra rutina nocturna será más o menos así: yo dormiré y Nick me despertará cuando Felix tenga que comer. Luego, llegada la medianoche, Nick dormirá y yo pasaré el resto de la noche despierta con Felix despierto en brazos—¿Comida china o mexicana? —me pregunta, y le digo que china.
Esas serán las últimas palabras que intercambie con mi marido.
Espero con Felix durante lo que me parece una eternidad, contemplando el negro de la televisión apagada, con el mando a distancia al otro lado de la habitación, medio escondido bajo un cojín de cachemir que hay en el butacón de cuero. No puedo arriesgarme a despertar a Felix para alcanzarlo. No quiero despertarlo. Miro alternativamente la tele y el mando a distancia, como si pudiera encenderla por telepatía y rehuir el aburrimiento agotador y la repetición que acompañan a los cuidados infantiles –comer, dormir, cagar y vuelta a empezar– con unos minutos de La ruleta de la fortuna o las noticias de la noche.
¿Cuándo llegará Nick a casa?
Harriet, nuestra border collie, está tumbada hecha un ovillo a mis pies, mimetizada con la alfombra de yute; como un mueble más y también como guardiana. Ella oye el coche antes que yo. Levanta una de las orejas y se incorpora. Yo espero en vano a oír el sonido de la puerta del garaje al abrirse, espero a que Maisie entre corriendo por la puerta de acero, haciendo piruetas como una bailarina de ballet por el suelo de madera de nuestra casa. Me ruge el estómago al pensar en la llegada de Nick con la comida. Tengo hambre.
Pero, en su lugar, el ruido procede de la puerta de entrada: unos golpes serios contra la hoja de madera, y Harriet sabe antes que yo que no se trata de Nick.
Me levanto del sofá y abro la puerta.
Ante mí hay un hombre que habla con palabras evasivas. Son palabras que quedan flotando como luciérnagas en el espacio que nos separa, alejándose cuando intento apresarlas con las manos.
—¿Es usted la señora Solberg? —me pregunta y, cuando le digo que sí, añade—: Ha habido un accidente, señora.
Lleva una camisa negra y pantalones a juego. En la camisa lleva insignias y una placa. En el coche que hay aparcado en mi entrada se lee Servir y proteger.
—¿Señora? —pregunta el hombre al ver que no respondo. Tengo a Felix en brazos como si fuera un saco de patatas. Está desplomado, inerte, dormido, cada vez más pesado. Harriet se sienta a mis pies y mira con desconfianza al desconocido.
Aunque oigo las palabras, mi cerebro es incapaz de procesarlas. Lo achaco a la falta de sueño, o quizá sea la negación. Me quedo mirando al hombre y me pregunto qué querrá de mí, qué estará intentando venderme.
—¿No puede esperar? —pregunto y me llevo a Felix al pecho para que el hombre no vea las manchas de leche de mi camisa. Me siento pesada; me escuecen los puntos y cojeo por efecto del parto—. Mi marido llegará enseguida —le digo—. En cualquier momento. —Y veo entonces la mueca de compasión que se instala en el rostro del hombre. Ya ha hecho esto antes, muchas veces. Le digo que Maisie tenía clase de ballet y que Nick está volviendo a casa mientras hablamos, que llegará de un momento a otro. Le digo que iba a parar solo a comprar algo de cena y que después vendría directo a casa. No sé por qué le digo tantas cosas. Abro un poco más la puerta y le invito a pasar—. ¿Quiere esperar dentro? —le digo, y le repito que Nick llegará enseguida.
Fuera hay casi treinta grados. Estamos a veintitrés de junio.
El hombre me pone una mano en el codo y con la otra se quita el sombrero. Entra en mi casa sin soltarme, para poder proteger la fontanela de Felix en caso de que yo me caiga.
—Ha habido un accidente, señora —repite.
La comida china que solemos comer procede de un pequeño restaurante de comida para llevar que hay en el pueblo de al lado. Nick siente debilidad por los dumplings y yo por la sopa de huevo. El restaurante no está a más de ocho kilómetros, pero separa ambos lugares una carretera rural que a Nick le gusta tomar porque prefiere evitar el tráfico de la autopista, sobre todo en hora punta. Harvey Road es una carretera llana y uniforme, sin colinas. Es estrecha, con dos carriles que apenas parecen aptos para dos coches, sobre todo en la curva: un ángulo de noventa grados que parece una L, con una línea amarilla doble que los coches sobrepasan inevitablemente para poder tomar esa curva tan cerrada. A lo largo de Harvey Road hay varias granjas de caballos: edificaciones amplias y modernas con cercados de madera que albergan purasangres y caballos de carrera americanos. Es la versión de lujo de las instalaciones más rurales, situada entre dos pueblos que prosperan y se expanden en forma de grandes almacenes, gasolineras y dentistas.
Hace un día soleado, la clase de día que da paso a un magnífico atardecer que convierte el mundo en oro a manos del rey Midas. El sol cuelga en mitad del cielo como un farolillo chino, dorado y brillante, deslumbrando a los conductores. Se cuela en los espejos retrovisores de los coches y nos recuerda su dominio del mundo mientras ciega a quienes conducen de un lado a otro. Pero el sol no es más que una de las causas del accidente. También está la curva cerrada y el exceso de velocidad de Nick, como pronto descubriré; tres cosas que no combinan bien, como la lejía y el vinagre.
Eso es lo que me dice el hombre de la camisa y los pantalones negros, que está ante mí, sujetándome por el codo, esperando a que me caiga. Veo como la luz del sol se abre camino por la puerta y entra en mi hogar, cubriendo con un suave tono dorado la escalera, el viejo suelo de nogal y el vello que tiene Felix en la cabeza.
Hay palabras y frases tan imprecisas como lo había sido la palabra «accidente»: «demasiado rápido», «choque» y «árbol».
—¿Hay alguien herido? —pregunto, sabiendo que Nick tiene tendencia a conducir demasiado deprisa, y me lo imagino forzando a otro conductor a salirse de la carretera y estrellarse contra un árbol.
Otra vez siento la mano en el codo, una mano fuerte que me mantiene erguida.
—Señora —me dice—. Señora Solberg. —Me dice que no hava a más de ochenta kilómetros por hora, y el coche salir volando por los aires por pura física, siguiendo la primera ley del movimiento de Newton, según la cual un objeto en movimiento sigue en movimiento hasta que choca contra un roble blanco.
Me digo a mí misma: si hubiera pedido comida mexicana para cenar, Nick ya estaría en casa.
Los tubos fluorescentes se alinean en el techo como una fila de coches detenidos en un semáforo, uno delante del otro. La luz se refleja en los suelos de linóleo del pasillo y me llega de ambas direcciones, igual que todo lo demás en ese preciso momento: Felix con la necesidad imperiosa de comer; hombres y mujeres con uniformes de hospital; camillas que pasan; una mano en mi brazo; una sonrisa amable; un vaso de agua con hielo en mi mano temblorosa; una silla dura y fría; Maisie.
Felix desaparece de entre mis brazos y, por un instante, me siento perdida. Ahora está ahí mi padre, de pie frente a mí. Tiene a Felix en brazos y yo me acerco a él, y me abraza. Mi padre es delgado, pero robusto. Su melena no es más que unos pocos mechones de pelo gris sobre un cuero cabelludo suave, con manchas propias de la edad.
—Oh, papá —le digo, y en ese preciso momento, entre los brazos de mi padre, me permito asumir la verdad: el hecho de que mi marido, Nick, yace sin vida en una mesa de operaciones, con muerte cerebral, con una máquina que le mantiene con vida mientras elaboran una lista de posibles receptores de órganos. ¿Quién se quedará con los ojos de mi marido, con sus riñones, con su piel? Un ventilador respira por él porque su cerebro ya no tiene capacidad para decirles a sus pulmones que respiren. No hay actividad en el cerebro y no hay flujo sanguíneo. Eso es lo que me dice el doctor, de pie ante mí, con mi padre a mis espaldas, como si fueran un par de sujetalibros que me sostienen erguida.
—No lo entiendo —le digo al médico, más porque me niego a creerlo que porque no lo entienda, y él me conduce a una silla y me sugiere que me siente. Ahí, mientras contemplo sus ojos marrones y disciplinados, vuelve a explicármelo.
—Su marido ha sufrido daño cerebral traumático. Eso ha provocado una inflamación y hemorragia en el cerebro —me dice—. La sangre se ha extendido por la superficie del cerebro. —En ese momento ya me he perdido, porque lo único que yo me imagino es un océano de sangre roja derramada sobre una playa, tiñendo de fucsia la arena. Soy incapaz de seguir sus palabras, aunque él se esfuerza por explicármelas, escoge palabras más pequeñas y rudimentarias a medida que mi cara va adquiriendo una expresión confusa. Una mujer se me acerca y me pide que firme el formulario de autorización de donación, explicándome qué es lo que estoy firmando mientras garabateo mi nombre con letra temblorosa.
Me permiten entrar en la unidad de trauma para ver como una doctora realiza las mismas pruebas que el otro médico acaba de hacer, examinando las pupilas de Nick para comprobar si hay dilatación, viendo si tiene reflejos. La doctora le gira la cabeza a un lado y al otro y observa el movimiento de sus ojos azules. La expresión de la mujer se vuelve sombría. Revisa el escáner cerebral una y otra vez y yo oigo las siguientes palabras: «desplazamiento del cerebro» y «hemorragia intracraneal», y me gustaría que le pusieran una tirita y pudiéramos irnos todos a casa. Rezo para que los ojos y la garganta de Nick hagan lo que tengan que hacer. Ruego para que Nick tosa, para que sus pupilas se dilaten, para que se incorpore sobre la camilla y hable. «¿Comida china o mexicana?», diría, y esta vez yo diría mexicana.
Jamás volveré a comer comida china.
Me despido. Me planto delante del cuerpo de Nick, todavía con vida, aunque muerto ya, y me despido. Pero no digo nada más. Apoyo la mano sobre una mano que antes me la agarraba, que hace solo unos días me acariciaba el pelo húmedo mientras yo daba a luz a un bebé. Una mano que horas atrás estrechaba la manita de Maisie mientras salían por la puerta –ella con unas mallas y un tutú rosa, él con la misma ropa que ahora está manchada de sangre y que una enfermera apresurada ha arrancado de su cuerpo como si fueran cupones de descuento– para ir a clase de ballet, mientras yo me quedaba en casa con Felix. Le paso una mano por el pelo. Le toco la barba incipiente. Me humedezco el pulgar con la lengua y le froto un resto de sangre que tiene encima del ojo. Lo beso en la frente y lloro.
No es así como quiero recordarlo: tumbado en esa cama aséptica con tubos en los brazos, en la boca y en la nariz; con trozos de esparadrapo en la cara; con máquinas que pitan y me recuerdan que, si no fuera por ellas, Nick ya estaría muerto. El aspecto de su cara ha cambiado y, de pronto, me doy cuenta de que ese no es mi Nick. Se ha cometido un terrible error. Mi corazón se acelera. La cara de ese hombre está llena de golpes, tan hinchada que yo no lo reconozco, y tampoco su desagraciada esposa, otra mujer a la que pronto avisarán de que su marido ha muerto. Han traído a otro hombre a la habitación, confundiéndolo con Nick, y su esposa, la esposa de ese pobre hombre, estará dando vueltas por el hospital, preguntándose dónde estará. Quizá él también se llame Nick, pero mi Nick está en algún lugar con Maisie. Me quedo mirando ese cuerpo aletargado que tengo delante, el pelo manchado de sangre, la piel pálida y dúctil, y la ropa –la ropa que antes pensaba que era de Nick, pero ahora veo que se trata de un insípido polo azul que cualquier hombre podría llevar– que han arrancado de su cuerpo. Este no es mi Nick; ahora me doy cuenta. Me doy la vuelta y cruzo la cortina de separación para ir a buscar a alguien, a quien sea, para poder anunciar mi descubrimiento: el hombre moribundo que yace sobre esa camilla no es mi marido. Miro a los ojos a una enfermera perpleja y exijo saber qué han hecho con mi marido.
—¿Dónde está? ¿Dónde está? —le pregunto mientras le tiro del brazo con fuerza.
Pero claro que es Nick. Nick es el hombre que está tumbado en esa camilla. Mi Nick, y ahora todos los presentes en el hospital me miran con compasión y dan gracias por no estar en mi lugar.
Cuando termino, me llevan a otra habitación, donde encuentro a Maisie sentada en una camilla de hospital junto a mi padre, a quien informa con fervor de las virtudes fundamentales de su profesora de ballet, la señorita Becca: es guapa y simpática. El personal del hospital me ha dicho que Maisie está bien, y aun así experimento un profundo alivio al verla con mis propios ojos. Me tiemblan las piernas y me agarro al marco de la puerta mientras me digo a mí misma que es cierto. De verdad está bien. Me siento mareada, la habitación da vueltas a mi alrededor como si yo fuera el sol y ella la tierra. Mi padre tiene a Felix en brazos y Maisie tiene en la mano una piruleta roja, su favorita, que le tiñe la lengua y los labios de un rojo intenso. En la mano lleva una venda –solo una pequeña laceración, me dicen– y en la cara una sonrisa. Grande, radiante, ingenua. No sabe que su padre ha muerto. Que se está muriendo según hablamos.
Maisie se gira hacia mí, todavía emocionada tras su clase de ballet.
—Mira, mami —me dice—. Boppy está aquí. —Es el apodo con el que se refiere a mi padre, y lo ha sido desde que tenía dos años y no podía pronunciar bien su nombre. Pone su manita pegajosa en la de él, que es tres veces más grande. Es completamente ajena a las lágrimas que brotan de mis ojos. Sus piernecitas delgadas cuelgan del borde de la camilla; ha perdido un zapato en el accidente. Tiene un rasgón en la rodilla del leotardo, pero a Maisie no le importa. Además se le ha deshecho una de las trenzas y la mitad de sus rizos rebeldes acaricia sus hombros y su espalda, mientras el resto siguen sujetos—. ¿Dónde está papi? —pregunta, mirando por encima de mi hombro para ver si Nick está detrás de mí. No tengo valor para decirle lo que le ha ocurrido a Nick. Me imagino su infancia inocente destrozada con tres palabras: «Papi ha muerto». Mira hacia el marco de la puerta, esperando a que aparezca Nick, y veo que se lleva la mano a la tripa y me dice que tiene hambre. Tanta hambre que podría comerse un cerdo, me dice. «Una vaca», estoy a punto de decirle para corregir el cliché, pero entonces me doy cuenta de que no importa. Nada importa ahora que Nick ha muerto. Maisie sonríe esperanzada.
Pero entonces su expresión cambia.
Anuncian un código azul por megafonía y, de pronto, el pasillo es un hervidero de actividad. Los médicos y las enfermeras pasan corriendo, alguien empuja un carro de parada por el suelo de linóleo. Hace mucho ruido, las ruedas chirrían sobre el suelo y los objetos del carro repiquetean en sus cajones metálicos. De pronto Maisie suelta un grito de miedo, salta de la camilla, se pone de rodillas y se hace un ovillo en el suelo.
—¡Está aquí! —grita. Yo también me arrodillo y la estrecho entre mis brazos. Está temblando. Mi padre y yo nos miramos—. ¡Nos ha seguido hasta aquí! —chilla Maisie. Pero yo le digo que no, que papá no está aquí, y, mientras la abrazo y le acaricio el pelo revuelto, no puedo evitar preguntarme qué querrá decir con «nos ha seguido hasta aquí», y por qué en cuestión de segundos ha pasado de la esperanza de ver a Nick al miedo atroz.
—¿Qué sucede, Maisie? —le pregunto—. ¿Qué ha pasado?
Pero ella se limita a negar con la cabeza y a cerrar los ojos. No quiere contármelo.
Nick. Antes
Clara está de pie frente al fregadero de la cocina con una camiseta a rayas de cuello barco que se estira por el centro. Nuestro bebé. La camiseta tiene un aspecto elástico, como de licra, así que se ajusta suavemente a su tripa. De espaldas, uno no diría que está embarazada. Sus vaqueros oscuros se ciñen a sus curvas, bajo las que se esconde a salvo nuestro bebé. Pero desde un lateral la cosa cambia. Desde el lateral de Clara, donde yo me encuentro mirando, hipnotizado mientras frota con el estropajo una sartén para limpiar los restos de huevo, su tripa sobresale abruptamente hasta chocar con el fregadero. Tiene manchas de salsa de tabasco en la camiseta, por encima de la tripa, que siempre le estorba.
Dentro de poco las camisetas de premamá ya no le valdrán.
Hemos empezado a pensar que lleva dentro un boxeador profesional o un defensa del equipo de hockey de los Blackhawks. Algo por el estilo.
Clara deja el estropajo y se frota la parte inferior de la espalda, arqueándose por el peso del bebé. Después agarra de nuevo el estropajo y sigue limpiando la sartén. Una nube de vapor caliente asciende desde el grifo y hace sudar a Clara. Últimamente siempre tiene calor. Se le hinchan las piernas y los pies como si fuera una mujer de mediana edad, luchando contra los horribles efectos de la gravedad, llena de edemas, de modo que ya no puede ponerse los zapatos. En las axilas de la camiseta de rayas, el azul empieza a amarillear por el sudor.
Pero aun así, yo me quedo mirándola. Mi Clara es exquisita.
—Jackson —digo, obligándome a dejar de mirar a mi esposa para recoger los platos del desayuno que hay sobre la mesa: el tazón de cereales sin terminar de Maisie y mi plato vacío. Tiro las migas a la basura y meto en el lavavajillas el tazón, el plato y una cuchara.
—Demasiado moderno —responde Clara sin apartar la mirada de la sartén ni del agua caliente que cae sobre el fregadero de acero inoxidable desde un grifo que yo he cambiado recientemente. Nuestro hogar, una casa de estilo Craftsman de comienzos de siglo, requiere un trabajo permanente. Clara quería una casa más nueva; yo quería una con carácter, con personalidad. Con alma. Y gané, aunque a veces, cuando me paso las tardes y los fines de semana arreglando cosas, desearía no haberlo hecho—. Allá donde vaya siempre habrá dos Jackson más —añade, y yo cedo porque sé que tiene razón.
Vuelvo a intentarlo.
—Brian —digo esta vez, sabiendo que en los últimos años no he conocido a ningún Brian que tuviera menos de veinticinco años. Mi Brian será el único Brian que aún es un niño, mientras que el resto son hombres de negocios medio calvos de treinta y tantos.
Ella niega con la cabeza.
—Demasiado convencional —responde—. Sería como llamarlo William, Richard o Charles.
—¿Qué tiene de malo Charles? —pregunto, y ella me mira con esos ojos verdes y me sonríe. Charles es mi segundo nombre; me lo puso mi padre, que también se llama Charles. Pero a Clara eso no le vale.
—Demasiado convencional —repite, niega con la cabeza y los mechones de pelo se agitan sobre su camiseta de rayas y le caen por la espalda—. ¿Qué te parece Birch? —sugiere. Y yo me río, porque sé que este es el origen de la disputa: nombres como Birch. O Finbar. O Sadler. Nombres que propuso ayer y antes de ayer.
—Dios, no —respondo, me acerco a ella, la abrazo por detrás, apoyo la barbilla en su hombro y le rodeo la tripa con las manos—. Mi hijo no se llamará Birch —sentencio y, a través de la camiseta, el bebé da una patada, como si me chocara los cinco desde el útero. Está de acuerdo conmigo—. Ya me lo agradecerás —digo, sabiendo que los niños de sexto tienen predisposición a meterse con chicos llamados Birch, Finbar y Sadler.
—¿Rafferty? —sugiere Clara, y de nuevo me quejo mientras mis dedos se deslizan hasta la parte inferior de su espalda, donde presionan en los puntos que le duelen. Ciática, según le dijo su ginecóloga, y le explicó que los ligamentos debilitados provocaban dolor, así como el cambio en su centro de gravedad y el peso añadido. No cabe duda de que el pequeño Brian va a ser un niño grande, mucho más de lo que lo fue Maisie, que pesó tres kilos doscientos cincuenta gramos.
Clara suspira al sentir la presión de mis dedos. Es agradable y al mismo tiempo no lo es.
—¿Eso no es una clase de cinta? —le pregunto, presionando suavemente contra su espalda, y me imagino los regalos de Navidad de Clara, todos perfectamente envueltos y decorados con lazos rojos y verdes.
—Eso es rafia —me explica, y yo me río en su oído.
—¿Hace falta que diga más? —pregunto—. Rafia, Rafferty. ¿Qué importa?
—Claro que importa —me dice y aparta mis manos de su espalda. Ya está cansada de mis masajes, por ahora, aunque volverá a por más esta noche, cuando Maisie esté en la cama y ella se tumbe en nuestro colchón y me ruegue que le dé un masaje, guiando mis dedos hacia los puntos donde más le duele. «Más abajo», dirá, «a la izquierda», y suspirará cuando juntos hayamos encontrado el punto donde el pequeño Rafferty tiene la cabeza alojada contra su pelvis. Ya no puede estar tumbada boca arriba, aunque lo único que desea es poder hacer justamente eso. Pero la ginecóloga dijo que no, que no era bueno para el bebé. Ahora dormimos con una almohada entre ambos, una almohada que ocupa más espacio que yo, y sé que es cuestión de tiempo que acabe durmiendo en el suelo. Últimamente Maisie también ha estado entrando en la habitación, preocupada por la tripa cada vez más hinchada de su madre, sabiendo que pronto tendrá que compartir su hogar, sus juguetes y a sus padres con un niño recién nacido.
—¿Por qué no te sientas? —le pregunto a Clara, al ver que está cansada y sudorosa—. Yo termino con los platos —le digo, pero Clara no quiere sentarse. Es cabezona. Esa es una de las cosas que me encantan de ella.
—Ya casi he acabado —me responde y sigue frotando la sartén con el estropajo.
Así que en su lugar yo recojo las hojas del periódico del domingo de la mesa del desayuno, donde Maisie está sentada en silencio mirando las tiras cómicas, las «graciosas», como le gusta decir, porque eso es lo que dice Clara. Sentada a la mesa se ríe y yo le pregunto:
—¿Qué te hace tanta gracia? —Mientras le quito un cereal que tiene pegado a la barbilla. Maisie no me lo dice, pero señala con el dedo el periódico, la imagen de un gigantesco elefante que aplasta a un animalillo de la pradera. No lo pillo, pero aun así me río y le revuelvo el pelo con la mano—. Qué gracioso —le digo mientras las imágenes del último ataque terrorista pasan ante sus ojos cuando recopilo las hojas de periódico para echarlas al cubo del reciclaje. Veo que sus ojos saltan de las tiras cómicas a las noticias de la portada: un infierno de fuego; un edificio derruido; trozos de escombros que bloquean lo que antes era una calle; gente que llora con las manos en la cabeza; agentes de policía que caminan de un lado a otro, con sus fusiles.
—¿Qué es eso? —pregunta Maisie mientras señala con el dedo pringoso a un hombre con pistola en una calle de Siria, con la sangre polvorienta de color marrón, de manera que no resulta evidente que es sangre. Y entonces, sin esperar una respuesta, el dedo de Maisie se detiene sobre una mujer que hay detrás del hombre, llorando—. Está triste —me dice con una expresión de interés en la cara, sobre la que comienzan a aparecer pecas ahora que se acerca el calor del verano. No está preocupada. Es demasiado joven para preocuparse por la mujer llorosa del periódico. Pero aun así se fija, y yo veo la pregunta en su expresión confusa: «Los adultos no lloran. ¿Por qué llora entonces esa mujer?».
Entonces hace la pregunta en voz alta.
—¿Por qué? —pregunta, y Clara y ella me miran al mismo tiempo. Maisie con curiosidad; Clara con severidad. Maisie quiere saber por qué está triste esa mujer, pero Clara quiere zanjar la conversación.
Para Clara, en lo referente a Maisie, es mejor que viva en la ignorancia.
—Ya es hora de vestirse, Maisie —dice Clara mientras termina de aclarar la sartén y la deja en el escurreplatos. Da unos cuantos pasos cortos y rápidos por la habitación para recoger el resto del periódico con las manos mojadas, aunque le cuesta agacharse hacia el suelo para alcanzar las hojas que he dejado caer yo. Mi pequeña rutina del domingo por la mañana y también lo que saca de quicio a mi mujer: que deje caer el periódico al suelo. Cuando se agacha, se lleva las manos a la tripa, como si le preocupara que, de agacharse demasiado, el bebé fuese a caérsele.
—Yo me encargo —le digo cuando deja caer lo que ha recogido sobre la imagen del edificio derruido, la mujer que llora y las inmensas pistolas, con la esperanza de poder borrar la fotografía de la mente de Maisie. Pero yo veo la mirada curiosa de nuestra hija y sé que sigue esperando mi respuesta. «Está triste», me recuerda con esos ojos. «¿Por qué?».
Pongo una mano sobre la suya, que desaparece bajo la mía. Se retuerce en la silla de la cocina. Para una niña de cuatro años, estarse quieta es casi imposible. Agita las piernas bajo la mesa; se mueve sobre la silla. Tiene el pelo revuelto y el pijama manchado de leche derramada que empezará a oler mal; ese olor a leche derramada que con frecuencia se pega a los niños.
—Hay muchas personas en este mundo —le digo—. Algunas son malas y algunas son buenas. Y una mala persona ha herido los sentimientos de esa mujer y por eso está triste. Pero no te preocupes, porque eso no te ocurrirá a ti —me apresuro a decirle, antes de que su mente tenga la oportunidad de llegar hasta allí, de imaginar los edificios derruidos y los fusiles en nuestro tranquilo barrio de las afueras—. Mientras mamá y papá estén aquí, no dejaremos que te suceda nada de eso.
Maisie se alegra y me pregunta si podemos ir al parque. Se ha olvidado de la mujer triste. Se ha olvidado de las pistolas. Ahora solo piensa en los balancines y las barras. Yo asiento con la cabeza y le digo que vale. La llevaré al parque y dejaré a Clara en casa descansando.
Me vuelvo hacia mi esposa y ella me guiña un ojo; he hecho bien. Aprueba mi pequeña charla.
Ayudo a Maisie a levantarse de la mesa y juntos vamos a buscar sus zapatos. Le recuerdo que vaya al cuarto de baño antes de irnos.
—Pero, papi —se queja—. No tengo ganas. —Aunque sí que las tiene. Como todos los niños de cuatro años, se resiste a ir al baño, a dormir la siesta y a comer cualquier cosa verde.
—Tienes que intentarlo —le digo, y la veo alejarse hacia el baño, donde dejará la puerta abierta mientras utiliza el taburete para subirse a la taza y hacer pis.
Cuando lleva ahí treinta y ocho segundos y ni uno más, Clara se me acerca, presiona su tripa de embarazada contra mi cuerpo y me dice que me echará de menos; sus palabras son como una especie de vudú o magia negra que hacen que me derrita. Tiene ese poder sobre mí; me deja hechizado. Durante los próximos cuarenta y cinco minutos, mientras juego en el parque con Maisie, mi esposa estará en casa echándome de menos. Sonrío, lleno de cariño. No sé qué habré hecho para merecer esto.
Clara está de pie frente a mí, yo mido un metro ochenta y ella casi me alcanza. Está sin duchar, huele a sudor y a huevos, pero es increíblemente guapa. Jamás he querido a nadie tanto como la quiero a ella. Me besa como solo ella sabe hacerlo, con esos labios tiernos que acarician los míos y me dejan satisfecho y, al mismo tiempo, con ganas de más. Pongo las manos en su cintura, cada vez más difusa, y ella mete las suyas por debajo de mi camiseta. Están mojadas. Se apoya en mí, por encima de nuestro bebé, y de nuevo nos besamos.
Pero, como siempre, el momento acaba demasiado pronto. Antes de darnos cuenta, Maisie regresa dando saltos por el pasillo gritando. «¡Papi!». Clara se aparta lentamente y va a buscar el repelente de insectos y el protector solar.
Maisie y yo nos alejamos pedaleando por la acera mientras Clara se queda en el porche, viéndonos marchar. No hemos avanzado más de una casa o dos cuando oigo una voz elevada y gruñona. Maisie también la oye. Y ve a su amigo Teddy sentado en su jardín, arrancando hierba, tratando de ignorar los gritos que su padre le dirige a su madre. Nuestros vecinos, Theo y Emily Hart, están en el garaje, que tiene la puerta abierta, y en un momento dado Theo empuja a su esposa contra la pared del garaje. Yo freno, pero le digo a Maisie que siga pedaleando.
—Detente cuando llegues a la casa roja —le digo, refiriéndome a una casa de ladrillo rojo que hay a media manzana de distancia—. ¿Va todo bien? —pregunto desde el otro lado de la calle mientras me bajo de la bici, dispuesto a correr hacia allá si vuelve a intentar atacarla. Espero una respuesta de Theo –algo seco y cortante, probablemente incluso amenazador–, pero la respuesta la da Emily mientras se sacude las manos en los vaqueros y se aparta de la pared del garaje, con Theo detrás, vigilando como un halcón.
—Todo bien —me dice ella con una sonrisa tan falsa como un correo spam—. Hace un día fantástico —añade y llama a Teddy, le dice que entre a bañarse. Teddy se incorpora de inmediato, no con reticencia, como le ocurre a Maisie cuando le sugerimos que se dé un baño. Él obedece y me pregunto si será simple docilidad o habrá algo más. Algo como miedo. Emily no me parece débil –es una mujer alta y está en forma– y, sin embargo, eso es justo lo que es. No es la primera vez que veo a Theo acorralarla, agarrándola de un modo que roza el maltrato. Si hace eso a la vista de cualquiera, ¿qué no hará a puerta cerrada?
Clara y yo hemos tenido ya esa conversación en innumerables ocasiones.
No se puede ayudar a alguien que no desea recibir ayuda.
Veo a Emily y a Teddy entrar en casa de la mano. Sigo avanzando calle abajo para alcanzar a Maisie, que me espera más adelante, frente a la casa roja. Mientras me alejo, veo que Theo me dirige su clásica mirada de odio.
Clara
La pena me llega de diferentes formas.
Paso las mañanas triste y las noches melancólica. En privado, lloro. No logro confesarle a Maisie por qué Nick no está aquí, así que me ha dado por mentir, por decirle a la niña que tengo delante con la mirada triste que su padre ha salido, que está haciendo un recado, que está en el trabajo. Confío en respuestas gastadas: llegará pronto; volverá a casa más tarde. Y doy gracias cuando ella sonríe y se aleja alegremente, diciéndome que no pasa nada. Ofreciéndome una amnistía, un respiro. Se lo diré más tarde. Pronto. Mi padre viene y mi padre se va. Trae la cena, se sienta a la mesa junto a mí y me dice que coma. Me pone la comida en el tenedor y el tenedor en la mano. Se ofrece a llevar a Maisie al parque, pero le digo que no, por miedo a que, si Maisie sale sin mí, tampoco regrese a casa. Así que nos quedamos en casa y nos regodeamos en la tristeza. Nos sumergimos y nos marinamos en ella. Dejamos que la tristeza se cuele por nuestros poros, debilitándonos. Hasta Harriet, la perra, está triste, hecha un ovillo a mis pies, mientras yo me paso el día con Felix en brazos, contemplando sin ver los dibujos animados de Maisie en la televisión: Max y Ruby, George el curioso. Harriet levanta las orejas cuando oye coches pasar; una pizza a domicilio en la casa de al lado hace que se ponga en pie, confundiendo el sonido de un coche al pasar con Nick. «No es Nick», me dan ganas de decirle. «Harriet, Nick ha muerto».
Maisie señala algo en la televisión, riéndose, con los mechones de pelo en los ojos. Le encanta ver conejos que hablan en televisión durante ocho horas al día, comiendo palomitas de microondas para desayunar, comer y cenar. Me pregunta: «¿Has visto eso?», y yo asiento, aunque no lo haya visto. No veo nada. Nick ha muerto. ¿Qué me queda por ver?
Pero, cuando no estoy triste, estoy enfadada. Enfadada con Nick por abandonarme, por tener tan poco cuidado, por conducir demasiado deprisa con Maisie en el coche. Por conducir demasiado deprisa, punto. Por perder el control y lanzarse contra un árbol, por dejar que su cuerpo se precipitase hacia delante cuando el coche chocó de golpe. También estoy enfadada con el árbol. Odio el árbol. La fuerza del impacto hizo que el coche quedase empotrado en el viejo roble de Harvey Road, mientras Maisie iba sentada en el asiento trasero, en el lado contrario, saliendo milagrosamente ilesa. Se quedó sentada ahí mientras a su alrededor el aluminio se combaba hacia dentro como una mina al derrumbarse, atrapándola dentro del vehículo, mientras en el asiento delantero Nick respiraba su último aliento. La causa: la velocidad de Nick, el sol, la curva. Eso es lo que me dicen, un hecho que se repite hasta la saciedad en los periódicos y en las noticias. Accidente en Harvey Road se salda con un muerto. La causa fue la conducción temeraria. No se abre una investigación. Si Nick siguiera con vida, le llegarían múltiples citaciones por exceso de velocidad y conducción temeraria, entre otras. Nick es el culpable de su propia muerte. Es la razón por la que yo me haya quedado sola con dos niños pequeños, un coche hecho pedazos y facturas hospitalarias. Resulta que morirse sale bastante caro.
Si Nick hubiera aminorado la velocidad, no estaría muerto.
Pero hay más cosas por las que estoy enfadada, además de la temeridad de Nick. Sus muchas zapatillas de deporte desperdigadas detrás de la puerta de la entrada, por ejemplo. Me desquician. Siguen allí y, por las mañanas, cansada después de otra noche sin dormir, tropiezo con ellas y me enfurezco al pensar que Nick no tuvo el detalle de recoger sus deportivas antes de morir. «Maldita sea, Nick».
Lo mismo puede decirse de su taza de café, abandonada en el fregadero de la cocina, o el periódico tirado de mala manera sobre la mesa del desayuno, de modo que las secciones de prensa caen al suelo en cascada, página a página. Yo las recojo y vuelvo a ponerlas en la mesa, molesta con Nick por este desastre.
Es culpa de Nick; es culpa suya que haya muerto. A la mañana siguiente, suena el despertador de Nick a las seis de la mañana, como siempre; una costumbre, igual que Harriet, que se levanta con la esperanza de que la pasee. Hoy Harriet no saldrá a pasear, mañana Harriet no saldrá a pasear. «Su marido, señora», había dicho ese agente de policía, antes de meternos a Felix y a mí en su coche patrulla y llevarnos al hospital, donde firmé una autorización en la que renunciaba a los ojos y al corazón de mi marido, a su vida, «conducía demasiado deprisa». Claro que sí, me digo a mí misma. Nick siempre conduce demasiado deprisa. «El sol», aseguraba el agente. Y de nuevo: «Conducía demasiado deprisa».
«¿Hay algún herido?», pregunté yo, confusa, con la esperanza de que el agente dijese que no. Nadie. Qué estúpida fui. No envían a agentes de policía a buscar al pariente más cercano si no hay heridos. Y entonces me enfado conmigo misma por mi estupidez. Me enfado y me avergüenzo.
Dejo que Maisie se acostumbre a dormir en mi habitación. Mi padre me advierte de que eso no es una buena idea y aun así lo hago. Dejo que duerma en mi habitación porque de pronto la cama me parece demasiado grande, y en ella me siento pequeña, perdida y sola. Maisie se mueve mucho mientras duerme. Habla en sueños, murmura mientras busca a su padre y yo le acaricio el pelo con la esperanza de que confunda mis caricias con las suyas. Da patadas en sueños. Cuando se levanta por la mañana, tiene la cabeza en el lado de los pies y viceversa.
Cuando nos metemos en la cama a las siete y media todas las tardes, con Felix en su cuna junto a mí, Maisie me pregunta por enésima vez: «¿Dónde está papi?», y yo le doy la misma respuesta vaga: «Volverá pronto». Y sé que Nick no lo haría así. No es así como Nick abordaría la situación de ser yo la que hubiera muerto. Ojalá hubiera muerto yo. Nick es mejor padre que yo. Él utilizaría palabras, palabras amables, eufemismos y coloquialismos para explicárselo. La sentaría en su regazo y la envolvería entre sus brazos benevolentes. «Descansando en paz», diría él, o «En un lugar mejor», para que Maisie me imaginara en Disney World, durmiendo en una cama en la torre más alta del castillo del rey Estéfano con la exquisita Bella Durmiente. Y no habría tristeza o incertidumbre sobre mi muerte. En su lugar, la niña me imaginaría para siempre tendida en una lujosa cama con un bonito vestido de noche y una corona en la cabeza. Sería elevada al estatus de princesa. La princesa Clara.
Pero Nick no.
—¿Cuándo llegará papá a casa? —me pregunta, y yo le paso las manos por el pelo, me obligo a sonreír y le ofrezco mi respuesta trillada.
—Pronto. —Me doy la vuelta de inmediato para atender a Felix y que ella no me vea llorar.
El día del funeral de Nick llueve, como si el mismo cielo se compadeciera de mí y llorase mientras lloro yo. El sol se niega a mostrar su cara culpable, se oculta tras el escudo de las nubes de lluvia grises que saturan el cielo. A lo lejos, las nubes se alzan hacia el cielo, como un Monte Santa Helena de nubes. Connor, el mejor amigo de Nick, está de pie junto a mí, a la izquierda, mientras que mi padre se encuentra a mi derecha. Maisie está apretujada entre él y yo. Cuando el cura ordena que bajen el cuerpo de Nick, nosotros lanzamos puñados de tierra sobre el ataúd.
Maisie me aprieta la mano cuando nuestros pies se hunden en el barro. Ella lleva botas de agua con perritos dibujados y un vestido negro. Se ha cansado de preguntar dónde está Nick, así que aguarda sin sospechar nada mientras entierran a su padre.
—¿Qué estamos haciendo, mami? —me dice en lugar de eso, preguntándose por qué toda esta gente triste se ha reunido bajo un mar de paraguas negros para ver como entierran una caja en el suelo, igual que Harriet entierra sus huesos en el jardín.
—Esto es inaceptable —me dice más tarde la madre de Nick, mientras nos alejamos del cementerio en dirección a los coches.
—Deberías decírselo, Clarabelle —me dice mi padre empleando el apodo que ahora me gusta pero que antes detestaba. A lo lejos, Maisie da saltos con un primo más pequeño, de solo tres años; ambos ajenos a la evidente tristeza que tiñe el aire junto con la humedad. Fuera hace calor y los mosquitos y las moscas proliferan a nuestro alrededor. Yo empujo el carrito de Felix por el suelo mojado, entre lápidas de granito. Gente muerta. Me pregunto cómo murieron.
—Se lo diré cuando esté preparada —les respondo a ambos, a mi padre y a la madre de Nick. Cuando no estoy triste, estoy enfadada. Mi padre tiene buena intención; la madre de Nick, no. A ella nunca le he gustado ni un poco, aunque esos sentimientos no tenían por qué ser mutuos. Y sin embargo lo son.
Solo mi padre viene a casa después del funeral. El resto de las personas sigue su camino y me abraza de esa manera incómoda antes de despedirse. No se quedan mucho por miedo a que la muerte y la mala suerte sean contagiosas. Por miedo a que, si se quedan demasiado junto a mí, pueda pegarles la enfermedad. Incluso Connor se despide deprisa, aunque antes de irse me pregunta si hay algo que pueda hacer por mí, algo que yo necesite. Le digo que no.
Emily es la única que se queda durante más de dos segundos y medio.
—Llama si necesitas algo —me dice, y yo asiento, sabiendo que no la llamaré. Su marido, Theo, está detrás de ella, a unos tres o cuatro pasos de distancia, y mira el reloj dos veces durante nuestra conversación de veinte segundos. Al verlo, Maisie se me acerca, me aprieta la mano y se esconde detrás de mí. Deja escapar un llanto débil y Emily la compadece diciendo—: Pobrecilla. —Como si el miedo de Maisie tuviera algo que ver con la muerte de Nick en vez de con Theo. Emily es una vecina con la que paso las tardes perezosas en el porche, haciendo tiempo mientras nuestros hijos juegan. Maisie y Teddy, que también tiene cuatro años. Teddy, diminutivo de Theodore, como su padre, que responde al nombre de Theo. Theo, Emily y Teddy. Sin embargo no dejamos que Maisie juegue con Teddy cuando Theo está presente. Theo es un hombre hosco, propenso a la violencia cuando está enfadado y a veces también cuando no lo está. Emily me lo ha contado, y todos hemos oído su voz –Nick, Maisie y yo– a través de las ventanas abiertas en las noches de verano, gritándoles a Emily y a Teddy por razones desconocidas.
Theo aterroriza a Maisie tanto como a mí.
—Prométeme que me llamarás —me dice Emily antes de que Theo le ponga su autocrática mano en el brazo y ella se dé la vuelta y se aleje, junto con el resto de los asistentes que huyen del cementerio, un paso por detrás de él.
Yo no prometo nada. Cuando desaparecen, Maisie me suelta la mano al fin y abandona la seguridad de mi sombra.
—¿Estás bien? —le pregunto, mirándola a los ojos, y, cuando ya no puede ver a Theo y a Emily, la niña asiente y dice que sí—. Ya se ha ido —le prometo, y ella sonríe con cautela.
En casa, mi padre tampoco se queda mucho. No puede. Mi madre, claro, está en casa con una cuidadora de pago mientras él se ocupa de mí. Está dividido. No puede cuidar de las dos.
—Ha estado viendo cosas —me cuenta con reticencia—. Alucinaciones. El médico nos dijo que podría pasar. Un cuervo negro posado en la barra de la cortina —me dice—. Y bichos.
—¿Qué clase de bichos? —pregunto.
—Hormigas que suben por las paredes —explica.
—Vete con ella —le insto, desanimada al saber que la demencia de mi madre ha empeorado—. Yo estoy bien —le aseguro, y le pongo una mano en el brazo para darle permiso para marcharse. Felix está dormido; Maisie está haciendo piruetas por el salón, evidentemente bailando.
Mientras el coche de mi padre sale de la entrada, yo le veo la resignación. No está seguro de que deba marcharse. Le levanto los pulgares para que esté tranquilo. «Estoy bien, papá».
Pero ¿lo estoy?
Esa noche Maisie vuelve a dormir conmigo. Entra en mi dormitorio con su osito de peluche en brazos, el que antes era mío. Prácticamente le ha arrancado una oreja a mordiscos, una costumbre nerviosa que cada vez va a más. Se queda de pie al borde de la cama con su camisón de flores en todas las tonalidades de rosa: fucsia, salmón, cereza… En los pies lleva calcetines tobilleros blancos. El pelo cobrizo le cuelga por la espalda, revuelto y lleno de nudos, con el extremo atado con una goma.
—No puedo dormir, mami —me dice mordisqueando la oreja de ese pobre osito, aunque ambas sabemos que solo han pasado tres minutos y medio desde que le di un beso de buenas noches en su cama. Desde que la arropé hasta el cuello. Desde que le di un beso al osito en la frente y lo arropé también. Desde que le dije a Maisie, cuando me pidió que la arropara su padre: «Subirá en cuanto llegue a casa», con la esperanza de que no percibiera esa mentira tan descarada.
Tengo a Felix en brazos y dándole suaves palmaditas en la espalda voy logrando que se duerma. Va envuelto en su saquito amarillo para dormir y probablemente tenga calor. Parece que el aire acondicionado ha dejado de funcionar. ¿Qué hace una cuando se le estropea el aire acondicionado? Solo Nick sabría qué hacer, y de nuevo me enfado porque Nick me ha abandonado con el aire acondicionado roto y sin saber qué hacer. Nick debería haber hecho una lista de contingencias similares si pensaba morirse de repente. ¿Quién debería reparar el aire acondicionado, cortar el césped y pagar al repartidor del periódico?
Las ventanas están abiertas. El ventilador del techo da vueltas sobre nuestras cabezas mientras Maisie y yo dormimos. Harriet está tumbada a los pies de la cama y Felix en su cuna, a un metro de distancia. Yo no duermo porque he dejado de dormir. El sueño, como muchas otras cosas últimamente, me esquiva. La habitación está a oscuras, salvo por la lucecita que Maisie insiste en dejar encendida porque le da miedo la oscuridad. Pero la luz nocturna proyecta sombras en las paredes, y son esas sombras las que yo observo mientras Felix duerme, Harriet ronca y Maisie da vueltas por la cama, como si fuera basura espacial orbitando alrededor de la tierra, despegando la fina sábana de algodón de mi cuerpo sudoroso.
Y entonces, a la 1.37 de la madrugada, Maisie se incorpora en la cama.
Habla en sueños tanto como habla despierta, de modo que lo que murmura no me preocupa mucho. Son cosas incomprensibles en su mayor parte. Tonterías. Hasta que empieza a hablar de Nick, claro. Hasta que abre los ojos y me mira asustada. Me agarra la mano y grita desesperada:
—¡Es el hombre malo, papi! ¡El hombre malo nos persigue!
—¿Quién, Maisie? —le pregunto zarandeándola con suavidad para despertarla. Pero Maisie ya está despierta. Al pie de la cama, Harriet se agita y, junto a nosotras, Felix empieza a llorar. Es un llanto suave, casi un murmullo. Estira los brazos por encima de la cabeza y yo sé que, en pocos segundos, ese llanto débil se convertirá en un chillido. Felix quiere comer y, como si estuviera preparándose, mi pecho gotea a través del camisón.
—¡Él! —exclama mi hija antes de meterse bajo las sábanas. Maisie se esconde. Se esconde de un hombre. Un hombre malo que los persigue a Nick y a ella. Pero Maisie no sabe nada de hombres malos, o eso creo, de modo que intento convencerme a mí misma de que es solo una fantasía, los cazadores que mataron a la madre de Bambi o tal vez el capitán Garfio, que los persigue a Nick y a ella en un sueño. Pero, cuando lo repite, totalmente despierta y demasiado aterrorizada como para que sea una fantasía –«¡El hombre malo nos persigue!»–, mi mente suple la falta de detalles de Maisie y se imagina a un hombre malo que los sigue por Harvey Road, y al pensarlo se me acelera el corazón y empiezan a sudarme las manos más aún.
—Maisie —le digo con calma, aunque por dentro no estoy nada relajada. Pero Maisie está bajo las sábanas y no dice nada. Cuando intento tocarla, grita «¡Para!», y se queda callada, como si fuera un juguete al que se le han acabado las pilas. No dice nada, aunque yo se lo pregunto y se lo ruego. Y, al ver que los ruegos no surten efecto, me enfado. Llevada solo por la desesperación. Esa es la razón de mi enfado. Estoy desesperada por saber de qué tiene miedo Maisie. ¿Qué hombre malo? ¿A qué se refiere?—. Si me lo dices, Maisie, tomaremos dónuts para desayunar —le digo, con la promesa de un pepito con cobertura de fresa.
Le prometo además otras cosas materiales, como un nuevo osito de peluche o un hámster, con la esperanza de poder sacarla de ese mundo negro y asfixiante que ha encontrado bajo las sábanas. Pero ese mundo de debajo de las sábanas es además un lugar seguro para Maisie, de modo que no quiere salir.
Felix ya ha empezado a chillar.
—Maisie —le digo a mi hija otra vez, por encima de los llantos de Felix, intentando arrancarle las sábanas de las manos—. ¿Qué hombre malo? —le pregunto desesperada, y por pura especulación, añado—: ¿El hombre malo iba en coche? —Y por debajo de las sábanas noto que Maisie asiente con la cabeza.
—Sí —susurra, y yo dejo escapar un grito ahogado.
Un hombre malo. En coche. Siguiendo a Maisie y a Nick.
Le acaricio el pelo a mi hija y me obligo a respirar profundamente, tratando de mantener la calma mientras el mundo se derrumba a mi alrededor, y siento que cada vez me cuesta más trabajo respirar.
—El hombre malo —murmura Maisie de nuevo entre lágrimas, y yo meto el osito debajo de las sábanas y se lo ofrezco.
—¿Quién, Maisie? ¿Quién? —le pregunto con calma—. ¿Qué hombre malo? —Aunque por dentro siento cualquier cosa menos calma. ¿Quién es el hombre malo que los seguía a Nick y a ella? ¿Quién es el hombre malo que le quitó la vida a mi marido?
Y, sin incorporarse sobre la cama ni quitarse las sábanas de la cara, murmura:
—El hombre malo nos persigue. Nos va a alcanzar. —Y acto seguido sale de debajo de las sábanas como un cohete espacial y se mete en el cuarto de baño de la habitación, donde cierra de un portazo con tanta fuerza que uno de los marcos se cae de la pared y se hace añicos contra el suelo.
Nick. Antes
Aquella mañana, mientras veía dormir a Clara, no tenía manera de saber cómo iban a cambiar nuestras vidas. Me quedé allí de pie más tiempo de lo que había planeado, viéndola tumbada en la cama, profundamente dormida. Me hipnotizaba el movimiento de sus ojos bajo los párpados, la curva de su nariz, la delicadeza de sus labios y de su pelo. Escuchaba el sonido de su respiración, interrumpido ocasionalmente por alguna bocanada de aire. Veía la fina sábana azul, que tenía subida hasta el cuello, ocultando a nuestro bebé, de modo que se hinchaba cada vez que tomaba aire.
Yo estaba al pie de la cama viéndola dormir, deseando poder volver a meterme bajo las sábanas y pasar el día abrazado a ella, como solíamos hacer, acariciar su tripa con las manos y pasar horas intentando decidir un nombre para nuestro bebé.
Cuando me incliné para darle un beso en la frente, no tenía manera de saber que fuera estaba gestándose una tormenta eléctrica que pronto alteraría nuestras vidas, no podía saber que toda esa cantidad de aire inestable que se movía por la atmósfera estaba esperándonos al otro lado de la puerta.
No tenía manera de saber que me estaba quedando sin tiempo.
Frente a la puerta del dormitorio está Maisie con los brazos cruzados y el pelo de punta. Sigue medio dormida y sus ojos tratan de ajustarse a los rayos de luz que entran por la ventana del pasillo. Se frota los ojos.
—Buenos días, Maisie —le digo con un susurro mientras me arrodillo para abrazarla, y ella se deja caer contra mí, cansada y somnolienta—. ¿Y si te preparamos el desayuno y dejamos dormir a mamá un rato? —le sugiero, la tomo en brazos y la llevo escaleras abajo, sabiendo que Clara ha estado durmiendo mal últimamente, porque le cuesta encontrar una postura cómoda en la cama. Durante las últimas semanas ha estado despertándose en mitad de la noche por los calambres en las piernas y, cuando no es eso, es el bebé, que da patadas. «Se confunde con las noches y los días», me dijo ella, aunque a mí me cuesta creer que haya una especie de horario en el útero, que el bebé tenga idea de cuándo es de noche y cuándo es de día. Pero todo puede ser.
No puedo hacer nada para aliviar los calambres o las patadas, pero sí puedo ocuparme de Maisie durante un rato para que Clara pueda dormir.
Caliento unos gofres congelados en el horno y se los sirvo a Maisie con sirope. Yo me preparo el café; descafeinado, como si yo también estuviera embarazado, ya que le prometí a Clara que no tendría que sufrir sola este embarazo. Después le sirvo el zumo a Maisie. Enciendo la tele para la niña y programo el temporizador de la cocina una hora.
—Por favor, no despiertes a mamá hasta que hayas visto dos episodios de Max y Ruby