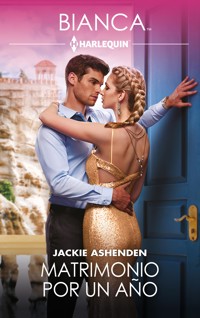3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Su promesa olvidada... ¡Su reclamo real! Tras desaparecer de la vida de Sidonie Sullivan, Khalil ibn Amir al-Nazari regresó tan impresionantemente guapo como siempre y convertido en rey. Para sorpresa de Sidonie, insistió en hacer cumplir el pacto matrimonial que ella había garabateado en una servilleta de cóctel cinco años atrás. Khalil se había convertido en el soberano de un reino desorganizado. Necesitaba que Sidonie le ayudara a devolver la sensación de esperanza, de alegría, a Al Da'ira. ¿Bastaría con revelar el singular anhelo que sentía por ella para convencer a la inocente Sidonie de que la deseaba por ella misma, y no solo como su reina?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Jackie Ashenden
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La reina del desierto, n.º 3063 - febrero 2024
Título original: Her Vow to Be His Desert Queen
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411805896
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
SIDONIE Sullivan contempló la media pinta de cerveza y las cortezas.
–Feliz cumpleaños, Sid –Derek, sentado frente a ella, y que había inviado tanto a la cerveza como a las cortezas, sonrió–. No es mucho, pero he reservado mesa en Giovanni’s, y eso sí es especial.
–Gracias, Derek –Sidonie le devolvió la sonrisa–. Es… encantador.
Derek era un viejo amigo, parte de una vida que ella había dejado atrás hacía cinco años, al mudarse a Londres. Una vida a la que no deseaba volver.
Estaba en Blackchurch, el pueblecito de Oxford donde se había criado, para visitar a su tía. Blackchurch nunca había sido su hogar. La tía May era horrible, y los años no la habían mejorado.
Sidonie debía regresar a Londres para atender la organización benéfica infantil que había fundado hacía cinco años. La organización crecía día a día, ofreciendo oportunidades a niños desfavorecidos de todo el país, y tenía planes para ampliarla a Europa, quizás al resto del mundo. Siempre había mucho que hacer, tanto, que había olvidado su cumpleaños hasta que Derek, había llamado a la puerta de su tía para invitarla a salir.
Sidonie tenía correos electrónicos que contestar, informes que redactar y llamadas que hacer, pero Derek había insistido. Sidonie no recordaba la última vez que había celebrado su cumpleaños, su tía nunca lo había hecho, Derek había sido muy amable por acordarse.
«Él lo habría hecho».
El pensamiento surgió de la nada, sobresaltándola. Qué extraño pensar en él después de tanto tiempo. Se había marchado de Inglaterra hacía cinco años y la única noticia de él había sido un correo electrónico en el que sugería que no volvieran a ponerse en contacto.
Y no lo había hecho. Lo había olvidado por completo. No sabía por qué había pensado en él.
Sonrió a Derek porque, aunque no le atraía lo más mínimo, apreciaba que hubiera querido tener un detalle con ella.
–Bueno, Sid…
La puerta del bar se abrió de golpe y entraron seis fornidos hombres con trajes negros, gafas de sol y auriculares. Uno se dirigió a la barra, mientras los otros levantaban a los clientes, sacándolos del pub.
–¿Qué sucede? –Derek contempló perplejo la escena–. ¿Es una película?
De repente, los seis hombres se pusieron firmes y uno de ellos anunció algo en un idioma extranjero. Los otros cinco lo repitieron y entonces otro hombre entró en el pub.
El mundo de Sidonie se detuvo. Era muy alto, de hombros anchos y torso amplio, y se movía con la gracia de un depredador. El rostro anguloso poseía la feroz belleza de un ave de presa, y la aguda mirada negra no pasaba nada por alto.
El traje oscuro, hecho a mano, era inmaculado, la camisa blanca de algodón resaltaba el bronce bruñido de su piel, y exudaba un poder y arrogancia que parecía hecha a medida para él.
Todo en él era hermoso.
Llevaba en una mano una magdalena de chocolate con una vela, y en la otra un globo rojo.
Sidonie sintió que el corazón dejaba de latir.
Era él. Khalil ibn Amir al Nazari. El hombre del que se había enamorado, el que la había abandonado cinco años atrás en una calle nevada de Londres.
Lo había conocido siendo ambos estudiantes en Oxford. Era uno de los «Príncipes Malvados», un grupo de tres jóvenes aristócratas de mala reputación. Galen Kouros, príncipe de Kalithera. Augustine Solari, príncipe de Isavere. Y Khalil, heredero al trono de Al Da’ira, un país pequeño, y muy rico, cerca del mar Rojo.
Callada y estudiosa, ella no les había prestado demasiada atención. Además, dependía de una beca y no había tiempo para fiestas.
Pero un día, en su trabajo a tiempo parcial en una de las bibliotecas de la facultad, una voz masculina y grave le pidió ayuda y, al volverse, lo encontró allí, arrogante y tan fascinante que la había dejado sin habla. Khalil había repetido la pregunta con autoridad, y ella, sorprendida, se había echado a reír. Y él la había mirado como si fuera lo más fascinante que hubiera visto jamás.
Ese había sido el comienzo de su amistad, una extraña unión de opuestos, el príncipe y la becaria. No debería haber funcionado. Ella, criada por su tía de clase obrera, él un príncipe. Ella, tranquila y estudiosa, él, alocado y juerguista.
Pero se habían convertido en mejores amigos, manteniendo el contacto incluso después de dejar la universidad.
Hasta aquella desastrosa noche en el Soho hacía cinco años, cuando ella había dicho lo que nunca debería haber dicho, y él se había marchado. Un mes después, le había enviado ese correo electrónico anunciando que no tenía intención de volver a Inglaterra.
Khalil le había roto el corazón, pero Sidonie no se había derrumbado. Había cambiado, convirtiéndose en otra persona, alguien que no ofrecía su corazón a quien no lo quería.
Jamás pensó que volvería a verlo, pero allí estaba, en ese pub, un dios aparecido ante sus adoradores mortales, mirando a su alrededor hasta posar en ella su mirada.
Khalil se acercó hacia ellos con el globo balanceándose a cada paso. Habría resultado cómico si la expresión del bello rostro no hubiera sido tan decidida.
El corazón de Sidonie se aceleró. Como un conejo paralizado ante los faros de un coche, incapaz de moverse ni de apartar la mirada.
Seguía tan fascinante e irresistible como en su último encuentro en Londres.
Estaba en Inglaterra, de viaje oficial, y habían quedado en un ruidoso bar del Soho. Allí le había dado la noticia de que su padre había muerto y él debía regresar a Al Da’ira para ocupar el trono. No regresaría en mucho tiempo, años. Su país tenía problemas y él debía permanecer allí.
Su padre había sido un rey horrible y la presencia de Khalil era necesaria para la estabilidad del país. Sidonie estaba disgustada por no verlo durante años, y se había tomado alguna copa de más.
Y al despedirse, en la puerta del bar, bajo la nieve, cometió aquel terrible y costoso error.
En un arrebato había confesado que lo amaba y, en cuanto las palabras salieron de su boca, comprendió su equivocación. Porque la sorpresa había encendido los ojos negros antes de que el hermoso rostro se cerrara, volviéndose tan frío como la nieve que caía sobre ellos.
Delicadamente, él había apartado la mano de ella de su abrigo, sin pronunciar palabra.
Había dado media vuelta, dejándola allí sola con el corazón rompiéndose en pedazos.
Sidonie había llorado toda la noche, recriminándose haber estropeado su amistad. Él nunca le había insinuado que sintiera algo por ella que no fuera amistad, y ella no sabía cómo se le había ocurrido declararse. Tal vez por los Cosmopolitan, o la estúpida promesa escrita en una servilleta que le había hecho firmar.
Su tía siempre la acusaba de ser demasiado demandante y, por la respuesta de Khalil, era obvio que él también lo pensaba. Unas semanas después se confirmó, cuando le llegó un correo electrónico en el que sugería que sería mejor para los dos que no contactara con él.
Y no lo hizo. Se había mudado a Londres, sumergiéndose en el trabajo, enterrando los restos de su corazón roto y convirtiéndose en otra persona. Una mujer fuerte que no lloraba por un hombre, que no necesitaba a nadie.
Pero en ese momento, el corazón latía con la misma rapidez que siempre que él estaba cerca. Buscó la férrea determinación que la había ayudado en su trabajo y lo miró fijamente.
–Khalil –saludó con sorprendente calma–. ¿Qué…?
–Fuera –interrumpió Khalil.
No había duda de con quién hablaba, porque Derek se levantó y salió volando.
La ira erizó la piel de Sidonie.
Allí estaba, por ella, pues no tenía otra razón para estar en Blackchurch tras cinco años de silencio. Y sus primeras palabras no habían sido, «lo siento, Sidonie, por marcharme». O, «siento haberte dicho que no volvieras a contactar conmigo». Solo, «fuera», al único hombre que había tenido la decencia de invitarla por su cumpleaños.
Quiso afearle su grosería, su atrevimiento por aparecer y espantar a la primera cita que había tenido en años. Pero eso daría la impresión de que le importaba, y no era así.
Lo había superado. Desde hacía años.
Y no dijo nada mientras él ocupaba el lugar de Derek, dejaba la magdalena sobre la mesa y le tendía el globo.
–Feliz cumpleaños, Sidonie –dijo como si solo llevara fuera un par de días.
Durante un segundo, Sidonie no supo qué responder, su cerebro aún procesando el hecho de verlo allí, en ese pub, deseándole feliz cumpleaños como si aún fueran amigos. Pero cuando la realidad de su presencia al fin la golpeó, tuvo que tragarse las furiosas palabras que llenaron su boca.
Gritarle no tenía sentido, aunque hubiera roto su amistad como si no significara nada.
A Sidonie le daba igual cómo la tratara. Tenía éxito y era feliz, y no lo necesitaba.
Ignorando la rabia que ardía en su estómago, se obligó a contener la traidora alegría que le oprimía el corazón.
–Khalil, qué sorpresa –ella le dirigió una mirada fría–. No esperaba verte, obviamente. Estaba en mitad de una cita –era importante que supiera que no lo había estado esperando.
–¿Una cita? –él frunció el ceño–. ¿Con quién?
Algunas cosas no cambiaban. En Oxford sobraba la arrogancia, pero lo de Khalil era otra cosa. Ni siquiera sus dos amigos, Galen y Augustine, también príncipes, eran tan arrogantes como él.
Al Da’ira era una monarquía absoluta en la que los gobernantes eran considerados semidioses y su palabra era ley. En ese contexto, esa arrogancia tenía sentido, aunque ella no la había consentido, y eso le había gustado a Khalil. Lo trataba como a una persona corriente.
Pero el hombre sentado frente a ella no parecía corriente. No se parecía al amigo que recordaba, ese joven intenso y melancólico. Las raras sonrisas, la compasión, el irónico sentido del humor, profundamente ocultos.
No quedaba rastro de eso. Las líneas de su rostro eran duras y frías. Una roca.
–Una cita de cumpleaños –explicó ella con frialdad–. Con Derek.
–¿Derek? –Khalil miró a su alrededor–. No veo a ningún Derek.
–Porque acabas de echarlo groseramente del pub.
–¿Ese? Me estorbaba –Khalil hizo un gesto insistente con el globo–. Tómalo.
A Sidonie le dio un vuelco el corazón al pensar que se había acordado, pero se había jurado que nada de lo que él hiciera o dijera significaría nada.
«Aunque quieres que signifique algo».
Se había deshecho de los últimos sentimientos que le quedaban por él hacía años. Y si le dolía el corazón y le faltaba el aire, era solo la impresión de verlo.
Pero era ridículo no aceptar el globo… y sintió una sacudida física cuando los dedos de él rozaron los suyos y una familiar chispa de electricidad saltó entre ambos.
Aún recordaba la primera vez que lo había sentido, la noche en que Khalil le había organizado una fiesta para su vigésimo primer cumpleaños.
Había sido una noche maravillosa, con música, risas y baile. Globos. Tarta. Todo el mundo había cantado Cumpleaños feliz, y ella casi había llorado de lo bonito que había sido.
Aquella noche, Khalil la había estrechado en sus brazos y habían bailado, y Sidonie había sentido la calidez de su cuerpo, la firmeza de su torso. Su olor. Siempre le había parecido hermoso, deslumbrante. Pero aquella noche había sabido que lo deseaba.
–Gracias –contestó ella, con fingida calma–. Por el globo y la magdalena. Pero fuiste imperdonablemente grosero con Derek. Debería asegurarme de….
–Me ocuparé de eso –Khalil la interrumpió con la arrogancia de siempre.
Giró la cabeza y, al instante, apareció uno de sus hombres. Dio una orden cortante en su idioma natal, y el hombre se alejó apresuradamente.
–¿Qué le has dicho? –Sidonie frunció el ceño.
–Que busque a tu Derek y le ofrezca una cantidad adecuada por las molestias que le he ocasionado interrumpiendo la cita –Khalil sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos–. Tranquila.
La sonrisa también había cambiado. Le faltaba calidez. Era la sonrisa de un tigre.
«No es el hombre que conociste. Ya no».
–¿Qué haces aquí? –preguntó Sidonie, reprimiendo un escalofrío–. No sabía que estuvieras en Inglaterra –no mencionaría cuánto tiempo había pasado, porque, naturalmente, no llevaba la cuenta.
Khalil frunció el ceño y contempló la magdalena. Extendió bruscamente una mano y uno de los hombres de traje negro se acercó de un salto y le entregó un mechero. Khalil ni lo miró, encendió la vela y volvió a extender la mano para que el mismo hombre se llevara el mechero. Luego se reclinó en el asiento, los fuertes brazos apoyados en el respaldo, y la miró intensamente.
–Sopla –le ordenó.
–¿Qué? –Sidonie parpadeó.
–La vela –Khalil no apartó la mirada de la de ella–. Sóplala.
Otro escalofrío la recorrió mientras los recuerdos llenaban su mente. Recuerdos de cómo solía mirarla él, intensamente concentrado, como si lo que ella tuviera que decir fuera vital y no quisiera perderse ni una palabra.
Khalil siempre había tenido la habilidad de hacerle sentir interesante y especial, algo adictivo para una niña, huérfana desde los ocho años, acogida por la fría e insensible hermana de su padre. La tía May le había dejado muy claro que la cuidaba solo como un deber hacia su hermano. Sidonie era una imposición que ella no había buscado ni deseado, acogiéndola por pura bondad.
«Sigue siendo adictivo…».
No iba a volver a caer en esa trampa. Era una empresaria de éxito y no necesitaba la aprobación de nadie, mucho menos la suya. Se había graduado en Oxford con matrícula de honor, había puesto todo su empeño en mejorar la vida de los niños huérfanos y ya no se sentía sola. Tenía seguridad y confianza en sí misma.
Ignorando su reacción física hacia él, Sidonie suspiró para sí y le sostuvo la mirada. Nunca le había permitido ese comportamiento prepotente y no lo iba a hacer.
–Solo si me cantas el Cumpleañosfeliz –ella enarcó una ceja.
–De acuerdo –Khalil empezó a cantar, su voz grave transformando cada palabra en una caricia–. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo, querida Sidonie, cumpleaños feliz.
No debería habérselo pedido. Había despertado demasiados recuerdos, recuerdos de aquella noche, recuerdos que no necesitaba.
–Ahora sopla –ordenó él al terminar.
Era ridículo discutir sobre soplar una vela. Además, era su cumpleaños. Así que sopló.
–Supongo que debería sentirme honrada de que…
–No te acuerdas, ¿verdad?
–¿Acordarme de qué? –Sidonie parpadeó, desorientada.
–Me prometiste que, si no te habías casado al cumplir treinta años, te casarías conmigo.
Una oleada de calor la recorrió, seguida de una corriente helada.
Hablaba de aquella noche en el Soho, la noche que ella quería olvidar. Olvidar las palabras que había pronunciado, que lo habían alejado, o la servilleta manchada que había utilizado para escribir la promesa más ridícula. Una promesa que le había hecho firmar.
El calor ascendió por la garganta y las mejillas. La maldición de ser pelirroja incluía una piel blanca y fina que delataba toda emoción. Y a él no se le escapaba nada.
–Fue aquella última noche en Londres –continuó Khalil sin dejar de mirarla–. Mi padre acababa de morir y quedamos para tomar algo en el Soho. Te dije que no sabía cuándo podría volver de visita, y me hiciste prometer que volvería al menos cuando cumplieras treinta años. También me prometiste que, si para entonces no te habías casado, te casarías conmigo.
Los horribles recuerdos de aquella noche y del ridículo que había hecho seguían grabados en su mente. Habían hablado de Al Da’ira y de todos los cambios que Khalil haría como rey. A los dos les apasionaba mejorar la vida de los demás.
Él había admitido que, obviamente, tendría que casarse algún día, y fue entonces cuando a Sidonie se le había ocurrido que podría casarse con ella. Las copas la habían envalentonado. El poderoso sentimiento en su corazón, y el hecho de que él se marchaba, la había impulsado a escribir esa promesa. Un juramento.
Retrospectivamente parecía tan estúpido. Tan ingenuo. Tan… desesperado. Ya no era esa mujer.
Ignoró el rubor que ardía en sus mejillas y lo miró fijamente a los ojos oscuros.
–Es verdad. ¿Y no había una especie de…? –ella fingió recordar algo–. Lo escribí y te hice firmar algo, ¿no?
–En efecto –si sabía que mentía, Khalil no dio ninguna señal–. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un trozo de papel–. Creo que te refieres a esto –desdobló el papel suavemente junto a la magdalena.
Ella no pudo evitar mirarlo. Una servilleta manchada, y su letra, desordenada y apresurada.
Algo reticente, presa de una horrorizada fascinación, tomó el papel y leyó su vergonzosa necesidad escrita en tinta negra. Y al final, su propia firma garabateada junto a la de él, segura de que ni en un millón de años cambiaría de opinión….
Sidonie miró la servilleta y luego hizo lo que siempre hacía cuando él hacía o decía algo absurdo.
Se rio.
Khalil esperó pacientemente, viendo cómo se le iluminaban los ojos verdes y se sonrojaba la pálida piel salpicada de pecas.
Recordaba esa risa, cómo la iluminaba. Recordaba cómo le hacía reír a él también. A él, que nunca había tenido nada de lo que reírse.
Hacía tanto tiempo que no la veía, que no oía aquella risa, que no se reía de nada…
De ser su amigo, también se habría reído. Pero ya no lo era, y se limitó a mirarla absorto.
Estaba distinta. Lo había notado nada más entrar.
Llevaba el pelo rojo fuego recogido sobre la cabeza en su habitual moño, pero no estaba desordenado como él lo recordaba. No llevaba ni un pelo fuera de su sitio. No había rizos sueltos cayendo sobre las orejas y la nuca, suavizando su preciosa cara con forma de corazón.
Tampoco llevaba uno de sus habituales vestidos coloridos. Vestía pantalones negros y camisa blanca, una chaqueta pulcramente doblada a su lado.
No le sonreía como solía hacer. Sus ojos verdes lo miraban hostiles. Incluso su risa poseía un matiz acerado.
«¿Te sorprende? ¿Después de haberla ignorado durante cinco años?».
No la había ignorado. La había extirpado por completo. Volver a Inglaterra era una apuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a hacerla.
Estaba allí para hacerle cumplir su promesa. Tenía que ser su esposa.
La había deseado desde el momento en que la había visto en la biblioteca de la universidad, con su pelo rojo brillando a la luz del sol, la piel pálida como la porcelana y los ojos verdes como la hierba.
Pero nunca se había planteado tener una aventura con ella. Ella era sol y calidez, él oscuridad y duda, y no había querido que su oscuridad la tocara. Lo único que había podido ofrecerle era amistad.
Hasta aquella noche, cuando ella confesó que lo amaba y él supo que ya no podía seguir siendo su amigo.
Se había sentido conmocionado. Nadie le había dicho nada parecido jamás, y oírlo de sus labios…
Había deseado tomarla en brazos y besarla hasta dejarla sin sentido, admitir que él también la amaba.
Pero su padre había muerto y su país estaba en ruinas, y él había tenido que marcharse para ocupar el trono. Era responsable de su pueblo, un deber que no podía eludir.
Y se había alejado de ella.
A los reyes no les estaba permitido el amor, la emoción en general, lo había aprendido desde niño. Los reyes tenían que tomar decisiones difíciles, hacer cosas terribles para proteger al pueblo, y para poder tomar esas decisiones y hacer esas cosas terribles había que ser duro como una piedra.
No podía ser el mismo hombre de Inglaterra, el amigo de Sidonie. No podía ser un hombre, tenía que ser un rey.
Le había dicho que no regresaría a Inglaterra, que no volviera a ponerse en contacto con él. Había sido duro, pero no quería que ella viviera con la esperanza de que alguna vez la correspondería, que volvería.
Los cortes limpios sanaban más rápido.
Nunca había pensado que se retractaría de ello, no hasta que sus consejeros habían planteado la cuestión del matrimonio y los herederos. No hasta repasar la lista de posibles reinas que le habían sugerido, todas de familias que buscaban posición e influencia en la corte, perpetuar el ciclo de intrigas y corrupción.
Siempre había querido gobernar de manera diferente a su padre, y su tiempo en Inglaterra con Sidonie le había enseñado el poder de la risa, la felicidad, la esperanza. Quería eso para su pueblo y, aunque él no podía proporcionárselo, su reina sí.
Una reina como Sidonie.
Mientras revisaba los contratos matrimoniales había recordado la promesa que Sidonie había escrito en aquella servilleta y le había hecho firmar.
Y se había dado cuenta de que la respuesta había estado delante de él todo el tiempo. La mujer que le había enseñado a reír, a disfrutar de los sencillos placeres de la vida, a ser una persona corriente, la que le había dado a probar la felicidad… podía ser su reina. Podría aportar a Al Da’ira todas esas valiosas cualidades que él había admirado, honestidad, empatía y su calidez. Podría ayudarlo a devolver la alegría a un país aplastado por el peso de un tirano.
Al asumir el trono y acabar con la corrupción que imperaba en su corte, se había convertido en granito, y ya no era el joven que ella recordaba, el amigo que había tenido.
Ser rey significaba tomar decisiones y vivir con las consecuencias. Encontrar el equilibrio entre las necesidades de la minoría y las de la mayoría. Y esa mayoría necesitaba a Sidonie.
Necesitaban su risa, optimismo y empatía. Su capacidad para relacionarse con gente de todas las clases sociales.
Y decidió hacerle cumplir la promesa escrita. Cuando él decidía algo, sucedía. Nunca se arrepentía o dudaba. La certeza era la fuerza del rey, otra cosa que le había enseñado su madre.
Sidonie probablemente se negaría, sobre todo teniendo en cuenta cómo había roto su amistad. Iba a tener que convencerla. No aceptaría un «no».
Habría sido más fácil hacer las cosas a la antigua. Sus antepasados simplemente subían a la elegida a su caballo y echaban a andar. Pero en el mundo moderno estaba mal visto y necesitaba su consentimiento.
–Lo siento, Khalil –la risa de Sidonie se apagó–. Por un momento pensé que hablabas en serio.
–Hablo en serio –él no sonrió.
–No –ella lo miró seria–. Es una broma.
–No bromeabas cuando lo escribiste –observó Khalil.
–Estaba borracha.
–Te habías tomado dos Cosmopolitan, como mucho algo achispada.