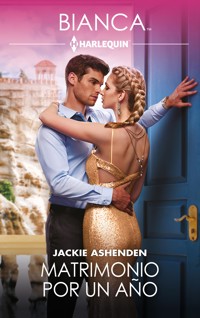
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Bianca 3004 Ella le debía la vida… y prometió llevar su alianza… Cautiva en el recinto de una propiedad privada desde la infancia, Rose no recordaba nada de su pasado. Por ello, cuando se enteró de que el millonario Ares Aristiades necesitaba una esposa, le propuso un acuerdo: su libertad a cambio de casarse con él. Antes de que Rose se comprometiera permanentemente con él, Ares otorgó a la virginal Rose un año para descubrir lo que representaba ser su esposa. Puso a su disposición las numerosas mansiones que tenía repartidas por el mundo, pero no su corazón, que mantenía guardado bajo llave. Aun así, los intensos encuentros con Rose despertaban demasiadas emociones en Ares… sentimientos indeseados que estaba decidido a ignorar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Jackie Ashenden
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Matrimonio por un año, n.º 3004 - mayo 2023
Título original: The Maid the Greek Married
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411417921
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
PRIMAVERA
La doncella estaba de nuevo limpiando su habitación.
Ares había ido a arreglarse para cenar con su suegro y allí estaba la joven, limpiando la chimenea de rodillas, tarareando.
Y en lugar de callarse cuando él cerró la puerta y se sentó en el sillón situado delante del hogar, continuó canturreando como si estuviera sola.
La primera vez que la había oído, Ares había pensado que lo irritaría, pero descubrió que le gustaba. Su voz tenía una cualidad cristalina y al tiempo susurrante. Femenina. Apaciguadora.
Pero lo que más le agradaba era que siguiera canturreando como si él no fuera Ares Aristiades, dueño de Hercules Security, una de las compañías de seguridad más importantes del planeta, al servicio de los gobiernos más poderosos del mundo.
Ares Aristiades, exmiembro de la Legión Extranjera Francesa, con más cicatrices, más erosionado y rocoso que sus montañas griegas natales.
Ares Aristiades, que ya no cargaba con el peso de un corazón o un alma porque llevaban años exánimes.
Pero le quedaba el sentido del deber. Por eso estaba allí, visitando a su familia política en su remota propiedad próxima al mar Negro tal y como había hecho desde la muerte de Naya. Al menos los años que no había estado postrado en el hospital, o en la Legión.
Aquella misma sirvienta había limpiado su habitación los últimos cinco años, aunque él no recordaba haberla oído tararear hasta dos años atrás. Y el anterior, también se había dado cuenta de que era una mujer de sensuales curvas que el austero vestido negro que llevaba puesto impedía apreciar.
Llevaba su largo y dorado cabello recogido en un moño apretado; su rostro tenía forma de corazón, los labios llenos, la nariz levemente respingona y unas pestañas largas que parecían haber sido bañadas en oro.
El personal de la casa tenía prohibido dirigirse a los huéspedes, una regla que a Ares le resultaba absurda, aunque no se hubiera molestado en cuestionarla, y que la doncella nunca había roto.
Solo en una ocasión, el año anterior, cuando salía del dormitorio con un cubo lleno de ceniza, había alzado la vista y lo había mirado con sus grandes ojos, lo que había permitido a Ares comprobar que también eran dorados.
Aunque no había sido más que una mirada pasajera, no había reflejado el menor temor. Solo una asombrada curiosidad. Una reacción que por su excepcionalidad sorprendió a Ares, que estaba acostumbrado a que lo miraran entre la turbación y el horror. No había tardado en descubrir que ese era el efecto que causaban sus cicatrices en la gente.
Después de aquel fugaz intercambio de miradas, Ares no había esperado volver a verla y, sin embargo, allí estaba un año más tarde, limpiando de rodillas el hogar de su habitación. Y Ares estaba desconcertado porque no sabía cómo interpretar el deseo que aquella mirada había prendido en él, un deseo que había creído enterrado junto con su esposa, pero que aquella mujer había despertado a la vida con una sola mirada y con la misma intensidad que en su juventud. Pero más aún le desconcertaba que, un año más tarde, ese deseo no se había mitigado.
Sin embargo, ni entendía ni quería molestarse en pensar qué tenía de especial aquella mujer, pero lo cierto era que le había hecho darse cuenta de lo rápido que pasaban los años, y que sus promesas seguían incumplidas. La promesa a su padre de que la sangre de los Aristiades continuaría fluyendo; la promesa a su mujer de que llenaría su casa de niños.
Aquellas promesas eran como pesadas cadenas de hierro que no pudiera romper, y cumplirlas era la única manera de honrar la memoria de ambos.
Su padre, Niko, estaba obsesionado con la continuidad de la dinastía que, según él, se remontaba al mismo Hércules. Y aunque a Ares le era indiferente tener o no descendencia, había hecho un juramento.
Pero, por encima de todo, era el recuerdo de Naya lo que le impelía a tener hijos. A ella le encantaban los niños y habían planeado formar una familia numerosa. Solo si lo lograba podría mantener un hilo de unión, un vínculo con ella.
Pero para lograrlo, tenía que encontrar una esposa, y cuanto antes, mejor.
La habitación en la que se alojaba tenía las paredes de piedra y estaba decorada con lujosas alfombras de seda y cortinas de terciopelo que proporcionaban suavidad a un espacio por lo demás austero. Ares no necesitaba suavidad de ningún tipo, pero tenía que reconocer que esa era la palabra con la que asociaba a la joven doncella y que, para su sorpresa, la asociación le resultaba reconfortante.
–¿Cómo se llama? –preguntó en ruso, asumiendo que tendría la nacionalidad del país en el que se encontraba.
Su voz sonó áspera y cortante, tal y como sucedía desde que sus cuerdas vocales se habían visto afectadas por el fuego.
Ella se sobresaltó.
–Rose –contestó con la voz susurrante con la que tarareaba. Entonces volvió la cabeza para mirarlo y preguntó–: ¿Y el suyo?
Sus ojos eran tal y como Ares los recordaba, como oro fundido. Tampoco en aquella ocasión percibió ni horror ni lástima ni compasión por las cicatrices de las quemaduras que le tensaban la piel. De hecho, lo miraba como si no las viera.
La llama del deseo ardió con fuerza, pero Ares la apagó. No era un joven a merced de sus pasiones, sino un hombre que ejercía un férreo control sobre sí mismo y sabía ser paciente cuando la situación lo exigía.
Un hombre que no ocultaba las cicatrices que surcaban su rostro y que servían como recordatorio de lo peligrosa que era la arrogancia. Lo que los demás, incluida aquella mujer, pensaran de ellas, le era indiferente.
La miró fijamente para permitir que lo observara.
–¿No lo sabe?
–No, no nos dicen los nombres de los huéspedes –dijo ella, sosteniéndole la mirada.
No era un momento oportuno para entablar conversación con una sirvienta cuando su suegro, Ivan, lo estaba esperando en el piso inferior.
Ivan era un oligarca ruso con demasiadas ramificaciones empresariales, que nunca había perdonado a Ares que su hija se enamorara del hijo de un pastor griego mientras pasaba sus vacaciones en Atenas. Ivan se había opuesto al matrimonio, pero Naya siempre había tenido mucha personalidad y amaba a Ares. Nunca le había importado que viviera en una cabaña en las montañas o que fuera pobre.
Con el paso del tiempo, Ares se había ganado el respeto de Ivan al abandonar la montaña y convertirse en quien era, el dios de la guerra, como era conocido en algunos círculos.
A Ares no le gustaba Ivan y la única razón por la que estaba allí era porque así lo habría querido Naya.
–¿Por qué quiere saberlo? –preguntó a la mujer en lugar de contestar. Al fin y al cabo, y aunque no actuara como tal, no era más que una sirvienta.
Ella frunció el ceño y tras una leve vacilación, dejó en el suelo el cepillo y el cubo con la ceniza y se puso en pie.
Su semblante adquirió un aire de determinación.
–Ne-necesito ayuda –dijo.
Ares sintió que lo recorría un sentimiento que no le resultaba familiar y que tardó unos segundos en identificar como sorpresa. Dado que hacía tiempo que estaba insensibilizado y no sentía ni atisbo de la mínima emoción, era extraño que la provocara una simple doncella.
Él tenía las piernas estiradas y cruzadas por los tobillos. La joven se había plantado a apenas unos centímetros de él sin que pareciera intimidarla encontrarse frente a un millonario que tenía numerosos gobiernos en el bolsillo. Un hombre marcado por las cicatrices, pero físicamente fuerte, que podía aplastarla sin hacer el menor esfuerzo.
Un hombre que, según ella, podía ayudarla. Ares no estaba acostumbrado a que se le pidiera ayuda, y aún menos a darla.
–Así que crees que puedo ayudarte –dijo con lentitud.
–Sí. No tengo a nadie más a quien recurrir.
Eso era evidente. Ares inclinó la cabeza hacia atrás para observarla más detenidamente.
No era alta, más bien lo contrario, pero en su gesto altivo podía apreciarse una gran determinación y firmeza. Aunque sus ojos lo miraban sin parpadear, pudo percibir en ellos un atisbo de desesperación.
El vestido negro no la favorecía, pero no conseguía ocultar sus voluptuosas curvas. Tenía una bonita figura, que era todo lo que él necesitaba en una esposa.
Que esa idea se le pasara por la cabeza mientras miraba a una sirvienta, le resultó incomprensible. Aunque, por otro lado, ¿por qué no? Puesto que nunca sería Naya, ¿qué más daba quién fuera la mujer de su elección? Aquella tenía a su favor que no parecían preocuparle sus cicatrices. Que la opinión de los demás le resultara indiferente no significaba que quisiera encontrarse con una mirada de espanto en la mesa del desayuno; o cada noche, en su cama.
–¿Y bien? –lo acució ella, apretando los puños a pesar de mantener el semblante inexpresivo.
Ares dedujo que estaba costumbrada a ocultar sus emociones.
–¿Para qué necesitas ayuda?
Sabía que no debía continuar la conversación, pero había despertado su curiosidad y no le importaba hacer esperar a Ivan.
Rose lo miró fijamente y solo el cambio de peso de un pie a otro dejó entrever su nerviosismo. Miró hacia la puerta como si temiera que pudieran oírla.
–Van a venderme –dijo precipitadamente–. Mañana o pasado, no sé a quién ni dónde me llevan. Necesito escaparme, pero no tengo dinero y nunca he salido del recinto de esta propiedad, aunque lo haya intentado en varias ocasiones. Alguien tiene que sacarme y no tengo a quién pedírselo –tomó aire, temblorosa–. Por favor, señor, ayúdeme.
Rose supo que había hablado demasiado en cuanto las palabras salieron de su boca, pero habían escapado como si aquel hombre hubiera dado a un interruptor y todos sus temores hubieran brotado en cascada.
No quería sonar como una niña asustada porque estaba cansada de ser una víctima. Lo había sido toda su vida y tenía que ponerle fin en aquel mismo momento.
El hombre, sentado confortablemente como si no tuviera la más mínima preocupación, como era el caso, la miró en silencio. Los hombres como él, ricos, poderosos y sin principios, no sufrían. Muchos como él se alojaban en la propiedad. Los conocía bien porque hacía sus camas y preparaba sus chimeneas; limpiaba sus baños y recogía su ropa.
Algunos eran terribles y la abofeteaban sin motivo, otros la manoseaban porque creían que tenían derecho a hacerlo. Algunos le gritaban por algún imaginario error, y había quien hacían insinuaciones groseras y se reía. Otros actuaban como si no existiera.
Pero aquel hombre era diferente. Siempre lo había sido.
Lo observó detenidamente. Era extremadamente alto e inmensamente poderoso. Tenía la constitución fuerte y musculosa de los agentes de seguridad que hacían guardia en las puertas del recinto. Pero mientras que estos eran como lobos, aquel hombre era un dragón. Irradiaba la fuerza de un gigante, la arrogancia de un rey y la seguridad de sí mismo de un dios. Y aunque Rose no sabía por qué, estaba convencida de que solo él podía ayudarla.
Había limpiado aquel dormitorio durante cinco años y el anterior había osado mirarlo a la cara. Para entonces sabía que era alto y que tenía la voz ronca y rota; que caminaba silenciosamente y con una gracilidad impropia de un hombre de su constitución.
Sus cicatrices la habían sobresaltado, pero solo por inesperadas.
A ella aquellas cicatrices le daban lo mismo. Solo le importaba que era el único hombre que no le ponía la zarpa encima, que no intentaba toquetearla ni decía cosas soeces cuando la veía. Ni siquiera le gritaba.
Pero tampoco era de los que la ignoraban.
Ella percibía que la observaba y aunque no entendía por qué lo hacía, no la amedrentaba. Había en su atención más curiosidad que amenaza. Quizá le gustaba que tarareara.
Pero todo eso era inconsecuente. Que no hubiera hecho ademán de tocarla no significaba que fuera mejor que los demás, pero al menos indicaba que no era peor, y eso era lo máximo a lo que podía aspirar.
Por otro lado, no le quedaba otra opción, puesto que iban a venderla al día siguiente y le urgía escapar.
Lo miró sin parpadear, con el corazón acelerado, ansiosa por que dijera algo.
Él la miraba impasible, como si no la hubiera oído.
Ella tragó saliva, sintiendo un fuego en su interior que no comprendía.
El hombre llevaba un traje gris oscuro excepcionalmente bien cortado. Su camisa era de un blanco níveo y llevaba suelto el primer botón porque había prescindido de corbata.
Rose se quedó ridículamente fascinada con la visión de su cuello. Tenía la piel de color bronce y el cabello, negro azabache, cortado al uno. Sus ojos eran llamativos, de un extraño verde plateado, como el mar en un día nublado.
Era un hombre forjado en hierro, todo en él era sólido. Y, sin embargo, en su rostro había grandes surcos; la piel cicatrizada le tensaba un lado, mientras que la otra mitad estaba prácticamente intacta y era hermosa, como lo eran sus labios sensuales y su nariz aguileña.
Aterrador, misterioso, magnético. Rose no sabía cómo definirlo, pero no importaba. El caso era que lo necesitaba.
–¿Quién va a venderla? –preguntó él con una voz que sonó a gravilla.
–El jefe. Ivan Vasiliev.
El rostro del hombre, difícil de leer por las espantosas cicatrices, permaneció impasible ante la mención de Vasiliev.
Tal vez sabía que Ivan Vasiliev había comprado dos niñas en el mercado de tráfico de seres humanos, que había convertido a una en su hija y que la otra había acabado de sirvienta. Tal vez le era indiferente, o incluso había estado implicado en la transacción.
Aunque la idea la aterró, disimuló tan bien como acostumbraba. Desde su llegada allí había adquirido la destreza de ocultar cualquier emoción.
Lo único que importaba en aquel momento era que la ayudara a escapar. Athena le había dicho que iban a venderla, pero no había podido darle detalles de por qué o a quién.
Rose había llegado a aquella propiedad de niña, le habían dado una educación básica y la habían puesto a trabajar. Nunca había podido salir del recinto ni se había relacionado con el mundo exterior. Todo lo que sabía lo había aprendido escuchando a hurtadillas o hablando con Athena.
Había pensado en escapar a menudo, pero las dificultades le habían hecho desistir.
–¿Y qué te hace pensar que vaya a ayudarte, Rose? –preguntó el hombre.
–No lo sé. Solo puedo confiar en ello.
El hombre la observó en silencio, con una perturbadora intensidad en sus ojos verdes.
–¿Por qué yo?
Rose apretó los puños.
–No hay nadie más a quien pedírselo. No hay más huéspedes y usted es el único que no… ha intentado abusar de mí.
Él rio con amargura.
–¿Eso es todo? Exiges poca cosa para confiar en alguien.
Rose ignoró la tensión que se acumulaba en sus entrañas. Tenía que convencerlo como fuera.
–No necesito confiar en usted. Solo que me saque de aquí –tomó aire–. Haré lo que quiera. Lo que sea.
No había pensado ofrecerse a sí misma, pero estaba dispuesta a hacerlo. Haber logrado que ningún hombre se propasara, en parte gracias a la protección de Athena, no significaba que no supiera lo que querían de una mujer.
–Lo que quiera… –repitió él en un tono que la hizo estremecer.
Mantenía la mirada fija en su rostro, no como otros hombres, que la deslizaban por su cuerpo como si la evaluaran.
Rose no estaba acostumbrada a que la miraran así, viéndola de verdad, como una persona y no como un instrumento, bien de limpieza o de posible placer. Un objeto.
«Tiene unos ojos preciosos». Rose apretó los dientes, preguntándose de dónde salía aquel pensamiento, pero no podía desviar la mirada porque él lo interpretaría como temor. Y ella sabía que el temor invitaba a la violencia. Tenía que mostrarse fuerte.
–¿Así que me entregarías tu cuerpo si te lo pidiera? –habló con naturalidad, como si fuera una pregunta habitual–. ¿Te quitarías el uniforme y te echarías en la cama?
«Me está poniendo a prueba».
Rose lo sabía intuitivamente, como sabía que la superaría. Le habían hecho muchas y nunca había fallado.
–Sí –contestó. Y para invertir los papeles, añadió–, aunque tendrá que ayudarme con la cremallera –y le dio la espalda.
Se produjo un tenso silencio.
Rose podía oír su propio pulso mientras aguzaba los oídos esperando a que el hombre se acercara. Tenía la piel de gallina. Rezó para que fuera delicado o, al menos, rápido. Por lo que había oído de las otras doncellas, era mejor así.
La protección de Athena la había salvado. Las dos habían llegado a la propiedad juntas, dos niñitas aterradas, abrazadas la una a la otra durante el trayecto. También a Athena la habían robado en la calle, pero a ella la había elegido la esposa de Vasiliev para sustituir a su hija recién fallecida.
Tenía una vida lujosa, pero era tan prisionera como Rose y aunque la mujer de Vasiliev lo censuraba, Athena insistía en que Rose pasara tiempo con ella. También era ella quien había hecho saber que nadie podía tocar a Rose si no querían enfurecerla, y nadie quería enfurecer a Athena porque eso significaba disgustar a la mujer de Vasiliev, y Vasiliev hacía cualquier cosa por su mujer.
Así que Rose había tenido suerte, aunque nadie se habría enterado si alguno de los huéspedes de Vasiliev abusaba de ella y habría sido su palabra, que solo tenía valor para Athena, contra la de él.
Rose contempló el hogar de la chimenea que acababa de limpiar de ceniza. Tenía todo el cuerpo en tensión, pero seguía sin oír el menor ruido a su espalda.
–La cremallera –dijo finalmente, queriendo dar aquello por terminado–. No puedo bajarla yo sola.
–Tu cuerpo no me interesa –las palabras llegaron como piedras y a Rose le asombró sentirse levemente dolida. Era imposible que quisiera que aquel hombre la tocara.
Se volvió bruscamente. Él seguía sentado, inmóvil.
–Le pagaré –dijo ella, desesperada–. No tengo dinero, pero cuando sea libre conseguiré un trabajo y…
–Tampoco necesito tu dinero –él ladeó la cabeza como un ave rapaz, dirigiéndole una mirada especulativa que la hizo estremecer una vez más–. Pero también es cierto que no hago nada sin recibir algo a cambio.
–Entonces ¿qué quiere? –preguntó ella, con una brusquedad impropia de una sirvienta y que, en cualquier otra circunstancia, le habría acarreado un severo castigo
–Tengo que pensarlo –el hombre miró su reloj de pulsera–. Pero lo hablaremos más tarde. Voy a llegar tarde a mi cita.
Rose tomó aire y apretó los puños. Tener esperanza era peligroso, pero era lo único con lo que contaba por el momento
–¿Quiere decir que me va a ayudar?
Él la miró con un brillo enigmático en sus verdes ojos.
–Sí –contestó–. ¿Por qué no?
Capítulo 2
ARES bajó la mirada al vaso con vodka que sostenía en la mano. Nada más servírselo, Ivan había empezado a hablar de negocios y Ares había desconectado. En los últimos tiempos, su suegro intentaba impresionarlo con los detalles de sus nuevas contrataciones, en las que él no tenía el menor interés. Ivan quería convertirse en cliente de su empresa de seguridad y contar con el personal altamente cualificado y la tecnología puntera de Hercules Security. También había dejado caer que tenía capital para invertir en la compañía.
Pero Ares no necesitaba que nadie, menos aún su suegro, invirtiera en su negocio, ni quería tenerlo como cliente.
Se encontraban en el despacho de Ivan. Era un hombre alto y fuerte, que, incluso superados los setenta años, irradiaba el tipo de frío poder propio de su nación. En aquel momento, en su despacho privado, seguía hablando de oportunidades de negocio con un codo apoyado en la repisa de la chimenea y un vaso con vodka en la otra.
Sin embargo, Ares estaba pensando en la pequeña sirvienta que había pedido su auxilio.
Sabía que algo se había roto en su interior la noche en que había fracasado al intentar salvar a su esposa. La viga que se había desprendido y lo había aplastado, dejándolo marcado de por vida, había también acabado con su capacidad de sentir. Su expresión facial había quedado paralizada en la misma medida que su corazón.
Por eso le resultaba extraño sentirse furioso con la idea de que aquella mujer hubiera sido comprada y fuera a ser vendida. Y eso a pesar de que no le sorprendía que Ivan fuera capaz de algo así, pues siempre había encontrado su moral cuestionable.





























