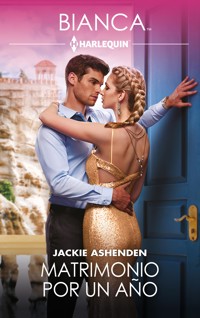2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Un «sí quiero» los uniría… Pero ¿lo salvaría a él? El deseo del padre adoptivo de Elena, que estaba a punto de morir, era reunirse con su hijo Atticus, con quien se hallaba enemistado. Elena debía averiguar el paradero Atticus costara lo que costase. Pero al encontrarlo, la sorprendió la pasión que surgió entre ambos, para la que no estaba preparada. Hacía muchos años, Atticus había perdido el domino de sí mismo, con resultados desastrosos. Se juró que no volvería a sucederle. Pero la intensa conexión con Elena lo estaba llevando al límite. Y cuando su padre, en su testamento, les exigió que se casaran, su autodisciplina se quebró. Al convertirse en su esposa, ¿podría salvarlo de sí mismo, el mayor peligro de todos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Jackie Ashenden
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Salvados por el matrimonio, n.º 3110 - septiembre 2024
Título original: A Vow to Redeem the Greek
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410741881
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Elena Kalathes contempló la isla jamaicana, en medio del Caribe, con cierto desagrado. Era bonita, con verde y espesa vegetación, playas de arena blanca y aguas cristalinas; idílica, casi virgen.
Era lo que le habían dicho en Kingston: sin conexión a Internet. También le habían dicho que a él le llevaban provisiones una vez al mes y que a veces visitaba Port Antonio.
Que nadie sabía dónde vivía.
Bueno, nadie menos los tres empleados de la naviera Kalathes, que ella había mandado a Jamaica a buscar a su hermano adoptivo.
En realidad, no era su hermano. No se había criado con él ni lo había visto desde que, hacía dieciséis años la había rescatado de entre los escombros de su casa, en una ciudad del mar Negro destrozada por un terremoto, la había llevado a la finca de los Kalathes en una isla griega y la había dejado allí.
Así que no, no era su hermano, sino más bien un personaje de cuento de hadas, un mito.
Atticus Kalathes era director de la organización benéfica Eleos, que dirigía a escala mundial desde aquella isla sin nombre de la que nunca se iba, o casi nunca. Sus movimientos eran un misterio.
El capitán paró el motor del barco que ella había alquilado para llegar a la isla de Atticus y saltó al embarcadero.
Elena notó que el sudor le corría por la espalda. Era una estupidez llevar traje de chaqueta en el trópico, pero quería dar una imagen profesional. Creyó que la ligera chaqueta de color crema no sería excesiva, teniendo en cuenta que iba a ir en barco.
Un error. El sudor iba a mancharle la blusa y la falda.
Los zapatos de tacón también eran un error.
Se los miró. Le gustaba la ropa cara. Le gustaba estar guapa. Estaba allí como representante de Aristeidis Kalathes. Era su hija adoptiva y debía representar bien su papel.
El capitán le tendió la mano para ayudarla a salir del barco. Elena saltó al muelle con precaución. Ya tenía los zapatos manchados de agua.
–Gracias –dijo al capitán–. Volveré dentro de una hora.
El hombre volvió a subirse al barco y sacó un cigarrillo.
Elena se volvió y miró el muelle y la playa. El agua cristalina lamía la blanca arena. El calor era sofocante a aquella hora de la tarde y la humedad hacía que la ropa se le pegara al cuerpo.
Esperaba que una hora fuera suficiente. Los empleados a los que había mandado solo habían tardado diez minutos, pero no eran ella, la niña de ocho años a la que Atticus había rescatado en una ciudad destruida para llevarla a Grecia y dejarla abandonada en la casa de su infancia.
Elena recurriría a ese abandono, si era preciso. No le importaba utilizar la manipulación emocional para cumplir el último deseo de su padre adoptivo, que estaba a punto de morir.
Aristeidis quería ver a su hijo por última vez, salvar la brecha que los separaba, y Elena estaba dispuesta a hacer lo que fuera para ayudarlo.
Él le había proporcionado un hogar, su apellido y la seguridad que había perdido tras la muerte de toda su familia en el terremoto.
Se lo había dado todo y, durante los años anteriores, en el transcurso de su enfermedad, ella le había intentado devolver parte de lo recibido, lo que incluía llevar de vuelta a su hijo.
Atticus Kalathes iba a volver a Grecia, lo quisiera o no.
Se alisó la falda, se ajustó la chaqueta y echó a andar por el muelle. Cerca de la playa, oculta entre la vegetación y las palmeras, había un casa de madera. Parecía una serie de recintos unidos por pasarelas, con amplios ventanales que daban a la playa.
Un sendero de arena cubierto de trozos de moluscos conducía del embarcadero a la casa. Elena lo tomó, pero se detuvo porque vio que había alguien en la playa.
Un hombre caminaba por la arena. Era evidente que venía de las rocas que había al otro extremo de la playa. Llevaba algo echado al musculoso y bronceado hombro.
Un hombro desnudo, muy musculoso y bronceado.
Elena frunció el ceño y entrecerró los ojos.
No solo tenía el hombro desnudo. No llevaba bañador.
Iba completamente desnudo.
Elena se sofocó de vergüenza y la sensación pegajosa que le provocaba la ropa aumentó. Rápidamente apartó la vista.
Por supuesto que estaba desnudo. La isla era suya. Creía que tenía total intimidad. Y allí estaba ella, que había llegado sin previo aviso. Casi.
Le había mandado numerosos correos electrónicos y mensajes de voz para informarlo de su visita, a los que no había respondido. Creía que tal vez no los había recibido, ya que vivía sin conexión a la Red.
O tal vez no había querido contestarle. Era famoso por su mala educación, según quienes habían intentado ponerse en contacto con él. Aunque en Kingston se decía que, en las escasas ocasiones en que iba por allí, se mostraba encantador y caía bien a todo el mundo.
Elena no sabía a qué carta quedarse, pero encontrárselo desnudo no iba a conseguir que se ganara su simpatía. Debía volver al barco y esperar a que se vistiese.
Se volvió hacia el embarcadero.
–Quieta –le ordenó una voz profunda y masculina.
Elena se consideraba una mujer moderna y no le sentaba bien que nadie, salvo Aristeidis, le dijera lo que debía hacer. Pero obedeció la orden sin darse cuenta.
Molesta, se volvió para decirle que no era un perro al que dar órdenes, pero fue incapaz de pronunciar una palabra.
Atticus estaba cerca, bañado por el sol del Caribe como una versión masculina de la Venus de Botticelli, sin la melena rubia y la concha.
Era muy alto y ancho de espaldas. En su piel morena brillaban gotas de agua. Tenía los músculos exquisitamente cincelados, como si fuera una escultura de mármol, las caderas estrechas, las piernas largas, los muslos fuertes y entre ellos…
Elena se sonrojó, apartó la mirada y la dirigió a su rostro.
Lo cual no mejoró las cosas.
Sabía cómo era su rostro, ya que Aristeidis tenía álbumes llenos de fotos de un niño sonriente de cabello negro y ojos aún más negros, de un adolescente con indicios del hombre en que se convertiría en la poderosa mandíbula y la orgullosa nariz.
Y Elena también recordaba aquel día en que se había aferrado a la navaja que había encontrado entre los escombros de su casa, su única arma contra las hordas de saqueadores que la rodeaban.
Llevaba al menos una semana viviendo allí, buscando comida, sin querer abandonar las ruinas del edificio donde había estado su casa y a su familia, perdida debajo de ellas.
Y una semana sobreviviendo de esa manera le había enseñado una cosa: los saqueadores eran depredadores y notaban el miedo. Así que, si la descubrían, no debía demostrarles que los temía ni que era una presa fácil.
Así que se había quedado allí, aferrada a la navaja. Y él salió de la oscuridad, una figura alta, armada hasta los dientes. Llevaba casco y uniforme. Levantó el arma y lanzó dos disparos al aire mientras gritaba a los saqueadores en una lengua que ella no entendió. Los hombres se marcharon y se quedaron ellos dos solos.
Ella contempló su rostro de líneas duras y ojos más negros que el cielo que había sobre sus cabezas.
Pensó que era un hombre guapo; tal vez un príncipe. Instintivamente supo que no era un saqueador, que iba a salvarla. Así que soltó la navaja y le tendió los brazos.
Los ojos que ahora la miraban seguían siendo tan negros como entonces, pero ahora veía a un hombre adulto, no a un niño. Y se dio cuenta de lo guapo que era.
De todos modos, ya lo sabía. Había visto fotos de él en los medios de comunicación y había leído con avidez las entrevistas que concedía. De hecho, se las sabía de memoria.
Había dado cuatro; la última, hacía dos años. Desde entonces, no se había vuelto a saber nada de él.
El corazón se le aceleró. El sol brillaba en el cabello de Atticus, aún mojado, y tenía gotas en la largas y negras pestañas.
Elena había visto fotos de hombres desnudos. En los libros de la biblioteca había fotos de cuadros y esculturas. También los había visto en Internet, y se preguntaba a qué venía tanto jaleo, tanta excitación.
Ahora lo entendía.
Un hombre en persona, brillando al sol, con la piel húmeda, los fuertes músculos y unos brillantes ojos negros era lo que provocaba el jaleo y la excitación.
Él no parecía avergonzado ni molesto por su desnudez. Se quedó allí plantado como si no estuviera desnudo y con un pez recién pescado atado a un sedal al hombro; como si llevara traje y corona.
Elena pensó que debía decirle algo, el discurso que había preparado: que su padre se estaba muriendo, que debía volver a casa… Pero las palabras se le mezclaron en el cerebro y lo único que dijo fue:
–Esto… Yo… Bueno…
–No tienes permiso para estar aquí –dijo él con voz dura.
Elena tenía la boca seca y las mejillas ardiendo. Todo su cuerpo ardía y no solo por el calor y la humedad.
–Es probable que no me reconozcas. Soy…
–Sé quién eres, Elena –la miró de forma impersonal–. Y sigues sin tener permiso para estar en mi isla.
Ella parpadeó. La había reconocido, lo que no se esperaba, ya que hacía dieciséis años que no se veían, cuando se la entregó a Aristeidis en Kalifos, la isla griega donde vivía la familia Kalathes.
Tragó saliva y se estiró la chaqueta, como si eso fuera a refrescarla.
–Te he mandado varios correos electrónicos y te he llamado…
–¿Acaso te he respondido diciendo que me gustaría que vinieras?
La molestó que a él no solo pareciera darle igual estar desnudo y el efecto que a ella le causaba, sino que tampoco le hubieran importado sus correos.
–Pero pensé que podías no haberlos recibido.
–Los recibí.
–Pero tú…
–Mi silencio debería haberte indicado lo que prefería –prosiguió él como si ella no hubiera hablado–. Que es que me dejen en paz.
Parecía que la versión de Atticus que ella iba a conocer era la del maleducado.
Daba igual. Tenía una misión que cumplir y no iba a consentir que nada la desviara de su objetivo, ni siquiera un hermoso hombre desnudo.
–Me temo que no voy a poder hacerlo. He venido de parte de tu padre. Se está muriendo, Atticus. Quiere que vuelvas a casa.
Atticus supo perfectamente quién iba en el barco, cuando lo vio dirigirse hacia la isla. Estaba en el agua pescando la cena y verlo lo puso de mal humor.
No había hecho caso de los correos y llamadas de Elena a propósito, porque no quería saber nada de su padre. Creyó que su silencio bastaría para disuadirla. Parecía que no había sido así.
¿Qué sentido tenía vivir desconectado en una isla sin nombre que no estaba en ningún mapa, cuando te podían encontrar con tanta facilidad?
No estaba para sutilezas. Si ella estaba empeñada en llegar a la isla, a su territorio, tendría que aceptarlo como lo encontrara, desnudo en aquel caso, su forma preferida de estar allí cuando pescaba la cena.
Ella había invadido su casa sin haber sido invitada, por lo que él no iba a dejar de pescar y a vestirse para complacerla.
Eso era lo que pensó al observar que el barco llegaba al embarcadero y al verla a ella, vestida de forma inadecuada con un traje de chaqueta, pisando con cuidado en el sendero hacia su casa.
Después la miró más de cerca y no pudo dejar de pensar en nada más.
Hacia dieciséis años, ella era una niña harapienta y cubierta de sangre que sostenía una navaja contra cinco hombres que pretendían hacerle daño. Tenía la ropa desgarrada, el cabello recogido en trenzas y los ojos castaños llenos de furia.
Él estaba al mando de un ejército privado que ayudaba a los gobiernos en épocas de agitación civil o de desastres y que en aquel momento buscaba supervivientes entre los escombros. La vio de inmediato, así como el peligro en que se hallaba, y notó que, a pesar de la furia de sus ojos, estaba aterrorizada, como era de esperar, al ser una niña rodeada de saqueadores.
Lanzó dos tiros al aire para ahuyentarlos y pensó que ella huiría corriendo, porque al ir vestido de uniforme y armado la asustaría. Sin embargo, ella lo miró, tiró la navaja y le tendió los bracitos como si no fuera un mercenario, sino un caballero de brillante armadura.
Él no había olvidado que su endurecido corazón había revivido al verla.
Y volvió a recordarlo ahora al tenerla frente a sí, sonrojada y empapada de sudor, vestida con un traje de chaqueta más adecuado para una sala de juntas que para una playa tropical.
Había cambiado por completo.
Ya no llevaba trenzas, sino un moño, y su rostro había perdido la redondez de la infancia. Tenía el mentón firme, una boca sorprendentemente sensual, una nariz orgullosa y las cejas algo más claras que el rubio cabello.
La harapienta niña se había convertido en una mujer increíblemente hermosa, en aquel momento agobiada por el calor y aturdida por su desnudez.
Se habría sentido satisfecho, si ella no fuera quien era. Llevaba tanto tiempo sin tener una amante que apenas recordaba la última vez que había acariciado a una mujer. Tenía la libido tan muerta como el corazón y no sentía la necesidad de resucitarla.
Además, ella era la niña que había rescatado y entregado a su padre, que ahora se estaba muriendo.
No había leído ninguno de los correos que ella le había enviado, pero, a pesar de lo enfadado que estaba por su llegada a la isla, supo, desde que vio el barco, que, si ella se había tomado la molestia de ir hasta allí, era porque se trataba de un asunto serio.
Llevaba dieciséis años sin hablar con Aristeidis y no pensaba volver a hacerlo. Sin embargo, algo desconocido se removió en su interior, cuando ella le dijo que se moría.
Atticus hizo caso omiso de aquella sensación.
–¿Y qué? –preguntó.
Era una respuesta cruel, pero lógica, ya que no tenía corazón.
Ella frunció el ceño dando a entender claramente que desaprobaba su falta de preocupación.
–¿Qué quieres decir? ¿Acaso no has oído lo que te he dicho?
–¿Que mi padre se muere y debo volver a casa? Sí, pero, en primer lugar, me da igual y, en segundo lugar, no voy a moverme de aquí. Así que, ¿por qué no te vas por donde has venido?
Ella parpadeó, sorprendida. Durante unos segundos, él creyó que iba a volver sobre sus talones para dirigirse al barco. Pero ella alzó la barbilla con determinación, lo que le recordó a la niña de ocho años en medio de los escombros enfrentándose a cinco hombres, como si pudiera luchar contra ellos y vencerlos.
–Porque no –contestó ella en tono glacial. En primer lugar, le he prometido a tu padre que te llevaría a casa y, en segundo lugar, no voy a moverme de aquí.
Él notó una descarga eléctrica en la columna vertebral.
No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Era director de Eleos, la mayor organización benéfica del mundo, que dirigía como si fuera un ejército, y tenía mucho poder. En la organización había una jerarquía estricta y esperaba que los empleados acataran sus ordenes sin rechistar.
No hacían caso omiso, como ella, de una orden directa de marcharse, ni se quedaban mirándolo con desaprobación, como si estuviera equivocado.
–No te lo estoy pidiendo –le espetó él.
Ella se irguió. Los oscuros ojos le brillaban de obstinación.
–No soy una de tus empleadas. No tengo que hacer lo que dices.
–Pero estás en mi propiedad . Si no te marchas, haré que te echen.
Ella miró a su alrededor.
–¿Y quién va a hacerlo? No veo a nadie.
No lo había. Vivía solo, como le gustaba.
–Lo haré yo mismo.
Hizo ademán de dejar el pez en la arena, como si fuera a agarrarla.
La echaría si tenía que hacerlo. Se había presentado allí sin avisar, por lo que tendría que atenerse a las consecuencias.
Ella alzó las manos.
–Espera –dijo sin aliento. La garganta le brillaba de sudor y una gota se le deslizó hacia el seno–. No he venido a pelearme contigo.
Durante unos segundos, él no la oyó, distraído por la gotita que le caía por el escote, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y alzó bruscamente la mirada hacia su rostro.
–Entonces, ¿por qué sigues aquí? –preguntó con enfado.
No la quería allí. Notó un calor en su interior que hacía tiempo que no sentía y que no le gustó en absoluto. Su cuerpo era una máquina que mantenía bien engrasada y en plena forma. Poseía un completo dominio de sí mismo. El deseo físico era un lujo que no podía permitirse, por lo que no debería reaccionar ante ella como lo estaba haciendo.
–Se lo prometí, Atticus –afirmó Elena–. Le prometí que no volvería sin ti, y es lo que voy a hacer.
Su padre era Aristeidis Kalathes, cabeza de la familia Kalathes, dueño de una naviera multimillonaria, exmilitar, orgulloso, arrogante y rígido.
Un viudo que había tenido que criar a sus dos hijos, tras morir su esposa, demasiado joven, y que durante años no fue un padre para Atticus, ya que solo se preocupaba por Dorian, su querido hermano mayor.
Dorian, que murió cuando Atticus tenía dieciséis años.
Sin haberse recuperado de la muerte de su esposa, Aristeidis tampoco lo hizo de la de su hijo mayor ni perdonó a Atticus por haber causado su muerte. Atticus lo aceptó: él era el motivo de que Dorian hubiera muerto, y su padre se pasó años castigándolo por ello.
Era evidente que tenía derecho a hacerlo, pero eso no implicaba que Atticus fuera a quedarse a soportarlo, así que se marchó de Kalifos para siempre. Su padre también lo odiaba por eso.
Y si quería que ahora volviera a casa, no era para reconciliarse. Daba igual lo que le hubiera dicho a Elena o lo que ella creyera.
A Atticus no le cabía duda de que el viejo canalla quería seguirlo castigando. Pero iba a llevarse una desilusión. Atticus ya ha había pagado por la muerte de Dorian. Se había acabado.
No iba a volver a casa. Era una decisión definitiva.
–En ese caso –Atticus se volvió hacia su vivienda– creo que vas a pasar unas largas vacaciones en Jamaica.
Sin añadir nada más, pasó al lado de ella andando deprisa.
Capítulo 2
Elena se quedó mirando el firme trasero de Atticus, mientras se alejaba y desaparecía por el sendero. Estaba furiosa.
Aristeidis le había dicho que sería difícil conseguir que su hijo volviera, que la relación entre ambos se había roto hacía mucho tiempo por su culpa, porque debería haber sido mejor padre, pero había dejado que la pena y la amargura, tras la muerte de Dorian, apartaran de su lado al único hijo que le quedaba.
Ahora, mientras el cáncer iba matándolo lentamente, lo único que deseaba era recuperar la relación y decir a su hijo lo mucho que sentía haberse comportado de aquel modo.
Su tristeza y arrepentimiento aumentaron el dolor que Elena sentía por su enfermedad. No soportaba la idea de que el anciano que le había proporcionado un hogar y una familia, muriera sin reconciliarse con su hijo.
Quería a Aristeidis, que le había dado tanto, por lo que no le pareció difícil devolverle a su hijo.
Creyó que Atticus, en cuanto le dijera cómo estaba su padre, querría volver. No pensaba que fuera a dejarlo todo inmediatamente, pero que al menos se sentiría apenado.
Pero no era así. Le había dicho que le daba igual.
Su ira aumentó. Era cierto que Aristeidis había cometido errores tras la muerte de Dorian, pero era su padre y se estaba muriendo.
¿No podía dejar a un lado su amargura ante aquella situación?
Elena no se acordaba mucho de su padre, pero sabía que habría dado lo que fuera por tener una última conversación con él.