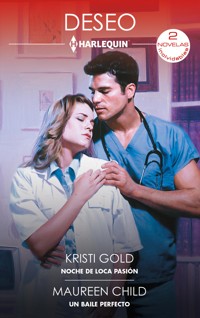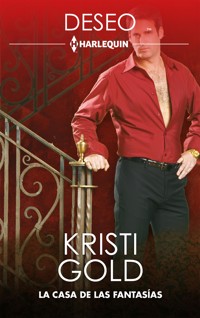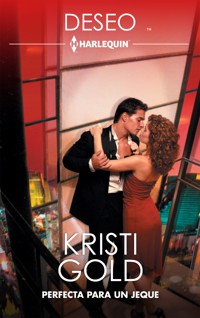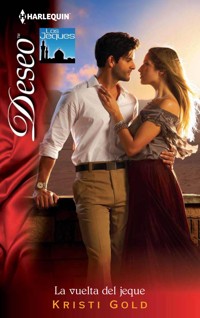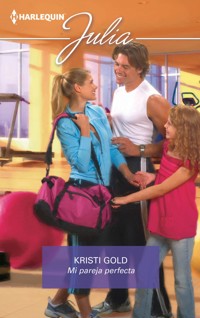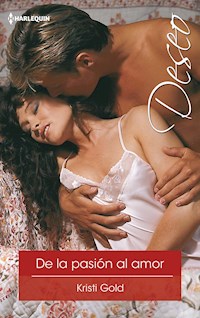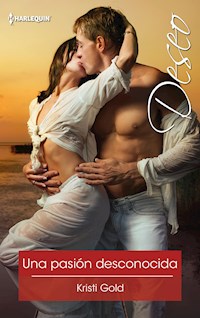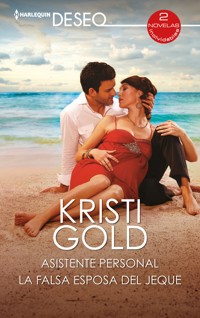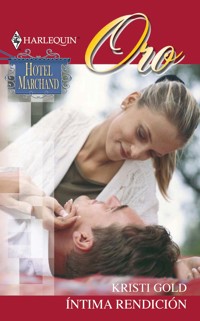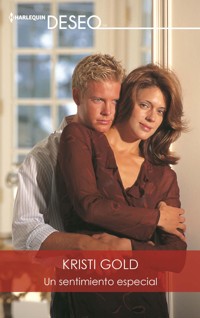2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Una noche para recordar Andrea Hamilton no conseguía olvidar aquella noche que había pasado bajo las estrellas junto al hombre que amaba. Y para colmo Sam había regresado, y estaba más sexy que nunca; además acababa de contratar sus servicios como adiestradora de caballos. Pero lo que más le sorprendió fue enterarse de que su gran amor era ahora un príncipe... ¡un príncipe que quería ver a su hijo! A pesar de los años, Samir seguía recordando a la mujer a la que había tenido que abandonar para cumplir con su obligación. Pero cuando se enteró de que tenían un hijo en común, juró no volver a separarse de ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Kristi Goldberg. Todos los derechos reservados.
LA ÚNICA MUJER, N.º 1255 - febrero 2013
Título original: The Sheikh’s Bidding
Publicada originalmente por Silhouette Books.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Harlequin Deseo son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2674-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo uno
–Y ahora, veamos, ¿quién hace la primera oferta por esta pequeña dama?
Andrea Hamilton se movió nerviosamente en la plataforma situada en el impresionante ruedo de la Granja Winwood. Llevaba puesto el único vestido que tenía y mostraba una sonrisa insegura. Le molestó que la llamasen «pequeña dama». Se recordó que la subasta era por una buena causa, la razón por la que había donado dos meses de entrenamiento de caballos. A cambio, se arriesgaba a que la dejaran a un lado por alguien de más experiencia.
–Venga, señores y señoras –dijo el subastador–. Denle una oportunidad. Es buena.
–¿En qué? –preguntó desde un rincón un borracho vestido con un esmoquin.
Andi le dedicó una mirada de desprecio que el hombre no pareció notar. Estaban casi al final del evento y los mecenas que quedaban, prestaron poca atención cuando la nombraron por segunda vez. ¿Y si nadie se molestaba en ofrecer ni siquiera el mínimo?, pensó ella.
–Quinientos dólares –gritó el borracho.
–Cincuenta mil dólares.
El murmullo de la sala fue silenciado por la voz que ofreció la astronómica cifra, desde el fondo del ruedo. Andi se quedó helada. No comprendía quién podría haber ofrecido semejante cifra.
–Cincuenta mil. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vendido al caballero que está al lado de la puerta!
Andi giró el cuello para ver quién era el misterioso hombre que había apostado. Pero como era bajita lo único que pudo ver fue un hombre de espaldas, vestido con un traje tradicional árabe, marchándose del edificio. Debía de ser un aristócrata, supuso Andi. No era extraño en los círculos de las carreras de caballos.
Probablemente tuviera más dinero que sentido común. O tal vez sus intenciones fueran turbias. Esperaba que no se confundiera y supiera que solo estaba comprando su entrenamiento con caballos. Si buscaba otro tipo de servicio, estaba equivocado. No pensaba dejar que se le acercase, aunque ofreciera cincuenta millones de dólares.
Andi dirigió una mirada de agradecimiento al subastador y bajó los escalones lo más rápido que pudo con sus tacones, le dio su copa a un camarero que iba de un lado a otro y se abrió paso entre la gente hacia la salida, que estaba en un lateral del edificio. Salió a la cálida noche de Kentucky, contenta de dejar atrás la alta sociedad, por no mencionar al borracho.
Se alegró de poder marcharse a casa. Mañana ya se ocuparía del hombre que había apostado.
Cuando estaba en la acera que la llevaba al aparcamiento, un hombre de piel oscura y traje oscuro le bloqueó el paso.
–Señorita Hamilton, al jeque le gustaría hablar con usted.
–¿Qué?
–Mi jefe es quien ha comprado sus servicios y quiere hablar un momento con usted –el hombre gesticuló hacia una limusina negra que ocupaba buena parte del bordillo.
De ninguna manera iba a meterse con un extraño en una limusina, aunque fuera un príncipe que hubiera invertido mucho dinero en el hospital de niños.
Andi metió la mano en su bolso y le dio su tarjeta.
–Tome. Que me llame el lunes para hablar de los términos del acuerdo.
–Insiste en verla esta noche.
Andi estaba perdiendo la paciencia.
–Mire, señor. Le repito que no estoy interesada en hacerlo ahora mismo. Por favor, dígale a su jefe que le agradezco el gesto y que nos veremos pronto.
El hombre no se inmutó.
–Me ha dicho que si usted me daba problemas, tenía que plantearle una pregunta.
–¿Qué pregunta?
–Pregunta si sigue soñando con las estrellas.
El corazón de Andi sintió una convulsión. Volvieron los recuerdos de hacía siete años. Recuerdos de estar tumbada en la hierba, bajo un cielo a punto de amanecer, sola, ahogada en lágrimas, hasta que él había acudido a su lado. Recuerdos de un despertar sensual que había empezado con una tragedia y había terminado con una experiencia agridulce. Un momento especial, un hombre inolvidable.
Un amor verdadero.
«¿Por qué sueñas con las estrellas, Andrea? ¿Por qué no soñar con algo más tangible?».
Su voz volvía a su memoria, dulce, profunda y seductoramente peligrosa. Aquella noche, en su tristeza, ella se había acercado a él, y luego él la había dejado sola, olvidada, a excepción de un regalo muy preciado, que le servía para recordar cada día lo que no iba a tener jamás.
Andi sintió frío repentinamente.
–¿Y cuál es el nombre de ese señor? –preguntó, aunque temía que ya lo sabía.
–El jeque Samir Yaman.
Andi lo había conocido por Sam. Había sabido que su familia poseía una gran fortuna, pero no lo había conocido por el título.
Había sido el mejor amigo de su hermano mayor, y se había pasado la mayor parte del tiempo en su casa en la época de la universidad, como miembro adoptado de la familia. Ella había sido una adolescente absolutamente fascinada por un hombre exótico que le había tomado el pelo de mala manera. Siempre la había visto como la hermana pequeña de Paul, hasta aquella noche, apenas cumplidos sus dieciocho años, cuando la tragedia había cambiado su vida. Irónicamente, solo unas horas antes, otra vida le había sido arrebatada.
Pero de eso hacía mucho tiempo. Agua pasada, como decía el proverbio. Y ella no quería desenterrar el dolor o volver a ver a Sam, porque sabía que corría un gran riesgo si lo hacía. Un riesgo para su corazón y para el secreto que le había ocultado durante años.
El hombre caminó hacia la puerta de la limusina y la abrió.
–¿Señorita Hamilton?
–Yo no...
–Entra, Andrea...
Aquel tono de voz tan profundo, la atrajo, contra su voluntad. De repente se vio entrando en la limusina, como si ya no tuviera control sobre su cuerpo ni sobre su mente. Algo que había ocurrido desde que lo había conocido. La había hecho cautiva de sus encantos, de su trato fácil, de su aire de misterio, y de sus caricias.
La puerta se cerró y se encendió una pequeña luz, revelando a un hombre reclinado en el asiento de piel. La miró en silencio.
Era cualquier cosa menos un extraño para ella. Lo miró un momento. El corazón le latía aceleradamente, como si quisiera escapar de su pecho, como ella quería escapar de él. Pero no se podía mover, no podía hablar cuando la miraba.
Se quitó el turbante de la cabeza como si quisiera demostrarle que era el mismo hombre que el de años atrás. Pero no era el mismo totalmente. Los cambios eran sutiles, fruto de la madurez sin duda, pero seguía siendo guapo. Con el mismo cabello grueso negro que se le rizaba en la nuca, la misma mandíbula masculina, la misma deliciosa boca. Aunque sus ojos casi negros parecían fatigados, no tenían el brillo y la frescura de su juventud.
Seguramente los de ella expresarían desilusión, y sorpresa.
Andi hizo un esfuerzo por ser fuerte en su presencia.
–¿Qué estás haciendo aquí, Sam?
Sam sonrió con aquella sonrisa devastadora, con aquel hoyuelo en su mejilla izquierda. Pero pareció querer reprimírsela, del mismo modo que Andi intentaba reprimir su reacción ante un gesto tan devastador.
–Hace mucho que nadie me llama así –hizo un gesto hacia un pequeño bar que había a su izquierda–. ¿Quieres beber algo?
¿Algo para beber? ¿Pensaba aparecer así de nuevo en su vida, como si no hubiera pasado nada?
Andi se alegró de que aquello le produjera semejante rabia.
–No. No quiero beber nada. Quiero saber por qué estás aquí. No sé nada de ti desde el funeral de Paul.
Él desvió la mirada.
–Era necesario, Andrea. Tenía cumplir obligaciones con mi país.
Y ninguna con ella, pensó Andi.
–¿Por qué no me dijiste que eras un jeque?
–Eso daba igual, ¿no crees? ¿Habrías comprendido lo que supone eso? –le clavó la mirada.
Probablemente, no. Tampoco el hecho de que él hubiera desaparecido sin una explicación.
–Entonces, ¿por qué has vuelto?
–Porque no podía dejar pasar un día más sin verte.
Andi juró por dentro ante su reacción al oír aquellas palabras halagadoras.
–Bueno, es estupendo. ¿Y qué pensabas hacer después de tanto tiempo?
Sam se quitó la túnica que lo distinguía como un miembro de la realeza y la dejó a un lado. Se quedó con una camisa blanca y un pantalón negro.
Andi no pudo reprimir admirar sus anchos hombros y el vello negro que le asomaba en el pecho de su camisa. El joven había dado paso a un hombre muy atractivo. Y ella haría bien en ignorarlo, se dijo, no pudiendo evitar la reacción traicionera de su cuerpo.
Sam se rascó la mejilla y dijo:
–Necesito saber si lo que he descubierto es verdad.
Andi sintió una punzada de miedo.
–¿El qué?
–Sé que has tenido que trabajar duro con la granja, y que apenas has podido mantenerte. Varias veces a lo largo de los años pensé en ofrecerte ayuda económica, pero pensé que tu orgullo no te permitiría aceptarla.
Andi se sintió aliviada. Tal vez no supiera todo.
–Tienes razón. No necesito tu ayuda, ni económica ni de ningún tipo.
–¿Estás segura de eso, Andrea?
–Sí. Me arreglo bien.
–Pero no te has casado nunca.
–No tengo interés en encontrar marido.
En realidad, nadie había igualado a Samir Yaman. Nadie había producido ese efecto en ella.
Para olvidarlo, muchas veces se había dicho que habían sido solo fantasías de adolescencia. Pero no había logrado olvidarlo. Y ahora que lo volvía a ver volvía a sentir el dolor de la imposibilidad de borrarlo de su corazón.
Y el saber quién era, qué era, solo confirmaba la imposibilidad de formar parte de su mundo.
–Tengo otra pregunta.
Andrea sintió miedo.
–Si tiene que ver con el pasado, no me interesa. Está terminado.
–No está terminado, Andrea, aunque quieras que lo esté.
El tono de su voz, en el límite de la rabia, hizo que Andrea deseara apartar los ojos de él. Pero no pudo.
–¿Cómo está tu hijo? –preguntó Sam.
Andrea volvió a sentir miedo.
–¿Cómo has sabido de él?
–Tengo los medios para averiguar cualquier cosa de cualquier persona.
¡Maldita arrogancia!, pensó ella.
–Mi hijo está bien, gracias.
–¿Y su padre?
El terror le quitó la respiración.
–Es mi hijo. Solo mío.
–Tiene que tener un padre, Andrea.
–No, no lo tiene. Su padre no está en escena. Nunca lo ha estado.
–Entonces es mío, ¿no?
¡Oh, Dios! ¿Qué iba a hacer ahora?
–Cree lo que quieras. Esta conversación está terminada.
–No lo está.
–¿Qué quieres de mí?
–Quiero saber por qué nunca me has dicho nada sobre él.
Ella dejó escapar una risa forzada para disimular su ansiedad.
–¿Y cómo habría podido hacerlo? Tú desapareciste sin dejar ningún número de teléfono, sin forma de poder ponerse en contacto contigo.
–Entonces, ¿admites que soy su padre?
–No admito nada. Lo que digo es que no importa, jeque Yaman. No importa nada de esto. El pasado es pasado. No quiero desenterrarlo.
–No importa lo que queramos tú y yo, Andrea. Lo que importa es nuestro hijo. Estoy decidido a enmendar esto. Si no ahora, más tarde. Pronto.
Andi abrió la puerta e intentó salir. Pero él le agarró la mano y le dijo:
–Estaremos en contacto.
Ella vio un rastro de tristeza en su expresión, algo que solo había visto una vez.
Pero enseguida desapareció esa expresión de vulnerabilidad y sus ojos volvieron a destilar misterio.
Sam dio vuelta su mano y acarició su palma con un dedo. Ella recordó aquella noche, cuando sus expertas caricias le habían hecho rogarle que parase, le habían hecho rogarle que no parase.
Andi quitó la mano y corrió a su camioneta.
Huyó del pánico de que quisiera quitarle a su hijo y del amor por él, que jamás había muerto.
Pero en su corazón sabía que no podría escapar de él, aunque la volviera a dejar.
Samir Yaman se sentó en la oscuridad, rodeado del lujo que siempre había tenido. Necesitaba una copa.
Pero no quería ceder al alcohol, en aquel momento en que necesitaba pensar con claridad.
En realidad no probaba el alcohol desde aquella fatídica noche, en que había cometido dos errores imperdonables.
Aun después de todo aquel tiempo, no había logrado escapar al sentimiento de culpabilidad por la muerte de su amigo. Se había dado cuenta demasiado tarde de que tendría que haber impedido que Paul bebiera tanto en la fiesta de graduación. Pero no lo había hecho, porque su amigo se había merecido aquella libertad, después de la gran responsabilidad que había tenido que asumir después de la muerte de su padre. Aquello había costado la vida de Paul. Y Sam aún pagaba el precio de su falta de juicio.
¡Si al menos no hubiera ido a Andrea, después de marcharse del hospital, sabiendo que su hermano no había sobrevivido! Si al menos hubiera esperado hasta el amanecer, en lugar de seguirla al estanque donde ella solía ir a pensar, y donde aquella noche había ido a llorar...
Si al menos hubiera recordado que solo era una muchacha que estaba sufriendo un gran dolor y que necesitaba que la consolasen.
Haber cedido a ese deseo había sido su segundo error. No había tenido la fuerza necesaria para resistirse a ella; quizás por la propia necesidad de olvidar, o quizás porque ella siempre había sido su mayor debilidad.
Y lo seguía siendo.
Se había dado cuenta en cuanto la había vuelto a ver allí, de pie frente a la masa de gente, con un vestido negro que se ajustaba a sus curvas. Había parecido orgullosa al principio. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo y que nadie hacía una oferta decente, había parecido desanimarse, razón por la cual se había decidido espontáneamente remediarlo.
Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Las imágenes de Andrea le quemaban en su mente. Un ardor que no había cesado desde que la había dejado, el día en que habían enterrado a su hermano. Y aunque había intentado olvidarla, no había podido.
El tiempo y la distancia no habían servido de nada, algo que internamente había sabido desde siempre.
Sus ojos seguían siendo azules, su cabello, rojizo con mechones dorados, del color de la puesta de sol en el desierto... Suponía que debía de seguir teniendo un espíritu libre, una intensa pasión por la vida, un corazón fuerte, atributos que lo habían atraído hacia ella desde el principio. Cualidades que aún admiraba. Sin embargo, había intuido desafío en ella cuando había entrado en el coche, incluso odio. No podía culparla. A veces, él se odiaba también. Se había entregado al deber, perdiendo su honor en el proceso, no enfrentándose a sus fallos.
Desde su regreso a Barak había hecho que su guardaespaldas y confidente, Rashid, siguiera el rastro de la vida de Andrea. Pero hacía unos meses, cuando tenía planeado viajar a los Estados Unidos, Rashid le había revelado finalmente que Andrea tenía un hijo de seis años. Daba igual lo que le había dicho Andrea aquella noche. Sam sabía que el niño era suyo. Coincidían demasiado las fechas para no serlo. Tenía intención de probarlo y de ocuparse de que el niño tuviera todo lo que necesitase, aunque no pudiera reclamarlo, ni a él ni a Andrea.
No podía prometer nada a Andrea que no fuera darles todo lo que necesitaban. Jamás podría decirle todas las cosas que sentía como hombre. No podía contarle las veces que había estado a punto de renunciar a sus riquezas, a su herencia, para volver a estar con ella. Jamás sabría que no había pasado un solo día en que no hubiera pensado en ella, que no la hubiera añorado.
Era el Jeque Samir Yaman, hijo primogénito del rey de Barak, heredero de su padre, y estaba unido a su familia, a su país, por el deber. Y atado a un matrimonio por conveniencia con una mujer que jamás había tocado. Una mujer a la que jamás iba a amar. Porque su corazón siempre había sido y sería de una mujer que no podría tener: Andrea Hamilton.
–¡Mamá! ¡Hay un coche negro muy grande en la puerta!
Andi se quedó helada. Llevaba en las manos la ropa que su hijo iba a llevar al campamento de verano. Había tenido esperanza de que aquello no sucediera aquel día. Había esperado que Sam no se pusiera en contacto con ella hasta el día siguiente. ¡Si al menos hubiera sacado a Chance de la casa, habría podido evitar aquella escena!
–Quítate de la ventana, Chance.
–¿Por qué, mamá? –el niño se dio la vuelta, confuso.
–Porque no es agradable mirar a los extraños, por eso.
Chance no le hizo caso y siguió mirando por la ventana.
–Tiene una toalla en la cabeza y lo acompaña un hombre muy grande.
–Chance Samuel Paul Hamilton, ven aquí ahora mismo, y ayúdame a juntar tus cosas, si no, perderás el autobús.
Con un suspiro, el niño se dio la vuelta y la siguió.
–Solo quiero mirarlo.
Y ella era lo que menos quería. Prefería que su hijo se marchase al campamento primero. Luego se ocuparía de las preguntas, o exigencias, que pudiera haber.
–Mete el cepillo de dientes en la bolsa con las medicinas. Luego elige algunos libros y asegúrate de que llevas papel para escribir a casa.
–¿Luego puedo conocerlo?
–Hoy, no. No sé qué quiere. Seguramente se marchará antes de que termines de hacer las maletas.
–Me daré prisa –Chance salió de la habitación.
Se alegró de que fuera al cuarto de baño del pasillo y no al de abajo.
Tocaron el timbre.
–Iré yo –se oyó desde abajo.
–Iré yo, Tess –gritó a su tía, con la esperanza de detenerla–. Yo...
–¡Dios santo, Sam!
Demasiado tarde. Debía de haber advertido a Tess que tendrían visitas y quién sería exactamente.
Andi bajó lentamente las escaleras. Abajo estaban su tía, el guardaespaldas, y el padre de su hijo.
Tess miró a Andi.
–¡Mira quién ha venido! Andi, es nuestro Sam.
Nuestro. ¡Qué raro sonaba en aquel momento! Así lo habían llamado hacía años. Pero no era su Sam. Excepto aquella noche, nunca lo había sido, ni lo sería.
Andi forzó una sonrisa y habló con los dientes apretados.
–Pensé que llamarías primero.
–¿Y que estuvieras sobre aviso?
–¿Qué es esa bata que llevas? –preguntó Tess, indicando su túnica.
–Mi camisa de fuerza, me temo.
–No pareces loco –dijo Tess–. ¡Se te ve muy bien! Y ahora ven aquí y dame un abrazo.
Sam abrazó a Tess, alzándola en el aire. Una vez que la volvió a dejar en el suelo, preguntó:
–No estarás haciendo café de esos que hacías, ¿verdad?
Tess le sonrió.
–Sabes que siempre tengo puesta el agua. Ven a la cocina y siéntate un rato.
El guardaespaldas permaneció en la puerta mientras Andi seguía a Tess y a Sam. Cuando llegaron al office, Tess le sirvió una taza de café y dijo:
–Voy a subir a ver qué hace el niño. Vosotros dos podéis charlar.
Dejó a Andi sola frente a su pasado.
Sam movió la silla y la puso de espaldas al ventanal, el lugar donde solía ponerse en las cenas familiares.
Andi no quiso sentarse, y lamentó lo cómodo que se había puesto Sam, como si fuera a quedarse un rato largo. Y parecía realmente cómodo, como si nunca se hubiera marchado. Pero lo había hecho. No podía creer que Tess lo hubiera recibido como si solo hubieran pasado unas semanas desde su marcha, como si nada hubiera cambiado. Cuando todo era diferente.
Pero Tess siempre había querido a Sam, tanto como había querido a Paul y quería a Andi. Como quería a Chance.
–¿Mamá?
Andi dirigió la mirada a la puerta. Su hijo estaba de pie, mirando a aquel hombre que le llamaba tanto la atención. No se veía a Tess, lo que la llevó a pensar que su tía tenía algo que ver con la espontánea presentación de padre e hijo.
Andi no sabía qué hacer, qué decir. Pero si no actuaba con naturalidad, Chance se daría cuenta de que sucedía algo. Y no quería asustarlo.
Andi le dio la mano.
–Ven, cariño –le dijo.
Cuando Chance se acercó le dijo:
–Corazón, este es el señor Yaman.
Sam se puso de pie, y Andi notó inmediatamente la fascinación en sus ojos, la innegable emoción que sentía mientras miraba a su hijo. Con aquel cabello negro grueso y esos ojos color café, era la viva imagen de su padre. Era inútil seguir negándolo.
–Soy Samir –dijo Sam, por fin, sonriendo al niño–. Y puedes llamarme Sam.
Chance abrió la boca, sorprendido.
–Se llama como yo, quiero decir, lo de Sam. Yo me llamo Chance Samuel Paul Hamilton. La tía Tess a veces me llama «cosita» –dijo, como si le desagradara.
–Tienes un nombre con mucha personalidad –Sam solo miró a Andi de lado, y volvió la atención a su hijo.
Ella notó nuevamente el brillo de arrepentimiento y de tristeza en su mirada.
Pero Andi decidió que no podía conmoverse por aquello. Por el bien de su hijo.
Tess volvió a aparecer en la cocina.
–¡No te asustes, cosita! Dale la mano al señor. Es un viejo amigo.
Chance miró a Andi. Ella asintió en señal de aprobación. Entonces el niño se acercó a su padre y le dio la mano. La sonrisa de Sam demostró lo orgulloso que estaba. Andi no podía culparlo. Ella había sentido aquello por su hijo desde el día en que había nacido.