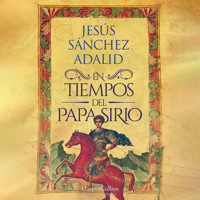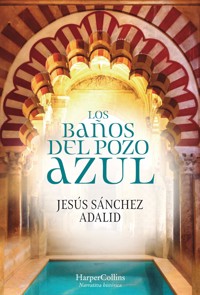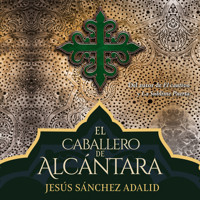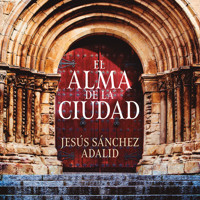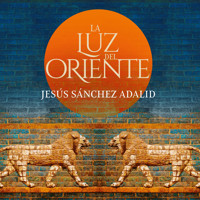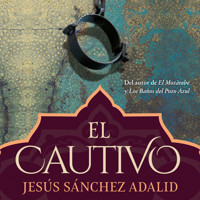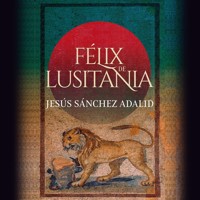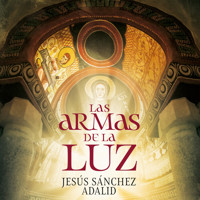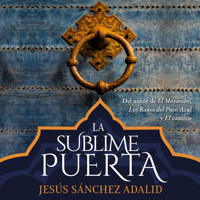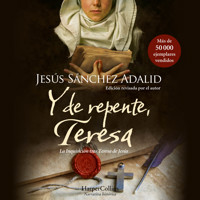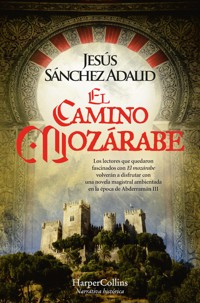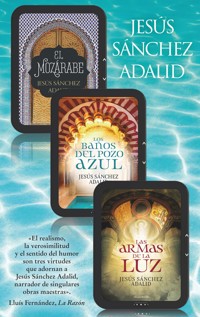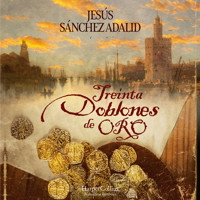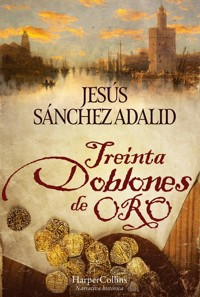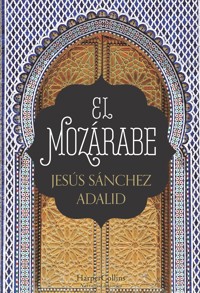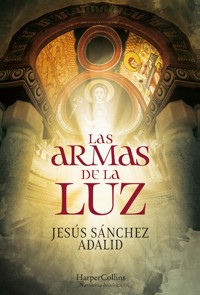
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibérica. Unos misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan un extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es el inicio de la emocionante peripecia vital de dos muchachos que acabarán viajando al Alto Urgell, cuando el conde Armengol I está a punto de unirse a la gran alianza de condes y magnates que han decidido independizarse definitivamente del reino franco y, a la vez, romper con las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso califato de Córdoba. En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse de las ataduras de su cerrado mundo familiar y social. Sanchez Adalid nos presenta un gran friso narrativo que recrea, con agilidad y destreza, el agitado inicio del segundo milenio: la vida en los castillos y campamentos guerreros, las peculiares relaciones entre nobles y clérigos, la rica cultura monacal, las costumbres cotidianas, el amor, la guerra, el miedo y el valor… Siempre en los fascinantes escenarios de una tierra singularmente bella y agreste, pero también fértil y poblada de luminosas ciudades: Barcelona, Gerona, Seo de Urgell, Vic, Solsona, Besalú, Berga, Manresa, Tortosa, Lérida…; y de grandes monasterios que extienden su influencia: Santa María de Ripoll, San Cugat, San Juan de las Abadesas, San Pedro de Rodas, San Martín de Canigó… Con la Córdoba califal como telón de fondo. Una figura crucial es Oliba, hijo de los condes de Cerdanya y Besalú, que en el año 1002 renuncia a su herencia para hacerse monje. En medio de la confusión y la violencia, surge un hombre cuya cordura y sabiduría aportará luz, y descubrirá el verdadero tesoro, que es de naturaleza espiritual… Las armas de la luz nos regala un viaje claro y anímico hacia el sorprendente mundo medieval, en el que se cruzan y entremezclan héroes de ficción y protagonistas históricos, en la epopeya de una tierra que lucha por regir su propio destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1413
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Las armas de la luz
© Jesús Sánchez Adalid, 2021
© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Santiago Muñoz
ISBN: 978-84-9139-488-4
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Libro primero. El muchacho de Cubellas (año 996)
Libro segundo. El lobo de Castellbó (año 997)
Libro tercero. Esclavos del frío (año 997)
Libro cuarto. El secreto del conde Oliba Cabreta (año 997)
Libro quinto. El joven señor de Adrall (año 997)
Libro sexto. La asamblea y los campamentos (año 997)
Libro séptimo. Pelea de fieras (año 997)
Libro octavo. Contrición y expiación (año 997)
Libro noveno. Cuatro años después (año 1001)
Libro décimo. La furia del lobo (año 1001)
Libro undécimo. El apocalipsis (año 1001)
Libro duodécimo. Palacio de Rosas (año 1002)
Libro decimotercero. La hora definitiva (año 1002)
Libro decimocuarto. Verano de rosas ajadas (año 1002)
Libro decimoquinto. Las armas (año 1002)
Libro decimosexto. Un reencuentro en la nieve (año 1003)
Libro decimoséptimo. La hora final (año 1010)
Libro decimoctavo. La gran batalla (año 1010)
Libro decimonoveno. Los dos anillos (año 1017)
Libro vigésimo. El misterio del palacio de Talhaj (año 1017)
Final
Nota histórica
Reyes y gobernantes coetáneos
Cronología
Si te ha gustado este libro…
A mis hermanos Pilar, Sofía, Ester y José María
Nox præcessit dies autem adpropiavit abiciamus ergo opera tenebrarum et induamur arma lucis.
(La noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz).
Biblia Vulgata-Latina. Romanos, 13:12.
L’alba part umet mar atra sol, poy pasa bigil, mira clar tenebras…
(El alba trae al sol sobre el mar oscuro, luego salva las colinas; mira, las tinieblas se aclaran…).
Dístico escrito en el siglo X, en una lengua romance que ya no es latín, pero que no es todavía lo que más tarde será el catalán.
LIBRO PRIMERO EL MUCHACHO DE CUBELLAS (AÑO 996)
Los marinos que navegaban en las aguas de la antigua Hispania Citerior daban el nombre de Garraf al promontorio que pone fin al litoral largo e irregular que se adentra en los límites de la llamada «tierra de nadie», desde la desembocadura del río Llobregat hasta la del Foix. En la época en que transcurren los sucesos que nos proponemos narrar, todo estaba despoblado y abandonado en una amplia franja de terreno. Solo los piratas y bandidos, por su intrepidez, libraban allí algunas batallas contra las naves que defendían los pequeños y atemorizados puertos de pescadores de los accidentados dominios del conde de Barcelona.
Lo que pudiera suceder en aquellos litorales cuajados de torres de vigía, siempre resultaba imprevisible…
1
Puerto de Cubellas, 16 de septiembre, año 996
Azotaron chubascos desde el amanecer. Salía el sol sobre el mar en intervalos, pero el viento no cesaba. La aldea de pescadores y su embarcadero comenzaban a desperezarse frente a la desembocadura del río Foix. La playa abierta, despejada, se extendía al pie de las cabañas pequeñas y pobres. Y tierra adentro, a menos de una milla, brindaba mayor seguridad la villa de Cubellas, con su castillo y una sólida muralla que ceñía la vida de un conjunto de buenas casas. Un camino discurría entre campos de labor, uniendo el sencillo puerto y la población fortificada. En la paz temprana, el obstinado oleaje agitaba las barcas amarradas en línea: el único movimiento apreciable, junto con el ondular de la bandera en la torre de vigía que también servía de faro. Cuatro marineros estaban sentados en silencio, a resguardo de la lluvia, bajo un cobertizo en el muelle. Uno de ellos, un veterano curtido, holgazán y borracho, de esos que se pasan la vida mirando hacia el horizonte, dijo que no recordaba un final del verano tan desapacible ni levantes que soplasen con tanta fuerza a primeros de septiembre. Otro más joven que él añadió que esa era una razón más para no confiar en los dichos de navegación que repiten los viejos.
—¡Qué sabrás tú! —replicó el veterano, sin volverse hacia él ni mirarle, con una mueca de puro y profundo desprecio.
Cada uno siguió a lo suyo, sin hablar nada más. Y más tarde cesó la lluvia inesperadamente. Parecía el crepúsculo en vez de esa hora del día. Las brumas iban subiendo por el cauce del río y las olas perdieron todo su ímpetu. Un sol esplendente y naranja vino a posarse tembloroso en el dique e hizo brillar las aguas del delta; luego amplió su radio y llegó a reflejarse simultáneamente en los charcos y sobre las tímidas fortificaciones de piedras y barro. El aspecto del mar iba siendo cada vez mejor y la repentina calma resultaba prodigiosa.
Hasta que un vivo trompeteo de aviso se inició de pronto en la garita del vigía. Los marineros se sobresaltaron y volvieron sus miradas hacia el mar, escrutando el horizonte. Y un instante después, unas velas aparecieron danzando en la distancia.
—¡Barcos! —gritó el viejo marinero—. ¡Qué demonios…! ¡Qué barcos tan raros! ¡Serán sarracenos!
Eran tres veleros; uno de ellos más grande que los otros dos, pero todos ellos de formas semejantes, largos, de borda baja y altos mástiles. Se acercaban veloces a la barra por el impulso del viento y ayudados además por briosos golpes de los remos. Atravesaron las puntas arenosas y entraron en la ensenada, para fondear a cierta distancia del atracadero, virando torpemente mientras arriaban las velas y soltaban anclas.
—No hay duda, son sarracenos —aseveró el curtido marino, con la mano puesta en la frente a modo de visera—. Esas velas, los mástiles, esa proa… Aunque… ¡Vaya naves extrañas! Pero… ¡mirad! Traen banderas blancas.
—Vendrán de Malaca —conjeturó otro de ellos.
—O de Turtusa —opinó un tercero.
—O de Barbastro —aventuró el más joven con timidez.
Los otros tres le miraron extrañados.
—¿Acaso hay puerto en Barbastro? —replicó con burla el viejo—. ¡Qué sabrás tú, imberbe!
El joven se encogió de hombros, avergonzado. Y poco después, mientras seguían observando, aquellos marineros oyeron a sus espaldas cascos de caballos. Se volvieron y vieron que venía cabalgando al trote el jefe de la guarnición, vociferando a la vez con autoridad:
—¡Eh, vosotros cuatro! ¡¿Qué hacéis ahí quietos?! ¡Subid a una de las barcas y bogad hacia esos veleros que acaban de arribar!
Ellos se pusieron en pie con respeto y se le quedaron mirando.
—¿Nosotros? —preguntó el veterano, llevándose la mano al pecho.
—¡Sí, vosotros! ¿Es que hay alguien más aquí que pueda hacerlo, viejo borracho?
—¡No hace falta ofender, decanus! —contestó el marinero—. Haremos lo que mandas. Pero dinos qué barca te parece mejor.
—Llevad esa grande de ahí por si tenéis que traer hombres a tierra.
Los cuatro marineros embarcaron a regañadientes y se pusieron a remar perezosamente.
—¡Más brío! —les apremiaba el oficial—. ¡Condenados holgazanes! ¡Vamos! ¡Ponedle voluntad!
Ellos paleteaban, rezongando, con visible temor en los rostros. Y cuando la barca estuvo a la altura del mayor de los tres veleros, se vio que se descolgaba por la borda una escala, y al momento descendieron por ella dos hombres de tez oscura y blancos turbantes.
El trompeteo arreció y las voces del vigía hicieron que saliera gente de las cabañas y se fuera congregando en el muelle. Un denso murmullo brotaba de la curiosidad y del deseo de novedades. Los pescadores se olvidaron por el momento de sus faenas y oteaban la distancia, con miradas circunspectas y cierto temor. Pero no tardaron en aparecer también por allí mercachifles oportunistas, trayendo pan, comida, cántaros de agua fresca, sirope y vino, con intención de vendérselo a los oportunos viajeros que vendrían en los veleros.
Y mientras todo esto sucedía en el atracadero, arriba, en la villa de Cubellas, el sol brillaba con fuerza y el aire era más suave. Ya se había despertado la vecindad con la noticia, y en lo alto de las terrazas y en las almenas el gentío miraba hacia el mar, alarmado por la presencia de los tres nuevos barcos.
También a esa hora, aunque del todo ajeno al motivo del revuelo, en la torre principal del castillo se levantaba de su cama el gobernador de la villa y el puerto, el anciano Gilabert, hijo de Udo. Ponía sus pies descalzos en el frío suelo y caminaba renqueante hacia la ventana. Se desperezaba y descorría las espesas cortinas de su dormitorio, murmurando: «¡Qué gritos! ¿Quién puede dormir en este lugar de locos?». Desde la altura, en la deslumbrante claridad, se podían ver las murallas y tras ellas el mar a lo lejos. Se sorprendió por aquel cielo tan limpio y por las aguas quietas y radiantes. Aunque ni siquiera el día tan bueno aplacaba su mal humor. El viento y la lluvia le habían mantenido en vela durante la noche, por el traqueteo de los postigos de las ventanas, y ahora, el alboroto le había robado su última ocasión de descanso. La luz era intensa y se reflejaba en el río como en un espejo, dañando sus ojos. Pero, cuando la vista se fue recuperando, reparó de pronto en las siluetas de los tres barcos anclados en mitad del fondeadero. Se intranquilizó, sintiendo en sus pies descalzos la dureza del frío suelo, y dio una vuelta completa por la habitación. Después se sentó en la cama para calzarse las babuchas de piel de zorro, tratando al mismo tiempo de poner en orden sus pensamientos. Hasta que empezó a gritar:
—¡Demonios! ¿Es que nadie me tiene en cuenta ya? ¡Tres barcos frente al puerto y no han venido a avisarme! ¿No soy yo el gobernador? ¡¿Quién diablos manda aquí si no?!
Salió de la habitación enardecido y, mientras descendía por la amplia escalera de baldosas inestables, seguía vociferando:
—¡Amadeu! ¡Amadeu! ¡¿Dónde diablos te metes, maldito Amadeu?!
En el vestíbulo le salió al encuentro su criado, un hombre similar a él, igualmente viejo, largo y descarnado; bien pudieran pasar por hermanos. Y tanta era la confianza que había entre ambos, que el sirviente se atrevía a contestar al amo con semejante mal genio:
—¡Eh! ¿Qué voces son estas, dueño? ¿Y adónde vas bajando como un loco por la escalera? ¡A ver si te caes y…! ¡A ver si te matas!
—¡Esos barcos, Amadeu! ¡Hay barcos en el puerto y nadie me avisa!
—¿Qué barcos? ¿Qué demonios…? ¡Qué sé yo de barcos! Uno anda a esta hora por las cocinas… Como si no hubiera nada que hacer… ¿Quién vigila los panes que están en el horno?
—¡Aparta, estúpido! ¡Qué me importan a mí los panes!
El gobernador salió impetuoso al patio de armas y allí se encontró con el jefe de la guarnición, que venía apresurado desde el puerto para informarle.
—Señor, tres veleros han arribado y están anclados a distancia.
—¡Ya lo sé! —contestó Gilabert—. ¿Cómo tardas tanto en venir a comunicarme la novedad?
—Señor, apenas me he demorado el tiempo justo de hacer averiguaciones.
—¿De dónde vienen esos barcos? ¿Adónde se dirigen? ¿Quién navega en ellos?
—Son sarracenos, señor. No hablan nuestra lengua cristiana. Pero me ha parecido entender que vienen navegando desde Sicilia.
El gobernador respondió con una expresión de extrañeza, y ordenó nervioso:
—¡Tráelos inmediatamente a mi presencia! ¡Que venga también el escribiente! ¡Y busca a alguien que hable árabe!
Un rato después se hallaba el gobernador sentado sobre un estrado, en la sala del castillo donde ejercía su autoridad e impartía justicia. Y a su lado, en un pequeño escritorio, tomaba notas un monje joven. El jefe de la guarnición presentó ante él a los dos navegantes de oscura tez que habían desembarcado. No hubo inicialmente palabras, sino solamente gestos y señas de saludo, a lo que los forasteros respondieron con postraciones. Siguiendo las reglas de la hospitalidad, se les ofreció asiento, agua fresca y algo de comer. Ellos lo aceptaron sonrientes; comieron y bebieron con ostensible satisfacción y, como agradecimiento, regalaron a Gilabert un par de vasijas de cerámica y un manojo de plumas de avestruz. Él las aceptó, haciendo un gran esfuerzo para sonreír, y luego dijo nervioso:
—Sois bien venidos… Nada tenéis que temer de nosotros… Este castillo y este puerto son propiedad del vizconde de Barcelona, Udalard, mi señor. Yo gobierno en su nombre y por mandato suyo. Defendemos la costa frente a nuestros enemigos. Pero aquí vive gente de paz… Y ahora, extranjeros, debemos saber quiénes sois y de dónde venís.
Un veterano soldado que sabía árabe tradujo estas palabras. Los extranjeros se miraron entre sí, sonrieron complacientes y uno de ellos respondió algo en su lengua.
—Dice que son egipcios y que han venido navegando por Siracusa —explicó el traductor.
—Pregúntales qué buscan aquí —le instó el gobernador con impaciencia.
El soldado les hizo la pregunta, pero los egipcios se quedaron en silencio.
—¿Por qué se callan? —levantó la voz Gilabert—. ¡Que hablen! ¿Por qué demonios están aquí?
Al ver que el gobernador se enojaba, uno de los extranjeros dijo tímidamente algo y enseguida lo tradujo el veterano.
—No están autorizados para dar explicaciones.
El gobernador se puso en pie, furioso.
—¡Cómo que no! ¡Yo soy aquí la autoridad! ¡No se puede navegar por estas aguas sin mi consentimiento! ¡Y mucho menos fondear frente a este puerto! Nuestra ley es implacable en eso. ¡O hablan o los encierro!
Los gestos y las voces recias de Gilabert preocuparon visiblemente a los egipcios; se levantaron de sus asientos, se llevaron la mano al pecho y se postraron sumisamente. Luego habló de nuevo el que solía contestar en árabe, con apreciable nerviosismo. El intérprete le explicó al gobernador:
—Insisten en que no tienen permiso para decir nada más. En el barco están sus guías. Necesitarán volver a bordo para trasladarles tus exigencias. Preguntan si pueden ir.
Gilabert resopló y contestó:
—¡Esto es absurdo! ¿Y para qué han venido entonces? ¿Para hacernos perder el tiempo? ¿Por qué no han desembarcado esos guías suyos?
Se hizo un silencio en el que solo se oía el rasgar del cálamo del escribiente al deslizarse por el pergamino, que duró hasta que el jefe de la guarnición dijo:
—Señor, propongo que llevemos a uno de vuelta al barco y que el otro se quede aquí como rehén.
—Me parece que es lo más oportuno —asintió el gobernador—. Hágase como dices. Y procurad que, de cualquier manera, ese guía suyo venga a mi presencia. Además, tienen que satisfacer el tributo. ¿O acaso piensan pagar con estas pobres vasijas de barro? ¡Aquí hay unas leyes!
2
Playa de Cubellas, 16 de septiembre, año 996
Un joven esbelto y vigoroso llegó cabalgando a la playa de Cubellas poco antes de que la luz de la tarde empezase a decaer. Llevaba sobre el puño izquierdo un águila real encaperuzada, y su yegua negra, remisa y brillante de sudor, hundía en la arena los cascos. Cuatro conejos muertos colgaban a los costados de la montura. El hombro del jinete se resentía por el peso del ave, así que acabó descabalgando y posándola sobre la silla para descansar un rato. El pelo castaño claro del muchacho, crecido y revuelto, y su cara saludable brillaban a la luz de la tarde. Sus ojos claros, como transparentes, parecían del mismo color que el mar que tenían delante. Su mirada templada se perdió en la lejanía. En sosiego, aquella vista tan bella aniquilaba la escasa voluntad y energía que le quedaban. Esas olas mansas, esas espumas blanquecinas, donde se mecían sus ansiedades, consumieron las últimas fantasías y agotaron los febriles pensamientos de sus diecisiete años. La infinita monotonía del mar, los ligeros cambios de matiz y color le calmaron; la soledad inmensa le arrastró a la contemplación.
Pero, un instante después, oyó a la espalda un trote apresurado. Se volvió y vio venir por el camino a otro joven de la misma edad, montado en una mula y precedido por el trotar feliz y vaporoso de un perro podenco; el ligero manto pardo flotaba por la brisa sobre sus hombros y el pequeño gorro de paño que le cubría la coronilla voló. Se detuvo, echó pie a tierra y correteó para perseguirlo. Lo recuperó y, al llegar junto al primero, sus ojos oscuros y vivos le interpelaron un tanto inquietos:
—Disculpa, dueño mío, me rezagué porque el podenco anduvo detrás de un lagarto… Es tarde ya. ¡Hay que regresar a la villa! Pronto se hará de noche…
—Espera solo un momento… —contestó el primero con una sonrisa condescendiente—. ¡Mira qué color tiene el horizonte!
El sol se ponía a sus espaldas en los montes y derramaba su última dorada luz sobre el mar. Ellos admiraron el ocaso, que iba como rozando sus almas, desgastando su temple, haciéndolas puramente observadoras e identificándolas con la visión.
Hasta que el del gorro de paño se sintió obligado a urgir:
—Es sublime, mi dueño. Pero es tarde… ¡Vamos! Pronto anochecerá y cerrarán las puertas de la muralla. ¡Tu señor abuelo estará clamando a los cielos!
Montaron e hicieron trotar por la arena a sus cabalgaduras. El primero de aquellos jóvenes, el que iba a caballo, era Blai, el nieto del gobernador Gilabert; el que le seguía rezagado a lomos de la mula, su esclavo Sículo. Ambos habían salido de Cubellas antes del amanecer y volvían a casa después de haber pasado la jornada cazando por los montes.
Más adelante, siguiendo la playa, el ancladero se veía espléndido junto a la desembocadura del río Foix, con los barcos perfectamente alineados. Y tierra adentro, en el pueblo amurallado, el ocre caliente del sol debilitado chapoteaba en los tejados y doraba la torre principal del castillo. Cabalgaban en silencio, como rasgando una gran quietud que era como el reconocimiento de algún misterio. Entonces Blai tiró de pronto de las riendas y detuvo al caballo. Algo excepcional flotaba en medio de las aguas a lo lejos: tres extraños veleros estaban anclados en la ensenada, meciéndose suavemente, reservados, oscuros, enigmáticos…
Ambos muchachos se sobresaltaron. No era frecuente que recalaran barcos extranjeros en aquellas aguas, mucho menos tan grandes y de formas tan insólitas.
—¿Estás viendo, Sículo? —dijo Blai.
—Sí. Eso miraba, mi dueño. ¡Qué raro! ¡Barcos extranjeros! Espero que no traigan malas noticias…
—¡Vamos! ¡Hay que ir al pueblo! Mi abuelo estará aún más intranquilo al ver que no regresamos.
Como si el podenco hubiera comprendido estas palabras, emitió un delicado chillido y echó a correr en dirección a la muralla. También ambas bestias, arreadas por los jóvenes, emprendieron el galope por el camino que iba a morir delante de un arruinado arco de piedra.
La villa de Cubellas, en su conjunto, resultaba a esa hora del todo maravillosa; parecía que su existencia sería imposible sin ese mar que el sol incendiaba amorosamente en su lejanía. El hálito veraniego de los bosques del interior arrastraba aromas de pino sofocados, que venían a confundirse con el céfiro puro. En el débil cauce del río, en los boscajes de sus orillas y en las pobres casas de las afueras se descubría una caricia, como una sonrisa amable; y a la vez, en el pequeño castillo que asomaba sobre las azoteas polvorientas, una vaga sombra de justicia y de bondad. Antes de ingresar en el cobijo de las murallas, pudieron ver cómo se encendía el faro sobre la torre de vigía, cuando todavía el firmamento era claro y violáceo. Y luego, dentro ya de la población, pasaron entre gente afanosa que acababa las tareas de la jornada: reparaban redes, recogían los mercados, barrían con escobones, amontonaban las basuras, arrojaban agua sobre las losas… También hallaron calma y armonía a la puerta de la única taberna, donde dignos hombres conversaban, bebían vino o jugaban a los dados.
Delante del castillo se extendía una plaza fortificada, con una iglesia pequeña y armoniosa, de perfectos ladrillos ordenados, pegada a un caserón tan guarnecido como una fortaleza pequeña: la abadía. En la puerta, un monje grande y solemne se disponía a entrar en ese momento. A cualquiera le hubiera impresionado su aire de gravedad, la palidez de mártir en el rostro y el enigma de un blanco mechón que descendía desde la capucha por su frente arrugada. En cambio, Blai se aproximó a él con naturalidad y le besó cariñosamente la mano.
—Muchacho —dijo el monje—, ¿dónde andas? Tu abuelo está angustiado y…
No había terminado de hablar, cuando apareció doblando la esquina el anciano gobernador Gilabert, que exclamó al instante con metálica voz:
—¡Hijo mío, Blai! ¿Por qué me tratas así? Prometiste regresar de los montes antes de la hora nona… Ya ves, el sol se ha puesto y mi corazón se contrae consumido por la ansiedad.
—Perdóname, abuelo. Ha sido un día precioso; el campo está verde y había caza por doquier.
El anciano suspiró encrespado y se dirigió luego con enojo hacia el joven esclavo de su nieto:
—¡Y tú, Sículo, siervo traidor! ¿No me prometiste acarrear pronto a casa a este insensato nieto mío? ¡Debería castigarte por tu infidelidad! ¡Debería azotaros a los dos!
Sículo se arrodilló delante de él y después se apresuró a quitarse de en medio llevándose compungido las caballerías por las riendas hacia los establos.
A causa de las voces del gobernador, volvió a salir de la iglesia el monje que acababa de entrar. Llevaba el hábito de lana cruda a pesar del calor, una gran estola morada sobre los hombros y el acetre del agua bendita. Se aproximó y, sin que nadie le pidiera su opinión, se creyó autorizado para decir:
—Viejo Gilabert, hijo de Udo, gobernador de Cubellas, ¿qué voces son estas? ¿Has olvidado que tú también un día fuiste un joven impetuoso? ¿Acaso no ibas de muchacho con tu águila a cazar conejos cuando te daba la gana? Con la misma edad que este nieto tuyo, hemos andado tú y yo con nuestras aves y nuestros perros por esos montes de Dios hasta tres días, sin regresar, durmiendo al raso y comiendo lo que cazábamos. ¿Ya no te acuerdas?
El gobernador le miró con irritación, pero se contuvo y replicó en un susurro:
—Gerau, viejo abad de Santa María, cuando tú y yo fuimos jóvenes eran otros tiempos. ¿Eres sabio y no reconoces eso? Entonces no había por los campos hombres desalmados, vagando como demonios, sin ley ni piedad. Solo tengo a este nieto mío y no quiero perderlo…
—¡Siempre andas preocupado! —replicó el abad.
—¿Y cómo no estarlo? ¡Hay tres barcos extranjeros frente al puerto! Todavía no sabemos nada de ellos. ¿Y si vinieran más? En estas costas nunca se está tranquilo…
El clérigo rezongó y sentenció:
—San Pablo dejó escrito en su epístola: «Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos». Todo ello puede aplicarse también a los abuelos y los nietos.
Y dicho esto, alzó el hisopo y asperjó agua bendita sobre ellos, añadiendo:
—¡Ea!, id en paz a recogeros el viejo y el muchacho. Que el diablo anda merodeando como león rugiente buscando a quién devorar. Dios sea misericordioso y nos perdone a todos nuestros muchos pecados.
3
Castillo de Cubellas, 16 de septiembre, año 996
Dos horas después, entrada la noche, cuando todo el mundo se había ido ya a dormir, Blai estaba tumbado en su cama, con la cara hundida en la almohada, estremecido. En la habitación contigua, el anciano Gilabert lloraba en silencio y tosía de vez en cuando. Además de eso no se oía ni un ruido.
El joven se levantó y fue a ver qué podía hacer para consolar a su abuelo. Entró con una vela, llevándole un vaso de agua, y se sentó en el borde la cama. El anciano alzó hacia él una mirada lacrimosa.
—¡Hijo mío, Blai! ¿Cómo estás despierto todavía?
—Abuelo, estoy bien. Pero te he oído gemir… Me duele haberte hecho sufrir por mi insensatez… Tampoco yo puedo dormir.
El gobernador puso una cara llena de aflicción. Se incorporó y contestó:
—No sufro por eso. La gran desazón que siento tiene otros motivos. Hay misterios que no puedo comprender, Blai, hijo mío. Siempre creí que la vejez sería el tiempo de la sabiduría. Pero ahora soy el hombre más necio del mundo. A mi alrededor solo hay oscuridad. Mi alma está anegada de dudas…
—¡No hables así, abuelo!
—¡Necesito desahogarme!
—Pues habla con los sacerdotes.
—¡Ah, los sacerdotes! ¡Esos pobres infelices! ¿Acaso piensas que ese viejo y terco abad Gerau no duda? Seguro que en su almohada hay a esta hora de la noche tantas lágrimas como en esta mía. Esa aparente fortaleza, esa compostura, esos ademanes de seguridad… ¡Pobre infeliz! Le conozco bien… Le conozco desde que ambos éramos niños…
A Blai le sacudió un estremecimiento. Sus grandes y claros ojos se abrieron espantados. Nunca había visto así a su abuelo, ni había escuchado de su boca irreverencias como esas. Además, el anciano tenía mirada como de loco y el blanco cabello revuelto extrañamente sobre la frente.
—Abuelo, no ofendamos a Dios… ¡Dices unas cosas!
Gilabert tosió, bebió agua con ansiedad, se pasó el dorso de la mano con furia por los labios y dijo:
—¡Dios está muy alto! Y los hombres… A los hombres nos empuja de alguna manera la preocupación por conseguir un fin; a todos, aun a los más desenvueltos, aun a los más flojos. Pero, por mi parte, hubiera deseado tener mayor cordura y atención en cada jornada, en cada hora vivida, sin la desazón por cumplir mi cometido ni el deseo feroz de verlo concluido. Ya no cabe la vuelta atrás. Nada de lo pasado puede remediarse… ¡Por eso sufro y me quejo! ¿No tengo derecho a quejarme?
—¡Abuelo, no sufras de esa manera! ¿No estoy yo aquí? Yo me ocuparé de todo, te lo prometo.
El anciano suspiró y se incorporó para abrazarle.
—Hijo mío, Blai, ¡gracias! —le dijo al oído con ternura—. En verdad eres lo único que tengo. Perdona a tu abuelo… ¡Este maldito y viejo demonio que llevo dentro! ¡Mi debilidad me arrastra! ¡Dios tenga piedad de mí! Eres aún un muchacho y no tengo derecho a descargar en ti mis problemas. Ya tienes tú los tuyos propios de la edad. Se te ve muy cansado después de un largo día de caza. Anda, ve a dormir. Y no te preocupes por este estúpido anciano…
Blai le besó las manos para despedirse. Pero, antes de salir del dormitorio, se volvió y le preguntó:
—Abuelo, ¿no imaginas siquiera el motivo por el que están ahí esos tres barcos?
El gobernador meditó un momento, para responder con calma:
—Hijo mío, vivimos en una época de fuerzas desconocidas. Hay espías de día y fantasmas de noche. Estoy del todo desconcertado. Nunca han navegado por aquí barcos egipcios… Bueno, a decir verdad, recuerdo haberles oído contar a los viejos en mi infancia que, en otros tiempos, al puerto de Tarragona arribaban naves de todo el mundo… Pero ahora… Me pregunto por qué no han seguido esos tres misteriosos veleros hasta Barcelona. Y no negaré que me preocupa mucho que estén todavía ahí…
—¿Y qué piensas hacer?
—Mi obligación es cobrarles primero el portazgo y después ofrecerles lo que necesiten. Pero resulta que no han dicho todavía quién los envía ni a qué han venido. Es todo muy raro… Esta mañana desembarcaron dos hombres de oscura piel que ni siquiera hablan nuestra lengua. A uno de ellos lo tengo retenido como rehén; el otro regresó al barco para transmitirle a su jefe nuestras normas. Nadie más ha vuelto a desembarcar. Espero que mañana sepamos algo.
—Serán mercaderes —aventuró el muchacho.
—¡Psché! ¡Quién sabe! Pasan cosas muy extrañas últimamente… Los puertos están cerrados y los piratas dominan el mar. Tampoco en tierra firme se está seguro, porque hay bandidos campando a sus anchas por todas partes. Por eso, Blai, hijo mío, me preocupa mucho que andes por ahí fuera de Cubellas tanto tiempo. Ya sabes que hay cazadores de esclavos…
—Sículo y yo sabemos cuidarnos, abuelo. Si vemos algo raro nos esconderemos. Nadie podría echarnos mano; conocemos cuevas y rincones en el bosque donde es imposible que nos encuentren. No somos tan necios como para arriesgarnos a hacer tonterías. No debes preocuparte tanto.
—¡Anda, ve a dormir! —contestó el anciano en tono amonestador—. Si seguimos con esta conversación, no podré conciliar el sueño. Y ya serían dos días sin pegar ojo, porque la tormenta no me dejó tranquilo anoche.
Cuando Blai volvió a su cama, tampoco fue capaz de dormir. La tristeza y las preocupaciones de su abuelo le llenaban de angustia. Además, como le sucedía en ciertas ocasiones, le venían a la mente sus peores recuerdos, mezclados con escenas aterradoras, y le resultaba difícil separar la realidad de la imaginación. Ahora, a sus diecisiete años, veía su vida hasta que cumplió seis como un mal sueño. Porque tuvo que subsistir, antes de esa edad, por un tiempo impreciso como en una verdadera pesadilla; huyendo de la guerra con gente desconocida por senderos cenagosos, bajo la lluvia, o atravesando la tenebrosa oscuridad de los bosques en la noche; soportando el frío en la altura de los montes o la humedad irrespirable de las grutas donde se refugiaban. En la mente de un niño resulta difícil separar la fantasía de los recuerdos. Todo aquello estaba revuelto, confuso. Y le había preguntado muchas veces a su abuelo si realmente ocurrió así. El anciano entonces se ponía muy triste, se echaba a llorar y se negaba a dar más respuestas que esta: «Esas cosas es mejor no acordarse de ellas, hijo. Piensa que nunca pasaron».
Pero en la memoria de Blai había también imágenes nítidas y luminosas. Veía claramente la casa donde vivían cuando era niño, en Olérdola, que era una verdadera ciudad comparada con Cubellas. Recordaba que dormía con su madre y su abuela en una alcoba, separados por cortinas de las camas de sus seis hermanos, porque era el más pequeño. Tendría todavía unos cinco años, pero percibía la sensación de estar mirando, muy alegremente, apoyado en una barandilla oscilante de madera, las amarillas calabazas que crecían en un huerto en las traseras, y el ir a cazar grillos con otros niños por unas ruinas, entre montones de piedras. Esas imágenes volvían de nuevo esta noche, como tantas otras, pero aún más vivas; sería por la inquietud que le causaban las preocupaciones de su abuelo. Entonces sintió deseos de recordar. Sopló la vela, cerró los ojos y le parecía estar viendo la villa de Cubellas, cuando le llevó allí su abuelo en su infancia, hacía ya más de una década, después de que sucedieran aquellos acontecimientos de pesadilla que le causaba espanto recordar… Pero podía tranquilizarse evocando el momento en el que, todavía en Olérdola, le pusieron en brazos del gobernador, que resultó ser su abuelo, al que nunca antes había visto en su corta vida, y que le abrazó, cubriéndole de besos y de lágrimas. Desde entonces se quedó a vivir en Cubellas. Pero el lugar era muy diferente; no había más que una docena de edificios de piedra y barro: la casa del primer gobernador, una iglesia minúscula, los cuarteles militares, los campamentos y alguna que otra vivienda de pescadores que se afanaban y sobrevivían bajo la protección de la guarnición. Más tarde, a medida que Blai fue creciendo, se iría construyendo el castillo de piedra, con dos pisos, terrazas y una alta torre para observar con anticipación lo que pudiera venir por el mar. Todo ello se rodeó de murallas y se elevaron atalayas en los montes cercanos. La seguridad atrajo cierta prosperidad merced a la pesca, las labores en los campos de secano, los huertos junto al río y los rebaños. Entonces se echó abajo la iglesia para construir en su lugar otra más grande y más hermosa. Los monjes llegaron cuando se acabaron las obras.
El único dueño de todo aquello era el vizconde de Barcelona, Udalard. Blai solo le había visto una vez en su vida, cuando vino para instituir abad de Santa María al monje Gerau. Pero el muchacho sabía desde que tenía memoria que era el amo de la totalidad de lo que poseían, y que algunas familias, pocas, prosperaban bajo su sombra, estando entre ellas la suya propia, nobles modestos oriundos del interior, asentados en Olérdola, donde pagaban el impuesto por regentar un molino, dos hornos y un pozo de agua buena y abundante. Uno de los pocos recuerdos luminosos, tersos y gloriosos que guardaba el muchacho de aquel tiempo, que sentía tan lejano y borroso, era que en su casa se cocía todo el pan de la ciudad. Se trataba de un negocio tan natural y sencillo como la vida de aquella gente totalmente lógica y firme. Necesariamente había que comer a diario y todo el mundo pagaba religiosamente a fin de mes, ya fuera en especie o en moneda de metal. Desde niños los hijos de la casa se sentían muy orgullosos de ese oficio tan simpático y benevolente. Blai lo percibía en las conversaciones de sus hermanos mayores. Pero, cuando estos fueron siendo adolescentes, los secretos financieros de los adultos no dejaban de intrigarles tanto como, por lo menos, los misterios de la procreación. Blai fue siempre muy despierto y no se le ocultaba que en las cajas de caudales se guardaba eso tan preciado de lo que los adultos hablaban tanto. Se hacía consciente de su poder cuando veía los rostros sumisos de los que solicitaban prestamos; oía los plañideros lamentos al relatar sus problemas y reparaba en que a sus mayores los saludaban con un humilde beso en la mano cualquiera que no fuera de sangre noble, aunque no perteneciera a la condición de los sirvientes. Saber que esa primacía se la debían al molino y a los dos hornos familiares hacía que el niño se sintiera seguro y orgulloso, aun en su inocencia, reconociendo que estaban protegidos, en la certeza de que nada malo podía ocurrirles, por ser súbditos del vizconde que gobernaba en nombre del poderoso conde de Barcelona.
A partir de ahí, los recuerdos de aquella vida en Olérdola y los sueños que tenía se confundían; sus impresiones iban más allá del tiempo y el espacio. Pero ello no significaba que no supiera ni comprendiera lo que en realidad le pasó entonces. Porque había sido capaz de irlo reconstruyendo, parte por parte, acontecimiento por acontecimiento, mediante sus propios recuerdos y también gracias a lo que le fueron contando unos y otros a medida que fue creciendo. Aunque había también vacíos, algunos tan grandes como, por ejemplo, el hecho de que no fuera capaz de ponerle cara a su padre. Únicamente sabía de él que había muerto en una batalla formando parte de las huestes del vizconde. Por lo demás, de aquella lejana infancia en Olérdola, como en los sueños, solo permanecían en su memoria algunos destellos brillantes: el rostro de su madre, los juegos y las risas de sus hermanos, el encanto de las calles bajo el sol de la mañana, el olor del pan y aquellas calabazas amarillas… Y siempre, como humo, emergían manchas oscuras: el miedo que se hizo presente cuando anunciaron que los ejércitos sarracenos estaban cruzando los montes; el estrépito formado cuando la ciudad se preparaba para defenderse del asedio; el discurrir apresurado de los soldados en todas direcciones, las construcciones, los montones de pedruscos y el ruido metálico de las fraguas de día y de noche; luego los llantos, los gritos, el terror… Y más tarde un silencio mortal, apestoso de humo y sangre podrida, que el niño soportó en un lugar oscuro y frío. Todo esto formaba parte de un poso confuso en el alma de Blai. Si bien había ido dándose cuenta, a medida que dejaba de ser un niño, de que los sueños no son reales, mientras que los recuerdos se basan en cosas que han ocurrido de verdad, y es por tanto imposible que desaparezcan, pudiendo volver en cualquier momento. Y aunque su abuelo no quisiera hablar de aquellas cosas, era evidente que no dejaba de tenerlas presentes ni un solo día de su vida. Cuanto más quería ocultarlas, más se enfurecía el anciano, como si el sufrimiento solo pesara sobre él.
Sin embargo el dolor pesaba también sobre Blai, que sabía de dónde venía y el motivo por el que su abuelo y él eran los únicos miembros vivos de lo que un día fue una nutrida familia. Los demás, su madre, la abuela y sus hermanos, estaban muertos; y si acaso no lo estaban, era como si lo estuvieran. Todos ellos desaparecieron cuando los ejércitos del terrible Almansur arrasaron Olérdola, como tantos otros pueblos y ciudades del condado. Blai se salvó milagrosamente, escondido en el vientre de una tinaja. Y su abuelo sobrevivió porque se hallaba lejos, defendiendo Barcelona, después de haber partido con el padre de Blai y con todos los hombres aptos para la guerra.
4
Cubellas, 17 de septiembre, año 996
En medio de la oscuridad de la noche, junto con el rumor de las olas, empezaron a oírse extraños ruidos que llegaban del mar: ásperos y profundos rugidos, como lamentos y ecos, largos y roncos. La gente que vivía en el puerto nunca antes en toda su vida había oído nada semejante. Algunos marineros se levantaron de sus camas y se asomaron a las ventanas estremecidos. En las casas se encendieron luces y el terror arrancó el llanto de mujeres y niños. Todas las miradas estaban puestas en las aguas tenebrosas, donde los tres barcos extranjeros seguían anclados a media legua, recortándose en los resplandores de la débil luna.
Al día siguiente, poco después de que amaneciera, no se hablaba de otra cosa en Cubellas. Los pescadores que faenaban nocturnamente atrayendo a los peces con sus faroles habían oído los rugidos, y nadie dudaba de que provenían de las bodegas de los barcos extranjeros. También en la villa, a pesar de la distancia, muchos lo habían sentido. A primera hora, en el mercado, la confusión y la incertidumbre tenían fuera de sí a la población. Corrían rumores que hablaban de monstruos y de demonios; la imaginación echaba mano de las viejas historias de engendros y feroces criaturas de los mares. El ancestral miedo se había despertado.
El gobernador fue informado de los hechos por el jefe de la guarnición cuando tomaba su desayuno. Sorbía leche caliente en un pequeño cuenco, mientras miraba de soslayo al oficial con unos ojos adormilados.
—¿No será imaginación de la gente? —preguntó circunspecto, limpiándose con un paño la barba.
—Lo ha oído todo el mundo, señor.
—¿Y tú? ¿Lo has oído tú?
—No, señor. En el lugar donde yo duermo dentro de mi casa no se oye ni siquiera el mar cuando más encrespado está. Pero una de mis hijas, que tiene su cuarto en el piso alto, dice haberlo estado escuchando toda la noche.
Gilabert frunció el ceño pensativo y dijo:
—Tampoco yo he oído nada… Estaba muy cansado después de tres días sin poder conciliar el sueño y he dormido profundamente. Para una noche que no me desvelo…
En ese momento entró Blai en la estancia, diciendo:
—Yo sí lo oí, abuelo. Me levanté antes de que amaneciera para ir de caza con Sículo. Las bestias estaban intranquilas en los establos y los perros no paraban de ladrar…
El gobernador miró a su nieto con una expresión de sobresalto, que enseguida se transformó en enojo.
—¿No te he dicho que no quiero que salgas de caza por ahora? —le recriminó—. Hay extranjeros merodeando por las costas. ¡No es seguro ir solo a los campos! ¿Es que no piensas obedecerme?
Se hizo un incómodo silencio, en el que abuelo y nieto estuvieron mirándose. Luego Gilabert preguntó:
—¿Cómo eran esos ruidos?
—¡Cómo no serían, que decidimos no ir a cazar! —respondió el muchacho—. ¡Rugidos tremendos!
—¿Qué clase de rugidos?
—Como de una bestia enorme…
—¿De oso tal vez?
—No, abuelo. No eran de oso… Conozco cómo ruge el oso.
—¿Entonces? ¿No serían lobos?
—Tampoco eran aullidos de lobo. Todo el mundo sabe cómo aúllan esas fieras…
El gobernador dejó el cuenco de leche sobre la mesa y se levantó. Después se puso a dar vueltas por la estancia, reflexivo y con aire de preocupación, asomándose de vez en cuando a la ventana.
—¡Esos barcos! —exclamó de pronto—. ¡Y esos egipcios del demonio! ¡Cualquiera sabe a qué han venido y qué andarán tramando esos sarracenos!
El jefe de la guarnición se fue hacia él y, mirándole directamente a los ojos, le preguntó:
—¿Y qué podemos hacer, señor?
—No lo sé. Déjame pensar…
—Algo tendremos que hacer —replicó con ansiedad el oficial—. La gente está intranquila… ¿Y si esta noche empiezan otra vez esos rugidos?
—Mientras sean solo rugidos… Nada malo pueden hacernos unos rugidos.
Blai también se acercó a su abuelo, para decirle:
—¿Y por qué no ordenas aparejar las dos naves de guerra para ir a abordarlos?
Gilabert miró a su nieto con ternura.
—¡Qué impulsivo eres, hijo mío! —dijo sonriendo—. No podemos abordar a cualquiera así, sin un motivo. Esa gente no ha hecho el mínimo ademán de atacarnos. Nuestras leyes solo nos permiten hacer la guerra en legítima defensa. No somos piratas…
—Pero… ¡No acaban de decir a qué han venido! —observó el jefe de la guarnición.
El gobernador se pasó los dedos por entre su cabello blanco, pensativo. Luego dijo:
—Seguiremos observándolos con atención, prevenidos. Tenemos un rehén. Acabarán pidiéndonos que lo soltemos y nos dirán a cambio el motivo por el que han venido.
—Bien —asintió el oficial—. Reforzaré la vigilancia en las murallas y en el puerto. También les diré a los vigías de las torres que no los pierdan de vista ni un momento.
Se cumplieron estas órdenes. Y todo el mundo estuvo muy pendiente durante toda la mañana de los barcos extranjeros, en medio de un ambiente de prevención y curiosidad. Hasta que, en torno al mediodía, se avisó desde las torres de que había movimiento a bordo de una de las naves. Luego se vio cómo se descolgaba un bote por el costado. Cuatro hombres embarcaron en él y remaron hasta la playa. Desembarcaron y anduvieron por el puerto echando por aquí y por allá ojeadas con indiferencia mal disimulada, ante la atenta mirada de los vigías y los marineros. Los extranjeros no parecían ser mercaderes y no pretendieron de momento comprar nada. No bebían vino, ni tampoco manifestaron interés por las prostitutas que ejercían su oficio en las últimas casas. Merodeaban en silencio, con aire de despiste. Pero más tarde se entretuvieron pronto con cierto descaro y, al mismo tiempo, con vacilación, haciendo preguntas. Los vecinos de la aldea portuaria les respondían siempre con lo contrario de lo que era, aleccionados como estaban secularmente de que no debían dar determinadas informaciones a los extraños, e intentando al mismo tiempo venderles algo. Hasta que, finalmente, los extranjeros manifestaron su interés por abastecerse. Compraron harina, pescado seco, verduras y otros alimentos, y además llenaron de agua dos grandes odres. Cargaron el bote con todo ello y regresaron a sus barcos.
De estos movimientos estuvo al corriente el jefe de la guarnición, que no vio nada raro en el aprovisionamiento. Sin embargo, le extrañó mucho que no se hubieran interesado por su compatriota, que estaba retenido en el castillo como rehén. Informó de todo ello al gobernador y ambos estuvieron de acuerdo en mantener la misma medida de prudencia y observación, mientras proseguía el misterio en torno a las tres naves. Aquella misma tarde los egipcios echaron al agua dos botes más, esta vez con media docena de marineros de tez oscura, que pasaron de largo por el puerto y se encaminaron con decisión y apresuramiento hacia la villa. Anduvieron luego merodeando por las alquerías de los alrededores y por el pobre arrabal exterior, hasta que más tarde se acercaron a la puerta de la muralla. Allí su actitud fue más preocupante: uno se paraba delante con el pretexto de que le mostraran el camino; otros al pasar aflojaban el paso y miraban de reojo a través del arco, como quien quiere observar sin despertar sospechas. Los guardias de las puertas fueron a ver qué querían, no logrando sino evasivas y silencios. Resultaba evidente que andaban indagando en busca de algo en concreto.
El jefe de la guarnición empezó a temer seriamente que fueran espías, y acabó saliendo en persona para interrogar a los extranjeros sin ningún tipo de contemplaciones. Se encaró con ellos, los increpó y les exigió que explicaran el motivo por el que habían desembarcado. Con medias palabras, uno de los cuatro manifestó que solo querían comprar un asno viejo. Esta respuesta dejó aún más perplejo al oficial. Pero, no viendo en esta rara demanda demasiado motivo de preocupación, les permitió que fueran a hacerse con el animal, aunque advirtiéndoles con severidad al mismo tiempo de que no podían seguir merodeando por allí cuando empezara a caer la noche.
Un rato después, los egipcios estaban de vuelta en el puerto llevando por las riendas un asno renqueante. Consiguieron embarcarlo en uno de los botes con mucho esfuerzo, bogaron hasta sus barcos y lo izaron a bordo amarrado con cuerdas.
Todas estas operaciones eran observadas por los marineros y pescadores del puerto de Cubellas con una mezcla de recelo e hilaridad, entre comentarios jocosos:
—¿Para qué demonios querrán un burro viejo e inservible?
—Será tal vez para comérselo.
—¡Vaya una gente rara!
5
Cubellas, 25 de septiembre, año 996
En las noches siguientes no volvieron a oírse los enigmáticos rugidos. Pero cada día fueron desembarcando, de tiempo en tiempo, otras extrañas presencias de cetrino semblante y raro acento. Merodeaban por los alrededores de la muralla, recorrían las alquerías y preguntaban por señas a los guardias si podían entrar en la villa para comprar provisiones en el mercado. Como estaban dispuestos a sufragar la tasa exigida, el gobernador decidió darles finalmente el permiso. La población de Cubellas se había aprovechado siempre de los barcos que recalaban en el puerto y no había por el momento motivo importante por el cual recelar especialmente de los extranjeros. En una semana, se veía a los egipcios con cierta normalidad en las calles y eran mirados con otros ojos. Pagaban puntualmente sus compras con plata y no escatimaban en gastos. Además, no tardó en correr el rumor de que buscaban cabras y ovejas viejas o lisiadas y que también se interesaban por comprar caballerías tullidas o ineptas para el trabajo, lo cual no dejaba de ser otro beneficio añadido: los vecinos aprovecharon para librarse de sus animales inútiles y sacar a cambio algún dinero.
El gobernador se extrañó mucho por estas insólitas compras y habló de ello con el abad, que solía ser su consejero en los asuntos peliagudos.
—Es sin duda una cosa harto rara —le manifestó con cierta preocupación—. ¿Para qué crees tú querrán ese ganado viejo, seco y duro?
—Para comérselo —respondió con seguridad el monje—. ¿Para qué otra cosa si no? No debemos olvidar que son agarenos. Sus costumbres son muy diferentes a las nuestras. Sabemos que no prueban el cerdo y que, como los judíos, tienen estrictas exigencias en las carnes que consumen.
—Eso es más extraño, si cabe —observó Gilabert—, puesto que compran también buenos alimentos y otras carnes de mejor calidad.
—Tal vez hacen caldo con las reses viejas. Será una costumbre de su tierra de origen.
—Sí, puede ser… Pero… ¿tanto caldo?
El gobernador se hacía diariamente estas preguntas sin acabar de hallar respuestas al misterio de los egipcios. Aunque lo que más le desconcertaba era el hecho de que ninguna autoridad de los barcos hubiera vuelto para darle las explicaciones que exigió desde un principio, a pesar de mantener todavía en su poder al rehén.
Hasta que el noveno día desde la llegada de los barcos, justo cuando todo el mundo estaba almorzando, uno de aquellos extraños hombres se presentó en el atrio del castillo sin solicitar audiencia previa y pidió ver al gobernador. El guardia de la puerta le informó de que no sería recibido a esas horas y que además debía explicar el motivo de la visita y decir quién le enviaba. El extranjero pareció estar conforme con la pauta; pero, al echar a andar como para marcharse, fingió equivocarse de puerta y entró por el pórtico que daba a la escalera. Echó allí otra rápida ojeada e hizo ademán de subir, cuando le gritaron desde atrás:
—¡Eh! ¡Eh! ¿Adónde vas por ahí? ¡¿Quién te ha dado permiso?! ¡Sal inmediatamente!, ¡por aquí!
El intruso retrocedió y salió por donde se le indicaba, excusándose con una media sonrisa y una sumisión afectada que encajaban a duras penas en los rasgos duros de su cara.
Cuando el jefe de la guarnición tuvo conocimiento de este hecho, fue inmediatamente a contárselo al gobernador. El cual, al saberlo, se puso a gritar enardecido:
—¡Esto es el colmo! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Se acabó!
—Eso mismo he pensado yo —expresó el oficial—. ¡Debemos aclarar esto de una vez!
—Diles que nuestras leyes son claras —le ordenó Gilabert—. No pueden navegar por estas aguas, y ni mucho menos estar anclados ahí en la ensenada si no declaran el motivo de su viaje. Y lo que ya es inadmisible es que se atrevan a merodear por aquí… ¡Hasta en mi propia residencia! O dicen de una vez a qué han venido o que se atengan a las consecuencias.
Para intimidar a los egipcios, el oficial aparejó esa misma tarde las dos galeras de guerra que Cubellas tenía reservadas para la defensa. Cuarenta hombres armados subieron a bordo y zarparon batiendo el agua impetuosamente con los remos. El gobernador y su nieto Blai, vestidos con armaduras y montados en sus caballos, observaban desde tierra la operación, rodeados por los mejores jinetes de la caballería. También miraba desde el dique una muchedumbre ansiosa y expectante, entre la que se hallaban el abad Gerau y los siete monjes de la abadía. Hasta los más ancianos, los tullidos y algunos enfermos no habían querido perderse el acontecimiento. Una brisa que venía del sur soplaba levemente, haciendo soportable el sol que iba cobrando fuerza. El cielo era puro y luminoso, el mar de un azul intenso.
Las dos galeras se aproximaron a los veleros egipcios, los remeros dejaron de bogar y se alzaron los remos. Un murmullo de emoción brotó en el gentío que observaba desde tierra, mientras se deslizaban por la inercia hasta casi chocar con el costado del más grande de los barcos extranjeros. Luego se hizo el silencio, cuando se vio cómo descolgaban la escala por la borda y al jefe de la guarnición trepar por ella.
El gobernador tenía puesta la mano en la frente y aguzaba la vista con aire inflexible.
—Vaya —dijo—, le han dejado subir a bordo. Esperemos que se avengan a razones. Si no, ¡mandaré que los hundan!
Pasó un rato largo. Hasta que por fin hubo de nuevo movimiento en la cubierta del mayor de los veleros y descendieron por la escala tres hombres.
—¡Ya vienen! —exclamó impaciente Gilabert—. ¡A ver qué demonios tienen que decir!
Las galeras viraron hacia el puerto, remaron de nuevo y atracaron. El jefe de la guarnición desembarcó trayendo consigo a dos extranjeros: uno alto, delgado, cetrino, vestido con una amplia túnica blanca; el otro, de mediana estatura, larga barba oscura y un bonete color azafrán cubriéndole la coronilla. Caminaron hacia donde estaba el gobernador. Gilabert descabalgó y fue con decisión a su encuentro, saludando con semblante adusto y voz seca:
—Bienvenidos seáis del Señor. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Quién os envía?
Los extranjeros se inclinaron en una reverencia, llevándose a la vez las manos al pecho. Luego el del bonete color azafrán alzó la cabeza y contestó en perfecta lengua latina, aunque con raro acento:
—Somos egipcios, súbditos del califa Al Hakim de Fustat, en cuyo nombre y por mandato suyo hemos navegado primero desde Alejandría y después desde Siracusa.
El gobernador pestañeó extrañado y se pasó el dorso de la mano por la frente. Miró luego hacia el abad Gerau, compartiendo con él su sorpresa, y exclamó:
—¡Un califa! —dijo—. ¿En Egipto hay también un califa?
—Sí —contestó el del bonete—, en la ciudad de Fustat, donde está su palacio.
—¿Y es sarraceno vuestro califa?
—¿Qué quieres decir con eso? Si te refieres a la religión de nuestro califa, has de saber que gobierna en nombre y por mandato de Dios y de su profeta Muhamad.
—O sea, que es sarraceno —observó huraño Gilabert.
El egipcio se removió inquieto e hizo un gran esfuerzo para sonreír. Luego preguntó:
—¿Y tú a quién sirves? ¿En nombre de qué rey gobiernas este puerto y ese castillo?
Gilabert echó una mirada a su alrededor, paseando una sonrisa irónica por los suyos, y después contestó:
—Dime tú primero por qué habéis venido a estas costas y luego yo te diré quién manda aquí.
El egipcio le habló algo al oído a su compañero, y después ambos estuvieron cruzando palabras en su lengua. Esto impacientó a Gilabert, que les reprendió a voces:
—¡Nada de secretos! ¡Habladme a mí! ¿A qué demonios habéis venido?
El egipcio del bonete se puso el dedo en sus carnosos labios y contestó con calma:
—No nos grites. Lo vas a saber, porque tengo la obligación de decírtelo…
—¡Habla de una vez! —le instó el gobernador con aspereza—. ¡Se acabaron los rodeos!
El egipcio sonrió, miró hacia la gente que los observaba llena de expectación, vaciló y contestó en un susurro:
—Preferiría hablar contigo en privado… Es un asunto muy importante y requiere sus oportunas explicaciones. Hay aquí mucha gente y no me parece prudente que hablemos de la cuestión delante de todos. ¿Estás de acuerdo?
Gilabert se le quedó mirando, dubitativo, y acabó respondiendo arisco:
—¡Está bien, vayamos al castillo! ¡Y acabemos de una vez con los misterios!
Montó en el caballo e hizo un ostentoso gesto con la mano para que le siguieran por el camino. Un instante después, la comitiva iba en fila en dirección a la villa, seguida por la multitud. Entraron todos y el jefe de la guarnición mandó dispersarse a la gente curiosa que los seguía. Llegaron todos cerca de la puerta principal de la fortaleza, que estaba flanqueada por un robusto torreón y por una compleja barbacana en varios niveles. Allí un guardia les enfundó las cabezas a los extranjeros con sendas capuchas sin aberturas.
—¿Y esto? —protestó el del bonete—. ¡No veo nada!
—De eso se trata —le explicó el oficial—. La ley de nuestro castillo exige que todo forastero entre y salga con los ojos tapados. Como comprenderéis, no debemos arriesgarnos…
Luego, la pequeña comitiva formada por el gobernador, su nieto, el oficial, el abad y los dos extranjeros cruzaron el primer patio y subieron por la escalera exterior hasta una estancia pequeña con una única ventana, una mesa y una docena de taburetes.
—Aquí es —dijo el jefe de la guarnición, cerrando la puerta—. Podéis quitaros las capuchas.
Los extranjeros descubrieron sus caras y miraron a su alrededor. Toda la comitiva los observaba atenta.
—¡Hablad! —les instó con sequedad Gilabert.
—Señor —contestó el egipcio que siempre hablaba en nombre de los dos—. Aquí sigue habiendo demasiada gente.
—Aquí estamos quienes debemos estar —respondió al instante el gobernador—, ni uno más ni uno menos. No tengo secretos que ocultar a los que están presentes. Así que sentaos y decid de una vez a qué habéis venido a nuestro puerto.
El egipcio del bonete clavó en él sus negros ojos y replicó airado:
—Señor, ¿tienes intención de tratarnos como a malhechores? ¡Nos interrogas como si fuéramos bandidos!
—Bueno… —respondió, con voz más calmada, Gilabert—. Debéis comprender que por estas aguas navegan toda clase de hombres. ¿Quién me obliga a fiarme de todo el que llega?
—Solo te ruego que hablemos tú y yo a solas —imploró el egipcio que siempre hablaba—. Ni siquiera este compatriota mío que me acompaña ha de estar presente en nuestra conversación.
—Humm… —masculló el gobernador, con aire vacilante—. ¿Solos tú y yo? ¿Ni siquiera puede estar el abad, que es mi consejero? ¿Ni tampoco mi propio nieto? Me parece inadmisible…
—Está bien, que estén también presentes el monje y el muchacho. Pero los demás deben irse.
—De acuerdo —acabó cediendo Gilabert—. ¡Salid todos menos el abad y Blai!
Se cumplió esta orden, y cuando se hubieron quedado solos los cuatro, el gobernador le lanzó al egipcio una ojeada de reproche, instándole a la vez para que se explicara cuanto antes.
El egipcio suspiró hondamente, afloró en su rostro una expresión conciliadora y empezó diciendo:
—He prestado atención en el puerto a los signos que están bordados en vuestras banderas. También he visto que aquí hay monjes —miró al abad—. Todo esto me ha hecho llegar a la conclusión de que sois cristianos. También yo soy cristiano. Pertenezco a la antigua iglesia de Egipto, fundada por san Marcos, apóstol de Cristo. Mi nombre de cristiano es Menas, como me llamaron cuando derramaron sobre mí el agua santa del bautismo.
Estas explicaciones causaron una gran sorpresa en los presentes, sobre todo en al abad Gerau, que exclamó lleno de admiración:
—¡Alabado sea Dios! ¡No sois sarracenos!
—Bueno, padre mío —repuso Menas, con la voz mansa y amable de quien quiere convencer a un impaciente—, es necesario que os dé algunas explicaciones… Yo, como os he dicho, soy cristiano. Pero, señores, el resto de los hombres que me acompañan en esos tres barcos no lo son.
—O sea —dijo el gobernador visiblemente contrariado—, ¡todos los demás son sarracenos!
—Dignaos a poneros en mi lugar —suplicó el egipcio llevándose ambas manos al pecho—. Soy un cristiano que sirve al comendador de los creyentes ismaelitas seguidores del profeta Muhamad. Imploro vuestra caridad y vuestra comprensión. No pretendo engañaros en nada. Yo soy solo un enviado de mi señor, que es ministro del califa. He venido a cumplir una misión y me estoy jugando la vida. Hemos hecho una larga singladura. Deberíamos haber llegado a estas tierras en agosto. Y ya veis, se acaba el verano y habrá que regresar a Egipto antes de que se cierren los puertos. Ya llevamos demasiado retraso en la misión… Nos han perseguido los piratas y a punto estuvieron de darnos alcance. Si llegamos a caer en sus manos… ¡quién sabe dónde hubiéramos acabado! Tal vez en el fondo del mar… Estoy aquí de puro milagro… Dignaos, pues, a poneros en mi lugar, hermanos míos… Si la cosa dependiese de mí…, bien podréis ver que nada salgo yo ganando…
—¡Ea! —le interrumpió el abad—, hemos comprendido. Nosotros no sabemos, ni queremos saber nada más de los peligros que has pasado. Nos basta con lo que nos has dicho: eres un simple emisario pendiente de cumplir un mandato. Confiamos en tu palabra. Pero nuestras leyes nos obligan a observar ciertos requisitos con los extranjeros que recalan en estas costas. Así que di de una vez qué misión es esa que te traes. Porque eso es lo que exige nuestro gobernador: que digáis de una vez el motivo de vuestro viaje. Y si está en nuestras manos, os ayudaremos con esa misión, como buenos cristianos que somos.
—¡Ah, gracias, gracias, hermanos! —sonrió halagüeño Menas—. Sois demasiado justos, demasiado razonables… Pero comprended vosotros que debo ser cuidadoso en lo que me han encomendado. No puedo revelarlo a cualquiera.
—Hermano… —le interrumpió esta vez el gobernador, con aire de suspicacia—, compréndeme tú también a mí. Gobierno este puerto, la villa amurallada y el castillo, pero no en nombre propio. Yo también soy un mandado que cumple una misión.
—¡Ay, si no lo comprendiera! —exclamó el egipcio—. Ya veo que eres un hombre celoso de tus obligaciones; un gobernador que cumple la ley y no se anda con boberías… Por eso doy gracias a Dios porque me ha conducido a buen puerto, guiándome por medio de sus ángeles. No podría haber recalado en lugar mejor para llevar a término mi cometido.
—¡Pues suéltalo ya, demonios! —alzó la voz impaciente Gilabert—. ¡Estamos dando vueltas y vueltas sin llegar al meollo del asunto! ¿Qué suerte de misión es esa? ¡Dinos de una vez a qué habéis venido a estas costas tan lejanas para vosotros!
Una visible ansiedad asomaba en la expresión del emisario egipcio. Todavía pareció que se resistiría a desvelar su secreto, pero acabó diciendo lentamente:
—Traigo unos presentes que debo entregar al gran hayib Almansur, el poderoso ministro del califa de Córdoba.
Las caras de todos los presentes manifestaron la gran sorpresa que causó en ellos esta revelación. Se miraban entre ellos perplejos, analizando cada uno la reacción que había causado en los demás. Hasta que Gilabert exclamó:
—¡Almansur! ¡Regalos! ¡Traéis agasajos para Almansur!
—Sí, gobernador. Esa es ni más ni menos mi misión: entregarle al hayib de Córdoba las cartas y los presentes que Egipto le envía en señal de amistad.
El abad Gerau resopló y sus ojos se abrieron luego desmesuradamente al decir:
—¿Y habéis venido hasta aquí para eso? No acabo de comprender… ¡Explícate mejor!
—¡Menos lo comprendo yo! —añadió Gilabert—. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa bestia? ¡Almansur es nuestro enemigo! ¿Cómo es que habéis venido a este puerto? ¡Nada tenemos que ver con esa bestia sarracena!
Se hizo un embarazoso silencio, en el que todos allí miraban a Menas, esperando a que diera alguna explicación más, pero el egipcio tenía el rostro demudado y únicamente balbució:
—Pero… ¿Vosotros no soy súbditos de Almansur?…
—¡Por supuesto que no! —contestó el gobernador—. Ya te lo he dicho: Almansur es nuestro enemigo.
Menas permaneció un rato pensativo, en evidente estado de confusión. Luego preguntó:
—Entonces, hermanos, ¿quién gobierna aquí?
Gerau tomó la palabra para responder:
—Esto es la cristiandad. Tú mismo lo dijiste hace un momento: nosotros somos cristianos. ¡Somos gente libre! No somos por tanto súbditos de la bestia sarracena de Córdoba. Ese Almansur es nuestro mayor adversario. Para nosotros es el demonio y ningún pacto ni sumisión alguna nos une a él. Por lo tanto, te has equivocado de lugar. Si traes regalos y cartas para el hayib de Córdoba, nada haces aquí. Además, los amigos de nuestros enemigos son también nuestros enemigos.
El egipcio, al oír esto, se llevó las manos a la cabeza y contestó atemorizado: