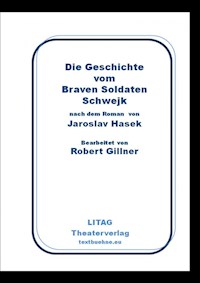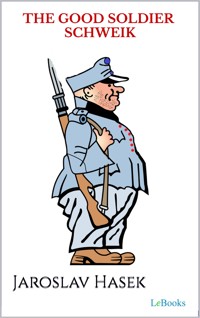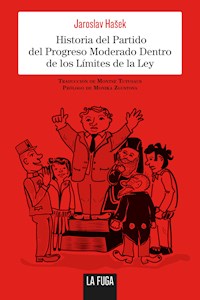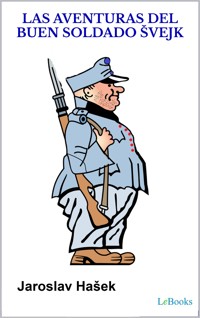
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las aventuras del buen soldado Švejk es una sátira mordaz de la burocracia militar, el absurdo de la guerra y la condición humana en tiempos de conflicto. Jaroslav Hašek retrata, a través de su protagonista Josef Švejk, la ironía y la hipocresía de las estructuras de poder durante la Primera Guerra Mundial, desmantelando la seriedad del nacionalismo y el autoritarismo con humor y astucia. La novela combina episodios de comedia con una crítica social profunda, exponiendo la arbitrariedad de las instituciones y la capacidad del individuo para subvertirlas con ingenio y aparente ingenuidad. Desde su publicación, Las aventuras del buen soldado Švejk ha sido reconocida como una de las sátiras antibelicistas más influyentes de la literatura mundial. Su retrato del absurdo burocrático y la figura del antihéroe han trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la opresión. La obra sigue siendo relevante por su capacidad para desafiar las narrativas oficiales de la guerra y revelar, con humor e ironía, las contradicciones inherentes a la autoridad y al poder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jaroslav Hašek
LAS AVENTURAS DEL BUEN SOLDADO ŠVEJK
Título original:
“Osudy dobrého vojáka Švejka”
Sumario
LAS AVENTURAS DEL BUEN SOLDADO ŠVEJK
PRIMERA PARTE – En la retaguardia
SEGUNDA PARTE – En el frente
TERCERA PARTE – La paliza gloriosa
CUARTA PARTE – Continuación de la paliza gloriosa
PRESENTACIÓN
Jaroslav Hašek
1883 – 1923
Jaroslav Hašek fue un escritor checo, reconocido principalmente por su sátira mordaz y su obra maestra inacabada, Las aventuras del buen soldado Švejk. Nacido en Praga, en el entonces Imperio austrohúngaro, Hašek se destacó por su estilo humorístico e irreverente, con el cual criticaba la burocracia militar, el absurdo de la guerra y la hipocresía de la sociedad de su época. A pesar de su vida caótica y marcada por el bohemismo, su legado literario perdura como una de las contribuciones más significativas a la literatura checa y a la tradición de la sátira universal.
Infancia y educación
Jaroslav Hašek nació en el seno de una familia modesta y quedó huérfano de padre a temprana edad. Su educación fue irregular, y aunque estudió en la Escuela de Comercio de Praga, pronto abandonó la estabilidad académica para llevar una vida errante. Se sumergió en el mundo literario, escribiendo relatos y artículos satíricos, al mismo tiempo que se involucraba en actividades políticas y anarquistas, lo que le valió múltiples arrestos y un estilo de vida marcado por la inestabilidad.
Carrera y contribuciones
Hašek trabajó como periodista, editor y escritor, publicando cientos de relatos cortos que reflejaban su agudo sentido del humor y su mirada crítica sobre la sociedad. Sin embargo, su gran obra es Las aventuras del buen soldado Švejk, una novela que comenzó a escribir en 1921 y que quedó inconclusa debido a su prematura muerte. La obra sigue las desventuras de Švejk, un soldado aparentemente ingenuo pero astuto, que sobrevive al absurdo de la Primera Guerra Mundial a través de su inquebrantable optimismo y su comportamiento ambiguo.
La novela es una sátira feroz sobre la incompetencia militar y la burocracia, mezclando episodios cómicos con una crítica profunda al autoritarismo y a la guerra. Con un estilo narrativo basado en la repetición humorística, los diálogos absurdos y un tono desenfadado, Hašek creó una de las figuras más icónicas de la literatura centroeuropea, influyendo en escritores como Bertolt Brecht y Joseph Heller.
Impacto y legado
A pesar de que Švejk quedó inacabada, su impacto en la literatura ha sido inmenso. Traducida a múltiples idiomas, la obra se convirtió en un clásico del humor y la sátira antibélica, con adaptaciones al teatro, cine y cómics. La figura de Švejk representa al antihéroe por excelencia: un hombre que, en medio del caos, logra desarmar el absurdo del poder con su astucia disfrazada de ingenuidad.
Hašek innovó en la literatura checa al combinar el humor popular con la crítica social, creando un estilo único que desafió las convenciones narrativas de su tiempo. Su obra anticipó elementos del realismo absurdo y del teatro del absurdo, consolidándose como una pieza clave dentro de la literatura del siglo XX.
Jaroslav Hašek murió joven, a los 39 años, en 1923, debido a problemas de salud agravados por su estilo de vida desordenado y el alcoholismo. A pesar de su muerte prematura y de que su obra más importante quedó inconclusa, su legado literario sigue vigente.
Hoy en día, Hašek es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura checa y un maestro de la sátira. Las aventuras del buen soldado Švejk continúa siendo una referencia fundamental para quienes exploran el absurdo de la guerra y la burocracia, asegurando su lugar en la historia literaria mundial.
Sobre la obra
Las aventuras del buen soldado Švejk es una sátira mordaz de la burocracia militar, el absurdo de la guerra y la condición humana en tiempos de conflicto. Jaroslav Hašek retrata, a través de su protagonista Josef Švejk, la ironía y la hipocresía de las estructuras de poder durante la Primera Guerra Mundial, desmantelando la seriedad del nacionalismo y el autoritarismo con humor y astucia. La novela combina episodios de comedia con una crítica social profunda, exponiendo la arbitrariedad de las instituciones y la capacidad del individuo para subvertirlas con ingenio y aparente ingenuidad.
Desde su publicación, Las aventuras del buen soldado Švejk ha sido reconocida como una de las sátiras antibelicistas más influyentes de la literatura mundial. Su retrato del absurdo burocrático y la figura del antihéroe han trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la opresión. La obra sigue siendo relevante por su capacidad para desafiar las narrativas oficiales de la guerra y revelar, con humor e ironía, las contradicciones inherentes a la autoridad y al poder.
Una gran época pide grandes hombres. Hay héroes desconocidos y oscuros, privados de la fama y de la gloria históricas de un Napoleón. Un análisis de su carácter empañaría hasta la gloria de Alejandro Magno. Hoy mismo podríais encontrar, por las calles de Praga, a un hombre desaliñado que no se da cuenta de la importancia que tiene para la historia de la magna época moderna. Sigue su camino con humildad, no molesta a nadie ni le asedia ningún periodista pidiéndole una entrevista. Si le preguntarais cómo se llama, os contestaría con sencillez y modestia: “Soy Švejk…”.
Y sin duda este hombre tranquilo, descuidado y discreto es el viejo y buen soldado Švejk, valeroso y heroico, cuyo nombre, en la época del Imperio austrohúngaro, repetían todos los ciudadanos del reino de Bohemia; ni la república hará empalidecer su gloria.
Quiero mucho a este buen soldado Švejk, y estoy convencido de que cuando narre sus aventuras durante la Guerra Mundial, todos vosotros sentiréis por este héroe humilde y desconocido la misma simpatía. No, él no incendió el templo de la diosa en Éfeso como hizo aquel bendito de Eróstrato sólo para salir en los periódicos y los manuales de historia.
Y con esto acabo.
El autor
LAS AVENTURAS DEL BUEN SOLDADO ŠVEJK
PRIMERA PARTE – En la retaguardia
1 - El buen soldado Švejk interviene en la Guerra Mundial
— Así que nos han matado a Fernando — dijo el ama al señor Švejk que, una vez declarado idiota por la comisión médica militar, había abandonado el servicio y vivía de la venta de perros, unos horribles monstruos híbridos para los cuales inventaba falsas genealogías.
Aparte de aquella ocupación, sufría de reumatismo y en aquel momento preciso se embadurnaba las rodillas con un linimento alcanforado.
— ¿De qué Fernando habla, señora Müllerová? — preguntó Švejk sin dejar de masajearse las rodillas —. Yo conozco a dos Fernandos. Uno es criado del droguero Prusa, aquel que una vez se untó por equivocación el cabello con pomada, y también conozco a un tal Fernando Kokoška, que recoge mierda de perro. El mundo poco perdería sin ellos.
— Señor mío, ¡se trata del archiduque Fernando, el de Konopiste, aquel hombre gordo y piadoso!
— ¡Virgen santa! — exclamó Švejk —, ¡qué cosas! ¿Y dónde han matado al archiduque?
— En Sarajevo, señor, con un revólver, mientras iba en coche con aquella mujer, la archiduquesa.
— ¡Caramba, señora Müllerová! ¡En coche! Claro, un señor como él se puede permitir ese lujo, pero no se imaginaría que un viaje así pudiera acabar mal. ¡Y además en Sarajevo, es decir, en Bosnia, señora Müllerová! Seguramente, habrá sido cosa de los turcos. Nunca les deberíamos haber quitado Bosnia-Herzegovina. Vaya, vaya. Así que el señor archiduque ya reposa en la paz del Señor. ¿Y sufrió mucho?
— El archiduque la diñó en el acto, señor. Ya se sabe, un revólver no es cosa de broma. No hace mucho, en mi barrio, en Nusle, un señor que estaba jugando con un revólver envió al otro barrio a toda su familia, y también al portero, que había ido a ver quién disparaba en el tercer piso.
— Hay revólveres que no disparan por más que uno se afane en ello, señora Müllerová. Hay un montón de sistemas diferentes. Pero para asesinar al archiduque han debido de utilizar un artefacto de los mejores. Me juego lo que quiera a que, además, el hombre que lo ha hecho estaba vestido para la ocasión. Ya se sabe que disparar contra el archiduque es un trabajo difícil. No es como cuando un cazador furtivo dispara contra el guardabosques. Lo que importa es la manera en que te acercas. No puedes ir a ver a un señor así con un traje andrajoso. Hay que llevar sombrero de copa si no quieres que la policía te eche.
— Parece que ha sido más de uno, señor.
— Está clarísimo, señora Müllerová — dijo Švejk, acabando de frotarse las rodillas —. Si usted quisiera matar a un archiduque o a un emperador, seguro que consultaría a alguien más. Cuantas más personas, más juicio. Uno propone esto, el otro aquello, y es así como “se logra un buen resultado”, como dice nuestro himno nacional. Lo más importante es aprovechar el momento en que la persona en cuestión pasa por delante de ti. ¿Se acuerda usted del señor Luccheni, aquel que apuñaló a nuestra difunta Elizabeth con una lima? Pues paseaba con ella. ¡Para fiarte de la gente! Desde aquel día, ninguna emperatriz sale a pasear. Y la misma suerte les espera a muchos otros. Ya verá, señora Müllerová, como también les llegará el turno al zar y a la zarina y, Dios le libre, a nuestro emperador, si ya han comenzado con su tío… El pobre abuelo tiene un montón de enemigos. Aún más que Fernando. Como hace poco contaba un hombre en la taberna, llegará un día en que los emperadores se irán a la caja uno detrás de otro de tal modo que ni la fiscalía podrá hacer nada por ellos. El hombre después no pudo pagar y el dueño tuvo que avisar a la policía. Y el hombre le propinó un sopapo a él y dos al guardia. De manera que se lo llevaron en el carro municipal para que volviera en sí. ¡Ay, señora Müllerová, hoy en día pasa cada cosa! Otra pérdida para Austria. Cuando yo hacía la mili, un soldado de infantería mató a tiros al capitán. Cargó el fusil y se fue derecho a la oficina. Le insistieron en que no tenía nada que hacer allí, pero él dale que dale con que tenía que hablar con el capitán. Cuando éste salió, lo castigó inmediatamente con un arresto de caserna. El soldado cogió el fusil y le disparó directamente al corazón. La bala le atravesó la espalda y hasta causó destrozos en la oficina. Rompió una botella de tinta que manchó todos los expedientes.
— ¿Y qué pasó con el soldado? — preguntó la señora Müllerová un rato después, mientras Švejk se aseaba.
— Se colgó con los tirantes — dijo Švejk mientras limpiaba su duro sombrero —. Y los tirantes ni tan siquiera eran suyos. Había pedido al carcelero que se los dejara porque se le caían los pantalones. ¿Tal vez hubiera debido de esperar pacientemente a que lo fusilaran? Ya sabe, señora Müllerová, en casos como éste cualquiera puede perder la cabeza. Al carcelero lo degradaron y le cayeron seis meses, pena que no cumplió, y huyó a Suiza, donde ahora es predicador. Dios sabe en qué parroquia. Hoy en día hay poca gente honrada, señora Müllerová. Me imagino que el archiduque Fernando también se equivocó con respecto a la persona que disparó contra él. Seguramente, vio a un señor y pensó que si le gritaba “¡viva!” debía de ser una persona honesta. Y, en cambio, va y le pega un tiro. ¿Le disparó una o más veces?
— Los periódicos dicen que el archiduque tenía más agujeros que un colador. Le vaciaron el cargador entero.
— Sí, son cosas que se hacen deprisa, señora Müllerová, muy deprisa. Para algo así yo me compraría un Browning. Parece de mentira, pero en dos minutos puedes cargarte a tiros a veinte archiduques, gordos o flacos. Aunque, dicho sea entre nosotros, señora Müllerová, es más fácil acertar en uno gordo que en uno flaco. ¿Se acuerda de que una vez en Portugal dispararon contra su rey? Pues también estaba gordo. Claro que un rey no puede estar delgado, de ninguna manera. En fin, me voy a la taberna del Cáliz. Si viene alguien a recoger el perro faldero del que ya he cobrado paga y señal, le dice que lo tengo en la perrera, en el campo, que no hace mucho le he recortado las orejas y que hasta que no se le hayan curado las heridas no lo puedo sacar a pasear, porque se resfriaría. Deje la llave a la portera.
En la taberna del Cáliz sólo había un cliente. Era Bretschneider, el guardia vestido de paisano que servía en la policía secreta. Palivec, el tabernero, lavaba los vasos y Bretschneider se esforzaba en vano por entablar conversación sobre algún tema serio.
Palivec era célebre por su grosería: de cada dos palabras que decía, una era “cojones” o “mierda”. No obstante, era un hombre culto y aconsejaba a todo el mundo que leyera el comentario de Victor Hugo sobre la última respuesta de la vieja guardia de Napoleón a los ingleses en la batalla de Waterloo.
— Tenemos un verano muy bueno, ¿verdad? — dijo Bretschneider para empezar a conversar sobre temas importantes.
— Todo es una mierda — contestó Palivec mientras colocaba los vasos en la vitrina.
— ¡La que han armado en Sarajevo! — volvió a decir Bretschneider sin demasiadas esperanzas.
— ¿En qué “Sarajevo”? — preguntó Palivec —. ¿En la taberna de Nusle? Allí se pelean día sí, día también. Ya se sabe, aquel barrio…
— ¡Hablo del Sarajevo de Bosnia, patrón! Han matado al archiduque Fernando. ¿Qué le parece?
— Yo no quiero saber nada de eso. Los que quieran meterse en ese tipo de cosas pueden irse a hacer puñetas — contestó Palivec con cortesía, encendiendo la pipa —. Hoy en día, remover esta mierda le puede costar a uno el cuello. Yo soy comerciante, y si viene alguno y me pide una cerveza, se la sirvo y santas pascuas. Pero cosas como Sarajevo, la política y el difunto archiduque son palabras mayores, y lo único que puedes sacar de ellas es la cárcel.
Bretschneider se calló y, desilusionado, se puso a observar la taberna vacía.
— Aquí había un retrato de Su Majestad el emperador — dijo al cabo de un rato —, aquí mismo, donde está el espejo.
— Tiene razón — contestó Palivec —. Estaba colgado aquí, sí, pero como las moscas se cagaban en él, lo subí a la buhardilla. Podía haber provocado comentarios que me habrían traído problemas, bien lo sabe. ¡Como si no tuviera ya bastante!
— Las cosas deben de pintar muy mal en Sarajevo, ¿no, patrón?
El señor Palivec respondió a esa pregunta capciosa con una prudencia excepcional:
— En esta época, en Sarajevo hace un calor horrible. Cuando yo hacía la mili, a nuestro teniente le teníamos que poner hielo en la cabeza.
— ¿En qué regimiento sirvió, patrón?
— No me acuerdo de fruslerías como ésa. Nunca me han preocupado tonterías semejantes ni he sentido ninguna curiosidad por saberlas — contestó el señor Palivec —. Demasiada curiosidad hace daño.
Cabizbajo, el agente Bretschneider se calló definitivamente y su expresión poco se habría animado si no hubiera entrado Švejk, que pidió una cerveza negra al tiempo que hacía una observación:
— En Viena también están de duelo.
A Bretschneider se le iluminaron los ojos esperanzados y, tanteando el terreno, dijo:
— En el castillo de Konopiste ondean diez banderas negras.
— Tendrían que ser doce — dijo Švejk después de echar un buen trago de cerveza.
— ¿Por qué doce? — preguntó Bretschneider.
— Porque es una cifra redonda y porque es más sencillo contar por docenas. Además, por docenas todo sale mejor de precio — contestó Švejk.
Se hizo un silencio que el propio Švejk interrumpió con un suspiro.
— O sea, que el archiduque reposa en el seno de la justicia divina; que Dios le conceda la paz eterna, pues. No ha vivido lo suficiente para ser emperador. Una vez, cuando yo hacía la mili, un general se cayó del caballo y se mató como si nada. Querían ayudarlo a montar otra vez, pero se dieron cuenta con sorpresa de que estaba muerto y bien muerto. Le faltaba poco para llegar a mariscal de campo. Sucedió durante un desfile militar. Esta clase de desfiles no lleva nunca a nada bueno. En Sarajevo también organizaban uno. Recuerdo que una vez, antes de uno de esos desfiles, me encerraron dos semanas porque me faltaban veinte botones del uniforme.
Durante dos días estuve echado como un enfermo, inmovilizado por los grilletes. Pero en el ejército ha de haber disciplina; de lo contrario, nadie haría caso de nada. Nuestro teniente Makovec nos decía siempre: “Es preciso que haya disciplina, majaderos; si no, todavía treparíais a los árboles como si fueseis monos; ¡de unos tochos como vosotros sólo puede hacer hombres el ejército!”. ¿Y no es verdad? Imaginad, por ejemplo, que en la plaza Carlos, en cada árbol hubiera un soldado indisciplinado. Esto siempre me ha dado mucho miedo.
— Lo que ha pasado en Sarajevo — insinuó Bretschneider — es cosa de los serbios.
— Se equivoca — dijo Švejk —, lo han hecho los turcos para vengar a Bosnia-Herzegovina.
Y Švejk expuso su punto de vista sobre la política de Austria-Hungría en los Balcanes. Según él, en 1912 los turcos perdieron la guerra con Serbia, Bulgaria y Grecia porque Austria-Hungría no les envió la ayuda que habían pedido y por ello ahora habían matado a Fernando.
— ¿Te gustan los turcos? — Švejk se dirigía al tabernero Palivec —. ¿Te gustan esas bestias paganas? Supongo que no, ¿verdad?
— Un cliente es un cliente — dijo Palivec —, aunque sea turco. Para nosotros, los comerciantes, la política no existe. Si pagas tu cerveza, siéntate y habla todo lo que quieras; he aquí mi principio. Me da igual si el que ha matado a nuestro Fernando es un serbio o un turco, un católico o un musulmán, un anarquista o un nacionalista checo.
— De acuerdo, patrón — observó Bretschneider, que otra vez perdía las esperanzas de poder atrapar a uno de los dos —, pero tiene que admitir que es una gran pérdida para Austria.
Švejk contestó en lugar del tabernero:
— Que es una gran pérdida nadie lo puede negar. Una pérdida enorme. No puede sustituir cualquiera a un botarate. Lo que pasa es que tendría que haber sido todavía más barrigudo.
— ¿Qué quiere decir? — se animó Bretschneider.
— ¿Que qué quiero decir? — replicó Švejk con la mayor tranquilidad del mundo —. Hombre, sólo eso: si hubiera sido más gordo, seguramente habría tenido un infarto ya hace tiempo, cuando perseguía a las viejas que buscaban setas y recogían leña en el bosque imperial de Konopiste, y así no habría muerto de una manera tan vergonzosa. Qué contrariedad: ¡un tío de Su Majestad el emperador muerto a tiros como un perro! ¡Qué escándalo, los periódicos no hablan de otra cosa! Hace años, en Budejovice, en una discusión, apuñalaron a un tal Bretislav Ludvík, que comerciaba con ganado. Cuando su hijo Bohuslav iba a vender sus cerdos, nadie quería comprarle ninguno y todos decían: “Éste es el hijo del que apuñalaron. Seguramente será también una mala pieza”. Al final, no tuvo más remedio que tirarse al Moldava desde el puente de Krumlov; lo tuvieron que rescatar, vaciarle el agua de los pulmones, hasta que el muchachote respiró por última vez en los brazos del médico, que le acababa de poner una inyección.
— Hace usted unas comparaciones muy extrañas — dijo Bretschneider en un tono suficientemente significativo —. Primero habla del archiduque Fernando y después de un traficante de ganado.
— De ninguna manera — se defendió Švejk —. Dios me libre de hacer comparaciones. El patrón me conoce. ¿Verdad que nunca he comparado a una persona con otra? Sólo que no me gustaría verme en la piel de la viuda del archiduque. ¿Qué hará ahora? Los niños se han quedado huérfanos y la propiedad de Konopiste sin dueño. ¿Casarse con otro archiduque? ¿Y qué sacará de ello? Hará con él otro viaje a Sarajevo y enviudará por segunda vez. Hace años, en el pueblo de Zliv, cerca de Hluboká, vivía un guardabosques que tenía el feo nombre de Picha. Los cazadores furtivos lo mataron a tiros, y él dejó viuda y dos niños. Al cabo de un año, la mujer se volvió a casar con otro guardabosques, Pepík Šavle de Mydlovary. Y también lo liquidaron. Entonces se casó por tercera vez, también con un guardabosques, diciendo: “A ver si el tres me trae buena suerte. Si esta vez no sale bien no sabré qué hacer”. Naturalmente, también lo pelaron, y ella se quedó con seis hijos de sus tres guardabosques. Más tarde se casó con el guarda de pesca Jareš del estanque de Ražice. No se lo creerá, pero lo ahogaron cuando pescaba en el estanque, y con él también había tenido dos hijos. Después se casó con un capador de Vodnany que la mató una noche a hachazos y después se entregó a la policía. Y, cuando el tribunal del distrito de Písek lo hizo ahorcar, el capador mordió la nariz al capellán diciendo que no se arrepentía de nada y añadió alguna cosa muy fea sobre nuestro emperador.
— ¿Y no sabe qué dijo? — preguntó Bretschneider con una voz llena de esperanza.
— No se lo puedo decir porque nunca nadie se ha atrevido a repetirlo. Pero tuvo que ser algo espeluznante porque uno de los consejeros del tribunal enloqueció después de haberlo oído. Todavía hoy lo tienen aislado en una celda para que no salga todo a la luz. Nada que ver con las ofensas a nuestro emperador que se le escapan a la gente cuando está borracha.
— ¿Cuáles son las ofensas a nuestro emperador que se le escapan a la gente cuando está borracha? — preguntó Bretschneider.
— Señores, hagan el favor de cambiar de tema — suplicó el tabernero Palivec —; de sobra saben que no me gusta que hablen de estas cosas. Se puede escapar alguna sandez que más tarde nos pueda perjudicar.
— ¿Que qué clase de ofensas al emperador se le escapan a un borracho? — repitió Švejk —. Pues de cualquier clase. Emborráchese, haga que toquen el himno austríaco y ya verá lo que empieza a soltar. Se le ocurrirán tantas cosas sobre el emperador, que con la mitad sería suficiente para dejar a Su Majestad en ridículo para toda la vida. Pero el abuelo no se lo merece, de verdad que no: perdió a su hijo Rodolfo cuando éste era joven y estaba pletórico de virilidad. A su esposa Elizabeth la apuñalaron con una lima. Johann Orth desapareció y vete tú a saber dónde está. A su hermano Maximiliano, el emperador de México, lo fusilaron en una fortaleza, contra un muro cualquiera. Y ahora que ya es viejo van y lo matan. Pobre hombre, debía de tener los nervios de acero. Y después viene un borracho y se pone a insultarlo. Si hoy comenzara una guerra, me alistaría como voluntario y me desviviría por servir a Su Majestad el emperador.
Švejk, tras beber un buen trago, continuó:
— ¿Usted piensa que el emperador lo dejará correr? ¡Pues lo conoce muy poco! Hay que montar una guerra contra los turcos. Me habéis matado al tío, pues yo os reventaré a puñetazos. La guerra está asegurada. Serbia y Rusia se aliarán con nosotros. ¡Vaya paliza que les daríamos a los turcos!
Švejk estaba espléndido en su exuberancia profética. Su cara ingenua sonreía como la luna llena e irradiaba entusiasmo. Lo veía todo muy claro.
— Es posible — prosiguió con su previsión sobre el futuro de Austria — que en caso de guerra con Turquía nos ataquen los alemanes, porque éstos y los turcos se ayudan. Unos y otros son unos canallas tan malnacidos como en todo el mundo no encontraríamos otros. Pero nosotros nos podemos aliar con Francia, que desde 1871 odia a Alemania. ¡Y hala!, guerra, y habrá una guerra que Dios nos ampare.
Bretschneider se levantó y dijo solemnemente:
— No hay nada más que decir. Acompáñeme al corredor, tengo que decirle una cosa.
Švejk siguió al agente al corredor, donde le esperaba una pequeña sorpresa: su compañero de mesa le mostró el águila, la insignia de la policía, y le comunicó que lo detenía y que se lo llevaba enseguida a la prefectura. Švejk intentó explicarle que se trataba de un error, que él era completamente inocente, que no había pronunciado ni una sola palabra que pudiera ofender a nadie.
Bretschneider le replicó, sin embargo, que había cometido varios delitos, entre ellos el de alta traición.
Entonces volvieron a la taberna y Švejk le dijo al señor Palivec:
— Cóbrame cinco cervezas, una salchicha y un panecillo. Y ponme un aguardiente. Me voy detenido.
Bretschneider enseñó el águila al señor Palivec y, tras mirarlo un instante, preguntó:
— ¿Está casado?
— Sí, señor.
— ¿Y su esposa puede llevar el negocio si usted no está?
— Sí, señor.
— Está bien, patrón — dijo Bretschneider con alegría —. Haga venir a su esposa y que se encargue de todo. Por la noche lo vendremos a buscar.
— No le hagas caso — le consoló Švejk —, yo voy sólo por alta traición.
— Pero ¿por qué yo? — se lamentó el señor Palivec —, ¡si yo he sido siempre muy prudente!
Bretschneider sonrió, satisfecho con su triunfo, y dijo:
— Porque ha dicho que las moscas se cagaban en nuestro emperador. ¡Ya verá cómo le quitan a nuestro emperador de la cabeza!
De manera que Švejk se fue de la taberna del Cáliz en compañía del agente y, una vez en la calle, le preguntó con su cara siempre iluminada por una sonrisa bondadosa:
— ¿Tengo que bajar de la acera?
— ¿Por qué?
— Pensaba que por estar detenido ya no tenía derecho a caminar por la acera.
Cuando llegaron al portal de la prefectura, Švejk dijo:
— ¡El tiempo se nos ha pasado volando! ¿Va usted a menudo a la taberna del Cáliz?
Y, mientras conducían a Švejk a la oficina de ingreso, en la taberna del Cáliz el señor Palivec encargaba a su esposa que llevara el negocio, y la consolaba a su curiosa manera:
— Calla, mujer, no llores, ¿qué me pueden hacer por un miserable cuadro embadurnado de cagadas?
Fue así como el buen soldado Švejk tomó parte en la Guerra Mundial. A los historiadores les interesará saber que Švejk predijo el futuro. Si más adelante los acontecimientos se desarrollaron de una manera que no coincidía exactamente con su profecía, hemos de tener en cuenta que Švejk nunca había asistido a un curso de ciencias políticas.
1 - El buen soldado Švejk en la prefectura
El atentado de Sarajevo llenó la prefectura de detenidos. Los llevaban uno tras otro. El viejo funcionario de la oficina de ingreso decía con voz bondadosa:
— ¡Este Fernando os costará un ojo de la cara!
Švejk fue a parar a una de las muchas celdas del primer piso, donde se encontró en compañía de seis hombres. Cinco de ellos estaban sentados a una mesa, y en un rincón, como si se quisiera separar del grupo, había un hombre de mediana edad sentado encima de un catre.
Švejk los interrogaba sobre la causa de su arresto. La respuesta de los cinco patibularios era siempre la misma:
— A causa de Sarajevo.
— A causa de Fernando.
— A causa del asesinato del archiduque en Sarajevo.
— Por lo de Fernando.
— Porque en Sarajevo han matado al archiduque.
El sexto, que se apartaba del resto, dijo que no quería tener nada que ver para que las autoridades no sospechasen de él; si estaba allí era sólo por haber intentado robar y asesinar al masovero de Holice.
Švejk se sentó a la mesa de los conspiradores, que contaban ya por enésima vez cómo se habían metido en aquel lío.
Salvo uno, a todos los habían detenido en un bar, en una cervecería o en un café. La excepción era un señor extremadamente gordo, con gafas y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, que había sido arrestado en su casa porque, dos días antes del atentado de Sarajevo, había pagado la consumición de dos estudiantes serbios del instituto politécnico en la taberna de Brejska, y porque el detective Brix lo había visto borracho en la taberna Montmartre de la calle Retezová, donde también había pagado sus consumiciones.
Durante el interrogatorio preliminar, había contestado a todas las preguntas gimiendo siempre la misma cantinela:
— ¡Tengo una papelería!
La respuesta también había sido siempre la misma:
— Eso no es ninguna justificación.
El señor bajito a quien detuvieron en una taberna era profesor de historia y, en aquel instante, contaba al tabernero las circunstancias de diversos atentados. Lo arrestaron en el momento preciso en que concluía el análisis con las palabras siguientes:
— La idea de un atentado es coser y cantar.
— Y a usted le espera la cárcel — dijo el comisario de policía durante el interrogatorio, completando de esta manera la máxima del profesor.
El tercer conspirador era presidente de la asociación benéfica Amigos del Bien de Hodkovicky. El día del atentado, Amigos del Bien organizaba una fiesta con un concierto al aire libre. Un guardia de la gendarmería interrumpió la celebración, ordenando que acabasen allí mismo la fiesta porque Austria estaba de duelo; entonces el presidente de Amigos del Bien le pidió bondadosamente:
— ¡Un momento de paciencia, deje que la orquesta acabe “Eh, eslavos!”
Ahora estaba sentado con la cabeza gacha y gemía:
— En agosto se celebran nuevas elecciones presidenciales y si no vuelvo antes a casa es posible que no me elijan otra vez. Es la décima vez que soy presidente. No sobreviviré a tanta vergüenza.
El difunto Fernando había hecho una mala pasada también al cuarto detenido, un hombre de carácter puro y de conducta irreprochable. Durante dos días había evitado cualquier conversación sobre Fernando, hasta que una noche, mientras jugaba una partida de cartas en un café, dijo, matando al rey de bastos con el siete de oros:
— Siete balas, como en Sarajevo.
El quinto hombre, el mismo que había dicho que se encontraba allí “a causa del asesinato del archiduque en Sarajevo”, tenía el pelo y la barba erizados de horror, de manera que su cabeza recordaba a un perro faldero.
Este hombre no había dicho ni una palabra en el restaurante donde lo habían detenido; ni tan sólo había leído los artículos de los periódicos sobre el asesinato de Fernando. Cenaba a solas cuando, de repente, se le acercó un señor, se le sentó delante y dijo seguidamente:
— ¿Lo ha leído?
— No.
— ¿No sabe nada?
— No.
— ¿Ni de qué se trata?
— No sé nada y me da igual.
— Pero esto le tendría que interesar.
— No sé por qué me habría de preocupar. Yo me dedico a fumar un puro, a beber unas jarras de cerveza con la cena y no tengo por qué leer el periódico. Los periódicos dicen mentiras. ¿Para qué enfadarse?
— ¿De manera que a usted no le interesa ni el asesinato de Sarajevo?
— A mí los asesinatos me resbalan, ya pasen en Praga, en Viena, en Sarajevo o en Londres. Para eso están las autoridades, los tribunales y la policía. Si alguien se deja matar, lo tiene bien merecido por burro e imprudente.
Éstas fueron sus últimas palabras en aquella charla. A partir de aquel momento, no hacía nada más que repetir cada cinco minutos:
— ¡Soy inocente, soy inocente!
Éstas eran las palabras que gritaba a la puerta de la prefectura. Seguramente las repetiría durante el traslado al tribunal de Praga, y con estas palabras en los labios entraría en la celda de la prisión.
Después de haber oído aquellas historias terribles de los conspiradores, Švejk consideró oportuno aclarar a los presentes que la situación de todos era absolutamente desesperada.
— Veo muy negro nuestro asunto — dijo a modo de entradilla de su discurso —. Lo que decís vosotros, o sea, que no os puede pasar nada, que a ninguno de nosotros nos puede pasar nada, no es verdad. ¿Para qué sirve la policía sino para que nos castigue por no haber tenido pelos en la lengua? En este tiempo tan peligroso en que matan a archiduques a tiros, nadie debería extrañarse si lo meten en la prefectura. Es cuestión de completar el espectáculo y promover a Fernando antes del entierro. Cuantos más sea, mejor. Cuando yo estaba en la mili, a veces encerraban a la mitad de la compañía. ¡Y la de personas inocentes que condenaron! ¡No sólo el ejército, también los tribunales sentenciaban a los inocentes! Recuerdo que una vez condenaron a una mujer por haber estrangulado a sus gemelos recién nacidos. Aunque juraba que difícilmente podía estrangular a unos gemelos si sólo había tenido una niña, a la cual había conseguido estrangular sin haberle hecho ningún daño, la condenaron por doble asesinato. O aquel gitano inocente del barrio de Zábehlice que, la noche de Navidad, entró por la fuerza en una droguería. Juró que sólo quería entrar en calor, pero ni Dios podía hacer nada por él. Cuando algo cae en manos del tribunal, todo es inútil. Pero así ha de ser. Quizá no todo el mundo es tan malo como parece; pero ¿cómo se distingue una buena persona de un rufián, y sobre todo hoy, en estos difíciles momentos, cuando incluso han acabado con Fernando? Cuando yo hacía la mili en Budejovice, alguien mató al perro de nuestro capitán en un bosque, en el linde del campo de ejercicios. Al enterarse, el capitán nos llamó a todos, nos mandó formar y ordenó que cada número diez saliera fuera. Huelga decir que yo era uno de éstos; así que allí permanecimos, firmes como palos y sin decir esta boca es mía. El capitán caminaba a nuestro alrededor y gritaba: “¡Canallas, sinvergüenzas, cerdos, malnacidos, por esto del perro tendría que cortaros en pedacitos como macarrones, fusilaros, freíros en aceite hirviendo como si fuerais peces! Pero, para que sepáis que no tengo ganas de ahorraros el castigo, estaréis dos semanas sin salir de las casernas”. Pues ya lo veis: entonces se trataba de un perro, mientras que hoy se trata del archiduque. Hay que añadir cierto terror al duelo para que sea esplendoroso.
— ¡Soy inocente, soy inocente! — repitió el hombre erizado.
— También Jesucristo era inocente — dijo Švejk — y, sin embargo, lo crucificaron. A nadie le ha importado jamás si alguien es inocente o no. Chitón, y a continuar sirviendo, como decían en la mili. Es lo mejor.
Švejk se echó en el catre y se durmió tranquilamente.
Mientras tanto, encerraron a un par más. Uno de ellos era un bosnio. Caminaba por la celda arriba y abajo haciendo rechinar los dientes y cada dos palabras soltaba en su lengua:
— ¡La madre que lo parió!
Le afligía la posibilidad de que en la prefectura se pudiera perder su cesto de vendedor ambulante.
El segundo nuevo invitado era el tabernero Palivec, quien, una vez vio a su amigo Švejk, lo despertó y exclamó con voz lastimera:
— ¡Ya estoy yo aquí también!
— Me alegro de verdad. Estaba seguro de que aquel señor mantendría la palabra cuando dijo que te irían a buscar. La puntualidad es una virtud.
Pero Palivec replicó que tanta puntualidad no servía para nada, que todo era una mierda, así se expresó, y seguidamente preguntó a Švejk si el resto de los arrestados eran ladrones, porque si lo eran, él, como comerciante, podía resultar perjudicado.
Švejk le explicó que, salvo uno acusado de intento de asesinato y robo al masovero de Holice, todos pertenecían a su grupo, al de conspiradores contra el archiduque.
Palivec, ofendido, declaró que él no estaba detenido a causa de un tal archiduque, sino a causa de Su Majestad el emperador. Y, como los demás quisieran conocer su historia, les contó cómo las moscas habían enmerdado a Su Majestad el emperador:
— Me lo dejaron hecho una porquería, las muy cerdas — así acabó la narración de su aventura —, y como si con esto no fuera suficiente, me llevaron a prisión. ¡No se lo perdonaré nunca a aquellas moscas de mierda! — añadió con tono amenazador.
Švejk volvió a echar un sueñecito, aunque breve, porque al cabo de un rato lo fueron a buscar para llevárselo al interrogatorio.
Y así, subiendo la escalera que conducía hacia la Tercera Sección donde sería interrogado, Švejk llevaba su cruz hacia la cima del Gólgota, sin saber nada de su martirio.
Al ver el rótulo que decía “Prohibido escupir en el pasillo”, Švejk pidió al guardia que lo dejara escupir en la escupidera. Irradiando la simplicidad que le era propia, entró en el despacho con las palabras siguientes:
— Señores, muy buenas tardes a todos.
Por toda respuesta, alguien le propinó un golpe bajo las costillas y lo condujo hacia la mesa a la que estaba sentado un hombre con la cara helada de funcionario y con rasgos de una crueldad tan bestial que parecía salir del libro de Lombroso La tipología criminal.
El funcionario miró enfurecido a Švejk y le ordenó:
— ¡Deje de poner esa cara de estúpido!
— No puedo hacer nada más — contestó Švejk con seriedad —. Me eximieron del servicio militar por estupidez y la comisión me declaró oficialmente idiota. ¡Soy un idiota oficial!
El individuo de aspecto criminal hizo crujir la dentadura:
— El delito del que ha sido acusado y reconocido culpable demuestra que usted está en plena posesión de sus facultades.
Y se puso a enumerar a Švejk una larga lista de crímenes, comenzando por el de alta traición y acabando por el de ultraje a Su Majestad y a los miembros de la familia imperial. En medio de la lista destacaba la aprobación del asesinato del archiduque Fernando, y de allí partía otra rama con nuevos crímenes entre los que prevalecía el delito de agitación, porque el asunto había sucedido en un local público.
— ¿Qué tiene que decir? — preguntó triunfalmente el hombre de rasgos brutales.
— ¡Qué cosas! — contestó Švejk inocentemente.
— Bien, entonces lo reconoce.
— Todo, señor. Hace falta severidad; sin severidad no iríamos a ninguna parte. Como en la mili…
— ¡Calle! — le abroncó el policía —. ¡Y hable sólo cuando lo interroguen! ¿Entendido?
— Entendido, sí señor — añadió Švejk —. A sus órdenes, entiendo y entenderé todo lo que su señoría se digne decirme.
— ¿Con quién está en contacto?
— Con mi criada, señoría.
— ¿Y no conoce a nadie en los círculos políticos locales?
— Claro que sí, señoría; suelo comprar la edición de la tarde de Política nacional, popularmente llamada Perrera.
— ¡Fuera! — le interrumpió el hombre con la cara de bestia feroz.
Antes de que lo condujeran fuera del despacho, Švejk dijo:
— Buenas noches, señoría.
Una vez en su celda, Švejk puso en conocimiento de todos los arrestados que aquello del interrogatorio era un cachondeo:
— Te gritan un poco y después te echan. Tiempo atrás era peor — continuó Švejk —. Leí en algún lugar que a los acusados se les obligaba a caminar sobre hierro candente y beber plomo fundido para demostrar su inocencia. O les calzaban unas botas de tortura que se llamaban botas españolas y, si insistían en no confesar, los estiraban en una escalera, o les quemaban los flancos con una antorcha de los bomberos, como hicieron con san Juan Nepomuceno. Dicen que gritaba como si lo estuviesen apuñalando y los gritos no cesaron hasta que lo tiraron del puente de Elizabeth en un saco impermeable. Hubo más casos como éste; y después incluso los descuartizaban o empalaban delante del museo. Y sólo cuando los metían en la torre del hambre, los acusados se sentían renacer.
“Que te arresten hoy en día es un juego — prosiguió Švejk con satisfacción —. No te descuartizan, ni te ponen botas de tortura, tenemos catres, una mesa, nos traerán sopa, pan, una jarra de agua, y tenemos el váter delante de las narices. El progreso se ve por todas partes. Es cierto que la sala de los interrogatorios queda un poco lejos, hay que atravesar tres pasillos y subir una escalera, pero, en cambio, todo está limpio y animado. Aquí traen a uno, allá a otro, hay jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Tienes compañía y te lo pasas la mar de bien. Cada uno sigue su camino sin miedo a que en la oficina le digan: “Hemos decidido que mañana sea descuartizado o quemado, según lo que usted mismo elija”. Imaginad qué difícil había de ser elegir una de estas dos penas, y yo diría, señores, que en un momento así muchos de nosotros nos quedaríamos bastante jodidos. Sí, se puede decir que la situación ha mejorado.
Apenas había acabado su discurso de defensa del sistema penitenciario moderno cuando el guardián abrió la puerta gritando:
— Švejk, vístase y preséntese en el interrogatorio.
— Me vestiré — dijo Švejk —, no tengo nada en contra, pero me temo que se tratará de un error, porque ya me han echado del interrogatorio una vez. Y, además, tengo miedo de que los demás señores aquí presentes se enfaden porque a mí me llamen por segunda vez y a ellos ninguna. Quizá lleguen a envidiarme.
— Salga fuera y calle — fue la respuesta a la caballeresca declaración de Švejk.
Švejk volvía a comparecer ante el individuo con cara de criminal que, sin ninguna clase de preámbulos, le preguntó con dureza despiadada:
— ¿Lo confiesa todo?
Švejk fijó sus bondadosos ojos azules sobre el funcionario implacable y dijo con suavidad:
— Si su señoría desea que lo confiese todo, entonces lo confesaré. Y si me dice: “¡Švejk, no confiese nada!”, no diré ni pío.
El hombre severo escribió algo en el expediente; luego le pasó la pluma a Švejk y le ordenó que firmara.
Y Švejk firmó las declaraciones de Bretschneider con el añadido siguiente:
Todas las acusaciones citadas anteriormente contra mí son ciertas.
Josef Švejk
Tras firmar, se dirigió al hombre feroz:
— ¿Quiere que firme alguna otra cosa? ¿O prefiere que vuelva mañana por la mañana?
— Mañana por la mañana lo llevarán al tribunal — fue la respuesta.
— ¿A qué hora, señoría? Para no despertarme demasiado tarde.
— ¡Fuera! — vociferó una voz por segunda vez en el día, en esta ocasión desde el otro lado del escritorio.
Por el camino hacia su nuevo hogar enrejado, Švejk dijo al policía que le acompañaba:
— ¡Aquí todo va como una seda!
En cuanto el guardián cerró la puerta detrás de él, los compañeros de cárcel lo colmaron de preguntas. Švejk las contestó con toda claridad:
— Acabo de confesar que he matado al archiduque Fernando.
Los seis hombres, horrorizados, se escondieron bajo las mantas llenas de piojos.
Sólo el bosnio dijo en su lengua:
— ¡Bienvenido!
Mientras se colocaba encima del catre, Švejk exclamó:
— ¡Qué pena no tener un despertador!
Pero a la mañana siguiente se levantó sin necesidad de despertador y, a las seis en punto, ya se lo llevaban en una camioneta verde hacia el tribunal penal.
— A quien madruga, Dios le ayuda — dijo Švejk a sus compañeros de viaje cuando la camioneta verde salía del portal de la prefectura.
3 - Švejk ante los médicos forenses
Las celdas limpias y acogedoras del tribunal de justicia, con las paredes blanqueadas y las rejas barnizadas de negro, produjeron en Švejk una impresión inmejorable. También le gustó el corpulento señor Demartini, carcelero jefe de la cárcel preventiva, con sus galones de color morado en el uniforme y en la gorra. El color morado no está prescrito sólo aquí, sino también en las ceremonias religiosas del Miércoles de Ceniza y del Viernes Santo.
La gloriosa historia del dominio romano sobre Jerusalén se repetía. Hacían salir a los prisioneros y los conducían al sótano ante los Pilatos del año 1914. Y los jueces de instrucción, los Pilatos de los tiempos modernos, en lugar de lavarse honradamente las manos, mandaban que les trajeran del bar de al lado un plato de estofado con pimientos rojos y cerveza Pilsen y prorrumpían en continuas quejas ante la fiscalía.
Aquí, en la mayoría de los casos, todo carecía de lógica y el triunfador absoluto era el §, el párrafo del artículo de la ley. El § estrangulaba, el § hacía barbaridades, el § escupía, el § reía, el § amenazaba, el § mataba; lo único que el § nunca hacía era perdonar. Los jueces de instrucción no eran sino juglares de la ley, inmoladores de las letras muertas del código, devoradores de acusados, tigres de la selva austrohúngara que medían su salto sobre las víctimas según el número de párrafos del artículo.
Asimismo, había algunas excepciones (como en la prefectura), personas que no se tomaban la ley tan a pecho. En todas partes se encuentra grano entre la paja.
Una de esas personas interrogó a Švejk. Era un hombre viejo, con aspecto de bonachón. Tiempo atrás, cuando investigaba el caso del célebre asesino Valeš, jamás olvidaba decirle:
— Siéntese, por favor, señor Valeš, aquí tiene una silla.
Cuando le llevaron a Švejk, el juez de instrucción lo invitó a sentarse con su cortesía innata y le dijo:
— Y bien, ¿usted es el señor Švejk?
— Creo que sí — contestó Švejk —, porque mi padre se llamaba Švejk y mi madre era la señora Švejk. No les puedo deshonrar renegando de mi nombre.
Una cordial sonrisa atravesó la cara del juez de instrucción.
— ¡Menudas fechorías ha llegado a cometer! ¡La de remordimientos que debe de tener!
— Siempre he tenido muchos remordimientos — dijo Švejk con una sonrisa todavía más cordial que la del juez de instrucción —. No me extrañaría que tuviera todavía más que usted, señor.
— Ya se ve en el documento que ha firmado — dijo el juez de instrucción con la misma cortesía de antes —. ¿Le ha presionado la policía?
— ¡Qué va, señor! Yo mismo les pregunté si lo tenía que firmar y, como me dijeron que sí, los obedecí. No discutiré con ellos por mi propia firma, ¿no? Seguro que no habría sacado nada bueno de ello. La orden es lo principal.
— ¿Se encuentra perfectamente de salud, señor Švejk?
— Hombre, perfectamente no sería la palabra más adecuada. Tengo reuma y debo darme masajes con una pomada.
El anciano volvía a sonreír con amabilidad.
— ¿Qué tal si le examinaran los médicos forenses?
— Yo creo que no estoy tan mal para hacer perder el tiempo a esos señores. Ya me ha examinado un médico de la prefectura para ver si tenía gonorrea.
— ¿Sabe qué, señor Švejk? A pesar de ello, probaremos con los médicos forenses. Reuniremos una comisión y a usted lo pondremos en situación de arresto provisional; de esta manera, mientras tanto, podrá descansar. Y permítame una última pregunta: según el informe usted proclamaba y difundía que pronto iba a estallar una guerra, ¿no es así?
— ¡Oh, ya lo creo, señor! Estallará enseguida.
— ¿Y de vez en cuando no le da algún ataque?
— Eso sí que no. Sólo una vez me atacó un perro, mientras caminaba la mar de tranquilo por la calle; pero de eso ya hace muchos años.
De esta forma acabó el interrogatorio. Švejk estrechó la mano del juez de instrucción. Al volver al calabozo, dijo a sus compañeros:
— Resulta que los médicos forenses me examinarán a causa del asesinato del archiduque Fernando.
— A mí una vez también me examinaron los médicos forenses — dijo un joven —; fue cuando comparecí ante el jurado por aquel asunto de las alfombras. Me declararon retrasado mental. Ahora me he apropiado clandestinamente de una trilladora de vapor y no me pueden hacer nada. Mi abogado me dijo ayer que, una vez declarado retrasado mental, podía aprovecharme de ello toda la vida.
— Yo no tengo ni pizca de confianza en los médicos forenses — observó un hombre con aspecto inteligente —. En la época en que yo falsificaba dinero, seguía los cursillos del profesor Heveroch, el famoso psiquiatra. Cuando me descubrieron, fingí que era paralítico cerebral, siguiendo los parámetros que había descrito el profesor Heveroch: a uno de los médicos forenses de la comisión le mordí la pantorrilla, me tragué la tinta del tintero y, los aquí presentes me perdonarán, defequé en un rincón ante toda la comisión. Pero por el solo hecho de haber mordido a uno de ellos en la pantorrilla me declararon perfectamente sano. Aquello fue mi perdición.
— A mí, el examen de esos señores no me da ningún miedo — declaró Švejk —. En la mili me examinó un veterinario y todo fue de perlas.
— Los médicos forenses son unos malnacidos — exclamó un hombrecillo encorvado —. No hace mucho, durante una excavación en mi jardín se encontró un esqueleto y los médicos forenses dictaminaron que lo habían matado hacía cuarenta años. Yo tengo treinta y ocho años y, aunque tengo la fe de bautismo, la partida de nacimiento y el certificado de empadronamiento, me han arrestado.
— Me parece — dijo Švejk — que lo tendríamos que afrontar desde otro punto de vista, más positivo. Todo el mundo puede equivocarse, y cuanto más piensa uno más fácil es que se equivoque. Los médicos forenses son humanos y quien tiene boca se equivoca. En Nusle, una noche que volvía a casa de la cervecería de Bamzet, se me acercó un señor y me pegó un golpe de fusta en la cabeza. Cuando estaba tirado en el suelo encendió una cerilla para mirarme a la cara y dijo: “Me he equivocado, no es él”. Y se enfadó tanto por su error que me atizó otro golpe de fusta. Y es que es propio de la naturaleza humana cometer errores, y cometerlos hasta la muerte. Como aquel señor que una noche encontró un perro rabioso medio congelado, se lo llevó a casa y lo metió en la cama de su mujer. Tan pronto como el perro se calentó y volvió en sí, mordió a toda la familia, y al pequeño, que estaba en la cuna, lo destripó y acabó comiéndoselo. Y ahora le daré un ejemplo de cómo se equivocó un tornero vecino de mi escalera. Abrió con llave la iglesia de Podolí porque creía que era su casa; en la sacristía, se quitó los zapatos porque se pensaba que era la cocina de su casa y se tumbó en el altar pensando que estaba en su cama y, por almohada, se puso bajo la cabeza aquella especie de manteles con inscripciones litúrgicas, el evangelio y otros libros sagrados. Por la mañana el sacristán lo encontró, y él, una vez recuperado de la sorpresa, le dijo con toda la buena intención del mundo que se trataba de una equivocación. “Menuda equivocación — dijo el sacristán —, tendremos que volver a consagrar la iglesia, por culpa de su equivocación.” Cuando más tarde el tornero compareció ante los médicos forenses, les demostró que estaba en plenas facultades mentales porque, si hubiera estado borracho, no habría acertado en la cerradura de la puerta de la iglesia con la llave. El tornero murió en la prisión de Pankrác. También les daré un ejemplo de cómo se equivocó un perro de la policía de Kladno; se trata del pastor alemán del famoso guardia Rotter. El guardia Rotter adiestraba perros y hacía experimentos con vagabundos hasta que éstos comenzaron a evitar el distrito de Kladno. Entonces, el guardia dio la orden de que, fuera como fuese, le trajeran a una persona sospechosa. Así pues, le llevaron a un hombre bien vestido que habían descubierto sentado sobre un tronco en los bosques de Lány. Enseguida le cortaron un trozo del abrigo y se lo dieron a oler a los perros de la gendarmería. Después lo llevaron a un tejar fuera de la ciudad y soltaron a los perros adiestrados para que siguieran su rastro. Los perros lo encontraron y enseguida le hicieron volver. Luego, el guardia obligó a aquel desgraciado a que subiera por una escalera hasta la buhardilla, que saltara por encima de un muro y que se tirara a un estanque, siempre con los perros persiguiéndole. Al final, resultó que aquel hombre era un diputado checo del partido radical que, harto del Parlamento, había salido de excursión por los bosques de Lány para distraerse. Por eso les repito que todas las personas se equivocan, cometen errores, sean cultos o ignorantes. Hasta los ministros se equivocan.
La comisión de médicos forenses que debía decidir si el estado mental de Švejk correspondía o no a alguien capaz de cometer todos aquellos crímenes de los cuales se lo acusaba, estaba compuesta por tres señores extremadamente serios, cuyas opiniones diferían de forma considerable.
Representaban tres escuelas científicas distintas y tres teorías psiquiátricas diferentes.
El hecho de que en el caso de Švejk tres campos científicos opuestos coincidiesen en una opinión unánime sólo se explica por la abrumadora impresión que Švejk suscitó en los tres examinadores; cuando entraba en la sala de consulta, Švejk, al percibir el retrato del monarca austríaco colgado en la pared, exclamó:
— Señores, ¡viva el emperador Francisco José I!
El asunto no dejaba lugar a dudas. La manifestación espontánea de Švejk ahorraba toda una larga lista de preguntas y sólo fueron necesarias unas cuantas, las más esenciales, para confirmar la opinión inicial sobre el estado mental del detenido. Las preguntas se basaban en tres metodologías psiquiátricas: la del doctor Kallerson, la del doctor Heveroch y la del inglés Weiking.
— El radio es más pesado que el plomo; ¿sí o no?
— No lo sabría decir, nunca los he pesado — contestó Švejk con una sonrisa afable.
— ¿Cree en el fin del mundo?
— Primero tendría que ver ese fin del mundo — contestó Švejk con negligencia —, pero seguramente no me tocará verlo mañana mismo.
— ¿Sabría calcular el diámetro del globo?
— Eso sí que no — respondió Švejk —; pero ahora, señores, a mí también me gustaría proponerles una adivinanza: hay una casa de tres pisos y en cada piso hay tres ventanas. El tejado tiene dos claraboyas y dos chimeneas. En cada piso hay dos inquilinos. Y ahora díganme, señores, ¿en qué año murió la abuela del portero?
Los médicos forenses intercambiaron algunas miradas significativas, pero pese a todo uno de ellos quiso hacer todavía otra pregunta:
— ¿Conoce la profundidad máxima del océano Pacífico?
— No la conozco — fue la respuesta —, pero creo que debe de ser mayor que la del Moldava bajo la roca de Vyšehrad.
El presidente de la comisión preguntó con brevedad: “¿Suficiente?”, pero uno de los miembros quiso formular la última pregunta:
— ¿Cuánto es 12 897 multiplicado por 13 863?
— 729 — contestó Švejk sin parpadear.
— Me parece que ya tenemos suficiente — declaró el presidente del comité —. Pueden llevarse al acusado.
Cuando Švejk estuvo fuera, la comisión de los tres concluyó unánimemente que Švejk era un majadero y un idiota según todas las leyes descubiertas por las ciencias psiquiátricas.
El informe entregado al juez de instrucción decía, entre otras cosas:
Los médicos forenses abajo firmantes basan su juicio, relacionado con la estupidez absoluta y el cretinismo innato de Josef Švejk, comparecido ante la citada comisión, en el hecho de que el sujeto se expresa con palabras como “¡Viva el emperador Francisco José I!”, exclamación que, por sí sola, es suficiente para demostrar que su estado mental es el de un idiota absoluto. Debido a ello, la comisión propone lo que sigue: 1) la suspensión del examen de Josef Švejk, y 2) su traslado a una clínica psiquiátrica para que sea sometido a observación y se determine en qué punto su estado mental es peligroso para las personas de su entorno.
Mientras se redactaba el informe, Švejk contaba a sus compañeros de cárcel:
— Fernando no les importaba un rábano, pero no dejaban de charlar sobre memeces aún más grandes. Al final, hemos dicho que ya había suficiente con todo lo que nos habíamos explicado y cada uno se ha ido por su lado.
— Yo no me creo nada — observó el hombrecillo encorvado en cuyo jardín habían desenterrado un esqueleto —. Todos son una panda de ladrones.
— Ladrones también tiene que haber — dijo Švejk tumbándose sobre el colchón —. Si todo el mundo tuviera buenas intenciones, pronto los hombres se matarían unos a otros.
4 - Švejk es expulsado del manicomio
Más tarde, Švejk describía la vida en el manicomio con un entusiasmo poco común:
— De verdad que no entiendo por qué los locos protestan por estar encerrados. En el manicomio la gente puede arrastrarse por el suelo, desnudarse, aullar como un chacal, hacer animaladas e incluso morder. Si se comportaran así en otro lugar, alguien se podría sorprender, pero en el manicomio resulta lo más natural del mundo. Ni los socialistas han soñado nunca con tanta libertad como la que allí se disfruta. Cualquiera se puede hacer pasar hasta por Dios o por la Virgen o por el Papa o por el rey de Inglaterra o por Su Majestad el emperador o por san Venceslao, si bien a este último lo tienen siempre atado con una cuerda, desnudo y aislado del resto. Había uno que proclamaba a gritos que era arzobispo, pero ése no hacía nada más que tragar y otra cosa que, con perdón, rima con tragar. Otro simulaba ser Cirilo y Metodio a ver si pescaba ración doble. Y también había un señor en estado de buena esperanza que invitaba a todos al bautismo de su criatura. Había muchos jugadores de ajedrez, políticos, pescadores y boy scouts, coleccionistas de sellos y fotógrafos aficionados. Uno en particular estaba allí a causa de una especie de cazuelas viejas que él llamaba urnas incendiarias. Otro llevaba siempre la camisa de fuerza para no poder calcular cuándo se produciría el fin del mundo. También me encontré con unos cuantos profesores. Uno de ellos se empeñaba en demostrarme que la cuna de los gitanos eran las montañas del norte de Bohemia, mientras que el otro estaba siempre venga a darme la paliza insistiendo en que dentro de la Tierra había otro globo terráqueo mucho más grande que el externo.
“Todo el mundo tenía libertad para decir lo que le rondaba por la cabeza, como si estuviese en el Parlamento. A veces, alguien contaba un cuento de hadas y quienes lo escuchaban se liaban a mamporros cuando a alguna princesa le ocurría una desgracia. El más feroz de todos era un tipo que pretendía ser el decimosexto volumen del diccionario Otto de la lengua checa: éste pedía a todos que lo abrieran y buscaran allí la voz “cosedora de cartones”; si no, estaba perdido. Se negaba a tranquilizarse hasta que no le hubiesen puesto la camisa de fuerza. Entonces, se quedaba la mar de contento pensando que lo habían metido en la prensa de encuadernación y pedía que le hicieran una cubierta a la última moda. Yo hacía vida de canónigo. Allí puedes gritar, chillar, cantar, llorar, gemir, ulular, saltar, rezar, dar volteretas, caminar a cuatro patas, saltar con un pie, bailar, pegar brincos, correr arriba y abajo, quedarte todo el día en cuclillas o subirte por las paredes. Nadie se te presenta abroncándote: “Señor, estas cosas no se hacen, esto no es decente; ¿no le da vergüenza? ¿Así es como se comporta una persona culta?”. Pero también hay que decir que unos cuantos locos permanecen absolutamente quietos, como el inventor de buenas maneras, que siempre estaba limpiándose la nariz; aparte de esto no hacía nada, sólo una vez al día exclamaba: “¡Acabo de inventar la electricidad!”. Tal como os he dicho, todo era fantástico y los pocos días que pasé en el manicomio los recordaré como uno de los episodios más bonitos de mi vida.
Efectivamente, sólo el recibimiento que dispensaron a Švejk en el manicomio, adonde lo había enviado el tribunal penal para que lo sometieran a observación, superó cualquier expectativa por su parte. Primero lo desnudaron, después lo envolvieron con un albornoz y lo acompañaron al baño, donde dos enfermeros lo cogieron familiarmente por las axilas mientras uno de ellos lo distraía contándole chistes de judíos. Ya en el cuarto de baño, lo metieron dentro de una bañera con agua caliente, luego lo sacaron y lo pusieron bajo una ducha fría. Así hasta tres veces y, al acabar, le preguntaron qué le parecía. Švejk contestó que aquello era mejor que los baños del Puente de Carlos y que le encantaba bañarse. “Si además me cortarais las uñas y el pelo, ya sería completamente feliz”, añadió con una sonrisa llena de simpatía.
Su deseo se cumplió. Después de haberlo frotado bien con una esponja, lo acompañaron, envuelto con una sábana, al primer departamento, lo metieron en la cama y lo cubrieron con una manta antes de pedirle que se durmiera.
Todavía hoy Švejk cuenta emocionado:
— ¡Imaginaos cómo me cuidaron! Yo estaba en el séptimo cielo.
Y se durmió en aquella cama con cara de pascua. Por la mañana, lo despertaron para ofrecerle una taza de leche y un panecillo. El panecillo estaba cortado en trozos pequeños y, mientras uno de los enfermeros se ocupaba de cogerle las manos a Švejk, el otro mojaba los pedazos en la leche y se los ponía en la boca como cuando embuchan una oca para que engorde. Después lo agarraron por las axilas y lo acompañaron al lavabo, donde le pidieron que hiciera las grandes y pequeñas necesidades.
También de aquel momento lleno de belleza Švejk habla con ternura y no creo que sea necesario contar con exactitud lo que hicieron con él después. Diré sólo que Švejk lo concluye de esta manera:
— ¡Mientras tanto, uno de ellos me sostenía en brazos!
De nuevo, al volverlo a meter en la cama, le pidieron que se durmiera. Después de haber descabezado un sueño, lo despertaron para acompañarlo a la sala de consulta, donde Švejk, al encontrarse desnudo como vino al mundo frente a dos médicos, se acordó de la gloriosa época en que lo habían declarado apto para el servicio militar. De modo mecánico, soltó:
— Apto.
— ¿Qué dice? — preguntó uno de los médicos —. Dé cinco pasos hacia delante y cinco hacia atrás.
Švejk dio diez.
— Le he dicho que dé cinco — reiteró el médico.
— No se preocupe, no me importa dar un paso más o menos — dijo Švejk.