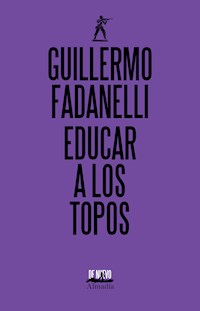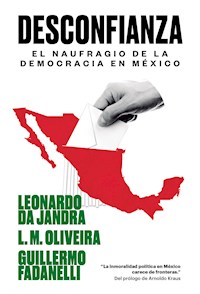Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cal y arena
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Lo que el 20 se llevó trata sobre el acto de resistir. Aguantarte las ganas de salir, de abrazar a tus seres queridos, de asistir a una fiesta, a un partido de futbol, a un sauna público, a un concierto, a cualquier lugar donde el calor humano reinara. Más que una antología de textos sobre el tema, este libro es una fiesta. Esa reunión que se antojaba imposible antes de que se distribuyera la vacuna. Si piensan que ya se ha escrito todo sobre la pandemia basta asomarse a estas páginas para encontrarse con historias que todavía no habían sido contadas. La música, el cine, el sexo, los meseros, etcétera, conviven aquí sin necesidad de ser sanitizados. Entre la crónica, el ensayo personal y el reporte emocional, los testimonios que el lector tiene entre las manos son un vistazo al mundo interior propiciado por el alineamiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lo que el 20 se llevó
Carlos Velázquez / Alonso Pérez Gay
Coordinadores
Desde la mazmorra
A year gone with the wind
La realidad la escribe un guionista malaleche de Hollywood. Los dosmiles nos han puesto cada vapuleada. Donald Trump ganó la presidencia, un terremoto cimbró a la Ciudad de México y la trama de Doce monos se materializó. Un virus, el Covid-19 que ha diezmado la población mundial más rápido que las plagas de la diabetes, la hipertensión, el vih y la guerra contra el narco. Sólo en nuestro país han muerto más de 600 mil personas.
El ideal romántico de un futuro de bienestar auspiciado por los avances tecnológicos se fue a la basura por culpa de la pandemia. Nos obligó a enfrentarnos a nuestras peores pesadillas. Aquellas que teníamos soterradas en lo más profundo de nosotros mismos, las que habitaban, como en una película de terror, en una casa embrujada que nos rehusamos a visitar. Aquellas que no convocamos ni siquiera por diversión una noche frente al tablero de una ouija. Nuestros peores temores despertaron por culpa del confinamiento.
El 2020 nos arrebató nuestras vidas, prácticamente. La actividad social se canceló, el contacto humano se prohibió y se nos impidió despedir a nuestros muertos según nuestras tradiciones. Fuimos condenados al encierro. Millones atendimos al llamado de permanecer en casa, para evitar que el virus continuara propagándose. Pero millones ignoraron las medidas sanitarias y continuaron con sus rutinas. Esto causó la polarización de la población. Se conformaron dos bandos, los que creyeron fervientemente en la reclusión como forma de contener al virus y los conspiranóicos, que aseguraban que el virus era un invento, pese a las cifras de mortandad que día con día aumentaban en el país.
La nueva cotidianidad impuesta por la nueva normalidad nos orilló a diseñar nuevas técnicas de supervivencia para no perder la cordura. Cada uno se tuvo que enfrentar a sí mismo en soledad o en compañía del núcleo familiar más cercano. Ante la proliferación de la ansiedad y la depresión buscamos refugio en el deporte, en la meditación, en los ansiolíticos, en el alcohol. Los primeros meses de encierro total, cuando la tasa de contagios era más baja que los índices de sodio en un platillo vegano, desconcertados, penando en nuestras propias viviendas, deambulamos unos, arañamos las paredes otros y tratamos de no romper la conexión con el mundo a través del zoom y el whatsapp.
El aburrimiento, la necesidad de retomar la actividad económica y la desesperación nos empujaron a intentar recuperar ese paraíso recién perdido. Vivimos algo parecido a un despertar. Mientras comenzamos a realizar el recuento de los daños y ser conscientes de lo que el año se había llevado, el semáforo estaba en su rojo más fulgurante y nos dimos cuenta que las cosas estaban lejos de terminar. Había que seguir resistiendo. Continuar metidos en una mazmorra en contra de nuestra voluntad.
Lo que el 20 se llevó trata sobre el acto de resistir. Aguantarte las ganas de salir, de abrazar a tus seres queridos, de asistir a una fiesta, a un partido de futbol, a un sauna público, a un concierto, a cualquier lugar donde el calor humano reinara. Nada se nos antojaba más que una fiesta con los cuates. Pero no una peda por zoom. Una pary real. Donde pudieras platicar con tus amigos sin broncas. Estábamos bastante cansados de sentir nostalgia por el contacto. Fue por ello que decidimos invitar a veinte autoras y autores a que nos contaran desde su propia experiencia lo que el 20 nos chingó.
Más que una antología de textos sobre el tema, este libro es una fiesta. Esa reunión que se antojaba imposible antes de que se distribuyera la vacuna. Si piensan que ya se ha escrito todo sobre la pandemia basta asomarse a estas páginas para encontrarse con historias que todavía no habían sido contadas. La música, el cine, el sexo, los meseros, etcétera, conviven aquí sin necesidad de ser sanitizados. Entre la crónica, el ensayo personal y el reporte emocional, los testimonios que el lector tiene entre las manos son un vistazo al mundo interior propiciado por el alineamiento.
Lo que el 20 se llevó es el abrazo que sí podemos darnos sin miramientos, el abrazo de papel.
Carlos Velázquez y Alonso Pérez Gay J.
Lo viral
Jorge Carrión
Jorge Carrión (Tarragona, España, 1976) es escritor, cronista de viajes y crítico literario. Es autor de la trilogía Los muertos (2010), Los huérfanos (2014) y Los turistas (2015); y de los libros de crónica y ensayo: Australia. Un viaje (2008), Viaje contra espacio (2009), Teleshakespeare (2011), Librerías (2013), Crónica de viaje (2014), Barcelona. Libro de pasajes (2017) y Contra Amazon (2019).
Colabora en The New York Times (edición en español), el suplemento Cultura/s del diario La Vanguardia y la revista Letras Libres.
18 de marzo de 2020:
Ha empezado a suicidarse gente en Italia a causa del virus físico y del virus mental. Las residencias de ancianos se han convertido en leprosarios y cementerios. Los crematorios de Madrid trabajan las veinticuatro horas del día. Después del colapso sanitario ya ha llegado el colapso del sistema funerario. Se habla poco de la muerte, menos todavía de lo que se habla en circunstancias normales, en estos días en que todos buscamos salientes del precipicio para agarrarnos a la esperanza y no caer en el abismo. Pero no tengo ninguna duda de que detrás de todos esos tuits, de todas esas fotos, de toda esa textura de pixeles que no para de crecer a nuestro alrededor hay muchísimo miedo, tanto miedo, demasiado miedo, un pánico que se difunde al mismo ritmo que lo hacen el patógeno y su sombra viral. En ese contexto, ante la imposibilidad de despedirte de tus difuntos en persona, de abrazar a quienes también te quisieron, las redes sociales se están convirtiendo también en tanatorios y en cementerios, en espacios de despedida y de duelo, en espejos de sombra donde buscar los abrazos que no llegan.
19 de marzo de 2020:
En las películas y las series de zombis nadie ha visto películas ni series de zombis. Eso fue lo primero que pensé el jueves 12 de marzo, después de recoger a mis hijos en el colegio, mientras esperábamos el bus número 6 hacia la cuarentena. En esas ficciones apocalípticas los protagonistas aprenden lentamente que la cabeza es el punto débil de los muertos vivientes o que no puedes tener compasión de ninguno de ellos, ni siquiera de ese que diez minutos antes era tu hermano pequeño o tu abuelita, porque ahora solamente quiere comerse tus vísceras, el muy glotón.
Al igual que esa ausencia en la biografía de los personajes es fundamental en el género zombi, ¿lo será de la condición humana la ausencia de relatos que nos hayan preparado para los grandes acontecimientos históricos? Que yo sepa no existían novelas sobre guerras mundiales antes de 1914 ni películas sobre atentados terroristas que derribaran rascacielos icónicos antes de 2001. He leído y he visto muchas ficciones post-apocalípticas, incluso escribí una: ninguna de ellas tramó una pandemia que en pocas semanas se volvía global y nos encerraba a todos.
Durante la primera semana de confinamiento, en que fui el único miembro de la familia que salió —a comprar y a tirar la basura—, sentí constantemente la derrota de la imaginación, de la literatura, de la lectura. El virus no era culpa de nadie, pensaba en bucle, pero sus consecuencias estarían siendo menores si la crónica o la ficción nos hubieran preparado para ello. Si hubiéramos leído y digerido los libros o los documentales sobre el ébola o la gripe aviar, cuando las epidemias dejaron de ser noticia. Si en vez de tanto zombi y tanto desastre espacial, hubieran circulado —por nuestras librerías y plataformas— narrativas sobre virus, contagios y colapsos de sistemas sanitarios.
No salí de la espiral hasta el jueves en el supermercado, cuando casi rompo a llorar ante la estantería vacía de desinfectantes. De pronto vi las mascarillas de los empleados, la distancia de seguridad que separaba a la gente en las colas, el compacto silencio, y me di cuenta de que me encontraba en la asepsia y el miedo de las tiendas de El cuento de la criada. Una ficha de dominó empujó a la otra: de golpe fui consciente de que no salimos de casa durante el fin de semana porque hemos leído, de que sabemos diferenciar los bulos de los hechos porque hemos leído, de que hemos sido capaces de organizar una rutina de actividades y lecturas en el encierro porque hemos leído, de que todas las personas que estábamos en el supermercado respetábamos los protocolos porque, aunque muchos ya no lean, todos hemos leído, de que nuestros enfermeros y nuestras médicas no serían quienes son sin nuestros profesores y profesoras, de que pese a las mezquindades de una minoría, el aplauso lo merecemos la gran mayoría. Y de que para todo eso sirve la lectura.
20 de marzo de 2020:
Amazon, Netflix y YouTube han bajado la calidad de sus emisiones en Europa. Se trata de una estrategia de la Comisión Europea, que pidió a los consejeros delegados de las plataformas que eliminen temporalmente la alta definición, para de ese modo no colapsar el sistema de las telecomunicaciones. En nombre del estado de alerta o de alarma o de emergencia, también se empiezan a controlar los teléfonos móviles y los desplazamientos en coche o a pie. Nos vamos a acostumbrar a todas esas devaluaciones.
21 de marzo de 2020:
Como cada sábado y cada domingo desde que nos conocimos, Marilena y yo leemos los diarios en papel mientras desayunamos. Babelia publica hoy un texto histórico de Yan Lianke, el discurso que dirigió hace poco a sus estudiantes de creación literaria de Hong Kong, donde leemos: “Espero que, en un futuro previsible y no muy lejano, cuando este país comience a anunciar a los cuatro vientos con toda fanfarria y épica su victoria en la guerra contra la epidemia, no nos convirtamos en esos escritores que entonan cantos vacíos, sino únicamente en personas honestas y con memoria. Deseo que, cuando se ponga en escena la gran representación, no seamos los actores que recitan sobre las tablas, ni la comparsa que acompaña a la función; en su lugar, espero que permanezcamos alejados del escenario como personas débiles e impotentes que contemplan el espectáculo en silencio con ojos llorosos. Si nuestro talento, valor y determinación no nos convierten en escritores como Fang Fang, que nuestra sombra ni nuestra voz se encuentren al menos entre quienes la envidian y se mofan de ella. Cuando al cabo regrese la tranquilidad y no podamos, en medio de cantos de sirena, lanzar en voz alta nuestras dudas sobre la aparición y propagación de este coronavirus, los susurros servirán como muestra de consciencia y valentía. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, pero guardar silencio y olvidar son barbaries aún más terribles. Si no podemos actuar como el médico Li Wenliang que dio la voz de alarma, seamos al menos aquellos que escuchan la llamada de alarma”.
22 de marzo de 1912:
Antes de su entrada del diario de este día, Franz Kafka escribe entre paréntesis: “En los últimos días he escrito fechas falsas”.
23 de marzo de 2020:
Tras la primera noche de insomnio llamé a Jaime y le dije que quería que me ayudara a coordinar un taller de crónica y de ensayo por WhatsApp, porque era un momento histórico para el periodismo iberoamericano, porque el trabajo me ayudaría a sobrellevar el encierro y porque el dinero no nos vendría mal. Pero enseguida la fiebre alta, los problemas para respirar, el cansancio, el dolor de cabeza, la cama necesaria, el Covid-19 en el cuerpo de Jaime, Jaime en la ambulancia y Jaime en una silla durante horas y Jaime, al final, en la cama del hospital.
En nuestro mundo de pantallas, la enfermedad no es real hasta que se realiza en el cuerpo de un amigo, de un pariente, de un compañero de trabajo, de un vecino. Pero entonces entramos en un bucle, porque aunque viva en nuestro barrio no podemos visitarlo ni ayudarlo, nos relacionamos con él igualmente a través de pantallas. Un bucle que se parece bastante a la locura. En los audios que les envío a los alumnos de Buenos Aires, Lima o Guayaquil, sobre la enfermedad y sus metáforas o sobre la generosidad como rasgo principal del periodismo, les hablo de Jaime, porque la medicina y la literatura comparten la genética de la fe en el poder de la palabra, supongo.
23 de marzo de 2020:
La oms ha afirmado que “la pandemia se está acelerando”.
Geles Hermanos
Rogelio Garza
Rogelio Garza (Satélite, Edomex, 1969) empezó haciendo los fanzines La Duda y El Picahielo en los años noventa. Ha sido colaborador en diversos medios como el suplemento La Barda Cultural, La Mosca en la Pared, la sección cultural de El Financiero y El Ángel Exterminador de Milenio. Escribió los libros Las bicicletas y sus dueños (2008), Zig-Zag, lecturas para fumar (2014) y Bicicletas y otras drogas (2020). Actualmente colabora en Gunk, escribe crónica y la columna musical La canción #6 en el suplemento El Cultural del periódico La Razón.
Yo sólo quería ayudar a mi madre, pero terminé embotellado en La guerra del gel. Bastó con que empezara a caer el dinero para que la nobleza y el deber moral se convirtieran en codicia. Mi madre tiene 79 años y las rodillas acabadas, necesita una operación. Su vitalidad es tal que le impide estarse quieta e insiste en ir y venir con un bastón, pese al dolor. Desde hace cincuenta años distribuye una marca de productos de limpieza doméstica e industrial y normalmente ocupa un asistente en el negocio. Pero lo tuve que correr.
Desde que aterrizó el coronavirus en México hemos vivido días de confusión, incertidumbre y agandalle. Ante lo insólito hacemos cosas que tiempo atrás no imaginábamos. La pandemia es como una bola de nieve que se hace más grande y nos aplasta a todos. En la agencia de publicidad donde tenía el jale atendíamos dos cuentas de turismo que pagaban los sueldos: una cadena de hoteles y un outlet de viajes. Se fueron en picada y nos lanzaron como lastre. En un estornudo de murciélago terminé en la calle con un finiquito que me daría cuerda para tres meses. Pude imaginar cualquier cosa, menos lo que estaba a punto de suceder.
El domingo 8 de marzo visité a mi madre para celebrar su cumpleaños. Quedamos en salir a comer, así que fui por ella en el marco del Día Internacional de la Mujer, al fragor de las marchas y la lucha de género. En su casa encontré una veintena de cajas estorbando. Los del camión de la compañía las apilaron a la entrada, pero del asistente ni sus luces y mi madre no podía moverlas. Las acomodé y le dije que pasaría el martes porque ella se uniría al #ElNueveNingunaSeMueve. El 10 y el 11 el movimiento perdía vuelo porque el coronavirus ya era el foco de atención mediática, mientras yo me daba cuenta de que al asistente de mi madre se le pegaba el flotador con la bebida. Ella lo toleraba por ser hijo de una conocida. Lo peor es que lo sorprendimos robando. Entregó un pedido en la camioneta sin hacer nota y sin avisar. Pero lo entregó incompleto y cuando llamaron para hacer la aclaración lo tiraron de cabeza. Le quité la licencia y lo eché a la calle; si quería recuperarla tenía que pagar lo que se había birlado, poco más de mil pesos. Quién sabe cuántas veces lo habría hecho. Ya encarrilado, viendo la situación de mi madre —a su edad, tener que trabajar y lidiar con gente así—, le dije que la ayudaría a vender esa mercancía mientras encontraba otro asistente. Entonces revisé las cajas y descubrí el tesoro en tiempos del coronavirus: un pequeño embarque de gel antibacterial, solución desinfectante y jabón para manos.
el gel era el rey
Con el celular le tomé fotografías a los productos e hice unas fichas de prevención, precios y los datos de mi madre. Las enviamos a sus contactos de WhatsApp y de correo, también las posteamos en el Facebook de su negocio. Fue como si esparciéramos pan molido en el estanque, los peces empezaron a marcar y a escribir en montón. Mi mamá se puso tan contenta que se le olvidó lo del infeliz aquel. Y a mí me brillaron los ojos.
En la noche le conté lo sucedido a mi novia y al final sólo me dijo: “¿Tienes las fichas?” Ahí descubrí su lado duro para la venta. Claudia tiene dos hijos adolescentes y divide su tiempo entre el hogar, ser diseñadora y productora de eventos, maestra de ballet, se encarga del perro, dos gatos y, a veces, de mí. A la agencia donde labora le cancelaron los lanzamientos. Le envié las fichas a su teléfono, les corrigió el dato con nuestros números de teléfono/Whats y las empezó a reenviar a sus grupos de mamás del colegio, amigas de la preparatoria y la universidad, primos, vecinas y proveedores. La cosa nos explotó en la cara como zepelín de Coca-Cola con Mentos. Los mensajes y las llamadas de gente que necesitaba los productos nos cayeron toda la noche como sos. El gel era el rey. Era como si vendiéramos drogas.
Al día siguiente nos fuimos directo a la casa de mi madre para surtirnos de merca. Nos dio todo a consignación porque era una lana y no teníamos morralla. De lo vendido, el 30 por ciento era para nosotros. Si nos pedían factura, ella podía hacerla para las versiones comerciales e industriales. Esas ventas eran las que buscábamos. Aquella tarde terminamos con todo. Me disponía a contar el dinero cuando entró una llamada: era un tipo que preguntó si yo vendía gel para industrias. Le dije que sí. “Es que necesito 28 toneladas para exportar.”
Aquella tarde, Claudia fue a recoger a sus hijos a la secundaria. Afuera estaba estacionada una amiga que también iba por su hijo y traficaba gel, la parte trasera de su camioneta era un mostrador repleto de cajas con botellas de un litro a 120 pesos. Era más barato que el nuestro y lo agotaba de volada. En vez de liquidarla, Claudia le sacó la sopa. La mujer conocía al fabricante y le pasó su contacto con la esperanza de mediar y sacar comisión. Aquella noche, durante el insomnio de las tres, me pregunté qué pensarían mis amigos al verme convertido en conecte de gel e imaginé sus caras.
Volvimos a surtirnos de material antibacterial con mi madre. Ahí empezó a escasear, alcanzamos las últimas botellas que volaron de nuestras manos y nos quedaron varios pedidos por entregar. Casi todo lo vendió Claudia en sus grupos de Whats y con sus vecinos, yo sólo iba y venía resurtiendo. Cundió el pánico a nivel papel sanitario. Se desató una fiebre del gel. Al día siguiente se había agotado en todas partes. Apenas alcanzamos a resurtirnos de jabón y desinfectante antes de que se le terminara todo a mi madre. Y a Claudia le seguían pidiendo más.
Los geles hermanos
Le devolví la llamada al tipo de las 28 toneladas, se llamaba Carlos. Su apellido era particular pero lo reconocí porque así se apellidaba el Beto, un amigo de la preparatoria que vive en Los Ángeles. Resultó ser su hermano. El contenedor para exportar a Estados Unidos era un negocio con Beto. Me dio más detalles y quedamos en llamarnos mientras yo investigaba cómo estaba el show para conseguir las 28 tons con el proveedor de mi madre. Nos comunicamos a Monterrey y pedimos hablar con el director, pero nos desinfló de inmediato: no, no podían surtirnos esa cantidad porque dejarían a los demás distribuidores sin producto. De hecho, ya no había producto. La demanda rebasaba la producción y distribución de la empresa.
En seguida me comuniqué con Claudia para pedirle los datos del otro proveedor, el de la díler escolar. Le escribí al señor R3 por Whats y le puse la solicitud por delante. Me contestó que sí podía surtirme esa cantidad en cubetas de 19 litros, pero yo tenía que poner el transporte. Empecé a frotarme las manos. Si todo salía bien, nos iba a tocar una comisión por hacerle al conecte. Necesitábamos el transporte y un contenedor. Carlos dijo tener eso resuelto. Siento que ahí perdí el rumbo. Los dos estábamos metiéndonos en un vuelo de zopilotes carroñeros cazando la oportunidad. Ya enfriábamos las cervezas porque al parecer sí se iba a hacer, cuando supimos que además del gel se requerían los certificados y permisos para exportarlo. R3 no los tenía porque su venta era local. Ahí se atoró, al menos por el momento, nuestro negocio dorado.